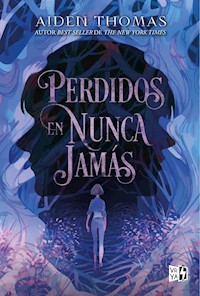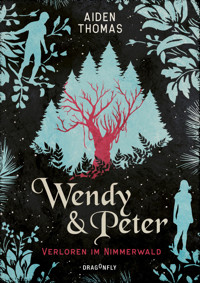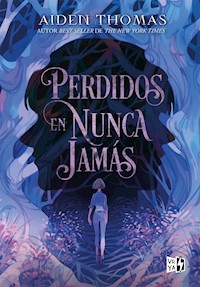Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VRYA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"CADA DIEZ AÑOS SE LLEVAN A CABO LAS PRUEBAS DEL SOL Solo los diez semidioses más dignos y poderosos son escogidos por Sol para participar en ellas. El ganador se convertirá en el Portador de la luz. El perdedor será sacrificado. Teo es el hijo trans de la diosa de las aves, y nunca se ha preocupado por las Pruebas... al menos no cuando los candidatos más probables son su mejor amiga, Niya, la heroína más fuerte de su generación, y Aurelio, un famoso semidiós Dorado. Pero por primera vez en más de un siglo, Sol elige a dos semidioses que no son Dorados: Xio, el hijo del Dios Mala Suerte y... a Teo. Ahora deberán competir en cinco pruebas misteriosas, contra oponentes más poderosos y mejor entrenados que ellos. Y Teo está dispuesto a lograrlo. POR LA FAMA. POR LA GLORIA. POR SU PROPIA SUPERVIVENCIA."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CADA DIEZ AÑOS SE LLEVAN A CABO LAS PRUEBAS DEL SOL
Solo los diez semidioses más dignos y poderosos son escogidos por Sol para participar en ellas.
El ganador se convertirá en el Portador de la luz. El perdedor será sacrificado.
Teo es el hijo trans de la diosa de las aves, y nunca se ha preocupado por las Pruebas... al menos no cuando los candidatos más probables son su mejor amiga, Niya, la heroína más fuerte de su generación, y Aurelio, un famoso semidiós Dorado.
Pero por primera vez en más de un siglo, Sol elige a dos semidioses que no son Dorados: Xio, el hijo del Dios Mala Suerte y... a Teo.
Ahora deberán competir en cinco pruebas misteriosas, contra oponentes más poderosos y mejor entrenados que ellos. Y Teo está dispuesto a lograrlo.
POR LA FAMA. POR LA GLORIA. POR SU PROPIA SUPERVIVENCIA.
Si te gustó este libro, no puedes perderte…
LAS CHICAS GRIMROSE, Laura Pohl
GILDED, Marissa Meyer
AIDEN THOMAS
Es un autor best seller de The New York Times con una maestría en Escritura Creativa del Mills College.
Como queer, trans y latinx, lucha por la representación diversa en todos los medios y contenido.
Sus talentos especiales incluyen: citar a The Office, terminar todas las oraciones diciendo “es mi FAVORITO” y matar arañas. Es notablemente malo para adivinar el final de libros y películas, y reconocido por ordenar por color su biblioteca.
¡Visítalo!
www.aiden-thomas.com
Argentina:
México:
A mis amigos, mis musas, mis caballeros en armaduras doradas:
Alex
Anda
Austin
Bird
Ezrael
Katie
Max
Mik
Raviv
Samantha
Teddy
En un principio, solo existía Sol entre un mar de estrellas.
Juntos crearon al mundo recogiendo polvo estelar en sus manos. Del polvo entre sus dedos crecieron montañas. De sus lágrimas de soledad surgieron océanos y ríos. Con su agua, en la tierra desolada crecieron árboles frondosos y junglas.
De ese nuevo terreno surgió Tierra.
Y Sol ya no estuvo sole.
El mundo era hermoso y excitante, pero la pareja estaba sola en el universo, sin nadie con quien compartirlo.
Entonces, decidieron crear una raza de dioses como sus hijos.
Primero, Tierra hizo emerger oro de las profundidades, y Sol lo moldeó para crear a los Dorados.
Los Dorados eran poderosos, pero vanidosos. Su único interés era poner a prueba los límites de su fuerza y se concentraban en su trabajo en lugar de pasar tiempo con sus creadores. Entonces, Sol y Tierra lo intentaron otra vez.
A continuación, Tierra hizo emerger jade de las cavernas en las que el océano se unía con la costa, y Sol lo moldeó para crear a los Jades.
Los Jades eran amables, pero muy determinados. Estaban tan concentrados en descubrir nuevas formas de usar sus poderes que no pensaban en su familia. Entonces, Sol y Tierra lo intentaron otra vez.
Por último, Tierra hizo emerger obsidiana de los límites de las llamas más ardientes, y Sol la moldeó para crear a los Obsidianos.
Los Obsidianos eran apasionados, pero egoístas. Solo buscaban destrucción, no hacer florecer su hogar.
Al final, Sol y Tierra se cansaron de crear dioses. Sol bajó a la tierra y hundió el corazón en la profundidad de la superficie para estar más cerca de su amor. La sangre de le diose se mezcló con el polvo humilde y, de forma inesperada, nacieron los humanos.
Los pequeños mortales fueron bien recibidos y se les dio un hogar en el Reino del Sol. Por la naturaleza fugaz de su existencia, los humanos eran más compasivos y empáticos y amaban con más fuerza de lo que cualquier dios podía amar en toda la eternidad.
Sol y Tierra amaban a los humanos más que a nada, por eso les encomendaron a los otros dioses que cuidaran de las frágiles criaturas, que velaran por ellas, las inspiraran y aprendieran de ellas.
Dorados, Jades y Obsidianos lucharon intensamente respecto a los aspectos de la vida que querían gobernar. Sol le puso fin a la batalla al crear una estrella de arcilla de siete puntas y llenarla con todos los poderes que los dioses podían tener.
Todos los dioses se turnaron para golpear la estrella con una vara, pero fue la diosa Dorada, Luna, la que logró romperla. Del interior de la figura de arcilla llovieron estrellas, y los Dorados recogieron las más brillantes, las que tenían las mayores responsabilidades. Entre las estrellas más pequeñas, los Jades buscaron las más preciadas para ellos. Los Obsidianos recogieron las suyas del polvo y las escondieron en la profundidad de la tierra, en donde el calor abrazador y la presión de su ambición las volvieron negras y quebradizas.
Agua se convirtió en guardiana de los océanos y de la vida en ellos. Pan Dulce fue la custodia de los hogares y le dio el nombre al dulce preferido de los mortales, suave y colorido.
Fauna creó a todos los animales. Guerrero moldeó a los gatos a su imagen y semejanza; Quetzal moldeó a las aves a la suya; y todas las criaturas fueron amadas.
Los Obsidianos, Venganza, Chupacabra y Caos, comenzaron a enfadarse. Estaban celosos del amor que Sol sentía hacia los humanos y, en lugar de celebrar la vida como los demás inmortales, querían que los humanos los sirvieran y adoraran.
Caos anhelaba el mundo como era antes de esa estructura rígida; Chupacabra estaba sediento de sangre; y Venganza ideó un plan para erigirse por sobre todos los demás. Juntos, engañaron a Tierra, que estaba protegiendo el corazón de Sol en su centro. El astuto Chupacabra cojeó y gimoteó frente a Tierra para distraerlo mientras Venganza y Caos se robaban el corazón de Sol.
Sin el calor del corazón de Sol calentando el mundo, los Obsidianos convirtieron a los adorados humanos de Sol y Tierra en criaturas mecánicas que solo vivían para adorar a los dioses.
Para salvar a la humanidad, Sol subió a lo alto de su templo y, sobre un altar de roca, se enterró una daga en el pecho. Cuando la última gota de sangre se escurrió de su cuerpo, resurgió en el cielo como una estrella ardiente y brillante. Desde allí, pudo atrapar a los dioses traidores en el cielo con ataduras celestiales.
En el altar, su cuerpo se convirtió en lava ardiente sobre la roca de sacrificio. Sin embargo, aunque podía mantener a los Obsidianos atrapados durante el día, no había nada que pudiera hacer durante la noche.
Tierra intervino, tomó el cuerpo fundido de su amade en sus brazos y, a pesar de que le quemaba la piel, moldeó el cráneo de Sol para formar la Piedra Solar, que brilló con fuerza en la cima del templo dorado. Luego convirtió el resto del cuerpo en Piedras Solares más pequeñas, que les entregó a los demás dioses para que las colocaran en las cimas de sus templos y así evitar que los Obsidianos regresaran a Reino del Sol.
Sol ascendió al firmamento, desde donde custodiaba la tierra y mantenía a los Obsidianos encerrados en una prisión celestial entre las constelaciones. Cada noche, los dioses traidores intentaban escapar, pero las Piedras Solares los mantenían lejos hasta que Sol volvía a ascender por la mañana.
Mientras que el sol brillara y las piedras estuvieran en su sitio, los dioses traidores no podrían regresar.
CAPÍTULO 1
–¡Cuidado! No queremos meter la pata y que nos atrapen otra vez –susurró Teo mientras voces apagadas discutían dentro de su mochila. Cuando por fin lo liberaron de su período de detención usual, estaba ansioso por poner en acción el plan al que le había dedicado dos días. Mientras se mentalizaba, avanzó por la calle hacia el objetivo de su broma del día. El anuncio de la Academia, pegado en una pared de ladrillo de la escuela, era imposible de ignorar. En letras grandes y doradas, decía:
Venga a ver a los talentos de la Academia competir en
LAS PRUEBAS DEL SOL
Sobre el fondo negro del anuncio, figuras altas estaban formadas como una flecha en posiciones de poder, sonriendo para la cámara. Teo reconocía a la mujer que estaba parada en el centro, Brilla, quien había sido coronada como Portadora del Sol en las últimas pruebas. En sus flancos se encontraban Portadores del Sol anteriores, identificables por las coronas doradas con forma de rayos de sol que usaban sobre sus cabezas.
La imagen le provocaba náuseas y, ya que estaba obligado a verla a diario, pensó que al menos podía añadirle un poco de su estilo artístico. Por desgracia, el anuncio era al menos tan alto como él (orgulloso de su metro cincuenta y cinco, muchas gracias) y estaba fuera de su alcance. Allí entraban en escena Peri y Pico. La mayoría de los habitantes de Quetzlan tenían aves que, más que mascotas, eran compañeros. Existía un lazo de por vida entre el humano y el ave, pero solo Teo y su madre (Quetzal, diosa de las aves) podían comunicarse con ellas. O, en caso de él, hacer equipo con ellas para vandalizar un poco la propiedad escolar.
–No hay moros en la costa, salgan –dijo mientras abría la cremallera de la mochila. Al instante, dos aves asomaron las cabezas–. ¿Recuerdan cómo usar esto? –preguntó mostrándoles las latas de pintura en aerosol más pequeñas que había podido encontrar en la tienda.
–¡Por supuesto! –pio Peri.
–¡Me encanta! –agregó Pico y destapó su lata con el pico como un experto.
Los dos caiques jóvenes eran los cómplices de Teo y siempre estaban listos para la acción. Habían accedido a ayudarlo incluso antes de que les ofreciera el mango seco que tenía en la mochila.
–¿Cuál es el plan? –preguntó Pico con la cabeza asomada para mirarlo.
–Creo que un poco de humildad no les haría nada mal –dijo Teo mientras miraba a los Dorados–. ¿Hacerles rostros ridículos? –sugirió–. Estoy abierto a sus ideas artísticas.
–¡Buena idea! –asintieron los dos antes de despegar.
–¡Intenten apresurarse! –gritó Teo tras ellos mientras miraba la hora en su teléfono.
–¡Cuenta con nosotros!
La mejor parte de la broma era que, para cuando alguien viera su última creación, él llevaría ya un rato en el Templo del Sol.
Durante las Pruebas del Sol se daban las vacaciones más largas en Reino del Sol. Se trataba de una competencia entre los mejores semidioses para mantener al sol con vida y garantizar la seguridad del mundo durante otros diez años. Había iniciado como un ritual sagrado hacía miles de años y se había convertido en un evento televisado y patrocinado que dominaba a las ciudades. Y Teo y su madre debían asistir.
Como un simple Jade, él sabía que no había posibilidades de que le omnisciente Sol lo eligiera para competir; algo que recordaba constantemente gracias a los anuncios que estaban pegados en los edificios y en los postes de luz hacía semanas. También estaban en todas las redes sociales, por lo que eran imposibles de ignorar.
Al igual que sus padres, los hijos de los dioses Dorados eran más fuertes y poderosos que los semidioses Jades; algunos podían crear y controlar los elementos o incluso mover montañas. Asistían a una academia sofisticada, con uniformes sofisticados y entrenamientos elegantes desde los siete años, para convertirse en Héroes del Sol. Eran a quienes se les pedía ayuda siempre que había una emergencia o una catástrofe.
Por otro lado, Teo y los demás Jades no eran considerados tan poderosos como para asistir a la Academia, por lo que tenían que ir a escuelas públicas con los chicos mortales. La Secundaria Quetzlan estaba atada con alambre y el único uniforme que Teo había recibido era un pantalón corto de gimnasia horrible, de color verde lima, y una camiseta gris que no le quedaba. Mientras que los Dorados viajaban por Reino del Sol salvando vidas, la responsabilidad más interesante de Teo era ser jurado en la exhibición anual de aves de Quetzlan. Estaba cansado de que le restregaran en el rostro todos los privilegios de los Dorados.
Pico y Peri usaron las garras para sostenerse del lienzo del anuncio mientras esgrimían las latas de pintura en aerosol para ponerse a trabajar.
–¡Me estoy volviendo bueno en esto! –dijo Pico mientras le daba picotazos sin parar a la boquilla del aerosol para rociar con color azul los rostros sonrientes de los semidioses Dorados.
Peri estaba concentrado solo en Brilla y, cuando Teo le preguntó qué estaba dibujando, anunció con orgullo:
–Dijiste que les hiciéramos rostros ridículos. ¡Nada más ridículo que un gato!
–Muy astuto –coincidió el chico. El graffiti quedó descuidado y, sin dudas, lucía como si lo hubieran hecho dos aves, pero sí que era satisfactorio ver esas expresiones petulantes cubiertas de pintura–. ¡Hora del toque final! –Mientras Pico y Peri descendían para posarse en sus hombros, Teo desplegó un trozo de papel en el que había escrito durante el período de detención–. ¿Pueden escribir esto en la parte superior?
–¡Ah, es buena, Hijo de Quetzal! –Pico rio antes de tomar el papel con el pico y salir volando.
–¿Qué dice? –Teo escuchó susurrar a Peri cuando voló detrás de Peri con el aerosol listo.
–¡No sé, no sé leer! –Peri sostuvo el papel mientras Pico se esforzaba por recrear las palabras lo mejor posible. El resultado no tuvo ningún sentido, y Teo ocultó la risa con la mano para no herir los sentimientos de las aves.
–¡Debía ser un bucle, no un garabato! –protestó Peri.
–¡Es un bucle!
–¿Por qué no vuelas aquí para enseñarle cómo se hace, Hijo de Quetzal?–bufó Peri.
–¡No le digas eso! ¡Sabes que es sensible respecto a sus alas!
–¡No hace falta que sea perfecto! –Teo fingió que no las escuchaba, aunque sus alas se sacudieron en la faja de compresión debajo de su camiseta. Tenían que largarse de allí antes de que alguien los viera. Una lata de aerosol se disparó y cubrió el pecho blanco de Pico con pintura pringosa azul–. ¡No hagan tanto ruido! –siseó el chico.
–¡Mi plumas! –chilló el ave al tiempo que agitaba las alas con asombro.
–¿Teo?
–¡Nos descubrieron!
–¡Aborten, aborten!
Las latas de aerosol rebotaron contra el suelo cuando las aves salieron volando sin dejar de chillar. Al oír pasos, Teo se agachó a recoger las latas para guardárselas en la mochila. Temeroso de quién podía haberlo visto, giró hacia la voz. Por suerte, solo era Yolanda, una de las carteras de la ciudad, que iba acompañada por un loro de plumaje rojo que entregaba cartas por las ventanas abiertas de los vecinos.
–¡Hola, Hijo de Quetzal! –chilló el loro e inclinó la cabeza con respeto.
–¿Qué haces todavía en la escuela? –preguntó Yolanda.
–¡Corría para encontrarme con Huemac! –respondió el chico y cerró la cremallera con seguridad antes de alejarse.
–¡No lo hacías! –Yolanda lo miró como si supiera lo que hacía en realidad.
–Bueno, ahora sí. –Teo mostró los dientes en una sonrisa no del todo inocente. La mujer se echó a reír y le indicó que se fuera.
–Ve. Intenta comportarte durante las pruebas. Huemac ya no es tan joven.
Huemac y los habitantes de Quetzal habían criado a Teo. Su padre mortal había muerto cuando él era un bebé y su madre estaba ocupada con las responsabilidades de una diosa, así que el pueblo había sido su familia. Aunque ya tenía diecisiete años, aún lo cuidaban, a veces demasiado.
–¡Siempre me comporto! –exclamó por encima del hombro mientras corría hacia la acera contraria.
–¡Hablas como un verdadero revoltoso! –La voz de Yolanda voló tras él.
Todas las ciudades de Reino del Sol adoraban a un dios. Las del centro eran más grandes y bellas, y eran devotas a los grandes dioses Dorados como Agua y Tierra. Por su parte, las ciudades más pequeñas de las afueras adoraban a dioses Jades menores como Quetzal.
Teo caminó tranquilo a través de árboles selváticos que se intercalaban con edificios envueltos en enredaderas. Desde afuera, Quetzal lucía como una ciudad que había perdido la batalla contra la naturaleza y había sido devorada por el follaje. Sin embargo, a pesar de estar un poco deteriorada, era una ciudad orgullosa, a la que sus habitantes mantenían con amor. Su rasgo característico era la abundancia de aves tropicales que adornaban los árboles como si fueran frutas de colores vivos; estaban en cada rincón y vivían alegres con sus compañeros humanos. Allí, las personas y la naturaleza estaban conectadas de forma íntima e inquebrantable. Teo esquivó a la multitud al pasar por un camino elevado, que cruzaba uno de los tantos canales en donde los mercaderes transportaban sus mercancías colgadas en botes y canoas. Al pasar por la lavandería, se cubrió la cabeza con la mochila para protegerse de los colibríes de colores pastel que se lanzaban hacia los transeúntes que se acercaban demasiado a su farola.
Dado que las Pruebas del Sol iniciaban de forma oficial esa noche, había más emoción de la habitual en las calles. Había letreros que rezaban “¡Vea las Pruebas del Sol aquí!” en las ventanas de bares y restaurantes, junto a fotografías de postres con forma de sol y bebidas inspiradas en la deidad. Un grupo de personas se había amontonado frente a la tienda de tecnología para ver las pantallas de televisión en las que pasaban imágenes de Héroes Dorados. Teo intentó escabullirse sin que nadie lo viera, pero, casi al instante, una mano sujetó su mochila.
–¡Teo! –El señor Serrano, un hombre de rostro redondeado, lo arrastró dentro del grupo–. ¿A quién crees que elijan para competir? –preguntó señalando una de las pantallas.
En la imagen partida, algunos Dorados posaban sonrientes con sus uniformes almidonados, mientras del otro lado mostraban videos de los semidioses salvando a gente de catástrofes diversas. En la esquina de la pantalla había una lista de las estadísticas de cada uno.
–A los mejores de los mejores, supongo –respondió el chico, esforzándose por sonar respetuoso a pesar de estar lleno de resentimiento. Por suerte, todos los presentes estaban demasiado ocupados con sus teorías como para notarlo.
–Seguro que le hije de Guerrero –dijo la señorita Morales mientras rascaba el cuello del amazona de corona lila que tenía en el hombro.
–¡El chico Agua es mucho más impresionante!
–¡Ocelo puede acabarlo de un solo golpe!
–¡Sol no se fija solo en la fuerza!
Teo puso los ojos en blanco y aprovechó la discusión para escabullirse. No podía escapar de ellos, hasta los chicos de la escuela intercambiaban tarjetas de Héroes Dorados y apostaban sobre a quién elegirían para la competencia. Lo atosigaban a preguntas para tener una opinión interna, como si a él le importaran los Dorados como para estar al tanto.
La luz del semáforo cambió, y Teo cruzó la calle esquivando a un hombre que empujaba su carro de duritos y a una mujer que cargaba una pila de cajas. En la esquina había una bodega, ubicada entre una tienda de alimentos para aves y una de especias. Se trataba de un edificio bajo de paredes anaranjadas, cuyas ventanas estaban cubiertas de anuncios y publicidades. Sobre la puerta, había un letrero con la inscripción “El Pájaro” escrita en letras negras junto a la pintura delicada de un quetzal. En la entrada, un hombre se estaba esforzando para descargar cajas de un camión pequeño.
–¡Espera, déjame ayudarte! –exclamó Teo y corrió para tomar las cuatro cajas con una sola mano sin problemas. La capacidad de cargar más cajas que un hombre de mediana edad promedio era otra de las habilidades útiles que tenía como Jade.
–¡Con cuidado! –El hombre lo miró sorprendido. Luego, cuando Teo movió la pila de cajas y pudo verle el rostro, sonrió de inmediato–. ¡Pajarito! –dijo con calidez y extendió los brazos a los lados.
–¿Qué hay, Chavo? ¿Necesitas ayuda? –preguntó sonriente.
–Mi espalda ya no es la misma de antes –confesó el hombre con una risita y le dio una palma en el hombro. Tenía una camiseta de color azul cobalto y un cordel con plumas pequeñas del mismo tono alrededor del cuello–. ¿Cómo va todo, chico? –Antes de que Teo pudiera responder, Chavo frunció el ceño, confundido, y preguntó–: ¿No deberías estar yendo al Templo del Sol?
–Solo pasé a buscar mi orden antes –respondió él y cargó otra pila de cajas con la mano libre.
–Vamos, vamos, ¡siempre la tengo lista! –dijo el hombre mientras lo instaba a entrar a la bodega–. Huemac se molestará contigo –agregó con expresión entretenida.
–Dime algo nuevo –bufó el chico. Tarde era tarde, así que no importaba cuánto tiempo fuera, le darían un sermón de todas formas.
Cuando Chavo abrió la puerta, sonó una campanada.
––Una voz enfadadachilló: ¡Sin gatos!
–Hola, Macho –saludó Teo al dejar las cajas. Macho, un periquito, bajó y aterrizó en el mostrador.
–¡Ah, eres tú, Hijo de Quetzal! –respondió distraído mientras inclinaba la cabeza para mirar hacia la puerta.
–¿Por qué está tan alterado? –preguntó Teo cuando Chavo fue detrás del mostrador.
–Ah, no le prestes atención. Es que ese gato callejero anduvo por aquí otra vez.
–¡Siempre se mete para intentar robar! –gritó Macho y agitó las plumas azules mientras saltaba frente al aparador de tabaco–. ¡Sin gatos!
Chavo sacó una bolsa de papel, tan llena que había tenido que cerrarla con una engrapadora.
–¡Aquí tienes!
–¿Recordaste los Chupa Chups?
–¡Por supuesto! –respondió Chavo al tiempo que pasaba la orden por su caja registradora antigua–. ¡Nunca los olvidaría!
–Genial –sonrió Teo.
–No bromeabas al decir que llevarías provisiones –comentó el hombre con una sonrisa.
–Las necesitaré. –El chico sacó la cartera de su mochila–. El Dios Maíz no permite “azúcar refinado ni porquerías procesadas” en el Templo del Sol.
–Hombre, lo que daría por ir al Templo del Sol –confesó Chavo con un suspiro melancólico, acariciándose la barba de candado–. Nunca vi a un dios Dorado en persona. –Teo no podía culparlo por estar fascinado con los Dorados. Era difícil cruzarse con ellos, en especial en ciudades Jade. Eran aún más célebres que sus hijos semidioses, que eran famosos e intocables. Todos los dioses gobernaban desde el Templo del Sol, y solo semidioses y sacerdotes podían viajar a la isla en el centro del Reino del Sol–. Me gustaría conocer al dios Tormentoso y a Lluvia y agradecerles –agregó con una mirada sobre su hombro.
Detrás de Chavo había dos altares en la pared. El nicho más grande estaba pintado en tonos turquesa y jade, tenía imágenes de aves en honor a la madre de Teo y plumas de todos los colores en el interior. El altar más pequeño y nuevo estaba pintado con un remolino celeste y gris y gotas de lluvia y rayos, y tenía un recorte del periódico pegado dentro. Lluvia, la hija mayor del dios del clima, Tormentoso, estaba en el centro de la imagen en blanco y negro, radiante y con las manos en las caderas. Tres años atrás, un huracán había azotado la costa oeste de Reino del Sol. A pesar de que los huracanes eran comunes en septiembre, ese estaba avanzando muy rápido por las ciudades Jades occidentales, por lo que debieron convocar a los semidioses hijos de Tormentoso. Lluvia llegó a Quetzlan y logró aplacar la furia de la tormenta lo suficiente como para salvar a los ciudadanos de las calles inundadas. Entre ellos se encontraban Chavo y su esposa.
–Les agradeceré de tu parte si los veo –mintió el chico al entregarle su tarjeta de débito.
–¿Estás nervioso? –preguntó el tendero con las cejas en alto.
–¿Por qué?
Teo frunció el ceño, confundido.
–Tú sabes, por ser seleccionado para las pruebas.
–Ah, ¿por eso? Para nada –bufó el chico. Tomó la tarjeta y el recibo y los guardó en el bolsillo trasero de sus vaqueros–. Solo iré para cumplir con la formalidad. –Durante las últimas pruebas, él apenas tenía siete años, así que no recordaba mucho. Lo que sí sabía era que casi nunca elegían a semidioses Jades para competir. El último había sido electo hacía ciento treinta años y no había salido con vida–. Solo exploraré ciudades Doradas, comeré todo lo que pueda y despilfarraré el dinero en recuerdos. –Sonrió y se le aceleró el corazón al pensar en los viajes y paisajes que le esperaban. Sin embargo, cuando alzó la vista, Chavo seguía mirándolo con preocupación–. Oye, solo eligen a los semidioses más poderosos y honorables, ¿recuerdas? –Le dio un golpe de puño en el hombro para intentar tranquilizarlo–. Soy solo un Jade.
Eso pareció relajar la tensión en el rostro de Chavo, porque recuperó la sonrisa de mejillas rosadas.
–No importa que no seas un Dorado. Eres nuestro héroe, patrón.
–Bueno, bueno, me iré antes de que me hagas vomitar. –Teo le arrancó la bolsa de las manos y la metió en la mochila, que ya estaba llena. Chavo se rio al verlo empujarla una última vez.
–¡Deberías pasar por la panadería! –vociferó cuando el chico estaba por salir disparado–. Verónica preparó conchas de color verde especialmente para la Diosa Quetzal.
–Ah, hombre, sabes que no puedo rechazarlas –respondió Teo con una sonrisa.
–¡Te veo en unas semanas! –saludó el tendero.
–¡Contaré los días! –agregó él antes de salir. La campana de la puerta volvió a sonar.
–¡Sin gatos! –siguió la voz de Macho.
Teo podía sentir el aroma de su lugar de destino antes de dar vuelta a la esquina. La calle estaba atestada, llena de restaurantes, carros de comida y camiones de tacos. El aroma penetrante de los tacos al pastor permeaba el aire y la nariz de Teo, junto con el aroma dulce del elote y picante del chamoy. Estaba tan distraído por los rugidos de su estómago que no se percató de que algo andaba mal hasta que la multitud se agitó, todos alzaron la vista y elevaron las voces.
A Teo se le erizó el vello de la nuca y, al instante siguiente, una bandada de aves atravesó la calle. Llenaron el aire con sus chillidos e hicieron que todos miraran hacia arriba cuando sus alas coloridas cubrieron el cielo. Teo intentó descifrar qué estaban diciendo, pero todas gritaban con pánico a la vez y sus voces se superponían. Una multitud corrió hacia él y casi lo derriba y, entonces, sintió un fuerte olor a humo. Se puso en puntas de pie para ver mejor y percibió que, desde la ubicación de la panadería, ascendían nubes de humo negras y espesas. De un momento a otro, las voces de las aves se volvieron claras.
–¡Fuego! ¡Fuego! –Los gritos humanos se mezclaban con los de las aves. Otra multitud pasó a toda prisa, un mar de cuerpos que intentaban ponerse a salvo. Teo tuvo que aferrarse a un poste de luz para evitar que lo arrastraran.
–¿Dónde está María? –gimoteó una niña.
Teo miró alrededor hasta que vio a una pequeña que lloraba en medio de la calle. Se abrió paso entre el gentío y se arrodilló frente a ella.
–¿Quién es María? –preguntó con toda la calma que la adrenalina le permitió expresar–. ¿Tu hermana?
–Mi muñeca. –Por el amor de Sol.
–Necesito que hagas algo muy aterrador, ¿de acuerdo? –dijo el chico mientras presionaba los hombros de la pequeña para que le prestara atención–. Tienes que ir a un lugar seguro y buscar a alguien que conozcas. Yo buscaré a María, ¿sí? ¿Puedes hacerlo?
El ruido de piedra partiéndose llenó el aire y los ventanales de la panadería estallaron. Teo acercó a la niña a su pecho y se inclinó sobre ella al tiempo que las esquirlas volaban a su alrededor. Después de eso, ya no hizo falta que animara a la pequeña, pues salió corriendo enseguida.
El chico levantó la vista hacia el edificio consumido por las llamas. El corazón comenzó a retumbar en su pecho y su respiración se volvió temblorosa y fuerte. La mayoría de los carros de comida funcionaban con gas propano, si el fuego se salía de control, serían bombas listas para explotar. ¿Cuánto tiempo podía tardar en arder la manzana completa? ¿Alguien había pedido ayuda?
Un grito angustiado resonó en el aire. A través de la cortina de humo, Teo vio un par de brazos que se sacudían con desesperación para pedir ayuda. En un instante, sus pensamientos frenéticos se aclararon y dejaron solo uno: alguien necesita ayuda.
Mientras todos los demás escapaban del rugir de las llamas, Teo corrió hacia ellas.
CAPÍTULO 2
Teo corrió hacia la entrada de la panadería, desde donde un humo negro y espeso ondeaba en el aire y bloqueaba el sol. Las lenguas de fuego asomaban por los marcos de las que habían sido ventanas. De repente, algo bajó en picada y golpeó la cabeza de Teo.
–¡Ella sigue adentro!¡Ella sigue adentro! –La tityra enmascarada volaba de un lado al otro agitando las alas con frenesí. Su plumaje platinado estaba oscurecido por el hollín.
–¿Quién? –preguntó el chico, pero el ave estaba desconsolada.
–¡La dejé! ¡No puedo creer que la dejé!
–¿A quién? –Impaciente, Teo la tomó entre las manos y pudo sentir el corazón acelerado de la pobre criatura.
–¡A mi humana! ¡Dejé a mi humana! ¡A Verónica!
–¿Dónde está? –preguntó con un nudo en el estómago.
–¡En el segundo piso!
–¡Muéstrame dónde! –Soltó al ave, que voló hacia una ventana rota del segundo piso.
–¡Está ahí! ¡Ayúdala, por favor! –suplicó la tityra.
Cada fibra de su ser le decía que entrara. Aunque había una salida de emergencias que llegaba justo a esa ventana, él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pues no sabía absolutamente nada sobre incendios. Ciencia del fuego no era una asignatura que pudiera elegir en la Secundaria Quetzlan. Pero esa era su ciudad, su panadería, las conchas verdes para su madre. Si alguno de los suyos estaba en peligro, no había forma de que se quedara sentado sin hacer nada. Si lo hacía, Verónica podía morir. Entonces, sin un plan ni un pensamiento coherente en la cabeza, corrió hacia la escalera.
–Mierda, mierda, mierda –maldijo por lo bajo a medida que los escalones desvencijados se quebraban. Cuando entró por la ventana, el humo espeso y punzante lo ahogó de inmediato. En un ataque de tos y con ardor en los ojos, se agachó para estar por debajo de la cortina de humo e intentó llamar a Verónica, pero más humo caliente le llenó los pulmones.
Miró alrededor con desesperación y, por pura suerte, alcanzó a ver la coronilla de una cabeza asomando detrás de una encimera. Se acercó deprisa y vio que Verónica estaba desplomada de costado, pero seguía con vida.
Un fuerte estallido resonó en la habitación, el suelo debajo de los pies de Teo se sacudió y, al instante siguiente, parte del techo cedió. Las vigas ardientes cayeron, despidieron chispas por el aire y bloquearon la ventana por la que él acababa de entrar. Hilos de fuego tomaron la madera y avanzaron por el suelo, y la pintura de las paredes comenzó a inflarse con el ascenso abrupto de la temperatura.
Teo sabía que no había que mover a una persona inconsciente, pero parecía ser un buen momento para hacer una excepción. Levantó a Verónica con facilidad, pero, cuando intentaba pasar por entremedio de un par de vigas para llegar a la ventana, tocó las brasas encendidas con el brazo. Se alejó de un salto, y brotó sangre de color jade de su piel chamuscada. No tenía cómo apagar el fuego ni cómo atravesar una pared para abrir una nueva salida; lo mejor que podía hacer era buscar un lugar para protegerse del fuego, solo que las opciones eran limitadas.
Pensó rápido y llevó a Verónica a la cámara frigorífica abierta, justo antes de que una viga cayera en donde ella había estado. Dentro del congelador, los contenedores plásticos estaban comenzando a derretirse, pero al menos les daría un poco de tiempo.
–¡Es Marino! –gritó alguien afuera. Si él estaba allí, significaba que los Dorados habían llegado. El estómago de Teo se revolvió con alivio y pavor, porque eso implicaba que Aurelio y Auristela también estaban ahí.
Otra ventana estalló cuando rociaron agua al interior, y se levantó una nube de vapor ardiente. Teo intentó gritar, pero tenía la garganta tan irritada que lo único que logró fue toser e incluso ese sonido quedó ahogado por el zumbido del agua que disparaba Marino. Para protegerse a sí mismo y a Verónica de la corriente, Teo cerró la puerta de acero para que actuara como escudo y llevó a la mujer lo más adentro del congelador que pudo; sin embargo, el fuego se movía demasiado rápido y, a pesar de que oía el siseo del vapor y los disparos de agua, las llamas ya estaban filtrándose por debajo de la puerta, a punto de alcanzarlos.
–¡Ayuda! –logró gritar al fin. De pronto, las llamas desaparecieron de debajo de la puerta como si alguien las hubiera aspirado. Comenzaron a oírse voces dentro del depósito, apagadas por el escudo de acero–. ¡Estamos aquí! –gritó Teo con la voz cansada.
–¡Mierda! –Escuchó decir a Marino, hijo de Agua–. ¡Creo que hay personas aquí!
Tres pares de pasos retumbaron en dirección a ellos; la puerta fue arrancada de las bisagras; y Teo se desplomó en el suelo. Tres figuras se acercaron a través de la niebla vaporosa.
–Dios, ¿se encuentran bien? –preguntó un chico de estructura ósea robusta y músculos fuertes al entrar a toda prisa al congelador. La piel ocre de Marino no tenía ni una gota de sudor. Teo solo pudo asentir con la cabeza mientras intentaba tomar aire fresco y su pecho se hinchaba debajo de la compresión.
Una chica esquivó a Marino, y sus ojos, rojos como las brasas, le echaron un vistazo a Verónica antes de detenerse en el chico y entornarse.
–¿Está viva? –exigió Auristela, hija de Lumbre, como si Teo hubiera tenido a la panadera cautiva a propósito. Después de que él asintió con la cabeza una vez más, ella entró, cargó a Verónica como un bombero y se dispuso a salir enseguida.
El alivio de saber que Verónica estaría bien atravesó el cuerpo de Teo y lo hizo temblar. Le ardían tanto los ojos por el humo que apenas podía ver a través de las lágrimas y pestañas chamuscadas.
–Estás bien –afirmó Marino, de rodillas junto a él. Luego, de sus manos unidas, hizo brotar dos chorritos de agua, como un lavado de ojos improvisado–. No sé si eso fue muy astuto o muy estúpido, Chico Pájaro.
–Me gusta hacer lo correcto –respondió él con un hilo de voz antes de inclinarse para lavarse los ojos. El agua fría le provocó escozor y alivio a la vez.
–¿Se encuentra bien? –preguntó una tercera voz, que hizo que el pecho de Teo se comprimiera con dolor.
–Lo estará –aseguró Marino y le dio una palmada un poco fuerte a Teo en la espalda.
Cuando Teo se sentó derecho y se secó el agua del rostro, un par de manos fuertes lo ayudaron a levantarse. Tras sacudirse las gotas de las pestañas, se encontró con un par de ojos cobrizos. Aurelio, hijo de Lumbre, lo miraba con el ceño fruncido. Aunque las facciones de Auristela eran más suaves y la nariz de Aurelio era más ancha, no cabían dudas de que eran mellizos. Tenían el mismo corte de cabello (rebajado a los lados y recogido detrás de la cabeza) e incluso las pecheras ajustadas de sus uniformes eran similares, excepto por las bandas doradas que Aurelio tenía en los antebrazos y las puntas de flecha en los guantes que le cubrían los dedos índice y anular.
–¿De verdad estás bien?
–Sí –sentenció Teo, aunque, cuanto menos, estaba débil y le temblaban los brazos mientras el chico fuerte lo sostenía. Intentó liberarse, pero Aurelio lo aferraba con firmeza. Era la última persona a la que Teo quería ver, en especial cuando estaba en un estado tan lamentable. Hacía años que no hablaban, y no tenía interés en que eso cambiara.
–Estás temblando –señaló Aurelio con la voz tan fría y calculadora como siempre–. Debe ser por el trauma.
–Eres muy dramático. –Teo intentó reír con sarcasmo.
–¿Puedes caminar?
–Por supuesto. –Dio un paso, pero las rodillas le fallaron al instante. Aurelio lo sostuvo sin problemas, hizo que se sujetara de su cuello y le pasó un brazo por la cintura. La cercanía repentina estremeció a Teo y le cortó la respiración, con lo que se sintió todavía más molesto.
–No necesito tu ayuda –bufó, aunque el otro ya estaba sacándolo del congelador.
–Sí, la necesitas.
Teo hubiera preferido que el chico respondiera con sarcasmo, impaciencia o enojo, en lugar de en un tono tan plácido que resultaba irritante. Era malo que los Dorados hubieran aparecido, pero era mucho peor que Aurelio tuviera razón: él necesitaba su ayuda. Mientras esquivaban escombros quemados, el pie de Teo pisó algo suave. Debajo de él vio una muñeca de trapo con un listón en el cabello, una blusa tejida a mano y una falda colorida.
–Espera. –Plantó los pies en el suelo para forzar al chico a detenerse.
–¿Qué haces? –le preguntó con las cejas gruesas fruncidas. Teo lo ignoró y se agachó a recoger la muñeca, que estaba un poco mojada y necesitaría un buen lavado, pero que, por lo demás, seguía intacta. Aurelio lo miró con desaprobación.
–Le prometí a una niña que la buscaría –explicó, sonrojado.
–Es una muñeca, no es importante. –El otro negó con la cabeza porque no lo entendía. Quizás tuviera razón, pero Teo nunca se la daría.
–No es importante para ti, pero lo es para ella –replicó.
–Es solo un juguete…
–No espero que tú lo entiendas –interrumpió Teo con una risa aguda. Estaba listo para pelear, quería hacerlo, pero Aurelio se limitó a mirarlo un momento antes de negar con la cabeza y apartar la vista. Luego lo bajó casi cargándolo por las escaleras, en donde se habían reunido camiones de bomberos y equipos de grabación. Excelente, con eso habría evidencia fotográfica de que había necesitado que Aurelio lo salvara. Teo deseó que las llamas lo hubieran tragado.
Subieron a Verónica a una ambulancia en camilla, con la titiya deambulando con ansiedad entre sus piernas. Aurelio no soltó a Teo hasta que los paramédicos se lo llevaron y, cuando el calor sofocante que emanaba se alejó, Teo comenzó a temblar. Por suerte, gracias a su sangre divina, los semidioses sanaban muy rápido. De todas formas, un grupo de ciudadanos preocupados lo rodearon.
–Gracias al cielo estás bien, Teo –dijo alguien.
–¡Tu madre debe estar muy preocupada!
–Eso fue muy peligroso, ¡tendrías que haber esperado a los Héroes!
Él no tenía energías para responder, así que solo observó cómo Aurelio se reunía con Auristela y con Marino. Mientras que ellos dos sonreían para las cámaras y los reporteros que los rodeaban como abejas, Aurelio se quedó atrás, masajeándose la palma de la mano con el pulgar. Una mezcla extraña de rabia, rencor y algo más eléctrico que no podía identificar crepitó por todo el cuerpo de Teo. Cuando Aurelio miró hacia él, apartó la vista enseguida y apretó los dientes, al tiempo que esa sensación le recorría la piel. Luego miró a la multitud que cubría la calle hasta encontrar a la niña; tenía el rostro hundido en la falda de su madre, que intentaba consolarla. Se acercó a ella y se puso de rodillas.
–¿Esta es María? –le preguntó en tono suave y con una sonrisa. La pequeña alzó la vista y, dudosa, tomó la muñeca. En un instante, una sonrisa enorme le iluminó el rostro bañado en lágrimas.
–¡La salvaste! –exclamó y se lanzó a abrazarlo del cuello. Una risa de sorpresa retumbó en el pecho de Teo.
–¡Nuestro héroe! –dijo la madre de la niña con un suspiro de alivio. La mueca amarga del chico quedó oculta detrás de los rizos de la pequeña. “Héroe”, sí, claro.
Después de convencer a los paramédicos y a todos los presentes de que estaba bien, emprendió el camino a casa. Para ese entonces, lo esperaba un sermón de Huemac sin precedentes.
Todos los templos de Reino del Sol tenían forma de U y una larga escalinata exterior que llegaba a un observatorio, en donde se encontraba el altar principal. Eran diferentes según el dios y la ciudad, pero todos alojaban una Piedra Solar; un fragmento de Sol que proporcionaba luz y protección de los peligros atrapados entre las estrellas. Por las noches, el brillo de las Piedras Solares era visible a muchos kilómetros de distancia. Solo que, en ese momento, era un recordatorio de que las Pruebas del Sol comenzaban en pocas horas y de que Teo estaba llegando muy tarde.
El Templo Quetzal estaba en el centro de la ciudad y era visible desde casi cualquier lado. Estaba pintado de un color amarillo estridente y cálido y tenía muchas arcadas para que las aves pudieran entrar y salir a su antojo. En general, a Teo le encantaba contemplar los mosaicos de aves tropicales de tamaños más grandes que en la realidad, creados de forma meticulosa con cerámicas coloridas, pero, ese día, parecían cernirse sobre su cabeza mientras corría hacia el patio. Las aves le dieron la bienvenida volando y cantando entre el follaje de los árboles y, en cuestión de segundos, estaba rodeado; colibríes de colores pasaban disparados junto a su cabeza, mientras que un par de tucanes saltaban y cantaban con alegría a sus pies.
–También me alegra verlos –les dijo con una risita e intentó no sobresaltarse y herir los sentimientos del loro color melocotón que graznaba alegre en su hombro–. ¡Auch! –protestó y se sobresaltó cuando un escribano de pecho rosado le jaló el cabello oscuro como muestra de amor.
–Fuera, fuera, ¡déjenlo! –ordenó la voz de Claudia. En un destello de plumas, sus amigos se dispersaron.
–Se comportan como si me hubiera ausentado durante días. Gracias por salvarme –le dijo con una sonrisa entretenida a la mujer de túnica turquesa, característica de los sacerdotes de Quetzlan.
–No me agradezcas –bufó la mujer con una mirada adusta, que resaltaba con el rodete ajustado en su cabeza–. ¡Eres un desastre, y Huemac estuvo buscándote! Llegas muy tarde. ¡No hagas esperar a tu madre! –lo regañó y le dio un golpe en el hombro.
–¡Ya voy, ya voy! –Teo no logró mostrar seriedad mientras se alejaba de ella. Salió corriendo por el suelo mojado, de modo que sus zapatos sucios fueron dejando huellas negras donde la sacerdotisa trapeaba.
–¡Uff, Teo! –protestó Claudia.
–¡Perdón! –respondió y agachó la cabeza con culpa. Apenas llegó a esquivar a otro sacerdote que cargaba una bandeja enorme llena de frutas, semillas e insectos. Un quetzal esperaba con paciencia en el hombro del sacerdote, un tucán se ponía cómodo sobre una pila de maracuyá, y los colibríes peleaban haciendo un escándalo en el aire. Teo pasó junto a cascadas diminutas que corrían sobre rocas volcánicas y caían en estanques cristalinos llenos de lirios de agua. Dentro de los estanques, las aves chapoteaban y las gotas brillaban con el sol sobre sus plumas multicolores. Tras dar la vuelta a una esquina, se encontró con Huemac, que esperaba de brazos cruzados, parado en los escalones enormes que llegaban al observatorio, rodeado por un grupo de sacerdotes. Su compañero quetzal, Cielo, estaba posado en su hombro.
–¡Huemac! –saludó y, con una sonrisa aún más grande, extendió los brazos–. ¡No me recibías al llegar de la escuela desde que era niño! ¿No deberías estar haciendo cosas más importantes? –preguntó con toda la inocencia posible.
–Sí, debería –coincidió Huemac con una mirada adusta y los labios apretados. Era alto y huesudo, con la piel arrugada por el sol y una eterna expresión exasperada, que parecía empeorar siempre que Teo llegaba. Usaba túnicas de color verde esmeralda, que lo identificaban como sumo sacerdote de Quetzlan. Tenía una línea de color jade en el tabique y una de las plumas de la cola de Cielo colgando de la oreja izquierda en un aplique de jade.
–¿Estuviste poniéndote al día con las estrellas? –arriesgó el chico, pues siempre lo encontraba inclinado sobre el telescopio.
–Planetas –lo corrigió Huemac mientras se acomodaba el trozo de jade con el glifo de Quetzal tallado que le colgaba del cuello.
–¿Y qué tienen que decir hoy?
–Que llegas tarde.
–¿Necesitas un telescopio para saberlo? La mayoría de las personas usan relojes.
–Y que por poco te provocas la muerte –agregó el hombre, mirándolo de arriba abajo.
–¿Los planetas sabían sobre el incendio? –preguntó impresionado.
–Y estás cubierto de hollín.
–¡Me atrapaste! –Teo chasqueó la lengua e hizo un gesto de pistolas con los dedos hacia el sacerdote irritado.
–Esto no es broma, Teo –insistió Huemac, su tono repentinamente punzante. Con eso, la sonrisa del chico se desvaneció.
–Sé que no lo es.
–Pudiste haber salido herido o, peor, haber puesto a otros en peligro. –El hombre frunció el ceño con intensidad.
–¿Qué se suponía que hiciera? ¿Que me quedara a ver cómo…?
–No eres un Héroe, Teo –interrumpió Huemac, y él cerró la boca. Era verdad, no era un Héroe, pero tampoco le habían dado la oportunidad de serlo. Estaba destinado a tener una vida sosa sirviendo a su madre como un sacerdote glorificado. De tan solo pensarlo se le aceleraba el pulso, atrapado debajo de su piel. No quería estar enjaulado en Quetzlan por el resto de su vida, sin poder ver el resto del mundo ni encontrar algo en lo que fuera bueno de verdad. Huemac cerró los ojos, se presionó el arco de la nariz y tomó aire con pesar–. Cuidar a los habitantes de Reino del Sol es responsabilidad de los Héroes –explicó–. Y protegerte a ti es mí responsabilidad, niño revoltoso. –Una responsabilidad que era evidente que odiaba tener–. Ve a saludar a tu madre, no la hagas esperar más de lo que ya esperó. Te veremos allí con tu traje –agregó en tono cansado. Luego volvió al templo y dejó a Teo allí, como un niño al que acababan de reprender.
El chico tomó aire y se acomodó la mochila en el hombro antes de iniciar el largo ascenso hacia el observatorio. Le había mencionado a Huemac que podían instalar una escalera mecánica, pero el sumo sacerdote había resoplado con indignación, había mencionado las tradiciones, la santidad del templo antiguo y bla, bla, bla. Cuando por fin llegó arriba y entró al observatorio vidriado con marcos dorados, pudo ver todo Quetzlan debajo de él, incluso vio que había una mancha negra en el lugar donde se había iniciado el fuego. El sitio también era santuario para los amados quetzales de Huemac, el orgullo de Quetzlan. Las aves de color verde y azul eléctricos estaban posadas sobre herramientas astronómicas antiguas, como esferas armilares descoloridas y relojes solares de jade. Se acicalaban las plumas color rubí del pecho desde las puntas de los telescopios y comían de cuencos dorados con sus piquitos amarillos.
El altar principal se encontraba en el centro del observatorio, rodeado de velas de diferentes formas y tamaños, sobre candelabros altos de color dorado. El glifo de su madre estaba en el centro: una laja cuadrada y brillante de jade de tres metros, tallada para asemejar un quetzal en vuelo; las alas desplegadas, las plumas largas de la cola enrolladas, y el pequeño pico puntiagudo apuntado al cielo. Sobre el glifo pendía la Piedra Solar, dando vueltas despacio en el aire. Era demasiado brillante como para mirarla de frente, pero Teo pudo echarle un vistazo antes de que le quemara las retinas: la superficie suave parecía ondular con la luz y emitir llamas diminutas. Irradiaba un haz de luz brillante hacia el cielo, que desaparecía en algún lugar más allá de las nubes.
En el camino, Teo se cruzó con un pequeño que llevaba una bendición de Quetzal aferrada con fuerza; una pluma de guacamayo color escarlata. Los dioses Jades eran los únicos que entregaban bendiciones en persona; los Dorados estaban demasiado ocupados, así que les delegaban el trato con humanos a sus sacerdotes. Al llegar, Teo esperó con incomodidad a un costado, pues no quería interrumpir el momento en que su madre le entregaba una pluma verde brillante a una anciana. Quetzal rodeó las mejillas de la anciana con las manos y, mientras ella la miraba con lágrimas en los ojos, le habló con suavidad. Cuando una sacerdotisa escoltó a la mujer a la salida, la diosa se dio la vuelta y, al ver a su hijo, una sonrisa se extendió en su rostro luminoso.
–¡Aquí estás! –dijo con alivio en su tono cantarín.
–Hola, mamá –respondió él, al tiempo que sentía el peso de la culpa.
Quetzal era la encarnación de la belleza, vibrante como las aves que la rodeaban. En lugar de cabello, plumas largas enmarcaban su rostro oval. Los tonos de azul y verde brillantes en la parte superior se degradaban hasta convertirse en color café intenso al bajarle por la espalda. Una gargantilla de plumas bañadas en oro formaba un abanico desde la base de su mandíbula hasta las clavículas. De sus orejas, colgaban aretes de plumas diminutas de colibrí color magenta, púrpura y rubí.
–¡Llegas tarde! –remarcó, al tiempo que le daba un abrazo apretado desde arriba. Todos los dioses medían más de dos metros, y ella no era la excepción.
–Perdón –dijo Teo al corresponder el abrazo. Las plumas de su madre le hacían cosquillas en la nariz–. Tuve un contratiempo.
La pechera del vestido de Quetzal estaba decorada con plumas de guacamayo color escarlata y el resto era verde, cian y azul zafiro. La espalda abierta dejaba sus alas a la vista por completo. Mientras que las de Teo eran incontrolables y se chocaban con todo a su paso, las de ella se quedaban replegadas con elegancia y nunca se interponían en el camino.
–Me dijeron que hubo un incendio –comentó la diosa. Luego retrocedió para escanearlo–. ¡Tu brazo! –jadeó y recorrió la herida del codo con sus dedos delicados.
–No es nada, ya está empezando a curarse. –Él intentó bajarse la manga.
–Gracias a Sol por eso. –Quetzal suspiró, pero sonrió. Su piel era morena como la de Teo, que también había heredado sus ojos grandes y oscuros–. Huemac y yo estábamos muy preocupados.
–Lo siento. –Teo tenía sus dudas de que eso fuera verdad respecto al sacerdote.
–Me alegra que estés a salvo. Gracias al cielo Marino, Auristela y tu amigo Aurelio llegaron a tiempo –agregó la diosa con una sonrisa mientras le apartaba el cabello rebelde del rostro.
–No es mi amigo –sentenció él en un tono más duro del que quería, porque fue incapaz de contener la rabia ante la mención de Aurelio. Su madre lo miró con desaprobación, pero, por suerte, Huemac y los demás sacerdotes llegaron justo a tiempo.
–Desvístete. Vamos a prepararte –indicó el hombre antes de que un remolino de movimiento los envolviera. Quetzal se hizo a un lado cuando llevaron un espejo de cuerpo completo y un perchero.
–Directo al punto, ¿eh? –masculló el chico. Un sacerdote joven aprovechó la oportunidad para sacarle la mochila del hombro–. Con cuidado, ¡tengo cosas importantes! –advirtió, y Huemac lo miró con las cejas en alto–. Mis tareas y esas cosas, ya sabes. Lo necesitaré durante el viaje. ¿Podría darme una ducha al menos? –preguntó antes de que siguiera el interrogatorio. En respuesta, le acercaron un cuenco grande de plata y una toalla de mano–. ¿Esto es todo? –bufó.
–Si hubieras llegado a tiempo, podrías haberte duchado –respondió el sacerdote con calma, unió las manos y esperó junto a Quetzal.
–¡Está helada! –siseó el chico en cuanto hundió la toalla en el agua.
–Si hubieras llegado a tiempo…
–Sí, sí, lo entiendo. Puedo hacer esto solo, gracias. –Teo levantó una mano para interrumpir a un sacerdote que intentaba ayudarlo–. ¿Será posible tener un poco de privacidad? –le preguntó a la audiencia mientras se desabrochaba el cinturón. De inmediato, una sacerdotisa llevó un biombo para que él se cambiara en privado. Entonces, se fregó el rostro y los brazos deprisa para limpiarse el hollín. En general, podía asistir a las celebraciones y días festivos con una camisa y pantalones de vestir; sin embargo, como las Pruebas del Sol eran el evento más importante del reino y sucedía cada una década, tenía que comprometerse un poco más–. No entiendo por qué tengo que disfrazarme –protestó al descolgar el pantalón charro con plumas doradas bordadas en los laterales.
–Porque eres un semidiós y representarás a la Diosa Quetzal y a todo Quetzlan –respondió Huemac en tono exasperado, a lo que Teo resopló.
–¡Podrás estar con Niya durante una semana y media! –agregó su madre.
Además de poder visitar otras ciudades, esa era la única ventaja. Aunque Niya era una Dorada, muy poderosa, por cierto, así que era muy probable que la eligieran para competir en las pruebas y, en ese caso, no podrían pasar ni un momento juntos. Por supuesto que ser elegido para competir era un gran honor, pero también era muy peligroso. Y mortal.
Teo se esforzó por ignorar el nudo que se le hizo en el estómago al pensar en que su mejor amiga compitiera. Se sacudió para sacarse la camisa e intentó ajustarse la compresión antes de salir de detrás del biombo. A pesar de que Quetzal hizo lo mejor posible por seguir sonriendo, él percibió el ligero cambio cuando le miró el pecho por una fracción de segundo y se tensó ante esa mirada. Dos años atrás, cuando tenía quince años, se había dado cuenta de que era un chico. Luego había comenzado con la terapia hormonal y había tenido una mastectomía, y eso lo había ayudado a sentirse más a gusto con su cuerpo. Incluso le gustaban las cicatrices de la cirugía; creía que lo hacía lucir rudo. La faja de compresión era para las alas con las que había nacido. No pensaba en ellas cuando era pequeño, pero eso había cambiado al comenzar la escuela, en donde sus compañeros no dejaban de mirarlas y de reírse cuando tiraba algo por accidente. Pero lo peor era que las tocaran. Los chicos de la escuela no podían mantener las manos lejos de ellas, e incluso las maestras quedaban tan hipnotizadas que llegaban a tocarlas y comentar cómo se sentían. Teo odiaba sentirse como un animal solitario en un zoológico.
Como si eso no hubiera sido suficiente, las alas también habían provocado el primer episodio de disforia de Teo, pues no eran verdes y azules como las de los quetzal macho, sino de un color café grisáceo con pintas verdes como las de las hembras. Casi al mismo tiempo que descubrió que era un chico, sus alas comenzaron a perder el plumaje. Con ayuda de algunos sacerdotes, fabricó fajas de compresión con bandas elásticas que mantenían las alas ocultas contra su espalda. Sin embargo, cuanto más intentaba contenerlas, más parecían resistirse. Solo las dejaba libres para dormir o ducharse y se esforzaba por no prestarle atención al color apagado o a los parches desplumados.
–¿Estás seguro de que no quieres sacarte eso? –preguntó Quetzal.
–Mamá –fue todo lo que dijo, con voz dura. No quería tener esa discusión otra vez, en especial frente a Huemac. Él al menos tuvo la decencia de distraerse aplicándole salvia en la quemadura del brazo.
–¿No duele? –quiso saber su madre mientras acariciaba con suavidad unas plumas que quedaban expuestas en la compresión.
–No –mintió Teo y se alejó de su alcance. La verdad era que sí dolía. Era como si tuviera otro par de brazos esposados en la espalda, pero eso no se comparaba con la disforia agobiante que sentía cada vez que las veía. Huemac le entregó una túnica roja sin mangas, que otro sacerdote le ayudó a ponerse. Obviamente, había anticipado que Teo se rehusaría a liberar sus alas, porque le colocó una capa sobre los hombros, con las mismas plumas azules y verdes que el vestido de su madre. La pieza más importante del atuendo era el pectoral: un collar enorme de jade, con el glifo de Quetzal pintado en dorado en el centro, y adornado con cuentas más pequeñas de jade, turquesa y oro. El peso hizo que Teo se tambaleara mientras Huemac se lo colocaba. Por último, el sacerdote exhibió una corona de plumas radiantes de cola de quetzal.
–¡Vaya, Huemac, es hermosa! –dijo Quetzal con alegría y las manos en el pecho. El sacerdote solía ser muy reservado y enorgullecerse de su humildad, pero a Teo no se le escapó la pequeña elevación de sus labios ni el tinte rosado en sus mejillas.
–Gracias, Diosa –respondió al colocar la corona en la cabeza de Teo, solo que, apenas retrocedió, el adorno se deslizó hasta la frente del chico.
–Es un poco grande, ¿no crees? –comentó Teo mientras se la apartaba de los ojos.
–Si hubieras llegado a tiempo, la habría adaptado.
–¡Luces muy apuesto, Teo! –canturreó Quetzal, que revoloteaba alrededor de su hijo para hacer pequeños ajustes.
Al final, él se miró al espejo e intentó acomodarse el cabello castaño rizado. No lucía mal, solo que era… demasiado. Sin embargo, era un semidiós y los trajes ceremoniales iban con el título. No quería herir los sentimientos de su madre y, por mucho que disfrutara provocar a Huemac, sabía que eso era muy importante para ambos, así que sonrió y le dio una palmada en el hombro al sacerdote.
–Se ve genial –dijo.
Huemac respondió con una mínima inclinación de la cabeza, lo más cercano a una sonrisa que Teo recibía de su parte, así que lo tomó como una victoria.
–Se hace tarde, debo volver al Templo del Sol –anunció Quetzal, sin dejar de tocar las plumas de la capa de Teo.
–Partiremos enseguida y la veremos allí, Diosa –le aseguró el sacerdote.
–Gracias, Huemac –respondió ella con una sonrisa. Tomó a Teo por la barbilla y lo besó en la mejilla.
–Argh, mamá –protestó él y se limpió con el dorso de la mano.
–¡Los veré pronto! –saludó Quetzal y, en un parpadeo, se desvaneció.
–Esperen, ¿y mis cosas? –preguntó el chico cuando los sacerdotes se llevaban el perchero y el espejo.
–Ya cargamos todo por ti. El bote está listo –respondió Huemac en tono seco y siguió a los demás hacia las escaleras.
–¡No se olviden de mi mochila!
–¿Tarea? –El hombre levantó la mochila raída, evaluó el peso y miró a Teo de reojo. Él asintió con energía, por lo que la corona se le deslizó hasta las cejas.
–Muchísima tarea –afirmó y apartó las plumas de sus ojos.
–Las pruebas son el evento más importante al que asistirás jamás. No me causes problemas, chico –le advirtió Huemac con un suspiro.
–¿Yoooo? –Teo alargó la palabra y agitó las pestañas mirando al sacerdote–. ¡Sería incapaz! –Huemac resopló exasperado y se dio la vuelta–. ¿Es por lo que pasó el Día de los Muertos? ¡Eso fue un accidente y me disculpé con el Dios Maíz! –gritó el chico tras él. Como no obtuvo respuesta, lo persiguió escaleras abajo–. ¡El cabello vuelve a crecer!
CAPÍTULO 3
Las ciudades de Reino del Sol estaban conectadas por miles de cursos de agua. Los ríos anchos permitían que los barcos de carga y de pasajeros transportaran bienes y personas entre las comunidades, mientras que los canales más pequeños servían de drenaje, irrigación y suministro de agua. Aunque existieran automóviles y transporte público, la única forma de llegar al Templo del Sol seguía siendo en bote.