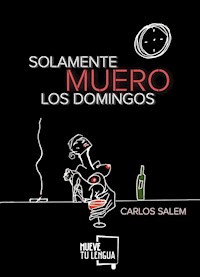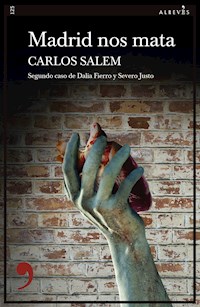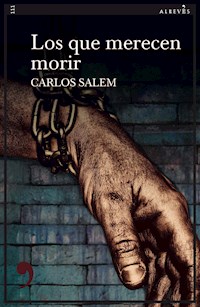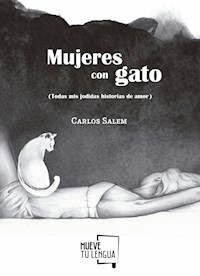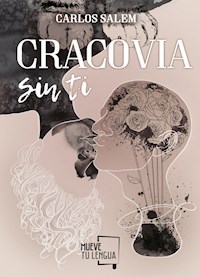Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
El brazo de un veinteañero desaparecido hace cuarenta años es hallado en Madrid. Lleva un anillo de oro con el símbolo de Zeus. Es la primera pieza de un puzle humano disperso por toda Europa que la Brigada de los Apóstoles deberá resolver frente a la oposición de poderosos sectores empeñados en que no se esclarezca un misterio que tiene su origen en los años de la Transición española. Al mismo tiempo, el policía y exsacerdote Severo Justo volverá a la sierra extremeña de su infancia para intentar probar (sin demasiada fe) que su padre, al que odia desde niño, no es responsable del asesinato de un novio de juventud de su madre al que él se parece demasiado… Los dioses también mueren prepara el camino para la cuarta y última novela de este ciclo: Los pecados de los Apóstoles, en la que el viaje iniciado con Los que merece morir y Madrid nos mata llegará a su fin. Y quizás no sea un final feliz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Salem nació en Argentina y lleva en España «algo más de media vida». Es novelista, poeta y periodista. En narrativa, la novela negra es su campo de acción habitual, aunque como define Fernando Marías: «Salem es un género en sí mismo».
Desde que debutó en 2007, sus obras han sido publicadas en Italia, Alemania y especialmente en Francia, donde goza de gran prestigio.
Ha ganado los premios Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, Novelpol, París Noir, Mandarache, Internacional Seseña de Novela, Valencia Negra y Violeta Negra, además de ser finalista en varias ocasiones del Dashiell Hammett, o de los Prix 813 y SCNF en Francia.
Entre sus títulos destacados: Camino de ida, Matar y guardar la ropa, Pero sigo siendo el rey, Cracovia sin ti, Un jamón calibre 45, En el cielo no hay cerveza, Muerto el perro, Un violín con las venas cortadas o El último caso de Johnny Bourbon.
Los que merecen morir es su libro número 40, en el que presenta a Dalia Fierro, Severo Justo y la Brigada de los Apóstoles, a quienes asegura que «voy a seguirles la pista».
El brazo de un veinteañero desaparecido hace cuarenta años es hallado en Madrid. Lleva un anillo de oro con el símbolo de Zeus. Es la primera pieza de un puzle humano disperso por toda Europa que la Brigada de los Apóstoles deberá resolver frente a la oposición de poderosos sectores empeñados en que no se esclarezca un misterio que tiene su origen en los años de la Transición española.
Al mismo tiempo, el policía y exsacerdote Severo Justo volverá a la sierra extremeña de su infancia para intentar probar (sin demasiada fe) que su padre, al que odia desde niño, no es responsable del asesinato de un novio de juventud de su madre al que él se parece demasiado…
Los dioses también mueren prepara el camino para la cuarta y última novela de este ciclo: Los pecados de los Apóstoles, en la que el viaje iniciado con Los que merece morir y Madrid nos mata llegará a su fin.
Y quizás no sea un final feliz.
Los dioses también mueren
Los dioses también mueren
CARLOS SALEM
Tercer caso de Dalia Fierro, Severo Justo yla Brigada de los Apóstoles
Primera edición: mayo de 2023
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2023, Carlos Salem
© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S.L.
Printed in Spain
ISBN: 978-84-19615-11-4
Código IBIC: FF
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Para Lázaro Salem,por todo lo que no llegamos a decirnos
Al otro lado del mundo, un certificado médico dictamina
que el baile de mi viejo se acabó.
Los certificados no tienen ni puta idea,
los certificados son todo lo contrario de un poema.
Dicen que murió mi padre.
Yo solo sé que estuvo vivo
Te quiero, viejo.
Te quise siempre, como eras.
Te lo dije poco.
Porque vos sabías que yo sabía que sabías.
Y en ese juego de palabras me perdí un montón de abrazos.
Aprendí a no extrañarte para que esta distancia
de medio mundo no me hiciera daño
cuando este momento llegara.
Ahora tengo que aprender a extrañarte
cada uno de los días que me queden.
Nunca te dediqué un libro en particular,
porque te los dedicaba todos.
Me hice escritor para cumplir tu sueño,
en lugar de ayudarte a cumplirlo.
Ahora no puedo dejar de serlo.
No puedo ordenar a mis palabras que dejen de llorar.
Soy tu sombra.
Antes de irte, dejaste el sol encendido,
para volverme nítido.
Y aquí sigo, mirando al sol a los ojos,
como si fuera ese Dios en el que creías,
esperando una explicación
que no podría darme aunque existiera.
Te llamabas Lázaro,
por eso cada vez que te morías volvías a nacer.
A lo mejor esta vez alguien escribió mal tu nombre,
ignorando que las palabras son la vida.
Me quedo acá, más vivo que nunca.
Más vivo.
Más solo.
Chau, viejo.
Nos vemos
como siempre
en los espejos.
«Lázaro», de Solamente muero los domingos.2018, Ed Mueve tu lengua
Yo no creería más que en un dios que supiese bailar.
FRIEDRICH NIETZSCHE
I
Los Dioses han existido siempre y nunca han nacido.
CICERÓN
1
Jennifer mon amour
Fortunato Sortes lleva toda la vida convencido de que le aguarda un destino acorde a su nombre de pila, aunque esa misma vida, durante casi sesenta años, le haya demostrado lo contrario. También cree con firmeza en la voluble sabiduría del refranero, a pesar de que la única vez que el azar de la lotería premió con veinte millones de las antiguas pesetas el número al que venía jugando durante tres décadas, él perdió el décimo de un modo inexplicable. En cuanto al amor, la misma suerte o su ausencia: solo una mujer quiso compartir su vida, con más tedio que pasión. Pero la silenciosa Juana Marta se marchó, sin dar explicaciones, por las mismas fechas en que Fortunato perdió el décimo premiado. Durante tres años, le envió una postal desde Río de Janeiro por su cumpleaños. Luego, nada.
Y, sin embargo, Fortunato sigue convencido de que la fortuna lo espera cualquier madrugada.
—Incluso en la basura se encuentran diamantes —repite en el bar del barrio a quienes se dejen invitar a cambio de soportar su charla—. Y sé lo que digo: soy el mejor basurero de Madrid. Cuando aparezca un tesoro en algún contenedor, Fortunato Sortes estará allí.
Si no es el mejor, es el más viejo. Aunque periódicamente le ofrezcan la jubilación anticipada, Fortunato resiste. Tampoco ha aceptado ascensos o puestos de oficina: él quiere la calle, el rincón de Madrid donde el Destino hará honor a su nombre de bautismo. Y como elije los recorridos que otros detestan, sus jefes lo dejan hacer, con tal de no tenerlo cerca. Porque, si hemos de ser sinceros, Fortunato tampoco resulta muy agradable a la vista.
De modo que no tuvo que insistir para que le confiaran, un año más, la coordinación del operativo de limpieza tras las fiestas de San Isidro, o lo que es lo mismo: recoger las toneladas de basura que los jóvenes visitantes (y los no tan jóvenes) siembran por unas praderas que en realidad son lomas tenues, breve pulmón verde cerca del centro y sus arterias de cemento.
—Llevo recogidos sesenta y tres condones y una moneda de diez centavos, don Fortu —se queja uno de los aprendices que todavía lo respeta un poco—. Me da a mí que hoy tampoco encuentra usted su tesoro.
Sortes responde con un gruñido y se interna entre los arbustos.
Ya bastante se ríen de mí como para contarles que hoy no busco fortuna, se dice y se ruboriza.
Porque desde hace un año que espera esta fecha como se espera la lluvia ante un cielo despejado: con la convicción de que tarde o temprano lloverá. Fortunato no busca hoy el tesoro que la vida le debe.
Busca el amor.
Fue hace un año. Y en este mismo lugar. Idénticas también las huellas de los pocos días de diversión al aire libre. Fortunato había decidido que era el sitio ideal para que algún treintañero ricachón con veleidades populares perdiera un reloj de futbolista, de esos de cien mil euros como poco, o alguna heredera disfrazada de poligonera —que se visten todas igual, en realidad debería decir que se desvisten, por lo poco que llevan, piensa que pensó hace un año Sortes— extraviara en la refriega de un amor fugaz una pulsera de diamantes o joya de valor equivalente.
Por eso mandó a sus ayudantes a recoger las zonas más despejadas y se reservó para sí los vericuetos entre los arbustos, más complejos de limpiar, pero también más promisorios como depósito de tesoros por hallar.
Y, buscando, halló a Jennifer.
En realidad, a la mitad de Jennifer.
La mitad inferior.
Sus piernas delgadas sobresalían entre un arbusto y un árbol. Ante esa visión inesperada, Fortunato experimentó dos sensaciones que creía perdidas para siempre: el amor y la erección.
Tiró de las piernas de Jennifer (ya antes de hacerlo había decidido llamarla así) y su felicidad se dividió por dos al comprobar que solo habían dejado la mitad inferior del delgado maniquí. La erección lo abandonó a medias, pero el amor se le duplicó, lo mismo que la ira hacia el desalmado que había cometido la injusta mutilación. Tras rescatar la mitad de abajo de Jennifer e imaginar la parte que faltaba, se preguntó dónde estaría. Y obtuvo la respuesta en forma de sello azul desteñido impreso sobre la rabadilla de su amada: «Chun-Li Modas» y una dirección del cercano barrio de Lavapiés.
Estoico, soportó las bromas indecentes de sus ayudantes, cuando decidió llevarse a casa a Jennifer, argumentando que algún gamberro la habría robado de la tienda y al devolverla recibiría una suculenta recompensa del preocupado Chun-Li.
Mentía. Pero ellos no lo sabían. Fortunato no tenía la menor intención de devolver la parte de abajo de Jennifer al tendero chino. Lo que quería era comprarle la mitad superior, tenerla completa.
Al día siguiente, ante Chun-Li Modas, su corazón se detuvo al verla en el escaparate. Delgada y evidentemente asiática en las facciones, la parte de arriba de Jennifer sugería una perfecta armonía con la de abajo, que dormía en la cama de Fortunato tras haberla higienizado a conciencia. Vestía una chaqueta de imitación Chanel (a fuerza de llevarse a casa ejemplares del Hola! que encuentra en la basura de las peluquerías, Sortes es casi un experto en moda), en tono rosa pastel, y debajo una imposible camiseta blanca con la palabra «COÑ» a la vista tras las solapas.
Lo atendió un chino joven con el pelo teñido de tres colores, que apenas le prestó atención cuando indagó por el precio del maniquí.
—No se vende.
—¿Y la mitad de abajo? —indagó Fortu.
—Mi abuelo me hizo tirarla ayer. El tacaño renueva maniquí cada dos años. El que viene compra maniquí nuevo y tira lo que queda de este.
En vano ofertó Sortes una suma más que razonable. El joven dijo que si cambiaba las tradiciones de la tienda, el carca de su abuelo era capaz de cortarle el yīnjīng. El decano de los basureros estuvo a punto de preguntarle qué era el yīnjīng, pero optó por hacer un acuerdo con el muchacho: doscientos euros a cambio de garantizar que en un año, cuando llegara el momento, dejaría la parte superior en el mismo lugar que la inferior.
El chino tricolor aceptó sonriendo y, tras recibir los billetes, le dio la mano asegurando que el señor era todo un báichī.
—Un caballero —tradujo a petición de Fortunato.
Y ha contado cada madrugada hasta llegar a esta, la señalada para la reunificación de Jennifer.
De allí su desencanto al no encontrarla donde esperaba, las órdenes furiosas a los subordinados para alejarlos, la búsqueda frenética, la pérdida de las gafas y no detenerse a recuperarlas para seguir recorriendo casi a ciegas la zona, mientras maldice la falta de seriedad del chino para cumplir un pacto de báichīs o como se diga, el fuerte sacudón de la esperanza al divisar achinando los ojos a la luz opaca del amanecer la forma de un brazo asomando detrás de un matorral; su Jennifer ha acudido a la cita y yo pensando mal del pobre muchacho chino que ha cumplido, ha cumplido y ya nadie, mi amor, nadie nos va a separar, tropezar con una bolsa de plástico, caer y ver desde abajo la mancha nívea del brazo, levantarse con juvenil entusiasmo, tomar la mano y tirar de ella pensando a la vez que pesa muy poco y que imaginaba más delgado el brazo y detrás no viene nada, solo el brazo de una Jennifer más fría de lo que esperaba, casi gélida la piel, rotundos los músculos de un brazo que no es, definitivamente, el de un maniquí flaco y chino, sino el de un hombre joven y helado.
Un brazo cortado a la altura del hombro.
Un brazo de verdad.
Antes de desmayarse, Fortunato Sortes toma dos decisiones.
La primera es conformarse con solo media Jennifer.
La segunda es cambiarme el jodido nombre de una puta vez.
2
Por nada
La mujer pequeña y dulce realiza un esfuerzo que sabe será el último, logra asomar desde el fondo de su propio esqueleto, y después de semanas recupera esa felicidad oronda tan suya que siempre empezó en la sonrisa. Mira a sus dos hombres, uno a cada lado de la cama, de pie, tan diferentes pero igualados en la seriedad y el miedo que tratan de disimular con gestos que se deshacen a mitad de camino.
A su derecha, el hombre-roca, el viejo-montaña, marido de pocas palabras y casi todas mordidas, rumiando durante décadas el resentimiento consigo mismo por no haber podido ofrecerle el mundo que quería para ella, pero ella solo quería una sonrisa de vez en cuando.
Se va a quedar tan solo, tan desvalido, el viejo enorme que hasta a la gravedad desafía impidiendo que su espalda se doble, esa tozuda gallardía sin pulir de la que tanto presumía ante sí misma, «Mi hombre se rompe pero no se dobla», le dijo más de una vez, y él la miraba como si no entendiera o como la mira ahora, como si no la mereciera, como si nunca lo hubiera merecido, y ella sabe que sí, que a su manera, a su brusca manera, la ha querido como no quiso a nadie en la vida.
A su izquierda, el hijo también es alto pero delgado y esbelto, con ese cuerpo que hacía que incluso las pobres ropas de domingo que pudo procurarle en la infancia lo hicieran parecer un principito; esa misma elegancia natural que cuando decidió ir al seminario y tomar los hábitos hacía suspirar a las muchachas por la forma en que lucía la sotana; y después, cuando se enamoró y dejó los hábitos y se hizo policía, había que verlo con el uniforme de gala: «Si parece un modelo» decían las vecinas en las distintas eras de su hijo Severo Justo.
Y el padre refunfuñaba por lo bajo sobre la dudosa virilidad de los modelos y ella le decía «Tienes celos de tu hijo», y él se enfada y se iba al bar.
El hijo le da casi más pena que el padre, porque el viejo-roca siempre parece estar solo y solo con ella le sobra el resto del mundo; con nadie más ha desarrollado más que un intercambio de palabras, incluso hace años, cuando volvieron al pueblo de la infancia y juventud comunes, casi ni hablarse con los amigos de niñez, apenas las relaciones comerciales en algunos de esos negocios sin sentido en los que se le fue la vida y en los que ponía tanto empeño y ternura que ella misma sintió envidia, hasta que comprendió que él necesitaba darle algo especial, aunque fuera la especialidad de sus fracasos.
El viejo está acostumbrado a perder porque lleva toda la vida perdiendo y eso enseña, se dice y sonríe con más dulzura, tanta que parece que el hombre de piedra se va a desmoronar pero resiste, va a resistir, lleva toda la vida resistiendo.
El hijo, en cambio, no ha aprendido a perder aunque lo haya perdido casi todo. Quizás porque en, cada camino que tomó, logró ser el mejor sin vanidad ni pretensiones: el más prometedor en el seminario y un futuro deslumbrante cuando se ordenó, el más enamorado de su mujer cuando la conoció trabajando codo a codo en un barrio empobrecido de Madrid y dejó los hábitos para dedicarse a ella y fue el mejor marido, y luego, a qué dudar, el mejor padre para la pequeña Lucía; por su necesidad de orden entró en la Policía y fue el mejor de los policías. Y cuando un conductor imprudente u homicida mató a su mujer y a su hija, mi nuera y mi nieta, si es cierto que hay algo al otro lado, muy pronto voy a veros, su hijo Severo alcanzó a la perfección siendo quizás el mejor viudo de la historia.
Y ahora, más de veinte años después, cuando parece haber superado todo aquello o por lo menos lo simula de una manera convincente, cuando tiene otra mujer que lo ama, ahora va y se le muere la madre, se dice. Y un poco se alegra, porque detrás de esta aparente normalidad en la vida de su hijo, en la felicidad serena que parece vivir con Lorna, detrás de todo eso, la pequeña mujer que ha visto tanto y ha dicho tan poco intuye que hay dos muertes prometidas en el futuro de su hijo: la del responsable de aquel atropello y la suya propia.
No sabe cómo lo sabe, pero sabe que es cierto y se alegra de no estar por aquí para comprobarlo.
A uno y otro lado, ambos hombres sonríen con la inseguridad de quien no tiene costumbre.
Y ella siente una profunda ternura que la baña por dentro, por este mes largo en el que ambos se han turnado para cuidarla desde que la trajeron del hospital porque no había mucho más que hacer, por cómo han fingido que ahora se llevan bien y que incluso dicen jugar alguna partida de naipes mientras ella duerme, mis pobres hombrecitos que creen que me engañan, sé bien que Severo ni siquiera ha dormido en el cuarto que él le preparó, el cuarto que fue el suyo en la niñez, se habrá ido al hotel cada noche por no dormir bajo el mismo techo que el viejo al que odia y no sabe muy bien por qué.
Y él, su hombre, derrochando la poca calidez de la que es capaz, fingiendo los dos una cordialidad que nunca existió entre ambos, solo para que ella se vaya en paz y regalarle una mentira de lo que pudo ser pero no fue ni será.
La gratitud la marea; ella, que nunca pidió nada, no podía haber pedido más que eso, aunque no fuera cierto, y se lo han dado.
Toma una mano a cada uno, los mira alternativamente y dice:
—Gracias.
Es imposible saber lo que piensa el viejo, porque nadie sabe lo que piensa una piedra, incluso cuando a la piedra se le descuelga una lágrima.
En cuanto a Severo Justo, piensa en su cobardía por no haberla rescatado hace años de este viejo reseco y llevársela a Madrid, por no haber venido más veces a verla, aunque eso supusiera tener que soportar a la montaña.
Ahora que no queda tiempo, Justo comprende que ha sido tan egoísta como su padre: solo ha pensado en él y muy poco en ella.
—Gracias —murmura otra vez la pequeña mujer, en un suspiro cortito y terminal.
Las manos van a seguir reteniendo cierta tibieza por un rato más, pero ya solo es un residuo, él último rescoldo de ella.
La mujer, la madre, se han apagado.
El viejo mira al hijo sin rencor por primera vez en años y repite:
—Gracias.
Severo piensa en el padre, en la madre, en sí mismo y murmura:
—Por nada.
3
Un rubio pijo y manco
El comisario Francisco Bermúdez congela la sonrisa en el preciso instante en que comprueba que esta vez no ha sido el primero en llegar al bar donde se da cita —oficiosamente— la cúpula de la llamada Brigada de los Apóstoles. Al mismo tiempo se interroga, porque últimamente le da por interrogarse por casi todo y con mucha menos compasión que la que utiliza para los detenidos, por qué le molesta perder ese insignificante privilegio y qué significa para él (acaso una pueril victoria para sentirse momentáneamente por encima de sus compañeros, que son todos unos cerebritos sobrecualificados y yo solo un policía de calle, un madero a la antigua, el último de los ostiócratas, como dicen de mí en los pasillos, pero dicen bajito porque de frente todavía no se atreven).
O quizás llegar el primero sea su forma de reclamar ese lugar de mano derecha del jefe Severo Justo, segundo de abordo solo en los papeles y porque soy el oficial de mayor graduación en este grupo de locos, pero todos sabemos que aquí no hay segundo sino otra primera, aunque Dalia Fierro se esfuerce por mantener las formas y salvarme la dignidad.
De pronto recuerda que su padre, hombre de mil oficios y casi ninguno, llegaba siempre tarde a todos lados, detenido entre un trabajo irregular o algún delito de poca importancia, quizás por eso Francisco Bermúdez llega temprano a todas partes, quizás por eso me hice policía.
Deberá reflexionar mucho sobre todo eso más tarde, encerrado en el baño de su casa mientras finge leer el Marca, quizás su esposa sospecha que mira pornografía en el teléfono, cuando en realidad lleva meses leyendo de modo clandestino libros de filosofía, psicología, antropología y toda clase de «gías» que en lugar de aclararme y darme más respuestas me generan preguntas nuevas.
Acaso la persona más cualificada para despejar las dudas de Bermúdez sería la que ha llegado antes que él al bar, la pequeña doctora Dalia Fierro, con más doctorados en su haber que dedos en la mano, un cociente intelectual que casi rompe los registros y esa mirada de niña mala que intenta ser buena y no le sale.
Pero Paco Bermúdez no va a preguntarle nada, confío en ella, pero como se le escape un comentario ya me veo a todos los de la Brigada burlándose de mí, ¿y cómo van a respetarme los chorizos en la calle si se enteran de que Bermúdez lee libros a escondidas?
En todos sus años de policía ha visto demasiadas personas enganchadas a la droga y siempre se le antojó absurda la compulsión del adicto, la debilidad extrema hacia el objeto de su adicción. Ahora que lee todo el tiempo y en secreto, los comprende un poco más. Pero tampoco le preguntará por eso a Dalia Fierro, que ya lo ha visto y lo saluda con un gesto de sonrisa incompleta.
La costumbre del viejo sabueso puede más que los hábitos apresurados del lector nuevo. Dalia lleva la misma ropa que anoche, unas horas antes, cuando se separaron para organizar el trabajo del día siguiente.
Pero Paco evita la broma garrula (¿quién fue el afortunado o la afortunada?) con la que a veces intenta defender una imagen de sí mismo que ya no le alcanza.
Porque el gesto de Dalia no es el de alguien que ha dormido o no dormido en cama ajena, sus ojeras se parecen a la de otros trasnoches, pero en lugar de fatigadas sonrisas gemelas para acunar los ojos, ahora parecen bolsas para guardar lágrimas.
Demasiadas veces ha visto esa expresión el comisario, en este oficio que genera más divorciados que héroes, y mientras lo piensa mete disimuladamente una mano izquierda en el bolsillo y se pellizca el testículo correspondiente, es una superposición absurda, pero nunca se sabe, se disculpa con su yo científico recién nacido y exigente, porque si su Ana lo dejara, Paco estaría perdido por completo y más ahora, que últimamente parecen haber recuperado una pasión que nunca se fue del todo.
Con un gesto detiene al camarero que ya le está preparando su café, justo antes de que eche el generoso chorro de brandy, porque hoy su carajillo no estará perfumado.
—¿Hace cuánto? —le pregunta sin dejar de mirarla mientras se sienta.
—¿Hace cuánto qué, Paco?
—Hace cuánto que duermes en tu consulta.
Ella intenta una penúltima broma.
—Desde que Woody Allen cayó en desgracia, los pacientes ya no quieren tumbarse en el diván italiano y carísimo que compré. Y algún uso hay que darle.
—Por lo menos tenía algo de gracia, el Allen —se sorprende admitiendo Paco—. Aunque su reducción psicoanalítica de todos los aspectos de las relaciones afectivas resulta un poco forzada y sus pelis han envejecido mal…
Se arrepiente antes de terminar de hablar.
Dalia ha levantado los ojos y lo mira con más cariño que burla:
—No te hacía yo tan ducho en esas cosas, la verdad, comisario…
—Es… ¡Algo que leí en el Marca! Y ahora en serio: tu matrimonio se ha acabado y eso lo sabemos todos. Todos salvo tu mujer, me parece. No te pega nada escapar de las decisiones, doctora Fierro.
—Yo… —Dalia se debate entre contarle o no lo que la atormenta desde hace más de un mes y que es más que la convicción de que su matrimonio con Sonia ha llegado al final—. En cuanto resolvamos este nuevo caso, se lo digo.
Se da cuenta de que ha adoptado la expresión de una niña pequeña que promete algo que no sabe si podrá cumplir y detuvo el dedo centímetros antes de besar los labios en cruz.
—En fin: sé que harás lo mejor, pero te conviene hacerlo pronto, por tu propio bien y porque te necesitamos más que nunca ahora que Justo…
—Ha dicho que vuelve esta tarde y que comencemos nosotros con las investigaciones —se apresura ella a cambiar de tema—. Así que aquí estoy para apoyarte como asesora en la interrogación del único testigo, al que, me temo, no le sacaremos demasiado.
—Sí, una simple asesora psicológica. No me jodas, doctora, que los dos sabemos que tú llevas la batuta y me encanta que así sea.
No tiene fuerzas ni para discutir, solo para avanzar en algo que por un momento la aleje de su dilema.
Activa la tableta, busca y le pasa el dispositivo a Bermúdez.
—Veo que ya tienes el atestado. Eso se llama eficacia, doctora.
—Eso se llama Frontela. Si no fuera porque está liado con la chica nueva, Beatriz Gutiérrez, y los he pillado más de una vez haciendo manitas en el despacho, sospecharía que nuestro inspector es en realidad un cíborg.
Pero Bermúdez no la escucha mientras recorre rápidamente con el dedo las páginas que pasan por la pantalla.
—¡Un brazo! ¿Y dónde está el resto del cuerpo? Esto parece de coña, Dalia. ¿Por qué siempre tienen que tocarnos a nosotros los casos más raros, joder?
—Si eso te parece raro, espera a escuchar lo que falta. Pese al rápido deterioro, Caronte ha podido sacar varias conclusiones que lo tienen totalmente asombrado y ya sabes que casi nunca se equivoca…
Bermúdez siente un ligero escalofrío al oír el nombre del extraño forense. Pese al cariño que le ha ido cogiendo en este tiempo a Caronte García, aún le provoca cierta inquietud la naturalidad con que se comunica con los muertos, y si él está desconcertado, entonces les espera un caso muy difícil.
—¿Y?
—Que el brazo solitario y cortado a la altura del hombro pertenece a un varón de unos veinte años. Aproximadamente de un metro ochenta de estatura, piel blanca y probablemente rubio…
—Entonces, tenemos el caso solucionado: nos vamos por el barrio de Salamanca y al primer pijo joven y manco que encontremos le preguntamos quién le cortó el brazo —intenta bromear Bermúdez.
—No será tan fácil, comisario. Según Caronte, el brazo estaba pegado al cuerpo de un veinteañero… que hoy debería tener más de sesenta años.
Con un gesto, Bermúdez llama al camarero, que se acerca con la botella de brandy que comienza a echar en el café.
4
Siempre a punto de llover
Afuera, el cielo decidió respetar la alegría proverbial de la difunta y, aunque amaneció negro de tormenta, muestra ahora apenas el medio luto de un gris oscuro y cargado de nubes.
La iglesia está repleta y los que no pudieron entrar se asoman para no perder detalle. Tiene algo de verbena solemne y multitudinaria.
Es como si cada pueblo de la Sierra de Gata se hubiera exprimido de habitantes para estar presente en el funeral de la mujer pequeña que nunca se dio importancia y al parecer fue importante para todos.
Severo Justo y su padre reciben condolencias similares pero de tono diferente. Al gigante de piedra le hablan con distancia apenada, como a esos perros que pueden morderte sin saber o sin querer del todo. Al policía le empiezan a hablar de su madre entre lágrimas que se vuelven sonrisas al recordar alguna ocurrencia o algunas de las gestas que el hijo le desconocía. De pronto la imagina como una abeja laboriosa y sonriente, cuyo panal era toda la sierra, más obrera que reina, organizando aquí un club de lectura, allí un grupo de apoyo para mujeres abandonadas o maltratadas, a veces incluso cruzando a Portugal, porque al parecer decía que el dolor no tiene fronteras y el amor tampoco.
Justo quiere llorar como un niño, como el niño de cincuenta y tres años que es ahora, por haberse perdido todo eso de su madre, por no haberle preguntado nunca qué soñaba, o si alguna vez pensó cómo era matar a alguien o suicidarse.
Pero su madre no tendría esos dilemas.
Su madre ha vivido y ha muerto.
Era una mujer de cosas claras, práctica y soñadora al mismo tiempo.
Espía de reojo al viejo y le ve los ojos grises y lluviosos, pero sabe que no llorará, casi desea otra vez ser niño y que su padre llore para sentir que es su padre y no el mal marido que le supuso a su madre desde siempre.
El viejo también lo mira y entonces comprende que tiene los ojos igual de cargados que él y, como él, tampoco lloverá. Dos hombres capaces de ahogarse por dentro para no ceder por fuera. Siempre a punto de llover.
Avanza la misa, pero Severo no escucha más que silencios.
Alguien le pide que pronuncie una oración, recordando su pasado como sacerdote, y hasta el joven cura del pueblo lo anima con un gesto de la cabeza de arriba abajo, que Justo contradice y completa de izquierda a derecha, una cruz en el aire dibujada entre ambos.
No se siente capaz ahora de hablar de Dios.
Severo Justo ahora no es ni exsacerdote, ni el policía más famoso de España y quizás de Europa. Ahora es un niño que perdió a la madre y está enfadado con todo y con todos y, sobre todo, consigo mismo.
Toca llevar la caja y el padre y el hijo se sitúan uno a cada lado, agarrando su asa correspondiente, más separados que nunca por ella, que en vano intentó mantenerlos unidos.
No vuelven a mirarse durante el resto de la ceremonia y las condolencias. El viejo amaga un par de veces con acercarse al hijo, o quizás son tropiezos inconclusos, porque no han parado de beber.
El hijo espera impasible y vacío.
El cura y algunos familiares de la mujer permanecen sin saber qué decir hasta que comprenden que están de más y se marchan con un saludo a medias.
Ambos siguen mirando hacia el lugar por el que ella ha desaparecido.
El hijo quiere decir un millón de cosas y no dice ninguna, porque todas tendrían filo y ahora se siente romo. Un huérfano envejecido.
—No se ofenda, pero me gustaría dejar todo pagado —le dice al padre, con más seriedad que respeto.
—Mi dinero también vale, aunque tenga menos. Pero a ella le hubiera gustado que fuera así. Hazlo.
Siguen mirando la nada que no consigue borrar el recuerdo.
—Era tan pequeña…, y ahora que se ha ido, el mundo se me va a hacer demasiado grande —murmura el viejo.
Justo quiere gritarle que eso debió decírselo en vida, pero recuerda que él tampoco lo hizo.
—Adiós, padre —dice, y comienza a alejarse.
—Adiós, hijo —contesta el viejo.
Y ambos saben que se despiden para siempre.
5
Cuatro rosas negras
El despacho de Caronte García ha cambiado desde que Libitina Molina llegó como su ayudante y terminó entablando con él una extraña relación que nadie quiere calificar y que a sus compañeros lo mismo les provoca ternura que repelús. Es un cambio sutil y rotundo, ya que la morgue de Caronte siempre fue un ejemplo de aséptica pulcritud, en el que las piezas de su instrumental relucían como joyas y cada superficie, blanca o acerada, alcanzaba su máximo esplendor.
Pero hasta hace unos meses nadie hubiera esperado hallar, en el escritorio del forense de la Brigada, un pequeño florero con cuatro rosas frescas cada día.
Rosas negras, obviamente.
La última vez que Bermúdez preguntó que por qué cuatro y no otro número, antes de que Dalia le aplicara un preciso puntapié en el tobillo, ambos médicos reprimieron una sonrisa cómplice y sus mejillas se tiñeron de un leve rosa pálido, lo que para ellos equivalía a un incómodo sonrojo.
La bella forense, de piel casi transparente de tan pálida, mira embobada a un Caronte García al que, durante años, quienes lo rodeaban creyeron jorobado y ahora camina recto como una vara en su pequeña estatura que parece mayor.
Bermúdez mira de reojo la mesa de metal limpia y brillante y detiene su imaginación para no preguntarse qué harán estos dos cuando no hay nadie cerca. Ignora que Dalia piensa lo mismo y una de las muchas voces de su cabeza ensaya una travesura que la distraiga de la pena: pues esto no lo hemos probado, Dalia. Ahora que seremos solteras otra vez, habría que aprovechar… No, joder, con Caronte, claro, pero sería muy fácil robarle la llave…
Celebra y detesta que esa voz en particular sea la única que se mantiene firme dentro de ella, intentando bromas, cinismos y escapes que la alejen de decisiones temibles.
La espanta con una mano y atiende la explicación del forense.
—… y ha estado congelado a bajísimas temperaturas, pero por la velocidad del deterioro calculo que lo habrán dejado donde fue hallado pocos minutos antes. A falta de los resultados del análisis con Carbono 14, que ya hemos encargado, diría que estuvo congelado durante más o menos cuarenta años.
El comisario ve sobre la bandeja el colgajo deshecho, la piel arrugada, el líquido que rodea el brazo, y frunce el ceño.
—Pues no parece que tuviera ni veinte, ni sesenta, sino por lo menos ciento veinte años, Caronte.
El forense estira la mano buscando el móvil, pero Libitina ya se lo alcanza. Busca algo en la pantalla y se lo muestra al comisario:
—Esta foto la sacó uno de los operarios del servicio de limpieza apenas lo encontraron.
La imagen tiene una nitidez envidiable y, en efecto, parece el brazo de un joven atlético de poco más de veinte años.
Bermúdez la amplía con dos dedos e inspecciona toda la fotografía.
—Pues sí que se ha desmejorado en poco tiempo… —dice Dalia.
—Cuando tengas la confirmación del Carbono 14, avísanos, por favor, Caronte.
—No se preocupe, comisario Bermúdez —promete el forense, mirando a Libitina—. No iremos hasta no tener la información, aunque tengamos que pasar aquí toda la noche.
—¡Déjate de formalismos, y llámame Paco! —El comisario se despide apresurado y Dalia lo sigue con una sonrisa que dura el tiempo necesario para darse cuenta de que ella también se ha sonrojado.
Fortunato Sortes es un hombre desconsolado. Parece un niño al que acaban de decirle que no existen los Reyes Magos, piensa Dalia.
Bermúdez no piensa: revisa una alta pila de expedientes que ha solicitado antes del interrogatorio.
—Vaya regalito que nos traes, Fortunato… ¿Estás seguro de que no había visto antes ese brazo?
Dalia abre la boca para protestar ante lo absurdo del interrogatorio, pero conoce lo suficiente a Bermúdez como para saber que algo se trae entre manos.
—¿Cómo lo voy a conocer, comisario? —lloriquea el basurero.
—Lo digo porque aquí, en la declaración de tus compañeros, un tal Fermín Agustí asegura que corriste hacia el brazo gritando: «¡Jennifer, Jennifer, Jennifer!».
Fortunato baja la cara y emite un susurro…
—Habrá escuchado mal, creo que lo que grité fue: «¡Venir a ver, venir a ver, venir a ver!».
—Puede ser. Además, el dueño de este brazo no tendría mucha pinta de Jennifer…, aunque vete a saber, ¿no?
—No sé nada, comisario. Si no necesita nada más…
Comienza a levantarse de la silla.
Bermúdez sonríe, lo imita y le tiende la mano.
Sortes responde.
Pero el policía no lo suelta. Tampoco aprieta demasiado.
Pero no lo suelta.
Fortunato alza los ojos e intenta sostenerle la mirada, pero no puede.
Se sienta como alguien que se ha rendido antes de presentar batalla.
Paco hace lo mismo y Dalia asiste fascinada al pequeño teatro que ha montado el policía y no logra adivinar adónde quiere ir a parar el cabrón.
Bermúdez extiende el otro brazo sobre la mesa y deja la mano abierta a mitad de camino entre el basurero y él.
Sortes murmura:
—Yo solo quería usarlo para comprar la mitad de Jennifer…
—Por mí como si te compras una Jennifer entera, sea eso lo que sea, Fortunato…
La mano sigue abierta.
El basurero emite un pequeño gemido, rebusca en su bolsillo y pone algo sobre la palma del comisario.
Es un anillo de sello grueso y pesado. De oro. En el frontal resalta en relieve la figura de un águila montada sobre un rayo.
Paco suelta la mano cautiva.
—Te puedes ir, Fortunato. En el atestado no figurará que intentaste quedarte el anillo…
—¡Gracias, comisario! Pero ¿cómo supo que…?
—Eres más conocido de lo que crees, Fortu. En cuanto vi que llevas más de treinta años reclamando recompensas por cualquier chorrada que encuentras aquí y allá… Y ahora que das con algo tan gordo como el brazo de un muerto, ni siquiera preguntaste si había algún dinerillo. Pero tampoco tengo mucho mérito —se justifica hacia Dalia—: en la primera foto que sacaron del brazo de tu Jennifer…
—¡No es mi Jennifer! —salta Sortes.
—Vale, como se llame. El brazo todavía se mantenía lozano y tenía la marca reciente de un anillo que alguien acababa de quitarle. Este anillo, Fortunato.
El veterano basurero se marcha entre aliviado y triste.
Dalia aplaude lentamente y sin ironía:
—No pierdes el toque de la calle, Paco.
—Pero solo sirve para pillar a pequeños timadores de poca monta, como este pobre desgraciado. No será de ninguna utilidad para identificar este anillo que llevaba puesto el joven viejo congelado…
—Pero sé de una abuela y un nieto que seguro tienen alguna idea al respecto —propone la doctora Fierro.
Y sus voces, mente adentro, le dan la razón.
6
La penúltima coraza
Lorna Durán cuelga el teléfono y se dice a sí misma que ese pensamiento señala, una vez más, que ya ha cruzado la frontera de los treinta y cinco años. Lleva al menos veinte usando teléfonos móviles y hace diez que no tiene uno fijo, esto no se cuelga, boba, se… como coño se diga.
—Se apaga —dice en voz alta sin querer, y se le escapan cuatro pares de lágrimas.
La voz de Severo Justo todavía resuena en su cabeza, igual de pausada y razonable que siempre, pero hueca, como si se hubiera quedado vacío de algo.
Lorna tiene una decisión que tomar, pero todo en ella grita que no es el momento. Que ese policía serio y amable, del que solo ella conoce las carcajadas y el deseo juguetón, el hombre más influyente de España si quisiera, pero no, Severo Justo, su pareja, se ha quedado huérfano con más de cincuenta años y otra vez es un niño perdido.
Lorna se ducha y al enjabonarse revive sus caricias.
Acostumbrada a procesar información como la excelente periodista que es, sabe que la sensación de novedad que tiene desde hace un año cada vez que él toca su piel responde a una decisión propia, viene de dentro hacia fuera y poco tiene que ver con la ilusión de sentirse nueva, porque todo lo que aprendió en la cama y en la vida con respecto a las sensaciones y los sentimientos, tanto lo bueno como lo malo, hacen que lo que tiene ahora valga mucho más.
—Lo malo de tener algo importante es que sabes que puedes perderlo —murmura mientras se seca y se viste lentamente.
Este ha sido un mes raro. Se había acostumbrado a despertar cada mañana pegada a Severo o con él abrazada a ella como si fuera un tablón en alta mar.
De un modo tácito, desde la primera noche que durmieron juntos, que fue la cuarta porque las tres primeras no dormimos ni un segundo, la cuarta tampoco demasiado, permanecen desnudos y pegados, haga frío o calor; de algún modo sabe que esa tradición no estipulada se mantendrá para siempre, dure lo que dure un siempre.
Para él es una forma de quitarse la penúltima coraza que Lorna ha creído última, pero las personas como Severo Justo siempre conservan una fina armadura, una cota de malla para recordarles el deber.
Pero, al mismo tiempo, esa absoluta y mutua desnudez nocturna le permite seguir libre cuando la sangre en ebullición del sexo comienza a amainar y Severo no pierde la sonrisa ilusionada de niño frente al escaparate de una juguetería (otro anacronismo, Lornita, los niños de hoy babean ante los catálogos de internet), que se alterna con una mirada de lobo hambriento de ella y por eso dormimos tan poco.
Lorna Durán ya está vestida, y debería sonreír porque Severo vuelve a casa, así lo dijo: «Esta noche duermo en casa», aunque sea la casa de ella, que es la de los dos desde hace poco.
Eso debería despejar en ella la ligera pesadumbre que la ronda, porque durante todo este tiempo de vigilia junto al lecho de su madre, él no la invitó a compartirla, aunque, desde el primer momento, entre Antonia y Lorna surgió una corriente de cariño y confianza, consolidada luego en largas conversaciones por teléfono, sin que el marido de la mujer ni su hijo lo supieran, «porque ellos creen que saben, que son duros y fuertes, mi niña, pero siguen siendo niños que creen en fantasmas», le dijo una vez hace tan poco, cuando seguía guardando el secreto de su enfermedad para no preocupar a nadie y para que no le impidieran, entre médicos y familiares, revolotear por toda la Sierra de Gata, encendiendo hogueras e ilusiones.
No sabe si le duele más no haber podido despedirse de esa amiga mayor y al mismo tiempo tan vital, o que Severo la haya mantenido amablemente alejada, recibiendo sus visitas de fin de semana con cordialidad, pero sin la verdadera alegría de tener a su compañera elegida para cruzar este puente.
Abre el ordenador y comienza a escribir la carta.
La borra y se alegra de haber abandonado hace años el uso del bolígrafo, porque si la hubiera escrito a mano sería definitiva.
Ahora puede esperar un poco más antes de tomar la decisión, ahora puede jugar por unos días o unas horas a que no pasa nada y celebrar el regreso de ese hombre al que tiene desde hace más de un año pero nunca le perteneció del todo.
Antes de salir rumbo a la redacción, Lorna baja del altillo del armario la maleta vacía.
La abre por completo sobre la cama y se le antoja la boca de una bestia mitológica que puede tragarse de un bocado su felicidad.
De su bolso saca el sobre, lo mete en la maleta, la cierra y la vuelve a dejar en el armario, pero no en el altillo sino abajo, detrás de los abrigos.
A mano.
Por si toca usarla pronto.
7
El puzle
Cuando Dolores Frontela trabaja con su nieto, se advierte que existe entre ellos una telepatía que quizás es patrimonio familiar. No necesitan gestos ni miradas, ni siquiera palabras, para que uno sepa qué debe hacer el otro en esos gigantescos ordenadores que murmuran todo el tiempo y que son el apoyo tecnológico de la Brigada Especial de Crímenes Internacionales.
Debe de ser cosa de la sangre, piensa el comisario Bermúdez, pero se corrige de inmediato, porque, con solo una semana en la vida del nieto, la subinspectora Beatriz Rodríguez también participa ya de ese ritual de silencio y lenguajes silentes.
Y la octogenaria hacker, célebre en ese mundillo oscuro con el mote de @grafuwolf, aunque solo la Brigada conozca su verdadera identidad, se frota las manos. Le cuesta disimular lo encantada que está con la muchacha que cuando se abstrae un nanosegundo de sus tareas es para mirarle al nieto como si fuera el último helado del desierto.
—Listo el pollo y pelada la gallina, señores —declara—. Y hablando de gallina, tengo que volver a los fogones, que de aquí no os vais sin comer un buen guiso, que estáis todos escuchimizados.
Y marcha hacia la cocina.
Los demás se demoran en ese cuarto secreto de la casa de la anciana, a quien su hija solo visita para tratar en vano de arrastrarla a misa, hipnotizados por el brillo de esos poderosos ordenadores, cuya existencia es desconocida hasta para la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía.
Es el reino de Dolores, quien con sus ayudantes ha logrado tejer, dentro de la red de internet, una propia red y tan tupida que casi ningún dato puede colarse en su trama.
El grito de la anciana, entre autoritario y cariñoso, los pone en marcha, y con la misma muda sincronía con que tecleaban, el nieto y Gutiérrez ponen la mesa como si ejecutaran una pieza de ballet. Bermúdez se sorprende con un vaso de vino tinto que acaba de aparecer en su mano y ve que Dalia sostiene otro idéntico.
Brindan con timidez.
Todo en este nuevo caso los desconcierta.
Ella se acerca al comisario y le pregunta, señalando con la cabeza en dirección al cuarto secreto:
—¿Crees que funcionará?
Un capón cariñoso pero enérgico la sorprende por detrás.
Dolores.
—¡Claro que va a funcionar, coño! Que lo he preparado yo. La foto del anillo ya circula por toda la red y también por la Deep Web. No se trata de que lo vean millones de personas, sino quienes puedan saber algo: compradores y vendedores de joyas robadas, joyeros de los serios si es que hay alguno, frikis y estudiosos de universidades… —Los mira uno por uno, desafiante—. ¿Qué os apostáis a que antes de veinticuatro horas aparece alguien que conoce ese anillo?
Nadie acepta la apuesta.
—Así me gusta. Y ahora a comer, pero hay que guardar una buena ración para Justo, que llegará a comisaría sobre las cinco de la tarde y, conociéndolo, ni se tomará el día libre ni pasará antes por casa.
A ninguno de los presentes se le ocurre preguntar cómo lo sabe.
Lo sabe y punto. Es Dolores.
Y son las cinco y está a punto de empezar la reunión en la sala principal de la Brigada Especial de Crímenes Internacionales.
A simple vista, podría parecer una reunión rutinaria y casi aburrida.
Desde luego, no lo es, ninguna lo ha sido desde que hace más de un año se creó este cuerpo especial, con una independencia casi inadmisible y gran promoción en medios, para poder culparla de un fracaso anunciado y cortar a tiempo una de las cabezas de la hidra del poder, la más débil.
Pero la Brigada resolvió aquel primer caso envenenado y varios más, y ya son muchos los jóvenes policías —y algunos no tan jóvenes— que se suman, fascinados por el aura de leyenda que rodea a la Brigada de los Apóstoles. Así que la sala se les suele quedar pequeña, porque una de las consignas de Severo Justo es ofrecer un trato casi horizontal a todos esos nuevos miembros que han decidido jugarse a corto plazo el futuro de sus carreras solo para participar de esto.
Pero la de ahora es una reunión mínima e improvisada, casi una comitiva para recibir al jefe huérfano con la prudencia y la distancia que se corresponden con su educada forma de llevar los asuntos.
Si se pudiera hablar de un núcleo duro de la Brigada de los Apóstoles, se diría que está en la sala casi al completo.
Solo falta Pablo Acuña, alias el Súper, quien con su habilidad para las relaciones públicas se ocupa de recorrer las capitales europeas asistiendo a los distintos simposios que solicitan la presencia de los Apóstoles, al tiempo que tiende una doble red de colaboradores locales, ahora que muchos de sus casos los llevan fuera de las fronteras de España.
Los demás miran indecisos a un Severo Justo que parece el de siempre, salvo para el ojo experto de Dalia Fierro, que percibe finísimas grietas dentro de él.
Es como si nadie supiera qué hacer, pero Bermúdez se olvida por un momento de tanto libro de psicología como últimamente ha devorado y deja que lo guíe su antigua y arrolladora humanidad.
Se lanza hacia su jefe y lo estruja con un abrazo de oso al que el otro se abandona sin rigidez, porque sabe de la sinceridad del gesto del comisario.
Paco lo mira a los ojos y no dice nada, porque está todo dicho.
Cuando se aparta, Severo da un paso adelante sin pensarlo, en dirección a Dolores, y la octogenaria hacker suelta una blanda retahíla de palabras; más que palabras, sonidos reconfortantes. Por un momento parece lo que es: una abuela, y el policía, lo que nunca ha sido: un nieto cariñoso y desconsolado que se recupera de inmediato, le da las gracias y busca con la mirada a Dalia Fierro.
Ella está inmóvil.
Ninguna de todas las voces de su cabeza le dice qué hacer, sorprendidas por el dolor solidario hacia su amigo y jefe, y por una mezcla de sentimientos difícil de explicar. Solo la voz de Ráfaga, la asesina en potencia que habita en su cabeza, murmura muy desde lejos que si alguien le hace daño a Severo no vivirá para contarlo.
Lo normal sería que las otras voces de Dalia, las que responden a sus distintos doctorados y carreras, le hicieran notar a la violenta que la muerte de la madre del policía ha obedecido a causas naturales y, por lo tanto, no hay enemigo abatible. Pero las remotas voces callan, quizás murmuran muy al fondo de Dalia, que avanza y le extiende la mano, luego murmura un insulto y le da otro abrazo a su amigo de tantos años, su jefe desde hace poco, el hombre al que pudo amar y ninguno de los dos se atrevió.
Desde lejos, Frontela lo mira con esos ojos grandes y admirados de siempre, que equivalen a todos los abrazos posibles, y Justo le responde con un gesto parecido.
Y Caronte parece compungido, como si su familiaridad con la muerte le hiciera sentirse cómplice de la pérdida del policía.
Flota un silencio espeso que nadie acierta a romper, hasta que Dolores dice:
—Si vamos a seguir con la escena de velatorio, saco el aguardiente de mi escritorio y nos dedicamos a beber. Pero si queremos trabajar, mejor pongámonos ya en marcha, que Mingo me espera en casa, hoy es martes y los martes toca sexo…
—Hoy es lunes —corrige Justo con esa tendencia a la exactitud tan suya, y se da cuenta de que ha caído en la trampa.
—¡Los lunes también toca! —se ríe la anciana—. Que seremos viejos pero llevamos media vida teniéndonos ganas y hay que ponerse al día.
La risa relaja la tensión, y la compasiva solidaridad por el jefe sigue ahí pero en segundo plano. Severo siempre se ha defendido del dolor trabajando, así que se ponen manos a la obra.
Mientras recibe los informes, Dalia lo observa ya con ojo profesional.
Es el mismo y, sin embargo, es otro, el dolor de la pérdida materna sigue allí, pero al mismo tiempo es como si pareciera más ligero por dentro, como si ya tuviera una atadura menos a esta vida, advierte Ráfaga, y Dalia no la manda callar.
—¿Tú qué opinas, Dolores? —pregunta el policía.
—Creo que mañana a más tardar tendremos un centenar de testimonios de posibles informantes que dirán reconocer el anillo. De ellos, noventa y ocho serán falsos, gente que busca fama o se aburre.
—¿Y los otros dos?
—Con suerte, uno será de quien dejó la ofrenda del brazo y el anillo para que tiremos de la madeja. El asesino, vamos. Y el restante, con mucha, mucha suerte, será de alguien que reconoció el anillo y quizás al dueño del brazo.
—Y sin suerte habrá que esperar hasta la próxima vez —murmura Justo.
—¿Qué próxima vez? —preguntan Bermúdez, Dalia y Frontela.
Desde el fondo de su dolor y esas maneras sobrias y cautelosas que ya le conocen, asoma el Severo Justo que por algo es el policía más condecorado de España, un investigador que no se deja llevar por corazonadas pero que suele tener una visión completa del caso y sus implicaciones.
Cuando los mira así y habla con el tono con el que está a punto de hablar, para Bermúdez es imposible no compararlo con un Sherlock Holmes extremeño, Dolores piensa siempre que sería más bien un padre Brown pero en buenorro, y Dalia tiene ganas de darle un puñetazo o un beso, lo que ocurre primero:
—Es evidente que esta es solo la primera parte de un mensaje que nos envían, a nosotros o a alguien que no conocemos todavía. La propia puesta en escena parece tan sencilla como haber arrojado entre unos arbustos un brazo amputado, pero como bien ha explicado Caronte, habrá demandado mucha planificación para que el miembro no se deteriorase antes de ser hallado y puesto en nuestras manos. Todo muy elaborado. Y no debemos olvidar el carácter ritual que se intuye en todo esto.