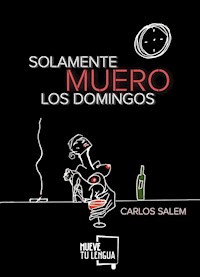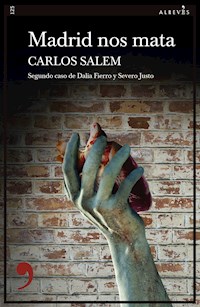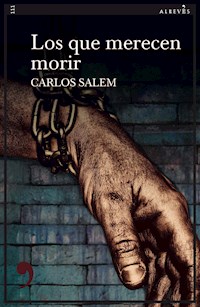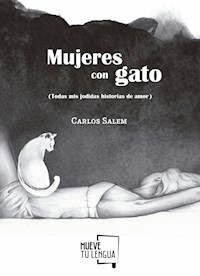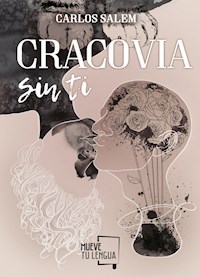Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Buenos Aires, 1978. A dos años del golpe de Estado, miles de personas son recluidas en centros clandestinos de detención. La mayoría no saldrá con vida. Julio, joven hijo de un poderoso industrial, es uno de ellos, un «desaparecido» más. Salvará su vida el mayor Morales, a cargo del cuartel, porque le recuerda a su hijo fallecido en un accidente. Tres meses más tarde, Julio es «liberado», pero ya no será el mismo. Ha tomado una decisión. Madrid, 2000. Julio se llama ahora Jorge Luis. Lleva una vida acomodada y solitaria. Durante una salida fortuita, se encuentra con Morales y despierta en él la voz de Julio, que exige venganza. Se introduce en la vida del exmilitar para destruirlo, y desarrolla hacia el hombre que debe matar un afecto que no tuvo por su propio padre. Pero la historia de ambos es una canción triste, un tango fatal del que ya suenan los compases finales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Salem nació en Argentina y lleva en España «algo más de media vida». Es novelista, poeta y periodista. En narrativa, la novela negra es su campo de acción habitual, aunque como lo definía Fernando Marías: «Salem es un género en sí mismo». Desde que debutó en 2007, sus obras han sido publicadas en España, México, Argentina, Italia, Alemania y especialmente en Francia, donde goza de gran prestigio.
Ha ganado los premios Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, Novelpol, Paris Noir, Mandarache, Internacional Seseña de Novela, Valencia Negra y Violeta Negra, además de ser finalista en varias ocasiones del Dashiell Hammett, o de los Prix 813 y SCNF en Francia.
Entre sus títulos destacados: Camino de ida; Matar y guardar la ropa; Pero sigo siendo el rey; Cracovia sin ti; Un jamón calibre 45; En el cielo no hay cerveza, y Muerto el perro. Es también autor de la serie de la Brigada de los Apóstoles encabezada por Dalia Fierro y Severo Justo, que se inició en 2021 con Los que merecen morir y se consolidó con Madridnos mata en 2022 y Los dioses también mueren en 2023.
Tango del torturador arrepentido es su libro número 50.
FB: Carlos SalemDos / IG: @carlos.salem
Buenos Aires, 1978. A dos años del golpe de Estado, miles de personas son recluidas en centros clandestinos de detención. La mayoría no saldrá con vida. Julio, joven hijo de un poderoso industrial, es uno de ellos, un «desaparecido» más. Salvará su vida el mayor Morales, a cargo del cuartel, porque le recuerda a su hijo fallecido en un accidente. Tres meses más tarde, Julio es «liberado», pero ya no será el mismo. Ha tomado una decisión.
Madrid, 2000. Julio se llama ahora Jorge Luis. Lleva una vida acomodada y solitaria. Durante una salida fortuita, se encuentra con Morales y despierta en él la voz de Julio, que exige venganza. Se introduce en la vida del exmilitar para destruirlo, y desarrolla hacia el hombre que debe matar un afecto que no tuvo por su propio padre.
Pero la historia de ambos es una canción triste, un tango fatal del que ya suenan los compases finales.
Primera edición: mayo de 2024
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2024, Carlos Salem
© de la presente edición, 2024, Editorial Alrevés, S.L.
Printed in Spain
ISBN: 978-84-19615-67-1
Código IBIC: FF
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo.
MARIO BENEDETTI
Quién sabe, Alicia, este paísno estuvo hecho porque sí.Te vas a ir, vas a salir,pero te quedas:¿Dónde más vas a ir?Y es que aquí sabesque el trabalenguas, traba lenguas,el asesino te asesina.Y es mucho para ti.Se acabó,se acabó ese juego que te hacía feliz.
CHARLY GARCÍA,
«Canción de Alicia en el país»
Para María Suanzes, que hace años puso en pie mi obra de teatro que era sueño y pesadilla,y que supuso el germen de esta novela.
Para Mitch, que padeció con paciencia y amorlas tormentas que lluevocuando me nubla una novela.
Para quienes no pueden leer este libroporque les robaron el futuro.
Y, sobre todo,para las Madres de la Plaza de Mayo.Siempre.
NOTA DEL AUTOR
Los personajes y situaciones que forman esta novela son imaginarios. El dolor y las heridas en que se basan son tan reales que todavía sangran y no hay receta de olvido oficial que pueda cicatrizarlas.
OTRA NOTA DEL AUTOR
Este libro ocurre en dos tiempos, dos hemisferios y dos maneras de hablar el mismo idioma. Como dijo Paco Ignacio Taibo II: «El español es la lengua común que nos separa». Y me permito agregar: si la dejamos. La novela, como su autor, nació en la Argentina y lleva más de media vida en España, donde se publica originariamente. De allí la decisión de acentuar ciertas palabras «en argentino» para los personajes de ese origen, ya que de otro modo sonarían extrañas a lectores de las dos patrias del libro. Si en Madrid se dice «discúlpame», en Buenos Aires se dice «disculpáme». Y aunque la RAE decrete que las palabras graves (o llanas) que acaban en vocal no se acentúan, en la calle y en la vida, sí.
Estoy seguro de haberme equivocado en más de un caso y sé que esta elección merecerá críticas de todas partes. Pero hay dolores que no obedecen a la RAE.
Renuncié a intentar un español «neutro», porque me suena a «neutral» y este libro y este autor no lo son.
Por cierto, la pista para resolver este dilema me la dio Hernán Casciari en su artículo «La gramática necesita vacaciones», publicado en su página web en 2004. Él también es un escritor de dos orillas y conoce el problema.
Si hay algún acierto en la decisión, suyo es el mérito.
La culpa, como siempre, es toda mía.
PRÓLOGO
Cuando sangra una burbuja
Madrid, 1999
En el enorme loft resuena el teléfono por vigésima vez en cuatro horas. Por fin salta el contestador y se graba el mensaje. La voz de mujer joven va pasando de la ira a la duda a medida que habla:
—¿Jorge Luis? ¿Estás ahí? Soy Lucía. Sí, esa Lucía, a la que llamas solo cuando te apetece echar un polvo. O varios. Habíamos quedado a cenar hoy, ¿recuerdas? ¡Te esperé hasta las once! Sabes bien que madrugo para llegar temprano al despacho, y si piensas que voy a estar detrás de ti y de tus silencios, lo llevas claro, majo. Y tu móvil estaba apagado, y al fijo de tu casa no contestabas… ¿Te ha ocurrido algo? Cuando vuelvas, llámame, por favor. Y si todavía te apetece…, ya sabes. En fin. Sé que te incomoda que te lo diga, pero… te quiero. Y no es por quejarme, pero no entiendo tu actitud y…
Se corta la grabación, excedido el tiempo disponible.
El amplio espacio libre de tabiques está en penumbras, salvo por el cono blanco que proyecta la lámpara sobre la mesa de despacho. Jorge Luis, la camisa desabrochada, la botella de whisky caro a su lado, teclea mientras habla en voz alta. Y es imposible saber si repite lo que escribe, o las frases en la pantalla le dictan lo que debe decir.
Llora. Eso está claro. Acaso de alivio.
Rota la burbuja, solo le queda la intemperie de vivir.
Llora. Y también ríe. Se ríe de sí mismo, de Julio y del azar.
Miércoles, 29 de diciembre:
Fue en el teatro. Todavía no sé por qué fui, o lo sé demasiado y no quiero. De repente me di cuenta de que llevaba doce años viviendo en una burbuja. Confortable. Protectora. Pero burbuja. A veces acompañado por un rato. Casi siempre solo y a salvo. Pero era una burbuja cerrada al viento y a la vida. Y empezaba a doler. Mi burbuja sangraba y era mejor sacarla a respirar para que no se muriera y me matara de encierro.
Y la llevé al teatro.
La obra era bastante mala y lo más conmovedor fue el miedo de los actores y las actrices, que sospechaban que lo suyo sería debut y despedida. Y ese pánico se destilaba en los diálogos y en los movimientos, más allá de la pobreza pretenciosa del texto y las ínfulas de un director que intentaba suplir con golpes de efecto su ausencia de talento. Me recordó a algunas de las obras de vanguardia que me llevaba a ver mamá cuando era chico y eso me emocionó. Creo que se me escaparon un par de lágrimas.
Y ocurrió. Como si llegaran a toda velocidad desde media vida de distancia: las emociones. Sobre mí. Por todas partes.
Creí que me moría y que eso estaba bien, porque iba a morirme vivo.
Luego, a medida que respiraba con la voracidad de quien estuvo a punto de ahogarse, comprendí.
Era libre. Yo era libre. De las culpas que ni siquiera tenía. De las venganzas que prometí al chico que no volví a ser. Libre de amar a la Lucía que fuera, a otra Alba que no sería Alba, libre para que la vida me dejara merecer otra Marcela o volverla a perder. Libre y durante tantos años ni siquiera me había dado cuenta de que seguía en el calabozo, pero que esta vez lo había construido yo, ladrillo a ladrillo. Había terminado la función y yo aplaudía. Por mi libertad y por todo lo que los actores habían dejado sobre el escenario. Por la manera de sacarme tantas cosas calladas que yo llevaba dentro. Y seguí aplaudiendo, por pura rebeldía contra el resto del público, que aflojaba en el aplauso, satisfecho de sí mismo, de haber entendido el mensaje de la obra, de haber pagado la entrada y comprar de paso la sangre de los actores, sus miedos, su ansiedad.
Con veinte años de atraso, sentí rabia, ganas de cambiar las cosas, de asomar, de mostrarme. Y aplaudí como loco, contagiando a mis vecinos, empujando aplausos, venciendo la apatía. Como lo hubiera hecho cuando yo era Julio. Pero pronto supe que era inútil, que perdía, que volvía a perder.
Había en el público demasiada gente que era como yo había elegido ser.
Los aplausos cedían. A pesar de tanto gimnasio, mis brazos se cansaban.
Me dolían las manos. Estaba a punto de darme por vencido.
Entonces, lo oí.
Estaba cinco filas delante de mí. No podía verlo, pero lo oía, mano contra mano, aplastando el desaliento. Y temí que le ocurriera como a mí, que fuera derrotado por la apatía de los demás, odié a mis compañeros de fila, a todos los espectadores del teatro. ¿Por qué no aplaudían? ¡Aplaudan, carajo!, pensé con furia. ¡Aplaudan a los cómicos, a los payasos, a los dolidos, a los rotos, aplaudan a los espejos! ¡Aplaudan como él, aplausos para él!
Recobré fuerzas y desde mi propia trinchera hice reverdecer los aplausos y pronto todo el teatro nos seguía y los actores, desorientados, sonreían. Avancé por el pasillo, sin dejar de aplaudir. Me acerqué despacio, como si temiera romper el encanto. Necesitaba verlo, reconocer al gemelo, al otro que había entendido la injusticia y, como yo, se había rebelado contra ella.
Lo vi. Un hombre en mitad de los sesenta años, bien conservado. Enérgico y austero al mismo tiempo. El pelo canoso y bien cortado. El traje de color verde oscuro, casi negro, acentuaba su elegancia. A su lado, una mujer más o menos de su edad que conservaba todos los atributos que posee la belleza cuando no es impaciente.
Aplaudía con la espalda recta y los hombros cuadrados.
El pecho hacia afuera, como un soldado. Creo que empecé a reconocerlo, aunque al principio me distrajo el vigor con que sus manos chocaban, se separaban y volvían a chocar. Percibí en su aplauso una exigencia inapelable. El mío era una protesta, el suyo una orden que nadie se atrevía a ignorar.
De las manos subí al perfil decidido y el mentón en alto, apuntando a los actores con la magnificencia de un césar que perdona a los gladiadores y les reconoce el derecho a seguir vivos y triunfantes, hasta el próximo león.
Y supe que era él.
Y que tengo que matarlo.
[Al otro lado del mar y del tiempo, un pibe despierta asustado en un calabozo y no sabe dónde está. Entonces recuerda. Y se asusta más].
I
Los nombres secretos
Un poco de recuerdo y sinsabor
gotea tu rezongo lerdo.
Marea tu licor y arrea
la tropilla de la zurda
al volcar la última curda.
Cerráme el ventanal
que arrastra el sol
su lento caracol de sueño.
¿No ves que vengo de un país
que está de olvido, siempre gris,
tras el alcohol?
ANÍBAL TROILO Y CÁTULO CASTILLO,
«La última curda»
1
Buenos Aires, 1978
El pibe abre los ojos en la oscuridad y murmurando una cantinela que tarda tres segundos en identificar: su nombre y sus tres apellidos repetidos como un mantra. El apellido compuesto de papá y el apellido simple y con tanta alcurnia de mamá que no necesita guion intermedio. Sabe que se durmió así, recitando esas cuatro palabras como si fueran un conjuro protector, contraseña de pertenencia a un círculo mágico que debería protegerlo de esa celda y de esos militares que lo detuvieron junto con sus compañeros, pero ahora estoy solo, no sé cuánto tiempo llevo acá, y sigue recitando como si fuera una plegaria su nombre y los tres apellidos.
Antes, en otra vida, a lo mejor hace una semana, o un mes, solamente usaba la primera parte del apellido de papá, el apellido español que sin el agregado inglés sonaba normal, «de almacenero», se burlaba mamá de vez en cuando.
Julio no quería ser reconocido como un hijo de privilegiados, más privilegiados desde el golpe militar, desde que llegó al colegio privado y de clase media acomodada (elegido por empate técnico entre mamá, que insistía en que volviera al Nacional público de siempre, y papá, que quería mandarme a estudiar afuera, a algún lugar en inglés) y vio a Marcela sacudiendo el pelo y las manos y denunciando lo que estaba mal en el país y pronunciando las palabras prohibidas, especialmente la más temible:
«Desaparecido».
Y Julio repite, para espantar esa palabra, las cuatro que representan lo contrario.
Todo pasó tan rápido que no entiende cómo pasó.
En su casa y en otras casas como la suya, en 1976, después del golpe, se hablaba de orden y oportunidades de negocio, «pero, por si acaso, no vayas a clase por un tiempo», dijo mamá. «Después te mando a uno privado como la gente y recuperás el año enseguida», dijo papá, que además, con la ilusión de que se quedara más tiempo en casa, le regaló una computadora flamante, traída del último viaje a Estados Unidos, de esas que en Buenos Aires solamente se veían en fotos de revistas.
Y Julio no dijo nada, o casi nada. Dijo «gracias» como siempre, y estudió la computadora hasta que entendió cómo funcionaba y estuvo muchas horas frente a la pantalla verdosa, aparentemente tan abstraído que no notaba la mirada satisfecha del padre cada vez que se asomaba a la puerta de su cuarto. Cuando estuvo seguro de que había ganado el desafío constante con su mujer, el empresario dejó de espiarlo y Julio seguía encendiendo el aparato y sentándose frente a la pantalla, mientras con el cuerpo tapaba de miradas indiscretas el libro que estuviera leyendo ese día —era lo que le duraban, más o menos—, uno de los que se traía en la mochila cada vez que iba a visitar a la abuela materna y su fabulosa biblioteca, la única salida que no provocaba alarma en casa en esos tiempos de orden y oportunidad de negocios «para la gente como la gente».
Si papá supiera cuántos libros prohibidos tiene la abuela y lo que disfrutaba prestándomelos, pero al padre le bastaba con saberlo a salvo y lo más lejos posible de esas calles que, paradójicamente, no dejaba de asegurar que ahora eran más seguras que nunca.
Así pasaron dos años casi, entre rendir materias por libre para no atrasarse demasiado y sentirse libre entre textos prohibidos. Y cuando tuvo que volver para cursar el quinto año, «que ya estás hecho un hombre y un día vas a tener que hacerte cargo de la Empresa», papá siempre la pronuncia con la «E» más grande posible, para que se sepa que la empresa son muchas empresas, cuando ya el peligro parecía haber pasado, Julito llegó al secundario de clase media acomodada, privado y libre de sospechas ideológicas, y se encontró el peligro de cara, decí la verdad, de culo, lo primero que le miraste a Marcela fue el culo, pero no solamente la forma, sino la forma de moverlo, como si bailara un baile secreto, mientras la cara seguía muy seria y las manos subrayaban palabras que casi nadie se atrevía a decir: «dictadura», «Derechos Humanos», «desaparecidos».
Ya no puede silenciar la palabra, rebota contra las paredes de la celda y en las de su cabeza, crece cada vez que choca con un argumento que intenta frenarla, es inmune a sus tres apellidos porque Julio sabe, aunque no digan nada los diarios, la radio o la tele, que cientos, miles de jóvenes son secuestrados a plena luz del día, sin explicaciones ni garantías, sin órdenes judiciales ni lugar al que ir a preguntar por ellos. Lo sabía incluso cuando apenas salía del caserón familiar para ir al piso interminable de la abuela, no sabe cómo, pero lo sabía, y lo supo más cuando del culo de Marcela sus ojos subieron a su cara, severa y tan linda que daba miedo, a sus labios que seguían hablando de los que ya no estaban, de los diseminados por campos ilegales de tortura, sin derechos porque lo que no existe no tiene derecho a nada, gente que, de la mañana a la noche, ya no estaba.
«Desaparecidos».
Esa palabra también estaba prohibida, pero ella la mordía al pronunciarla, la masticaba y la escupía en la cara del miedo de los otros.
Aquella primera vez que vio a Marcela pudo más la prudencia aprendida que el deseo por aprender y se alejó sabiendo que no podría estar lejos de ella, mientras repetía en su mente la palabra negada: «desaparecidos». Y ahora que él mismo, contra todo pronóstico, es un desaparecido más, se avergüenza de esta blanda certeza de que esto habrá sido un error, y cuando sepan quién soy nos sueltan enseguida. Porque entre todo lo que no habría querido saber y supo para estar cerca de Marcela, sabe de la competencia entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que, además de disputarse el poder, tienen sus propias listas de candidatos a desaparecer, sus propios «chupaderos» y sus prisioneros sin registro. El país es un caos disfrazado de lógica marcial, así que no hay mantras ilustres que garanticen nada.
Del otro lado de la pared llegan tres golpes acompasados.
Julio repite en voz alta sus tres apellidos, cada vez más rápido, mientras se acuna solo en el catre del calabozo.
Pero cuanto más los pronuncia, más ajenos le suenan.
Más lejanos.
Como si estuvieran desapareciendo.
2
El calabozo es un calabozo. Impersonal, salvo por el olor del miedo de ocupantes anteriores. Estrecho. Desprovisto. No muy limpio. Pero calabozo. No es uno de esos dormitorios reconvertidos en celdas de los que hablaban, en voz bajita, los amigos mayores de Marcela. Es decir que no está en una casa transformada en chupadero, sino en un cuartel o algo por el estilo.
El pibe asustado no sabe si eso es mejor o es peor, y por si acaso elige la primera opción. Un cuartel, según suele decir su padre, es «un lugar de orden en un país desordenado», antes de que su madre suelte una risa sarcástica, «de actriz aficionada», bromeaba el marido, y antes se reían juntos de la broma privada, pero hace mucho que se ríen menos y casi nunca juntos.
Ahora el padre, la madre y la gran casa en la que pasó la infancia quedan muy lejos, como si nunca hubieran existido.
El pibe tiene miedo.
Y cuando tiene miedo no puede dejar de hablar, aunque hable solo.
Es alto para sus dieciocho años que ahora parecen menos y tiene las manos juntas al frente, unidas por esposas en las muñecas.
—¿Qué hora será? Como si eso importara… Acá, lo único que importa es cuándo te van a volver a torturar… Aunque a mí, la verdad, no me hicieron casi nada, todavía. Pero a los otros chicos… ¿Por qué será? Alguna paliza de Rovira, al principio, sí ligué, pero desde que apareció el otro, Morales, no volvió a tocarme. Creo que Morales no quiere que me pegue. Y a Rovira, Morales lo llama «sargento». ¡Es un sargento de mierda, nada más! Mientras que a Morales lo llaman «mayor», creo. Sí: «mayor», como el amigo de papá. Aunque la mayoría de los amigos de papá son coroneles…
Se frena para escuchar un quejido remoto desde el pasillo, al otro de la puerta.
—¿Otra vez? ¿Es que nunca duermen estos hijos de puta?, ¿nunca se cansan de torturar pibes? Cuando los que gritan son varones no es tan jodido, porque puede ser cualquiera; pero cuando es una mujer siempre pienso que es Marcela. ¿Qué le estarán haciendo?
Se oye un alarido de mujer que es un «no» desgarrado.
—¿Marcela? Marcela, ¿sos vos?, ¿qué te están haciendo ahora esos hijos de puta? ¿Marcela? ¡No los dejés, no los dejés!
Hunde la cabeza entre sus rodillas y llora, los gritos se apagan.
Levanta la cabeza y espera.
—Ya pasó, parece que ya pasó. Igual no era Marcela, con ella no se atreverían… Pero ¿qué pelotudez estoy diciendo? Estos se atreven con todo. ¿Qué hora será?
Se levanta y camina por la celda. Cuatro pasos de ida y otros cuatro de vuelta.
—¿Quién será? Por los gritos, le estaban dando picana, eso es lo que más me asusta: la corriente en el cuerpo, por todo el cuerpo, explotando, te quema, dicen que te quema por adentro y que te la ponen en las pelotas, en la planta de los pies, en cualquier parte porque la electricidad te recorre entero…
Se detiene.
Ha oído un golpe sordo en la pared. Se acerca y escucha.
Son golpes rítmicos, como una clave o un mensaje en morse.
—Otra vez los golpes, ¿qué mierda querrán decir? Seguro que es Marcela, a ella siempre se le ocurren cosas. Pero no entiendo la clave, yo nunca supe de claves, yo me metí en la protesta para estar cerca de ella… A ver…
Suenan tres golpes espaciados regularmente.
Después de una pausa, se repite la secuencia.
—Te-quie-ro. ¡Te quiero! ¡Seguro que es Marcela!
Julio busca la misma zona de la pared y golpea tres veces, con las manos unidas.
—Yo-tam-bién. ¡Seguro que lo entiende, debe ser ella! ¿Y cómo supo que estoy en la celda de al lado? Con Marcela no me extraña: ella siempre fue más inteligente que nosotros, más viva, mayor, aunque tenga la misma edad. Pero ¿cuál será la clave? ¡En las películas, dos golpes son un «sí» y un golpe un «no»! ¿O era al revés? Sí, era al revés: un golpe es «sí» y dos golpes quiere decir «no», porque es más difícil decir que no. Como yo con Marcela. ¿A mí qué me importaba protestar contra Palmetti, el de Historia, si me había aprobado? Pero ella que no, que el tipo es un hijo de puta, que en la universidad denunció a compañeros que después desaparecieron, que es un nazi… ¿Y cómo le iba a decir que no, si me miraba con esos ojos que arden, como arde todo lo demás con ella? ¿Cómo íbamos a imaginar que por unas protestas, por unas firmas y unos cantitos pelotudos nos iban a traer acá? Bueno, el viejo me avisó, la verdad. «Julito», me decía, «no te metás en líos y cuidado con las compañías, que la cosa está jodida». Pero yo, nada. Y acá estoy, sea donde sea, acá estamos. ¿Qué pasa, ya no golpea, Marcela?
Hace ademán de golpear la pared.
Se frena.
—No, mejor no, si no golpea será porque hay algún milico en su calabozo y no puede. Y si golpeo yo, igual lo pagan con ella. O vienen y me cagan a patadas. ¡O me meten picana eléctrica! —Se encoge de hombros—. Que golpee ella, cuando pueda. Aunque tendría que mandarle un mensaje, algo que la tranquilice… Si es ella. Porque igual es otro preso sin nombre, otro secuestrado como nosotros, uno de los del grupo del colegio, que golpea en la pared para comunicarse… No, ese mensaje dice «te-quie-ro», eso está claro. Aunque… también puede decir «me-mue-ro»… No, no, es «te-quie-ro», tiene ese ritmo. Y tiene que ser Marcela, nadie más se atrevería acá, donde solamente están permitidos los gritos.
Suenan otra vez los tres golpes en la pared.
—¿Ves? Es «te-quie-ro» y es ella. ¿Qué le contesto? ¡Ya sé! —Golpea mientras pronuncia las sílabas—: To-do-va-a-sa-lir-bien.
Espera. Le responde un golpe.
—¡Sí! ¡Contesta que sí! Aunque… también puede ser un «no». ¿Qué le digo? Lo único que tengo seguro es que la quiero.
Julio golpea la secuencia de tres golpes, recibe lo mismo.
Vuelve a golpear mientras repite «te-quie-ro».
Con cada repetición la voz es más baja, hasta que solo se oyen los golpes de uno y otro lado de la pared.
3
Julio abre los ojos y cree que se quedó ciego.
Después se acuerda de que lleva en la cabeza la capucha que Rovira le puso para asustarlo más, como si se pudiera.
El cerrojo resuena al abrirse y Julio se sienta en el catre.
Rovira abre la puerta y cede el paso al mayor Morales. Hay algo de burla tímida en la manera en que el sargento trata a su superior. Morales finge no advertirlo y se dirige al muchacho.
—Acá estamos de nuevo, Julio, a ver si esta vez colaborás un poco y puedo ayudarte. —Su tono es paternal, casi protector—. Dale, dame un nombre, un par de nombres, pibe, lo suficiente para cumplir el expediente y dejarte ir, que vos no tenés nada que ver con estos aprendices de guerrilleros. Tu viejo es un industrial serio, tiene buenos amigos, yo no sé qué hacés mezclado con estos vagos subversivos, pibe. Dejáme ayudarte: dame algunos nombres y te vas, te vas con tu noviecita, porque la flaquita esa es tu novia, ¿no? Pregunta por vos y repite que no tenés nada que ver, dice tu nombre hasta dormida; «Julio, Julio, pobre Julito, en qué quilombo lo metí», eso dice todo el rato, pibe. Y vos la podés salvar si querés, le podés hacer el regalo más grande: la libertad, Julio.
Julio piensa que Morales habla como si quisiera convencerse a sí mismo.
El mayor sigue, con tono paciente y paternal.
—¿Sabés lo que es la libertad? La libertad es saber que nadie te va a tirar la puerta abajo, porque estás del lado correcto de la vida, del lado que gana porque es el orden, y todo lo contrario, Julio, es el caos que tus compañeritos quieren traer sin saber, los pobres pelotudos, lo que eso significa.
—¡No sé nada, le digo! —Contiene un sollozo—. ¿Qué hacemos acá? Esto no es una comisaría, cuando nos detuvieron dijeron que nos llevaban a comisaría. ¡No hicimos nada, déjenos ir!
—¡Qué más quisiera yo, Julito, qué más quisiera! ¿Vos te creés que me gusta encerrar pendejos boludos? ¡Yo soy un guerrero, Julio, un soldado! Me entrené para defender a la Patria, no para encerrar nenes. Pero las órdenes son las órdenes y… ustedes juegan con fuego, ¿viste?, se dejan usar por los comunistas, por los enemigos de la nación, los que quieren romperlo todo… ¿Y si ganaran (que no van a ganar), si ganaran tus amigos, Julito, vos qué ibas a ser?, ¿maestro, o profesor de literatura en una villa miseria? ¿Sabés lo que te digo? Que no me lo creo, Julito, no me puedo explicar que vos, el hijo de un importante industrial, la nueva aristocracia del país, sea tan tonto. Vos tenés que vivir, estudiar en el extranjero y, cuando vuelvas, hacer una Argentina mejor y, ¿por qué no?, más justa. Pero con bombas, no, Julito.
—Pero ¿de qué bombas me habla? ¡Juntábamos firmas contra el profesor Palmetti, que es un hijo de puta!
Rovira le pega un golpe que lo manda contra la pared.
El gesto de Morales desaprueba el castigo, pero no lo impide a tiempo.
—¡Cuidá la lengua, mocoso de mierda! —grita el sargento—. ¡El profesor Palmetti será un reverendo hijo de la gran puta, pero tiene un hermano coronel! ¿Entendés, boludito? ¡Un coronel!
—¡Sargento!
Rovira da un paso atrás.
—No creo que el coronel Palmetti esté muy de acuerdo con esa apreciación sobre su madre. Déjeme a mí, que usted ya hizo bastante hoy. —Lo aparta y habla en voz baja—: ¿Cómo se le ocurrió meterle máquina al rubiecito de la 22? ¡Lo dejó hecho mierda! ¿Qué se cree, que ese flaquito es el Che Guevara? Son estudiantes, Rovira, son pibes…
—Con su permiso, mayor, no sé por qué tiene tanta paciencia con estos nenes de papá. Yo a este lo pasaba por la máquina y cantaba más que Gardel, cantaba…
Morales se envara y parece más alto cuando da órdenes:
—¡Pero acá mando yo, sargento! Y sabe lo que pienso de eso. Esto es una guerra, no una pelea entre malandrines. A veces pienso que disfruta tortu…, interrogando a los prisioneros. A partir de hoy queda terminantemente prohibido tomar ninguna decisión drástica en los interrogatorios sin mi consentimiento…
—¿Con todos, señor? —Rovira sonríe, burlón.
Morales duda.
—Bueno, por lo menos con este… —Gira hacia Julio—. ¿Ves, pibe, como no es para tanto? Necesito que me des un nombre, cualquiera, dale…
Rovira sale y deja la puerta abierta. Se queda de espaldas, custodiando la entrada.
Morales insiste.
—Alguien al que le tengas rabia, alguno que te haya querido levantar a la flaquita, un exnovio, lo que sea. Total, si no está metido en algo raro no le va a pasar nada. —Señala hacia la puerta y murmura. Su tono se vuelve urgente—. ¿Qué querés, que tenga que dejarte en manos de estos animales?
Le quita a Julio la capucha de la cabeza.
El chico apenas abre los ojos, deslumbrado.
—¿Por qué me quitan la capucha? —Desvía la mirada—. ¡No! ¡No! ¡No!… ¡No quiero mirarlo!, yo no lo vi, no vi su cara, se lo juro, ¡no le vi la cara!
Morales ríe.
—No seas pelotudo y miráme, Julio.
Lo obliga a girar la cabeza, sin violencia.
—¡No! Si le veo la cara me van a matar. Es eso, ¿no es cierto? ¿Me van a matar, ahora que le vi la cara?
—Pibe, vos vas a salir de acá si me hacés caso, pero no sos tan importante como para gastar una bala que necesitamos para ganar esta guerra. ¡Abrí los ojos! ¿Ves esta cara? Grabátela bien, porque es la cara del tipo que te va a salvar la vida…
—¿Por qué?
—¡Y yo qué sé! A lo mejor porque me caés bien. Me imagino que te metiste en esto por la flaquita, que es una fiera… Ah, las mujeres, Julito, son el desorden, pero no podemos vivir sin ellas.
Se sienta a su lado en el catre.
—Además, si mi hijo no hubiera muerto tendría tu edad, ¿sabés? Se llamaba Julio, como mi viejo…, como vos. Tiene gracia. Sería como vos: buenas notas en los estudios, un soñador, un poco ingenuo… —Baja la voz—. Nunca se lo contés a nadie, pero si hubiera vivido mi hijo, no sería militar. Estoy seguro, pibe. Murió a los siete años, era chico, pero yo sabía que no sería militar…
—Le da asco ser militar, a usted…
Morales levanta la mano para darle una cachetada, pero pierde rabia y la baja.
—Y… Un poco sí, a veces. Es que a mí me educaron para defender el país del enemigo y no me dijeron que el enemigo eran pibes con cuatro pelos en las bolas o estudiantes soñadores, como sería mi Julio… ¿Sabés que con cinco años ya escribía poesías? Y no le enseñó nadie, ¿eh? Ni mi mujer ni yo: él lo hacía solito. Sobre el campo, sobre la bandera…, esa la hizo para mí, pensando que me iba a gustar, pero la que más me gustaba era una que hablaba de los pájaros y las formas que tienen de volar… ¿Entendés? ¡Con siete años ya sabía que hay diferentes formas de volar! Estuve meses con ese papel en el bolsillo del uniforme, ¿sabés? Lo sacaba cuando estaba de guardia y lo leía, lo leía, con su letra redonda y trabajosa, y pensaba que, a lo mejor, era hora de cumplir con mi proyecto de dedicarme a la actividad civil. Soy profesor de historia, ¿sabés?
—Como Palmetti…
Morales está a punto de recomponer el gesto marcial, pero sonríe.
—No, como Palmetti no.
Lo estudia, le ofrece un cigarrillo que Julio acepta.
—Sos bastante vivo, vos, Julio. A veces siento que me querés hacer enojar, volverme como ellos. Pero yo soy diferente, nadie mejor que vos para darse cuenta. ¿Sabés cuánto tiempo llevás acá? Una semana. Esto no te lo tendría que decir, porque los especialistas yanquis insisten en que a los detenidos hay que hacerles perder la noción del tiempo, así… Dejálo, no importa. El caso es que no soy como Palmetti. Me gustaba la historia, pero tenía que contentar a mi viejo, hice las dos carreras, pensando en dejar esto… Después murió el pibe y nos hundimos, me refugié en el cuartel y en la precisión que tiene la vida militar. Y salimos a flote. Tenemos una nena. Tiene tres años y es preciosa. Se llama María Luisa, como mi mamá.
Se levanta y camina hacia la puerta.
—Así es la vida, Julio. Nunca se sabe cuándo se termina, ni cuándo vuelve a empezar. Pensá un nombre y decímelo, que tu viejo se está moviendo mucho y preguntando por vos. Conoce a gente importante, tu viejo. Pero ahora no hay ninguna garantía, puede terminar molestando a alguien más importante que sus amigos y meterse en un lío…
—¿De qué murió su hijo?
Morales se acerca y le deja el paquete de tabaco y una caja de fósforos sobre el catre.
—Un descuido. Qué ironía, una ironía de mierda, ¿no? Le gustaba asomarse por el balcón y mirar el cielo. Pero yo creo, Julio, que mi Julio, en realidad, quiso imitar a uno de los pájaros de su poema. —Suspira y señala el tabaco—. Escondé eso, que si te lo encuentra Rovira…
Luego sale del calabozo con la cabeza gacha.
Como si llevara sobre ella una capucha pesada e invisible.
4
El cerrojo del calabozo resuena, la puerta se abre y entra Rovira.
El sargento sacude a Julio, intenta despertarlo.
—¿Pibe? ¿Pibe? ¡Dale, reaccioná, que no fue para tanto! Fue un chiste, boludo, para asustarte un poco, la corriente al mínimo y unos segundos, nomás. Reaccioná, pibe, que comparado con lo que les está tocando a los otros, vos estás de vacaciones acá…
Julio, con la cabeza cubierta por la capucha, despierta y se incorpora, espantado al reconocer la voz de Rovira.
—Por fin, che… Me habías asustado. A lo mejor salís pronto, ¿sabés? Tu viejo debe tener amigos muy importantes, porque ya preguntaron por vos. Pero claro, como desde el punto de vista oficial no estás detenido…, hubo que decir que acá no te tenemos. Y eso que el Lobo Morales ya no sabe qué hacer para soltarte, pero ya no tienen tanta palanca como antes con el alto mando. Mejor no le digás nada de lo de anoche, que si se entera me va a querer sancionar y hay mucha gente que le tiene ganas, al Lobo. Y si le sale el tiro por la culata, cae él y entonces olvidáte de salir, pibe.
Rovira mira por la pequeña abertura enrejada de la puerta, se tranquiliza y sigue:
—Como se descuide termina en el calabozo de al lado, Morales.
Enciende un cigarrillo y le tira el humo a Julio.
—El Lobo Morales, con todas sus medallas de mierda, sus modales de santito y sus escrúpulos. ¡No era bravo ni nada, cuando estaba en el monte, en Tucumán, peleando contra los subversivos! Dicen que era el primero en entrar en combate… No sé, no tiene nada que ver con el que es ahora. Siempre se está quejando de que lo que hacemos no está bien…, como si eso le importara a alguien, como si eso sirviera para algo. ¿Qué quiere, que digamos que no? Yo tengo familia, ¿sabés? Mi mujer y tres pibes preciosos. No te muestro las fotos porque las tengo en la cartera.
Parece recordar algo, busca en los bolsillos y saca un puñadito de tela roja.
—¡Ah! Te traje un regalito.
Lo acerca adonde estará la nariz de Julio bajo la gruesa tela.
—Este perfume es in-con-fun-di-ble… —se burla—. Aunque, a lo mejor, la flaquita todavía no te dejó verle la cara a Dios…
Le saca la capucha.
—¿La reconocés ahora, o es que tu novia nunca te mostró la bombachita?
Julio hace el ademán de saltar sobre Rovira, pero no salta:
—¿Marcela? ¿Qué le hiciste, hijo de puta? ¡A ella no! ¡Marcela no!
—¿Marcela, se llama? Es una fiera, la piba… ¡Y cómo se mueve! Al principio no quería, pero sabés cómo son, siempre dicen «no», «no», pero en cuanto la tienen adentro… ¡Una fiera! Hubo que agarrarla entre cuatro, pero como éramos tantos…
Consulta el reloj.
—Me tengo que ir a lavarla, para que el Lobo no se avive. Y como no soy egoísta te desato y te dejo la bombachita, que una pajita siempre relaja, ¿viste?
Le pone la prenda en la cabeza, como si fuera una capucha insuficiente.
Antes de salir, le sonríe.
—Pensálo, pibe: si no le contás a Morales que se me fue la mano con vos, yo te hago un favor y me reservo tu piba para mí solo. Eso es mejor a que se la pase todo el cuartel, ¿no? Después de todo, hay confianza…
Sale soltando una carcajada.
El eco del cerrojo al cerrarse sigue sonando un rato largo.
El tiempo pasa como si no pasara.
Suenan los tres golpes al otro lado de la pared.
Julio no contesta.
5
En su calabozo, Julio habla en voz baja.
O piensa en voz alta. Nunca lo sabrá.
—¿Se puede arrepentir, un torturador? ¿Puede amar? ¿Puede sentir ternura, ansiedad, ausencia? ¿Cómo serán los sentimientos del Lobo Morales? Cuando habla de su hijo muerto parece que hablara de sí mismo, como si fuera él el que se cayó desde ese balcón por imitar a un pájaro… ¿Cómo puede alguien que destruye vidas amar otras vidas? ¿Dormirá de noche, tendrá pesadillas, o se quita la culpa cuando llega a casa y la deja colgada en el placard, como si fuera un uniforme?
Se oyen pasos cerca de la puerta y calla.
Cuando se alejan, sigue hablando por dentro.
Necesita oírse para creer que tiene algo que decir, que no han podido quitarle todavía la capacidad de pensar en algo que no sea el miedo.
Teme y espera las visitas de Morales. De alguna manera, es el mayor el que impide que le peguen más o lo torturen. Al principio pensó que no lo hacían porque se habían dado cuenta de que no sé una mierda, de que soy un nene agrandado que se metió en algo que le quedaba grande, que los amigos de papá, los apellidos de papá, la plata de papá…
Pero no.
Rovira, que como todo ignorante necesita mandarse la parte de que sabe más que nadie, le dejó bien clarito que es Morales el que lo protege, «Andá a saber, a lo mejor al Lobo ahora le gustan los pendejitos, acá se ve cada cosa…, si yo te contara, pibe», pero lo único que le contó fue que papá está preguntando demasiado por mí, pero que sus mejores contactos los tiene en la Marina y no en el Ejército, «así que, a lo mejor, de tanto tocar timbres pidiendo por vos, tu viejo termina tocando el equivocado y se le cae la puerta encima, ¿viste?».
Es raro, pero atrás del sadismo de entrecasa de Rovira, de la saña con que se burla de él, asoma algo parecido al cariño, como si disfrutara asustándolo, como si fuera su retorcida manera de tranquilizarlo.
Julio no consigue odiar del todo a Rovira, aunque si la décima parte de lo que le cuenta es cierto, el sargento es un monstruo.
—Pero un monstruo simple, un engranaje que no piensa porque no quiere, no sabe pensar. Morales sí que sabe y decide, disfruta del poder. Rovira casi me vuelve loco haciéndome creer que habían violado a Marcela, pero después me vio tan mal cuando me dio el ataque que me juraba por sus hijos que fue una broma, que no le hicieron nada todavía. Y le creí porque lo decía en serio. Es un reverendo hijo de puta, claro. Pero no existiría si gente como Morales o papá no tuvieran Roviras para hacer el trabajo sucio del sistema.
Por un momento, Julio siente que habla como Marcela y eso le da miedo.
Pero más miedo le da que un día Morales se canse de jugar al milico bueno o se dé cuenta de que solamente me parezco a su hijo muerto en el nombre, deje de venir, levante la veda y me entregue a las fieras.
El odio hacia el mayor lo mantiene entero, le impide suplicar o mandar al frente a cualquier pelotudo del colegio; hace dos días, ¿o fueron tres?, casi le dijo el nombre del flaco López, que siempre le tuvo ganas a Marcela y lo miraba como a un nene… Pero cuando abrió la boca para nombrarlo no pudo, porque el flaco ni siquiera participó en la protesta y, además, hubiera sido darle el gusto a Morales, que la juega de militar y caballero, pero por algo le habrán puesto de sobrenombre el Lobo.
Se duerme odiando a Morales y odiándolo se despierta.
—Él tiene que saber de Marcela, de todos los otros, él decide quién vive y quién no, pero después se va a su casa, con su hija, con su mujer y con su vida, a lo mejor lee un libro de historia y sueña con que pasa esta tormenta y puede dar clases. A lo mejor, él cree que todo esto se puede cerrar como si fuera un libro. Pero quedan las hojas marcadas, las vidas marcadas, las muertes que asoman por los rincones.
Se queda pensando sin hablar ni por dentro ni por fuera.
Algo le rueda adentro, chiquito y pesado como una bolita de metal que a medida que se acerca se hace más grande.
Toma una decisión que le va a marcar la vida, si es que salgo con vida de acá.
—No sé si un torturador se puede arrepentir —dice en voz alta, casi grita—, pero un día, cuando tenga al Lobo Morales a mi merced, se lo voy a preguntar. Y después lo voy a matar.
Tres golpes suenan, débiles, desde el otro lado de la pared.
Julio no contesta.
6
Rovira entra en el calabozo. Se sienta en la punta de la estrecha cama con una delicadeza rara en él, mientras Julio sigue durmiendo. Lo observa.
Parece un pibe, cuando duerme, se dice. Y es que es un pibe, casi un nene y ya metido en quilombos.
Se da cuenta de que los suyos, cuando se quiera dar cuenta, van a estar como este de grandes. Pero los suyos no se van a meter en líos. Antes los cago a palos.
Enciende un cigarrillo y fuma. Es cierto que es severo con sus hijos… y con la madre. ¡Pero tienen que aprender a no hacer preguntas!
Mira a Julio preocupado, hasta que comprueba que ronca levemente y se relaja.
El otro día, Carlitos, el que tiene siete años, mientras estaban comiendo, le preguntó: «Papá, ¿vos torturás?». Y se me fue la mano, se me fue. Después me arrepentí un poco, no tanto por el golpe, que a esa edad los pibes son de goma… ¡No me habrá pegado palizas, mi viejo, y acá estoy, enterito y sin complejos y todo eso que se inventan ahora!
Observa cómo el humo busca la salida de la ventanita enrejada.
Lo raro es que Carlitos casi no lloró, me miraba, nomás.
Estuvo a punto de darle otra, por mirarlo así… Pero se dio cuenta de que no lo miraba con rabia, como él a su padre cuando le daba al vino y se desquitaba con el hijo de lo que le pasaba en el trabajo. No…
Carlitos lo miraba con lástima.
Expulsa el humo sobre Julio, y luego lo despeja con las manos, quiere que siga durmiendo para poder hablar con alguien que no le conteste.