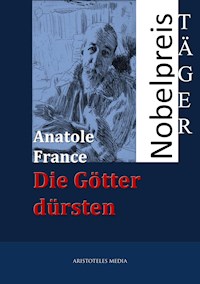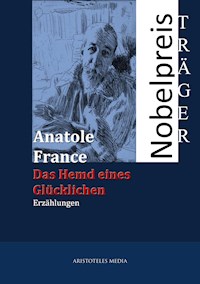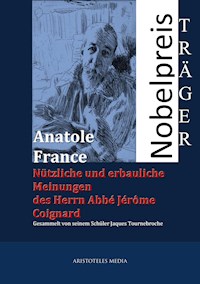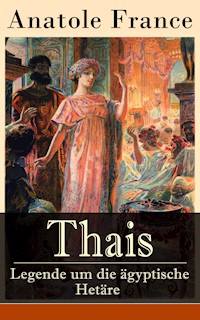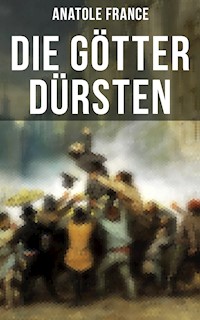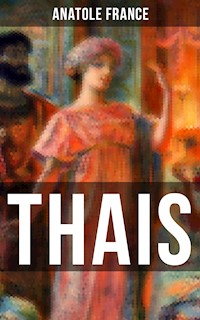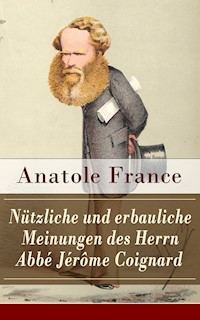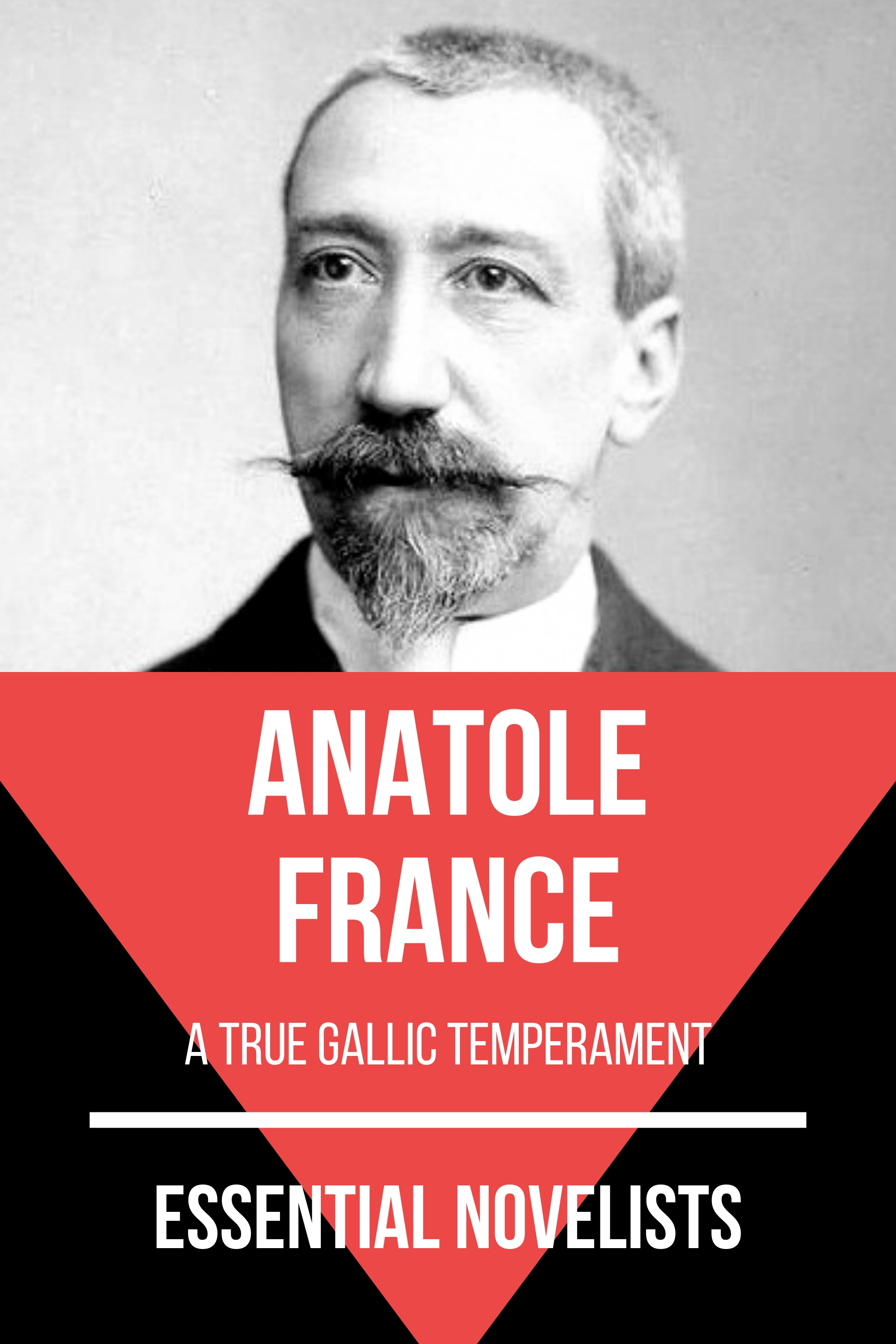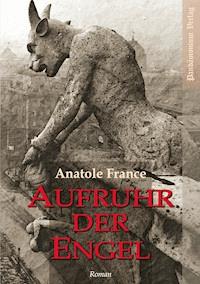5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edicions Perelló
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los dioses tienen sed (1912) es una intensa novela histórica ambientada en el París de la Revolución Francesa, donde la pasión por la justicia degenera en fanatismo y terror. Anatole France retrata con precisión y profundidad el destino de Évariste Gamelin, un joven pintor idealista convertido en juez del Tribunal Revolucionario, cuya fe en la virtud y en la razón lo conduce a la locura moral y a la destrucción. A través de una prosa elegante, France muestra cómo los ideales más nobles pueden transformarse en instrumentos de violencia cuando los "dioses" exigen sacrificios humanos. Una obra lúcida y trágica sobre el poder, la fe y la fragilidad del alma humana.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
La Colección Clásicos Libres está destinada a la difusión de traducciones inéditas de grandes títulos de la literatura universal, con libros que han marcado la historia del pensamiento, el arte y la narrativa.
Entre sus publicaciones más recientes destacan: Meditaciones, de Marco Aurelio; La ciudad de las damas, de Christine de Pizan; Fouché: el genio tenebroso, de Stefan Zweig; El Gatopardo, de Giuseppe di Lampedusa; El diario de Ana Frank; El arte de amar, de Ovidio; Analectas, de Confucio; El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald; El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, entre otras...
Anatole France
LOS DIOSESTIENEN SED
© Del texto: Anatole France
© De la traducción: Maritza Izquierdo
© Ed. Perelló, SL, 2025
Carrer de les Amèriques, 27
46420 – Sueca, Valencia
Tlf. (+34) 644 79 79 83
http://edperello.es
I.S.B.N.: 979-13-70193-14-0
Fotocopiar este libro o ponerlo en línea libremente sin el permiso de los editores está penado por la ley.
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución,
la comunicación pública o transformación de esta obra solo puede hacerse
con la autorización de sus titulares, salvo disposición legal en contrario.
Contacta con CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesita fotocopiar o escanear un fragmento de este trabajo.
I
Évariste Gamelin, pintor, discípulo de David, miembro de la Sección de Pont Neuf hasta entonces llamada «de Henri IV», fue muy de mañana a la antigua iglesia de los Barnabitas, que servía desde el 21 de mayo de 1790 —tres años atrás— de residencia a la Asamblea general de la Sección. La iglesia se alzaba en una plaza sombría y angosta, junto a la verja de la Audiencia; en su fachada, compuesta de dos órdenes clásicos, entristecida por la pesadumbre del tiempo y por las injurias de los hombres, habían sido mutilados los emblemas religiosos, y sobre la puerta estaba escrita con letras negruzcas la divisa republicana: LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD - O LA MUERTE. Évariste Gamelin entró en la nave; las bóvedas en donde habían resonado las voces de los clérigos de la Congregación de San Pablo, revestidos con los roquetes para loar al Señor, cobijaban a los patriotas con gorro frigio convocados para elegir a los magistrados municipales y deliberar acerca de los asuntos de la Sección. Las imágenes de los santos habían sido arrojadas de sus hornacinas, donde las reemplazaron los bustos de Bruto, de Jean-Jacques Rousseau y de Le Pelletier. La mesa de los Derechos del Hombre ocupaba el sitio del altar desmantelado.
Las asambleas públicas tenían lugar dos veces por semana en aquella nave, desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche; el púlpito, revestido con la bandera de los colores nacionales, servía de tribuna a los oradores; frente por frente, en el sitio de la Epístola, se alzaba un tosco tablado para las mujeres y los niños, que acudían en gran número a estas reuniones. Aquella mañana, junto al escritorio colocado al pie del púlpito se hallaba, con su gorro frigio y su carmañola, el ebanista de la plaza de Thionville, ciudadano Dupont mayor, uno de los doce del Comité de Vigilancia. Había sobre el escritorio una botella y algunos vasos, un tintero y una copia del documento en que se invitaba a la Convención a que se arrojase de su seno a los veintidós miembros indignos.
Évariste Gamelin cogió la pluma y firmó.
—Yo estaba seguro —dijo el magistrado artesano— de que no faltaría tu firma, ciudadano Gamelin. Tú eres un hombre puro, y en esta Sección falta entusiasmo; no hay virtud en ella. Por eso propuse al Comité de Vigilancia que no expida ningún certificado de civismo a los que no firmen la petición.
—Estoy dispuesto a firmar con mi sangre la condena de los traidores federalistas —dijo Gamelin—. Ellos deseaban la muerte de Marat; ¡que mueran!
—Lo que nos pierde —replicó Dupont mayor— es la indiferencia. En una Sección a la que pertenecen novecientos ciudadanos con voto, no llegan a cincuenta los que asisten a las asambleas. Ayer sólo éramos veintiocho.
—Pues bien: hay que hacer obligatoria la asistencia bajo pena de multa —dijo Gamelin.
—¡Ta, ta! —replicó el ebanista frunciendo el entrecejo—; si acudieran todos los miembros de la Sección, los patriotas estaríamos en minoría… Ciudadano Gamelin, ¿quieres beber un vaso de vino a la salud de los leales?
En la pared de la iglesia, por la parte del Evangelio, habían pintado una mano negra cuyo índice señalaba el paso al claustro, y estos letreros: «Comité Civil», «Comité de Vigilancia», «Comité de Beneficencia»; algunos pasos más allá, sobre la puerta de la sacristía: «Comité Militar». Gamelin empujó la puerta y se acercó al secretario del Comité, que escribía sobre una mesa grande llena de libros, papeles, barras de acero, cartuchos y muestras de tierras salitrosas.
—Salud, ciudadano Trubert; ¿cómo estás?
—¿Yo? Perfectamente.
Fortuné Trubert, secretario del Comité Militar, contestaba siempre de igual modo a cuantos le preguntaban por su salud, más bien para evitar aquel motivo de conversación que para darles cuenta de su estado. Tenía veintiocho años, áspero el cutis, el cabello ralo, salientes los pómulos y encorvada la espalda. El 91 había cedido a un dependiente su establecimiento de aparatos de óptica, muy antiguo, situado en la calle de los Orfevres, para consagrarse libremente y por completo a sus funciones municipales. De su madre, mujer encantadora que murió a los veinte años, a la que recordaban aún con afecto algunos viejos de la vecindad, había heredado los ojos bellos, dulces y ardientes, la palidez y la timidez; de su padre, constructor de aparatos ópticos, proveedor de la Real Casa, muerto muy joven también, conservaba el carácter justiciero y laborioso.
Sin dejar de escribir, preguntó:
—Y tú, ciudadano, ¿cómo sigues?
—Bien. ¿Hay algo de nuevo?
—Nada, nada. Ya lo ves: todo está muy tranquilo aquí.
—Pero ¿la situación?
—Continúa la misma.
La situación era espantosa. El más lucido ejército de la República cercado en Maguncia, sitiada Valenciennes, presa Fontenay de los vendeanos, Lyon sublevada, los Cévennes amotinados, abierta la frontera a los españoles, las dos terceras partes de los departamentos invadidos o insurreccionados, París a merced de los cañones austríacos, sin dinero y sin pan.
Fortuné Trubert escribía tranquilamente. Las secciones, por mandato de la Comuna, debían llevar a cabo el reclutamiento de doce mil hombres destinados a la Vendée, y el secretario redactaba las instrucciones convenientes para que se alistara y proveyera de armas al contingente de Pont Neuf, antes «Henri IV». Todos los fusiles debían ser entregados a los agentes de la requisa, y la Guardia nacional de la Sección se armaría con escopetas y lanzas.
—Aquí traigo —le dijo Gamelin— una lista de las campanas que deben ser enviadas al Luxemburgo para fundir cañones.
Aunque no tenía dinero, Évariste Gamelin figuraba entre los miembros activos de la Sección. La ley sólo concedía estos honores a los ciudadanos suficientemente ricos para pagar una contribución equivalente a tres jornales, y exigía diez jornales a un elector para considerarlo elegible; pero la Sección de Pont Neuf, ansiosa de igualdad y satisfecha de su autonomía, consideraba elector y elegible a todo ciudadano que se pagara de su dinero el uniforme de guardia nacional; Gamelin se hallaba en este caso, y era ciudadano activo de la Sección y miembro del Comité Militar.
Fortuné Trubert dejó la pluma.
—Ciudadano Évariste: vete a la Convención y pide instrucciones para excavar en los sótanos, colar la tierra y el cascote, recoger el salitre. No basta que tengamos cañones; también es preciso tener pólvora.
Un jorobadito entró en la que fue sacristía, con la pluma detrás de la oreja y unos papeles en la mano. Era el ciudadano Beauvisage, del Comité de Vigilancia.
—Ciudadanos —dijo—, el telégrafo óptico nos comunica malas noticias: Custine ha evacuado Landau.
—¡Custine es un traidor! —gritó Gamelin.
—Lo guillotinaremos —dijo Beauvisage.
Trubert, con la voz algo fatigada, se expresó, como de costumbre, serenamente:
—La Convención no ha creado un Comité de Salvación Pública para pequeñeces. Traidor o inepto, Custine será juzgado con arreglo a su conducta, sustituido por un general resuelto a vencer, y ¡Ça-ira! —Mientras removía unos papeles clavó en ellos la mirada de sus ojos fatigados—: Para que nuestros soldados cumplan con su deber sin vacilaciones y sin desfallecimientos, necesitan estar persuadidos de que dejan asegurada la suerte de aquellos a quienes abandonan en su hogar. Si eres del mismo parecer, ciudadano Gamelin, solicitarás conmigo en la próxima asamblea que el Comité de Beneficencia se ponga de acuerdo con el Comité Militar para socorrer a las familias necesitadas que tengan un pariente en la guerra. —Y sonriente, canturreó—: Ça-ira, Ça-ira!
Sujeto a su mesa de pino sin barnizar durante doce o catorce horas al día, aquel humilde secretario de un Comité de Sección, que trabajaba para defender a su patria en peligro, no advertía la desproporción entre lo enorme de su empresa y la pequeñez de sus medios, porque se identificaba en un común esfuerzo con todos los patriotas, porque su pensamiento se amalgamaba con el pensamiento de la Nación, porque su vida se fundía en la vida de un pueblo heroico. Era de los que, pacientes y entusiastas, después de cada derrota preparaban el triunfo inverosímil y seguro. Así llegarían a vencer aquellos hombres insignificantes que habían derribado la monarquía y destruido la sociedad vieja. Trubert, el humilde constructor de aparatos ópticos; Évariste Gamelin, el pintor sin fama, no podían prometerse un rasgo de piedad con sus enemigos; sólo se les brindaba la victoria o la muerte. Tal era la razón de su ardor y de su inquebrantable serenidad.
II
Al salir de los Barnabitas, Évariste Gamelin se encaminó hacia la plaza Dauphine, llamada plaza de Thionville para conmemorar el heroísmo de una fortaleza inexpugnable.
Situada en el barrio más frecuentado de París, aquella plaza había perdido desde el siglo anterior su ordenada y bella estructura. Los hoteles que formaban tres de sus lados en la época de Enrique IV, construidos uniformemente para magistrados opulentos, con ladrillo rojo y manchones de piedra blanca, habían perdido sus nobles techumbres de pizarra o fueron derribados hasta los cimientos para convertirse en tres casas de tres o cuatro pisos, miserables, construidas con ruines cascotes, mal enjalbegadas, que abrían sobre sus muros desiguales, pobres y sucios, numerosas ventanas irregulares y estrechas donde lucían tiestos de flores, jaulas de pájaros y ropa blanca puesta a secar. Allí se albergaba una muchedumbre de artesanos, plateros, cinceladores, relojeros, ópticos, impresores, costureras, modistas, lavanderas y viejos curiales que no habían sido arrastrados con la antigua Justicia por la borrasca revolucionaria.
Era una mañana primaveral. Juveniles rayos de sol, embriagadores como el vino dulce, alegraban los muros y se deslizaban juguetones y risueños en las buhardillas. En las ventanas abiertas aparecían las despeinadas cabezas de las mujeres. El escribano del Tribunal revolucionario, al ir desde su casa a la oficina, sin detenerse, acariciaba los rostros de los niños que le salían al encuentro mientras correteaban a la sombra de los árboles; en el Pont Neuf se oía pregonar la traición del infame Dumouriez.
Évariste Gamelin habitaba en aquella plaza, esquina a la calle de L‘Horloge, una casa del tiempo de Enrique IV, que tendría buen aspecto aún si no la hubiesen afeado con la añadidura de un piso y una buhardilla cubierta de tejas. Para acomodar la morada de algún viejo parlamentario a las necesidades de familias burguesas y artesanas, habían multiplicado los tabiques y los desvanes; por esto era tan estrecha y ahogada la vivienda que tenía en el entresuelo el ciudadano Remacle, sastre y portero, quien aparecía encogido tras la vidriera mientras cosía un uniforme de guardia nacional, con las piernas cruzadas sobre la mesa y tropezando en el techo con la nuca; la ciudadana Remacle, desde su cocina sin chimenea, envenenaba a los vecinos con el humo del aceite y el vaho de los guisotes; y en el quicio de la puerta su hija Joséphine, pringada siempre y hermosa como un sol, jugaba con Mouton, el perro del ebanista. La ciudadana Remacle, mujer de mucho corazón, de abultado pecho y sólidas caderas, daba que decir, porque la tildaban de complaciente con su vecino el ciudadano Dupont mayor, uno de los doce del Comité de Vigilancia; y su marido, soliviantado por aquella sospecha, suscitaba terribles altercados y ruidosas reconciliaciones que alborotaban sucesivamente la casa, en cuyos pisos altos vivían el ciudadano Chaperon, orífice que tenía la tienda en la calle de l‘Horloge; un practicante de Sanidad, un legista, un batidor de oro y varios empleados de la Audiencia.
Évariste Gamelin subió por la vieja escalera hasta el último piso, donde tenía su estudio y el aposento de su madre. Allí terminaban los peldaños de baldosas con margen de madera, que sucedían a los anchos escalones de piedra de los primeros tramos. Una escalerilla arrimada al muro daba acceso al desván, de donde bajaba en aquel instante un viejo corpulento, de rostro agradable, sonrosado y risueño, que sostenía dificultosamente un voluminoso fardo y canturreaba: «Mi lacayo se perdió…».
Al ver a Gamelin lo saludó con mucha cortesía, y Gamelin lo ayudó amablemente a bajar el fardo; el viejo se lo agradeció con sinceras palabras.
—Aquí llevo —dijo al recobrar su carga— figuritas de cartón recortado que voy a entregar a un comerciante de juguetes de la calle de la Loi. Son mis criaturas: una muchedumbre que debe a mis manos un cuerpo mortal, pero sin goces ni sufrimientos; no las doté de imaginación porque soy un dios bondadoso.
Era el ciudadano Maurice Brotteaux, antiguo especulador y arrendatario de Contribuciones, de noble ascendencia, porque su padre, enriquecido en los negocios, había comprado una ejecutoria. En sus tiempos felices Maurice Brotteaux era llamado «el señor des Ilettes», y daba magníficas cenas en su hotel de la Chaise, iluminadas por los ojos de la señora de Rochemaure, esposa de un procurador, mujer perfecta cuya honrosa fidelidad no fue desmentida mientras la Revolución respetó a Maurice Brotteaux des Ilettes sus privilegios y sus rentas, con su hotel, sus fincas y su ejecutoria. La Revolución lo despojó de todo al fin, y para procurarse el sustento pintó retratos bajo los dinteles de las puertas cocheras, hizo buñuelos y pestiños en el muelle de la Mégisserie, fraguó arengas y discursos para los representantes del pueblo, y dio lecciones de baile a ciudadanos mozos. Últimamente, metido en su desván, adonde se encaramaba por una escalerilla de barrotes, y en el cual no podía ponerse de pie, Maurice Brotteaux, provisto de un puchero de engrudo y un manojo de cordelitos, de una caja de colores a la aguada, y de muchas recortaduras de papel, fabricaba muñecos que vendía al por mayor a los almacenistas de juguetes que surtían a los vendedores ambulantes de los Campos Elíseos, quienes los llevaban colgados al extremo de una caña para provocar el deseo de los niños.
En medio de los disturbios nacionales que se sucedían sin cesar y de su enorme infortunio, que lo abrumaba constantemente, conservó la serenidad de su espíritu, y se recreaba con la lectura de su Lucrecio, cuyo volumen entreabría en sus andanzas el bolsillo de su casaca de color pulga.
Évariste Gamelin apoyó una mano en la puerta de su aposento y la puerta se abrió suavemente, porque sólo estaba entornada. Como no tenía en su poder objetos de valor, se hallaba libre de la preocupación de las cerraduras, y cuando su madre echaba el cerrojo, más por costumbre que por desconfianza, Évariste le decía: «¿Para qué? Los ladrones no estimarían mis telas más que las de las arañas, y nadie roba telarañas». Cubiertos de polvo y arrimados a la pared se amontonaban en su estudio los cuadros de sus comienzos, donde obediente a la moda, pintó escenas galantes y acarició con su pincel relamido y tímido Amores que agotaron sus flechas y pájaros que abandonaban sus jaulas, complacencias peligrosas, ensueños de dicha, pastorcitas delicadamente ataviadas que lucían en su corpiño un ramo de rosas.
Pero esta expresión del arte no armonizaba con su temperamento, y tales asuntos, plasmados sin malicia, descubrían la irremediable honestidad del pintor. Olfateándola desde luego los aficionados, ni estimaron sus obras ni le creyeron jamás artista erótico.
Al presente, aun cuando no había cumplido los treinta años, aquellos asuntos le parecían concebidos en una época lejana; descubría en ellos la depravación monárquica, las consecuencias vergonzosas de la corrupción cortesana, y se acusaba de haber cultivado un género despreciable, en el que mostró un espíritu envilecido por la esclavitud. Ya ciudadano de un pueblo libre, dibujaba con trazos vigorosos Libertades, Derechos del Hombre, Constituciones francesas, Virtudes republicanas, Hércules populares que aplastaban la hidra del absolutismo, y ponía en estas composiciones todo su ardor patriótico; ¡ay!, pero su trabajo no bastaba para cubrir las necesidades de su vida; eran malos tiempos para el arte, y no por culpa de la Convención, que lanzaba en todas direcciones sus ejércitos contra los reyes, y orgullosa, impasible, arrogante frente a la Europa conjurada, pérfida y cruel consigo misma, desgarrándose con sus propias manos, puso el terror a la orden del día e instituyó, para castigar a los conspiradores, un tribunal implacable, dispuesto a devorarla, y, al mismo tiempo, tranquila, previsora, favorable a la ciencia y a la belleza, reformaba el calendario, creaba escuelas especiales, decretaba concursos de pintura y escultura, fundaba pensiones para estimular a los artistas, organizaba salones anuales, abría el museo y, tomando ejemplo de Atenas y de Roma, imprimía un carácter sublime a la celebración de fiestas y duelos públicos.
El arte francés, tan extendido hasta entonces por Inglaterra, por Alemania, Rusia y Polonia, ya no encontraba salida en los mercados extranjeros. Los entendidos en pintura, los aficionados a obras de arte, los aristócratas y los capitalistas poderosos estaban arruinados, emigrados o escondidos, y aquellos a quienes la Revolución enriqueció, acaparadores de bienes nacionales, agiotistas, abastecedores de los ejércitos en campaña, bolsistas, no se atrevían aún a dar señales de su opulencia ni se interesaban mucho por la pintura. Era indispensable tener la fama de Regnault o la habilidad del joven Gérard para vender un cuadro. Greuze, Fragonard, Houin vivían en la indigencia; Prud’hon apenas ganaba lo suficiente para mantener a su esposa y a sus hijos con dibujos que después reproducía el grabador Copia. Los pintores patriotas Hennequin, Wicar, Topino-Lebrun, pasaban hambre. Gamelin, falto de recursos para tener modelos y comprar colores, nunca trabajaba en su lienzo El tirano perseguido en los Infiernos por las Furias, que cubría la mitad de su estudio y lo poblaba de figuras borrosas, terribles, enormes, de multitud de serpientes verdes con dobles lenguas puntiagudas y retorcidas. Veíase a la izquierda, en primer término, un Carón terrible y escuálido en su barca, estudio vigoroso y bien dibujado, pero con resabios de escuela. Más dominio del arte revelaba un lienzo mucho menor, también sin acabar, colgado en el sitio donde había mejor luz: era un Orestes, a quien su hermana Electra incorporaba en su lecho de dolor, y con ademán de conmovedora ternura le apartaba de los ojos los cabellos enmarañados. La cabeza de Orestes se destacaba trágica, hermosa, y ofrecía bastante semejanza con el rostro del pintor.
Gamelin contemplaba muchas veces, apenado, su obra interrumpida; ansioso de pintar, tendía los brazos anhelantes hacia la figura de Electra esbozada con brío, y sus brazos se desplomaban impotentes. El entusiasmo henchía su pecho, remontaba su espíritu hacia los más sublimes ideales, pero la necesidad lo obligaba a consumir su esfuerzo en obras de encargo, cuya ejecución siempre dejó mucho que desear, porque debía someterse a gustos vulgares y porque nunca supo imprimir un rasgo genial a esas pequeñeces. Dibujaba composiciones alegóricas que su camarada Desmahis grababa primorosamente en negro o en colores, y que un mercader de estampas del barrio Antoine, el ciudadano Blaise, les pagaba miserablemente. Pero el comercio de estampas iba de mal en peor, según Blaise, que ni a bajo precio adquiría ya nada.
Sin embargo, impelido por la necesidad, que aguza los ingenios, Gamelin había imaginado una invención tan oportuna y nueva que, a su entender, bastaría para enriquecerlos a todos: mercader, grabador y dibujante. Se trataba de una baraja patriótica, en la cual los reyes, reinas y sotas del antiguo régimen serían reemplazados por Genios, Igualdades y Libertades. Había bosquejado ya todas las figuras, había terminado varias de ellas, y deseaba entregarle a Desmahis las que ya podían ser grabadas. La figura que más le satisfizo entre todas representaba un voluntario con su tricornio, el casacón azul adornado de rojo, los calzones amarillos y las polainas negras, sentado en un tambor con los pies sobre una pila de balas y el fúsil entre las piernas. Era el «ciudadano de corazón», que sustituiría a la «sota de corazón». Durante más de seis meses no había hecho Gamelin otra cosa que dibujar voluntarios. Vendió algunos en los días de alistamiento entusiasta; le quedaron bastantes colgados en las paredes del estudio, cinco o seis (a la acuarela, en lápiz de dos colores o al pastel) estaban tirados sobre la mesa y sobre las sillas. En julio del 92, cuando se alzaban sobre todas las plazas de París tablados para los alistamientos, cuando en todas las tabernas, adornadas con follaje, resonaban los gritos de «¡Viva la Nación! ¡Ser libres o morir!», al pasar por el Pont Neuf o frente al Ayuntamiento se sentía Gamelin impulsado hacia el pabellón de telas vistosas, donde los magistrados, investidos con sus bandas tricolores, alistaban a los voluntarios mientras resonaba en los aires La Marsellesa; pero incorporarse al ejército era dejar a su madre sin comer.
Anunciada por el ronquido fatigoso de su respiración, la ciudadana viuda Gamelin entró en el estudio, sudorosa, palpitante, acalorada; la escarapela nacional, prendida sin esmero en su cofia, oscilaba como si fuese a caer; dejó su cesta sobre una silla, se irguió para respirar mejor y se lamentó del precio de los víveres.
Hasta la muerte de su esposo habían tenido en la calle de Grenelle-SaintGermain un comercio de cuchillos con el rótulo «Ville de Châtellerault»; al quedar viuda se redujo a vivir en el estudio de su hijo el pintor, dedicada a los quehaceres domésticos. De su hija, de su Julie, que fue dependienta en un establecimiento de modas de la calle Honoré, valía más no hablar, pues no era prudente decir que había emigrado con un aristócrata.
—¡Dios mío! —suspiró la ciudadana, mientras presentaba a Évariste un pan amazacotado y negruzco—. El pan está muy caro, ¡y si al menos fuera de trigo! No se pueden comprar huevos, ni legumbres, ni quesos. A fuerza de comer castañas, nos volveremos castaños.
Después de un largo silencio, prosiguió:
—He visto en la calle a muchas mujeres que no saben cómo procurarse algún alimento para sus hijitos. La miseria de los pobres aumenta de día en día, todo andará de mal en peor hasta que se restablezca el orden.
—¡Madre! —dijo Gamelin con el entrecejo fruncido—; la escasez que nos abruma la producen los acaparadores y los agiotistas, que nos condenan a pasar hambre de acuerdo con los enemigos de fuera, para que los ciudadanos odien la República y para destruir la libertad. ¡A esto conducen las intrigas de los Brissot, las traiciones de los Pétion y de los Roland! ¡Y menos mal que los federales, provistos de armas, no se precipitan sobre París para exterminar a los patriotas que aún resisten al hambre! No hay tiempo que perder; es preciso fijar el precio de la harina y guillotinar a cuantos negocien con los alimentos que necesita el pueblo, a cuantos fomenten la insurrección y a cuantos pacten con las naciones extranjeras. La Convención acaba de establecer un tribunal extraordinario para juzgar a los conspiradores. Está compuesto de patriotas; pero sus miembros ¿tendrán energía bastante para defender la Patria contra todos los enemigos? Confiemos en Robespierre; es honrado; pero sobre todo confiemos en Marat. ¡Ése sí que ama la libertad, conoce los intereses del pueblo y los procura! Siempre alerta, desenmascaró a los traidores y deshizo las intrigas; es incorruptible y nada teme; sólo él es capaz de poner a salvo la República.
La ciudadana Gamelin meneó la cabeza y dejó caer la escarapela mal prendida en su cofia.
—No te apasiones, Évariste. Ese Marat, a quien supones incorruptible y salvador, es un hombre como los otros y no vale más que los otros. Tú eres joven, iluso, entusiasta. Lo que ahora dices de Marat, lo habías dicho ya de Mirabeau, de La Fayette, de Pétion, de Brissot.
—¡Nunca! —exclamó Gamelin, sinceramente desmemoriado.
Después de quitar de un extremo de la mesa de pino los papeles, cepillos, lápices y libros que allí se amontonaban, la ciudadana colocó la sopera de loza, dos escudillas de estaño, dos tenedores de hierro, el negruzco pan y un jarro de vinillo.
La madre y el hijo comieron en silencio la sopa y un poco de tocino; extendíalo ella sobre una rebanada de pan; cortaba luego un pedacito, lo pinchaba con la navajilla y se lo llevaba parsimoniosamente a la desdentada boca, para masticar despacio y con respeto los comestibles que tan caros costaban.
Había dejado lo mejor a su hijo, que estaba preocupado y abstraído.
—Évariste, come —repetía la madre de cuando en cuando—. Come.
Y estas palabras tenían en sus labios la importancia de un precepto religioso.
Luego prosiguió sus lamentaciones acerca de la carestía de los víveres, y Gamelin reclamó nuevamente la tasa del precio como único alivio posible.
Pero ella insistía:
—No hay dinero; se lo llevaron todos los emigrados. Tampoco hay esperanza posible; no podemos confiar en nada.
—¡Callaos, madre!, ¡callaos! —gritó Gamelin—. ¡Qué importan las privaciones, las angustias que sufrimos ahora si la Revolución ha de realizar durante siglos y siglos la dicha del género humano!
La pobre señora mojó un poco de pan en un vaso de vinillo. Despertaba su memoria para recordar, sonriente, los tiempos de su juventud, cuando bailaba sobre la hierba el día del santo del rey. También recordaba el día en que Joseph Gamelin, de oficio cuchillero, la pidió en matrimonio. Y precisaba minuciosamente cómo había sucedido todo. Su madre le dijo: «Vístete; irás conmigo a la plaza de Gréve, para ver descuartizar a Damiens desde la tienda del orífice señor Bienassis». Les costó mucho esfuerzo abrirse camino entre la muchedumbre de curiosos. En el establecimiento del señor Bienassis, la muchacha encontró a Joseph Gamelin, muy lucido con su traje color de rosa, y enseguida comprendió de qué se trataba. Mientras ella, desde la ventana, vio al regicida atenazado, rociado con plomo derretido, descuartizado por cuatro caballos y echado en una hoguera, Joseph Gamelin, de pie, detrás de ella, no dejó de alabar la finura de su piel, su pelo, su talle.
Para sorber el vinillo que aún quedaba en el vaso hizo un paréntesis a sus pensamientos, y luego prosiguió en voz alta las memorias de su vida:
—Viniste al mundo, Évariste, antes de tiempo; y fue la causa un susto que recibí en el Pont Neuf, donde me arrollaron y a poco me derriban los curiosos que se apresuraban para presenciar la ejecución del señor Lally. Tan menudo eras al nacer que no te creyó el cirujano en condiciones para soportar la vida; pero yo estaba segura de que Dios me concedería la gracia de conservarte. Sin escatimar cuidados ni dinero, te crie lo mejor que pude. Justo es decir, Évariste, que desde la infancia supiste agradecérmelo y trataste de recompensármelo de mil maneras. Tu carácter fue siempre apacible, afectuoso, y, en cambio, tu hermana, sin tener mal corazón, era egoísta y violenta. Siempre te inspiraron piedad las desdichas. Cuando los pilluelos del barrio cogían los nidos en los árboles, tú luchabas para devolver la libertad a los pajarillos, y sólo a fuerza de puñadas y pateaduras te hacían desistir de tu propósito. A los siete años, en vez de corretear y alborotar con los camaradas, recitabas el Catecismo por la calle, y a todos los pobres que veías los llevabas a casa, deseoso de socorrerlos; alguna vez me obligaste a castigar con azotes y encierros tu excesiva ternura. No podías ver sufrir a nadie, y llorabas interesado en todas las penas. Ya mozo, y bello como un serafín, me sorprendió que no presumieras como otros mozos envanecidos por su gentileza.
No exageraba la buena señora; Évariste, a los veinte años, tenía el rostro atractivo y grave a la vez; la femenina hermosura y el perfil austero de sus facciones le asemejaron a Minerva. Ya sus ojos tétricos y sus mejillas pálidas revelaban su espíritu ensombrecido y exaltado. Su mirada, al fijarse en su madre, recobró de pronto la ternura piadosa de su primera juventud.
La vieja proseguía:
—Pudiste aprovechar tus encantos para divertirte con las mozas, pero preferías acompañarme y quedarte conmigo en la tienda, tan pegado a mis faldas que algunas veces tuve que obligarte a salir con tus amigos para que tomases un poco el aire y estirases las piernas. Hasta el día de mi muerte repetiré sin cesar que fuiste siempre un hijo modelo… Cuando quedé viuda vine a vivir contigo, y a pesar de que la pintura produce muy poco, nunca me faltó lo necesario. No tienes la culpa de nuestra miseria presente; la culpa es de la Revolución.
Él hizo un gesto de reproche, pero la buena señora se encogió de hombros y prosiguió:
—No disculpo a los aristócratas; los conocí en todo su esplendor y puedo asegurar que abusaban de sus privilegios. He visto a tu padre apaleado por los lacayos del duque de Canaleilless, porque no se apartó con la exigida prontitud al pasar el soberbio señor. Tampoco me inspiraba ningún afecto la austríaca, muy altiva y derrochadora; pero el rey me pareció siempre bondadoso, y sólo en vista de su proceso y sentencia pude cambiar de opinión. Comprende que no echo de menos el antiguo régimen, aun cuando he disfrutado en él muchas alegrías; pero no puedo creer que la Revolución establezca la igualdad entre los hombres, porque los hombres nunca serán iguales; no es posible; aunque lo pongan todo patas arriba, siempre habrá en el mundo altos y bajos, flacos y gordos.
Y mientras hablaba secaba los platos. El pintor ya no la oía; buscaba el perfil de un sans-culotte con gorro frigio y carmañola que reemplazaría en la baraja nueva la destituida sota de espadas.
Dieron unos golpecitos en la puerta y apareció una muchacha, una campesina desmesuradamente rechoncha, erisipelada, patosa; un lobanillo enorme casi le cubría el ojo izquierdo, y el derecho era de un azul tan pálido que resultaba desvanecido y blancuzco; sus labios eran muy gruesos, y los dientes sobresalían más aún que los labios.
Preguntó a Gamelin si pintaba y si podría hacerle un retrato de su novio, Jules Ferrand, voluntario en el ejército de las Ardenas.
Évariste respondió que haría el retrato con gusto en cuanto regresara el valeroso guerrero. La muchacha insistió en que lo hiciera enseguida, y el pintor, sonriendo a su pesar, dijo que no era posible hacer un retrato sin conocer a la persona.
La desdichada moza no había previsto aquella dificultad. Con la cabeza inclinada sobre el hombro izquierdo y las manos enlazadas sobre el vientre, se quedó inmóvil y muda, víctima de una inmensa pesadumbre. Interesado y compadecido el pintor al ver tanta ingenuidad, para divertir a la dolorida moza puso a su alcance uno de los voluntarios pintados a la acuarela, y le preguntó si era parecido a su novio.
Ella dirigió hacia el papel una mirada triste, que lentamente se animó; ya brillaba su ojo izquierdo, y su abotagado rostro se alegró con una espléndida sonrisa.
—¡Está que no puede ser más parecido! —exclamó al fin—. Es el propio Jules Ferrand, sin faltarle ni sobrarle nada.
Y antes de que tendiera el pintor la mano para retirar su obra, la muchacha dobló el papel cuidadosamente con sus dedos amoratados; le hizo uno, dos, tres, cuatro dobleces, hasta reducirlo bastante para metérselo entre el corsé y la camisa, sobre el corazón; y después de entregar al pintor un asignado de cinco libras, se despidió de la «compañía», y salió del estudio vibrante y ligera.
III
Aquella misma tarde fue Gamelin a casa del ciudadano Jean Blaise, mercader de estampas, que, además, vendía también cajas, carpetas y toda clase de juegos en la calle Honoré, frente por frente del Oratoire, cerca de las Messageries, en L’Amour peintre. La tienda formaba parte de una casa vieja y le servía de entrada un portal abovedado, en cuya clave lucía un mascarón cornudo. Cubría el arco una pintura al óleo que representaba El siciliano o el amor pintor, copia de un estudio de Boucher, adquirida por el padre de Jean en 1770 y que la lluvia y el sol borraban poco a poco. A cada lado de la puerta una ventana, con su cabeza de ninfa por clave de la redonda bóveda, permitía contemplar a través de los vidrios las estampas de moda y las últimas novedades del grabado en colores. Podían verse aquel día escenas galantes interpretadas un poco ásperamente por Boilly: Lecciones de amor conyugal y Cariñosas negativas , que tenían escandalizados a los jacobinos y que los puros denunciaban a la Sociedad de las Artes; El paseo público, de Debucourt, donde un «elegante» recostado sobre tres sillas lucía un calzón amarillo canario; caballos del joven Carie Vernet, globos aerostáticos, El baño de Virginia y figuras copiadas de la antigüedad.
Entre los ciudadanos que pasaban en grupos frente a la tienda, los más desarrapados eran los que se detenían más tiempo junto a los dos escaparates, decididos a divertirse y ansiosos de recibir, aunque sólo fuera por los ojos, la parte de goces mundanos que les correspondía; y admiraban con la boca abierta, mientras los aristócratas se limitaban a dar un vistazo y seguían adelante con las cejas fruncidas.
Desde muy lejos Évariste había fijado ya sus miradas en uno de los balcones que se abrían sobre el establecimiento, en el de la izquierda, donde había un tiesto de claveles rojos. Aquel balcón era el del aposento de Élodie, hija única de Jean Blaise. El mercader de estampas ocupaba con ella el primer piso de la casa. Después de pararse un momento frente a L’Amour peintre, como si estuviera fatigado, Gamelin tomó aliento y levantó el pestillo.
La ciudadana Élodie, que acababa de vender unos grabados —dos composiciones de Fragonard, hijo, y de Naigeon, cuidadosamente seleccionadas entre otras muchas—, antes de guardar en el cajón los asignados que recibió en pago de la mercancía, esforzaba sus hermosos ojos para examinar al trasluz los puntizones, el verjurado y la filigrana; intranquila porque circulaba con tanta abundancia el papel falso como el legítimo, y esto dificultaba mucho las ventas. Lo mismo que antes los falsificadores de la firma del rey eran ya condenados a pena de muerte los falsificadores de la moneda nacional: pero había planchas de imprimir asignados en todas las bodegas; los suizos importaban millones y millones de asignados falsos, que arrojaban por paquetes en las posadas; los ingleses desembarcaban diariamente fardos enteros de asignados para desacreditar la República y reducir a los patriotas a la miseria. Élodie temía que le dieran papel falso, y temía bastante más volver a darlo ella y que la juzgasen cómplice de Pitt; pero confiaba en su buena suerte, segura de salir airosa de cualquier compromiso.
Gamelin la contemplaba con cierta inquietud triste que revela mejor que una sonrisa las amorosas ansias. Ella lo miró, entornados los ojos brillantes y negros, picaresca y burlonamente. Complacida y segura del amor de aquel hombre, lo provocaba para inducirlo a declararse.
Después de guardar los asignados cogió el canastillo de sus labores. Era trabajadora y presumida; instintivamente le preocupaba tanto el primor de su obra como el atractivo de sus movimientos; bordaba de manera diferente, según la persona que tenía delante: bordaba con abandono para inspirar una dulce languidez; bordaba juguetona para desazonar un poco a quien la contemplaba; se puso a bordar con mucho cuidado ante Gamelin, deseosa de inspirarle un afecto profundo.
Élodie no era muy joven ni muy bonita; de pronto, hasta pudiera parecer algo fea. Tenía el cutis moreno y pálido; un pañuelo de nívea blancura envolvía su cabeza y dejaba escapar algunos rizos de su cabello, negrísimo y brillante; sus ojos encendidos hacían destacar sus azuladas ojeras; en su carita redonda, con pómulos pronunciados, risueña, un tanto aplastada, montaraz y voluptuosa, el pintor encontraba la fisonomía picaresca del fauno de Borghese, cuya divina travesura le admiraba. Un ligero bozo acentuaba el atractivo de sus labios ardientes, y el pecho, acaso rebosante de ternura, henchía la pañoleta cruzada sobre su abultado contorno. Su esbeltez y su agilidad revestían todo su cuerpo de una gracia salvaje y deliciosa. Su mirada, su aliento, las palpitaciones de su carne, todo en ella solicitaba un amor y ofrecía un goce soberano. En su tienda parecía una sílfide bailarina, una bacante de la ópera que se hubiera despojado allí de su piel de lince, de su tirso, de sus guirnaldas de hiedra, y por arte de magia se redujese a la envoltura modesta de una mujercita retirada y hacendosa como las de Chardin.
—Mi padre no está en casa —dijo al pintor—; aguardadle un momento; ya no puede tardar.
Sus menudas manos morenas se acercaban y apartaban del blanco lino, como si juguetearan con la aguja.
—¿Os agrada este dibujo, señor Gamelin?
Évariste era incapaz de todo lo que fuese disimulo, y su amor inflamado exaltaba su franqueza: