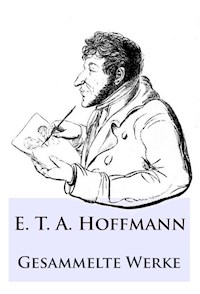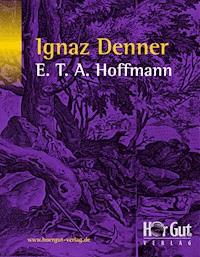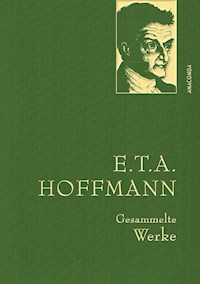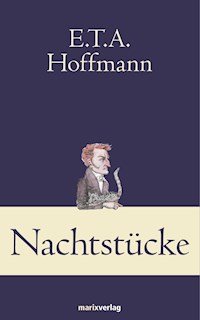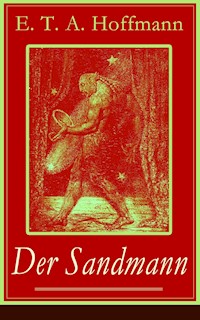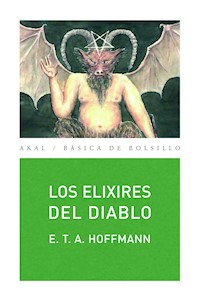
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Ya desde su nacimiento Medardo estaba llamado a expiar los pecados de un linaje criminal. Su inclinación temprana a la vida monástica, su piedad y su despierta inteligencia lo llevan a destacar pronto entre sus hermanos de congregación, pero la aparición de una misteriosa reliquia, un elixir que el mismo demonio le entregó a san Antonio para su perdición, truncará tan virtuosa senda. Medardo se enfrentará entonces con la vida mundana, una vida que en su caso estará plagada de mentira, confusión y muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 152
E. T. A. Hoffmann
Los elixires del diablo
Traducción: Emilio J. González García
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2008
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3762-0
Introducción
Compositor musical para teatro, caricaturista, maestro de canto, director de orquesta, escenógrafo, jurista y, a partir de 1809, escritor. Ernst Theodor Wilhelm (cambió el último de sus nombres por el de Amadeus en homenaje a Mozart) Hoffmann (1776-1822) afirmaba de sí mismo: «durante los días laborables soy jurista y como máximo un poco músico, los domingos pinto durante el día y soy un autor muy chistoso hasta bien entrada la noche». Esta polifacética existencia y este conflicto aparente entre una vida burguesa y su actividad como artista se solventó, si bien en contra de su voluntad, con la entrada de tropas francesas en Varsovia en 1806, lo que le llevó a perder su empleo y le obligó a dedicarse por completo al arte y a contemplarlo como su medio de subsistencia.
Esta situación, que se fue agravando en años sucesivos con la pérdida de otros empleos, motivó tal vez su decisión de comenzar Los elixires del diablo. La gestación de la obra, al menos su primera parte, fue rapidísima. El 4 de marzo de 1814, pocas semanas después de perder su trabajo como director de orquesta del teatro de Leipzig, consigna en su diario que ya cuenta con las ideas que supondrán el armazón de este libro. Apenas mes y medio más tarde ya había completado el primer volumen, aunque no se publicó hasta un año después. La situación de Hoffmann debía de ser dramática, pues en una carta de junio de 1814 a su amigo Hitzig anunciaba que, de ser necesario, estaría en disposición de entregar la segunda parte en cinco semanas, ya que tenía claro el concepto, y que se daría por satisfecho con cualquier honorario.
La segunda parte tuvo que esperar bastante más de cinco semanas. Según Hitzig, no la terminaría hasta finales de 1815, publicándose al año siguiente. Este retraso puede deberse a que a partir de octubre de 1814 recuperó su puesto al servicio del Estado prusiano, tras la derrota de las tropas napoleónicas.
Hoffmann pretendía ganarse el favor del gran público y para ello optó por una apasionante historia de terror vestida con su característica habilidad para crear atmósferas inquietantes y la circunscribió en un género de gran aceptación, como era el de la novela gótica. El éxito de El monje, de M. G. Lewis, posiblemente lo animara y en todo caso fue una de las obras que le sirvió de inspiración, como él mismo reconoció. Sin embargo, sería erróneo contemplar Loselixires como una mera versión de El monje pues, si bien es cierto que comparten algunas similitudes –tanto entre los religiosos protagonistas como entre algunos de los personajes femeninos– y que ambos manifiestan ese gusto por lo tenebroso y lo sobrenatural tan propio del género, los contextos son muy distintos, los intereses y objetivos son otros y la profundidad, complejidad y destreza con que Hoffmann aborda la historia y los personajes es mucho mayor que la de esa obra de juventud de Lewis.
Según su propia descripción, el libro versa de
la extraordinaria y compleja vida de un hombre sobre el cual obran los poderes celestiales y demoníacos ya desde su nacimiento y de aquellas relaciones misteriosas que unen al espíritu humano con todos los principios superiores que están ocultos en toda la naturaleza y que sólo de cuando en cuando se muestran con claridad y distinción por medio de algún relámpago que nosotros llamamos casualidad.
El monje Medardo está destinado ya desde su nacimiento a redimir una misteriosa maldición que pesa sobre su estirpe. En un principio la elección de la vida monacal habría de bastar para obtener el perdón, pero los poderes demoníacos de los que habla Hoffmann se manifiestan en un elixir que transformará al monje. El problema del libre albedrío y de la libertad del hombre, tan en boga unos siglos antes, se retoma aquí, pero dándole un nuevo giro que supone uno de los hallazgos más destacados del libro. La influencia del elixir y del mal supone una lucha interna tal que el espíritu de Medardo se desdobla, presentando una situación de esquizofrenia que adquiere una dimensión física materializada en la figura del doble. Si a esto le sumamos la atención por la consciencia y la subconsciencia de los personajes, así como las relaciones entre las distintas esferas individuales, es fácil comprender el aprecio que Freud manifestaría posteriormente por la obra en Das Unheimliche.
Los elixires del diablo es esto y mucho más. Un trabajo que admite numerosos niveles de lectura, pero que ya desde su forma más superficial cautiva al lector. Es una aterradora novela sobre las pasiones humanas, con ese brillo tenebroso de una época que convierte lo horrible en un campo poético legítimo, que une un singular placer al escalofrío. Un texto fascinante fruto de una rara genialidad en el que se imbrica lo fantástico y lo real y que supone un magnífico ejemplo de lo que ha llevado a Hoffmann a ser el autor más influyente del Romanticismo alemán en toda Europa.
Prólogo
Benévolo lector, me encantaría llevarte a aquel umbroso platanal donde leí por primera vez la extraña historia del hermano Medardo. Te sentarías conmigo en el mismo banco de piedra cubierto en parte por aromática fronda y flores de colores ardientes; tú también mirarías con nostalgia las azules montañas que se acumulan formando maravillosos paisajes más allá del soleado valle que se extiende ante nosotros tras la enramada. Después te volverías y divisarías a apenas veinte pasos de nosotros un edificio gótico decorado con profusión de estatuas.
A través de las oscuras ramas de los plátanos te observan imágenes de santos de ojos claros y vivos: son los frescos que resplandecen sobre el ancho muro. El rojo incandescente del sol tiñe las montañas, el viento de la tarde se eleva, por doquier bulle la vida y el movimiento. Voces maravillosas cruzan susurrantes y rumorosas por entre árboles y arbustos: desde la lejanía el sonido aumenta como si fuera a convertirse en canto y música de órgano. Hombres serios envueltos en ropajes de amplios pliegues deambulan en silencio por entre las arcadas de hojas del jardín mirando a lo alto con devoción. ¿Es que los cuadros de los santos han cobrado vida y han descendido de sus altos pedestales? Te estremece el misterioso escalofrío de los mitos y leyendas maravillosos que aparecen allí reflejados, te sientes como si todo sucediera ante tus ojos y deseas creer que todo es cierto. Éste es el estado de ánimo en el que leerías la historia de Medardo y entonces sí que podrías aceptar que las extrañas visiones del monje son algo más que un juego confuso fruto de una imaginación acalorada.
Acabas de ver, amable lector, imágenes de santos, un monasterio y monjes, así que no hará falta que te diga que el lugar al que te he llevado era el soberbio jardín del convento de los capuchinos en B.
En una ocasión me detuve varios días en aquel convento y el venerable prior me mostró los papeles póstumos del hermano Medardo, que se conservan en el archivo como una rareza; sólo tras muchos esfuerzos logré vencer los reparos del clérigo e inspeccionarlos. En realidad, comentó el anciano, tendríamos que haber quemado estos papeles.
No sin cierto temor a que opines lo mismo que el prior pongo en tus manos, benévolo lector, el libro confeccionado a partir de aquellos papeles. Pero si te decidieras a cruzar claustros y celdas, a atravesar este variado mundo, el más variado que imaginarse puede, al igual que hizo Medardo y soportar con él lo espeluznante, horroroso, demente, lo burlesco de su vida como si fueras su fiel compañero de viaje, entonces quizá te deleites con las distintas imágenes de la cámara oscura que se abre ante ti.
También puede suceder que lo que parece carecer de forma se vuelva de pronto definido y perfecto en cuanto lo observes con mayor atención. Reconoces la semilla oculta hija de un siniestro destino y que crece y crece convirtiéndose en una exuberante planta, se divide en miles de vástagos hasta que un día surge una flor que madura hasta dar fruto, absorbe toda la savia vital y acaba matando a la semilla misma.
Después de leer con mucho trabajo los papeles del capuchino Medardo, algo que me resultó bien difícil, ya que el santo escribía con una letra de monje muy pequeña e ilegible, tuve la sensación de que aquello que comúnmente llamamos sueño y fantasía tal vez sea el reconocimiento simbólico del hilo secreto que se extiende por nuestra vida conectando todos sus acontecimientos; pero quien crea que a partir de este conocimiento ha obtenido la fuerza necesaria para desgarrar violentamente ese hilo y puede enfrentarse al poder oscuro que gobierna sobre nosotros, ése está perdido.
Quizá coincidamos en nuestras apreciaciones, amable lector, y por muchas razones eso es algo que deseo de todo corazón.
Primera Parte
I
Los años de infancia y la vida en el convento
Mi madre nunca me contó bajo qué circunstancias transcurrió la vida de mi padre en el mundo; pero si trato de recordar todo lo que me contó de él en mi más tierna infancia, he de suponer que se trataba de un hombre con talento y de profundos conocimientos. Precisamente a partir de estas historias y de comentarios sueltos de mi madre acerca de su vida anterior –comentarios que no entendí hasta pasado algún tiempo– sé que mis padres pasaron de llevar una existencia acomodada que les proporcionaba muchas riquezas a la más amarga y acuciante miseria, y que mi padre en una ocasión cometió un pecado mortal, un crimen infame perpetrado por caer en la tentación de Satanás. Cuando la misericordia divina lo iluminó años después quiso expiar su pecado en un viaje de peregrinación al monasterio del Santo Tilo, en la fría y lejana Prusia.
Durante la dificultosa peregrinación mi madre sintió por vez primera tras muchos años de matrimonio que éste no quedaría yermo, como pensaba mi padre, y pese a su pobreza él se alegró mucho porque así se cumpliría una visión en la que san Bernardo le había prometido que con el nacimiento de su hijo obtendría consuelo y perdón para sus pecados. En el Santo Tilo mi padre enfermó y como, a pesar de su debilidad, no quería abandonar las rigurosas penitencias que le habían asignado, su enfermedad fue en aumento; murió con el consuelo de haber expiado sus pecados en el mismo instante en el que yo nacía.
Al recordar los primeros momentos de conciencia alborean en mí las deliciosas imágenes del convento y de la magnífica iglesia en el Santo Tilo. El oscuro bosque aún me rodea con sus murmullos –a mi alrededor aún esparcen su fragancia la hierba recién salida, las flores multicolores que me sirvieron de cuna–. Ningún animal venenoso, ningún insecto dañino anida en el bendito santuario; ni siquiera el zumbido de una mosca o el canto del grillo interrumpen el sagrado silencio en el que únicamente resonaban los devotos himnos de los sacerdotes que de allí partían, formando largas procesiones, en compañía de los peregrinos y haciendo oscilar los incensarios de oro desde los que se elevaba el aroma del incienso. Aún veo en medio de la iglesia el tronco del tilo cubierto de plata sobre el cual los ángeles depositan la imagen milagrosa de la Santa Virgen. ¡Aún me sonríen los semblantes polícromos de los ángeles y de los santos desde las paredes, desde los techos de la iglesia!
He hecho tan mías las historias de mi madre sobre aquel milagroso convento en el que su hondísimo dolor encontró un consuelo pleno de gracia que creo haber visto todo, haber vivido todo yo mismo, olvidando que es imposible que mis recuerdos alcancen hasta entonces, porque mi madre abandonó aquel sagrado lugar pasado un año y medio. Así me parece que en una ocasión vi la inesperada figura de un hombre serio en la solitaria iglesia; resultó ser el pintor extranjero que apareció en tiempos pasados, cuando acababa de construirse la iglesia, y que, sin que nadie comprendiera su idioma, decoró maravillosamente todo el templo con mano experta y en poquísimo tiempo, desapareciendo en cuanto hubo terminado.
También recuerdo a un viejo peregrino con ropajes de extranjero y larga barba gris que a menudo me llevaba en brazos buscando todo tipo de piedras y musgos de colores y que jugaba conmigo, aunque estoy seguro de que he creado un vívido retrato suyo en mi interior a partir de la descripción de mi madre. En una ocasión trajo consigo a un joven de mi misma edad, hermoso y enigmático. Nos sentamos sobre la hierba entre besos y abrazos, yo le regalé todas mis piedras de colores y él supo crear con ellas toda clase de figuras sobre la tierra, aunque al final siempre acababan formando el signo de la cruz. Mi madre se sentaba a nuestro lado sobre un banco de piedra y el anciano contemplaba nuestros juegos infantiles permaneciendo de pie tras ella con una expresión de suave seriedad. Entonces salieron algunos jóvenes de entre los arbustos, los cuales, a juzgar por sus ropas y por todo su aspecto, habían acudido al Santo Tilo simplemente por curiosidad y ganas de fisgonear. Uno de ellos, fijándose en nosotros, exclamó riéndose:
—¡Mira, una Sagrada Familia! ¡Eso tengo que incluirlo en mi carpeta!
Y realmente sacó papel y lápiz y se dispuso a dibujarnos; entonces el anciano peregrino levantó la cabeza y exclamó molesto:
—Miserable bufón, tú pretendes ser un artista sin que en tu interior haya ardido nunca la llama de la fe y del amor; tus obras seguirán siendo algo frío y muerto, como tú mismo, y acabarás desesperando en una soledad vacía de repudiado y hundiéndote en tu propia mezquindad.
Desconcertados, los jóvenes se alejaron de allí a toda prisa. El viejo peregrino le dijo a mi madre:
—Hoy os he traído a un niño maravilloso para que prenda en vuestro hijo la chispa del amor, pero tengo que llevármelo de nuevo y no volveréis a verlo, ni a mí tampoco. Vuestro hijo ha recibido multitud de dones extraordinarios, pero el pecado del padre hierve y germina en su sangre. A pesar de ello puede convertirse en esforzado paladín de la fe. ¡Permitidle que tome los hábitos!
Mi madre apenas podía expresar la profunda e imborrable impresión que las palabras del peregrino causaron en ella; sin embargo decidió no forzar mis inclinaciones, sino esperar con calma lo que los hados me hubieran destinado y ver por qué caminos habían de llevarme, ya que no podía imaginarse educación más elevada que la que ella podía darme.
Mis recuerdos basados en experiencias claras y propias parten del momento en el que mi madre, en su camino de regreso a casa, llegó al convento de monjas cistercienses. Su abadesa, que también ostentaba el título de princesa y que había conocido a mi padre, la acogió amigablemente. El periodo de tiempo entre aquel encuentro con el anciano peregrino, que realmente forma parte de mis propios recuerdos y que mi madre sólo completó con la conversación entre éste y el pintor, y el momento en el que mi madre me llevó por primera vez ante la abadesa es una completa laguna: no ha quedado ningún resto en mi memoria. El siguiente reencuentro conmigo mismo no se produce hasta el momento en el que mi madre arregla y ordena mi ropa lo mejor que puede. Había comprado cintas nuevas en la ciudad, me había cortado el pelo, que había crecido como maleza salvaje, me había lavado con el mayor empeño y me pidió encarecidamente que me comportase de manera piadosa y adecuada ante la abadesa. Finalmente subí de la mano de mi madre por los amplios escalones de piedra y entré en la alta y abovedada estancia decorada con imágenes de santos en la que encontramos a la princesa. Era una mujer alta, de belleza majestuosa a la que los hábitos de la orden le dotaban de una dignidad que inspiraba respeto. Me observó con una mirada seria que penetraba hasta lo más íntimo de mi ser y preguntó:
—¿Es éste vuestro hijo?
Su voz, su apariencia, incluso el entorno desconocido, la alta estancia, los cuadros, todo tuvo tal efecto sobre mí que comencé a llorar amargamente sobrecogido por una sensación de íntimo temor. Entonces la abadesa, dedicándome una mirada más suave y bondadosa, dijo:
—¿Qué te ocurre, pequeño? ¿Tienes miedo de mí? ¿Cómo se llama vuestro hijo, querida señora?
«Franz», respondió mi madre, a lo que la abadesa contestó con la más profunda melancolía: «¡Francisco!» y me levantó y me abrazó con fuerza, pero en ese mismo momento un dolor repentino en el cuello me hizo proferir un grito tan fuerte que la princesa me soltó asustada y mi madre, desconcertada por mi reacción, se me acercó para sacarme inmediatamente de allí. La abadesa no se lo permitió; descubrieron que, cuando me abrazó, la cruz de diamantes que la princesa llevaba colgando del pecho se me había clavado en el cuello de tal manera que aquella zona había enrojecido y podían verse marcas de sangre por debajo de la piel.
—Pobre Franz –dijo la abadesa– te he hecho daño, pero a pesar de eso seremos buenos amigos.
Una monja trajo golosinas y vino dulce. Yo no me hice mucho de rogar ahora que había perdido la timidez y me dediqué a engullir diligentemente los dulces que me ponía en la boca la encantadora señora, la cual se había sentado y me había tomado sobre su regazo. Tras disfrutar algunas gotas del dulce licor, que hasta entonces desconocía completamente, volvió mi entereza, esa especial vitalidad que según testimonio de mi madre me era propia desde mi más tierna infancia. Me reía y parloteaba, para gran disfrute de la abadesa y de la hermana que se había quedado en la habitación. Aún no comprendo cómo a mi madre se le ocurrió animarme a que le contase a la abadesa lo hermoso y magnífico que era mi lugar de nacimiento; ni cómo pude yo describirle los maravillosos cuadros de aquel pintor extranjero y desconocido como si los hubiera captado en lo más profundo de mi espíritu bajo la inspiración de algún poder superior. Mientras lo hacía me adentré también en las maravillosas historias de los santos como si estuviera familiarizado con todos los escritos de la Iglesia. La princesa, e incluso mi madre, me observaban llenas de asombro, pero cuanto más hablaba, más aumentaba mi fascinación y cuando al final la abadesa me preguntó:
—Dime, querido niño, ¿cómo sabes todo eso?
Entonces respondí sin titubear un instante que el hermoso niño que trajo una vez el peregrino extranjero me había explicado todas las imágenes de la iglesia, que incluso había pintado algunos cuadros con piedras de colores y que no sólo me había aclarado su significado sino que también me había contado muchas otras historias sagradas.
Tocaron a vísperas, la hermana me dio una bolsa en la que había metido un montón de dulces y yo la guardé con gran placer. La abadesa se levantó y le dijo a mi madre:
—Considero a vuestro hijo como mi pupilo, querida señora, y a partir de ahora me gustaría ocuparme de él.
Mi madre no podía hablar de la emoción. Besó las manos de la princesa derramando ardientes lágrimas. Ya íbamos a salir por la puerta cuando la abadesa nos siguió, me levantó otra vez y, apartando cuidadosamente la cruz, me abrazó mientras lloraba copiosamente de manera que las cálidas gotas caían sobre mi frente. Entonces exclamó:
—¡Francisco! ¡Sigue siendo piadoso y bueno!
Yo me sentí conmovido y me vi obligado a llorar también sin saber realmente por qué.
Gracias a la ayuda de la abadesa, la pequeña casa de mi madre, que vivía en una granjita que no distaba demasiado del convento, adquirió pronto mejor aspecto. La necesidad había terminado, yo iba mejor vestido y disfrutaba de las lecciones del párroco, a quien al mismo tiempo servía de monaguillo cuando oficiaba ceremonias en la iglesia del convento.
¡Los recuerdos de aquella venturosa juventud aún me envuelven como un feliz sueño! –Ay, he dejado muy, muy atrás el hogar, como un país lejano y maravilloso donde habita la dicha y la cristalina alegría que le es propia al despreocupado espíritu infantil; pero cuando vuelvo la vista atrás me encuentro con la sima que me separa para siempre de él. Dominado por un ardiente anhelo, me esfuerzo más y más por reconocer a los seres queridos que diviso más allá, deambulando entre los brillos púrpuras del rojo amanecer, e imagino captar sus encantadoras voces. ¡Ah! ¿Es que hay un abismo que el amor no puede atravesar volando con sus poderosas alas? ¡Qué es el espacio, qué es el tiempo para el amor! ¿Acaso no habita el tiempo en los pensamientos, es que el espacio conoce medidas? ¡Pero hay figuras tenebrosas que, formando una multitud cada vez más densa, me van cercando en un espacio más y más estrecho, me bloquean la visión y encierran mis sentidos con las tribulaciones del presente de tal forma que incluso la pasión que me llenó de inefable y delicioso dolor se convierte en una tortura mortal, incurable!
El párroco era la bondad en estado puro, sabía cómo controlar mi inquieto espíritu y podía conformar sus lecciones de manera tan acorde a mi mentalidad que encontraba placer en el estudio. Y así hice rápidos progresos.
Amaba a mi madre sobre todas las cosas, pero veneraba a la abadesa como a una santa y los días en los que podía verla eran para mí días de fiesta. Cada vez que la visitaba me proponía brillar ante ella con mis nuevos conocimientos, pero cuando llegaba, cuando me hablaba tan amigablemente era incapaz de pronunciar palabra, sólo quería mirarla, sólo quería escucharla. Cada una de sus palabras permanecía grabada en lo más profundo de mi alma, incluso el día después de haber hablado con ella me encontraba de un humor maravilloso y festivo y su figura me acompañaba cuando deambulaba por los paseos.
¡Qué inefable sensación me estremecía cuando estaba junto al altar mayor haciendo oscilar el incensario y, desde el coro, descendían en cascada los tonos del órgano y me arrastraban como una marea que se eleva rugiendo; cuando en el himno reconocía su voz que descendía hasta mí como un brillante haz de luz e inundaba mi interior con sensaciones que me acercaban a lo sublime, a lo más sagrado! Pero el día más fascinante, el día que esperaba ilusionado durante semanas, aquél en el que nunca podía pensar sin estremecerme de gozo era la fiesta de San Bernardo, que se celebraba mostrando gran indulgencia hacia lo festivo, pues era el patrón de los cistercienses. Ya desde el día anterior confluía una multitud de gente desde la ciudad vecina y de todas las regiones circundantes y acampaban sobre la gran pradera cubierta de flores que rodeaba el convento, así que el alegre alboroto se prolongaba día y noche. No recuerdo que el tiempo fuera jamás desagradable durante la propicia época en la que se celebra la fiesta (San Bernardo cae en agosto). En abigarrada mezcla se veía deambular por aquí a devotos peregrinos que cantaban himnos; allí a jóvenes campesinos paseando alegres con acicaladas muchachas; a religiosos que miraban al cielo piadosamente con las manos en actitud orante; a familias burguesas acampadas sobre la hierba que vaciaban sus bien repletas cestas y disfrutaban de sus viandas. ¡Divertidas tonadas, canciones piadosas, fervorosos suspiros de los penitentes, la risa de los dichosos, quejas, gritos de júbilo, regocijo, bromas, oraciones, todo llenaba el aire como un concierto ensordecedor y maravilloso! Pero en cuanto sonaban las campanas del monasterio se extinguía la algarabía: hasta donde alcanzaba la vista todos se arrodillaban formando compactas filas y sólo el apagado murmullo de la oración interrumpía el sagrado silencio. En cuanto la última campanada se desvanecía, la variopinta multitud se dispersaba de nuevo y volvía a estallar la alegría interrumpida únicamente durante unos minutos.
El día de San Bernardo el obispo en persona, que residía en la ciudad vecina, oficiaba la ceremonia en la iglesia del monasterio asistido por el bajo clero del cabildo catedralicio, y su capilla dirigía la música desde una tribuna levantada a un lado del altar mayor decorada con ricas y singulares telas.
Las sensaciones que entonces agitaron mi pecho aún no han muerto, siguen vivas con su frescura juvenil cada vez que mi ánimo regresa a aquellos tiempos felices que desaparecieron demasiado rápido. Recuerdo vivamente un «Gloria» que repetían varias veces porque la princesa amaba esta composición más que a cualquier otra. Cuando el obispo había entonado el «Gloria» y retumbaban las poderosas notas del coro: ¡Gloria in excelsis deo!, ¿acaso no era como si se abriera la gloria celestial sobre el altar mayor? ¿No parecía que un milagro divino insuflara vida en los querubines y serafines pintados para que éstos agitaran sus poderosas alas y volaran arriba y abajo alabando a Dios con sus cantos y la sublime música de sus liras? Yo me sumergía en un devoto éxtasis que me llevaba atravesando brillantes nubes a aquel país lejano y conocido que era mi patria, y en los fragantes bosques resonaban las encantadoras voces de los ángeles y aquel niño maravilloso salía a mi encuentro de entre las altas azucenas y me preguntaba sonriendo:
—¿Dónde has estado todo este tiempo, Francisco? Tengo muchas flores hermosas de vivos colores; te las regalaré todas si te quedas conmigo y me quieres para siempre.
Tras la ceremonia las monjas, bajo la dirección de la abadesa, que estaba engalanada con mitra y báculo de plata, comenzaban una procesión festiva que atravesaba los corredores del convento y la iglesia. ¡Qué santidad, qué dignidad irradiaba cada mirada de esa magnífica señora, qué grandeza sobrenatural destilaba cada uno de sus movimientos! Era la propia Iglesia triunfante que otorgaba misericordia y bendiciones al pueblo piadoso y creyente. Me habría postrado gustoso ante sus pies si su mirada hubiera recaído sobre mí por casualidad.
Tras la finalización del servicio divino se agasajaba a los religiosos y a la capilla del obispo en una gran sala del convento. Funcionarios y comerciantes de la ciudad y varios amigos del monasterio participaban en la comida y yo también podía estar allí porque el concertino del obispo me había tomado cariño y le gustaba que estuviera a su lado. Así como antes mi espíritu, ardiendo en sagrada devoción, se había volcado por completo en lo supraterrenal, ahora bullía en mí la alegre vida y me rodeaba de sus coloridas imágenes. Todo tipo de divertidas historias, bromas y chascarrillos se intercambiaban entre las sonoras carcajadas de los invitados mientras se vaciaban aplicadamente las botellas hasta que rompía la noche y se disponían los carruajes para el camino de vuelta.
Tenía ya dieciséis años cuando el párroco me explicó que ya estaba suficientemente preparado para comenzar los estudios superiores de teología en el seminario de la ciudad vecina. Estaba totalmente decidido a tomar los hábitos, y esto llenó a mi madre de enorme alegría porque de esta manera veía aclarada y cumplida la misteriosa insinuación del peregrino, que estaba relacionada en cierto modo con la extraña visión de mi padre, que yo desconocía. Gracias a mi decisión creía haber conseguido el perdón de los pecados para el alma de mi padre y haberla salvado de la tortura de la maldición eterna. También la abadesa, a quien ahora sólo podía ver en la sala de visitas, apreció en grado sumo mi intención y refrendó su promesa de apoyarme con todo lo necesario hasta que adquiriera dignidad eclesiástica.
A pesar de que la ciudad estaba tan cerca que desde el convento podían verse sus torres y de que incluso algunos paseantes vigorosos de la ciudad elegían la alegre y amena región del convento para sus paseos, me resultó realmente difícil despedirme de mi buena madre, de la maravillosa mujer a la que adoraba con todo mi corazón, y de mi buen maestro. ¡Qué cierto resulta que el dolor de la separación hace que cada palmo fuera del círculo de las personas queridas parezca la mayor de las distancias! La princesa estaba especialmente conmovida, su voz temblaba de dolor cuando pronunció sus beatíficas palabras de advertencia. Me regaló un delicado rosario y un pequeño libro de oraciones con imágenes iluminadas con esmero. Después me dio una carta de recomendación al prior del convento de los capuchinos de la ciudad y me aconsejó que fuera a verlo de inmediato ya que me apoyaría de palabra y obra en todo lo que necesitara y con la mejor disposición.
Ciertamente no es fácil encontrar una región más amena que aquella en la que se encuentra el convento de los capuchinos, en las proximidades de la ciudad. El magnífico jardín del monasterio con vistas a las montañas me parecía brillar con renovada belleza cada vez que paseaba por las largas alamedas y me quedaba de pie junto a algún grupo de frondosos árboles. Precisamente en este jardín me encontré con el prior Leonardo cuando visité el convento por vez primera para entregarle la carta de recomendación de la abadesa. La amabilidad natural del prior se vio aumentada cuando leyó la carta y me contó tantas anécdotas atractivas de aquella magnífica mujer, a quien conocía desde sus años jóvenes en Roma, que me ganó totalmente desde el primer momento. Estaba rodeado de los hermanos y un breve análisis bastaba para comprender cuál era la relación del prior con los monjes y cómo era la vida en el monasterio: la paz y la alegría de espíritu que el mismo aspecto externo del prior manifestaba con claridad se extendía a todos los hermanos. En parte alguna se veía la más mínima huella de mal humor o de aquella reserva hostil que consume por dentro y que se advierte normalmente en el semblante de los monjes. A pesar de las estrictas reglas de la orden, los ejercicios espirituales del prior Leonardo eran más una necesidad del alma consagrada al cielo que una penitencia ascética para los pecados inherentes a la naturaleza humana. Lograba además que este sentido piadoso prendiera en los hermanos de tal manera que todas sus obligaciones para cumplir las reglas destilaban una alegría y apacibilidad que realmente engendraba una sublimación del ser dentro de las limitaciones mundanas. El prior sabía establecer incluso una acertada relación con el mundo que resultaba muy beneficiosa para los hermanos. Los generosos donativos que llegaban de todas partes a este convento de tan buena fama permitían, en determinadas ocasiones, agasajar a amigos y protectores del convento en el refectorio. Se disponía entonces una larga mesa en medio del comedor a cuya cabecera se sentaba el prior Leonardo con los huéspedes. Los hermanos permanecían en la estrecha mesa situada a lo largo de la pared y empleaban su humilde vajilla, conforme a la regla, mientras que en la mesa de los invitados todo era limpieza y refinamiento, con servicios de porcelana y cristal. El cocinero del convento sabía preparar excelentes platos de vigilia que los huéspedes encontraban exquisitos. Los invitados se ocupaban del vino y así las comidas en el convento de los capuchinos eran un amigable y grato encuentro entre lo profano y lo espiritual que resultaba muy útil para la vida de ambas partes, ya que quienes salían del trajín mundano que los apresaba y traspasaban los muros donde todo atestiguaba la vida de los religiosos, completamente opuesta a la suya, se veían obligados a aceptar, excitados por alguna chispa que tocaba sus almas, que quizá el espíritu podía proporcionar a los hombres ya en esta vida una existencia superior si era capaz de elevarse por encima de lo terrenal. Por el contrario los monjes ganaban en sabiduría y prudencia, ya que las noticias que recibían acerca del devenir del variado mundo que se extendía más allá de sus muros despertaban en ellos reflexiones de lo más diverso. Aunque no llegaban a considerar erróneo lo mundano, se veían obligados a reconocer en la forma de vida de los hombres, la necesidad de una refracción del principio espiritual sin el cual todo permanecía sin brillo ni color.
El prior Leonardo era quien tenía la más alta formación espiritual y científica. Era considerado en general como un gran erudito en Teología, capaz de tratar las más difíciles materias con sencillez y profundidad y los profesores del seminario iban a verlo a menudo buscando sus consejos y enseñanzas; pero además tenía una formación mundana que resultaba inesperada en un monje. Hablaba con corrección y elegancia francés e italiano y en otros tiempos le habían confiado importantes misiones debido a su singular destreza. Cuando yo lo conocí estaba ya entrado en años y, a pesar de que su pelo blanco revelaba su edad, en sus ojos relampagueaba aún un fuego juvenil. Y esta impresión de bienestar interno y de serenidad de espíritu se veía refrendada por su animosa sonrisa, que constantemente afloraba a sus labios. La misma gracia que adornaba su conversación reinaba en sus movimientos e incluso la tosca vestimenta de la orden se amoldaba maravillosamente a su bien formado cuerpo. No había ni un solo hermano que no hubiera entrado en el convento por voluntad propia o llevado incluso por una necesidad de su ánimo espiritual; pero incluso los infelices que hubiesen buscado en el convento un puerto para escapar de la perdición habrían encontrado consuelo en Leonardo; su penitencia hubiera supuesto un breve tránsito hacia la paz y, reconciliados con el mundo, sin tener que atender a sus bagatelas, habrían logrado elevarse pronto sobre lo terrenal ya en esta vida. Estas desacostumbradas tendencias de la vida monacal las había aprendido Leonardo en Italia, donde el culto y con él toda la visión de la vida religiosa, es más alegre que en la católica Alemania. Así como allí se mantienen las formas antiguas en la construcción de las iglesias, parece también que en la mística oscuridad del cristianismo se abre paso un rayo procedente de aquel tiempo vivo y alegre de la antigüedad que ilumina todo con el brillo maravilloso que suelen irradiar los dioses y los héroes.
Leonardo me tomó cariño, me enseñaba italiano y francés, pero lo que más me fascinaba eran los diversos libros que ponía en mis manos y sus conversaciones, que formaban mi espíritu de manera singular. Casi todo el tiempo que me dejaba libre el estudio en el seminario lo pasaba en el convento de los capuchinos y sentía cómo aumentaba cada vez más mi inclinación a tomar los hábitos. Le confié mi deseo al prior; él me aconsejó, sin pretender que cambiara de parecer, esperar aún un par de años y durante ese tiempo entrar en mayor contacto con el mundo. A pesar de conocer a gente de fuera del monasterio a través del concertino del obispo que me enseñaba música, aun así me sentía desagradablemente cohibido en esos grupos, sobre todo cuando había damas presentes, y esto, junto a la inclinación a la vida contemplativa, parecía justificar mi decisión personal de elegir el convento como ocupación laboral.
En una ocasión el prior me contó cosas muy extrañas sobre la vida profana; entró en las materias más escabrosas pero supo tratarlas con su soltura y encanto habituales, de manera que siempre acertaba en el punto justo, aunque evitando todo lo que pudiera ser mínimamente indecente. Al final me tomó la mano, me miró fijamente a los ojos y me preguntó si aún era inocente. Sentí cómo me ardían las mejillas ya que cuando Leonardo me preguntó de manera tan capciosa resurgió con los más vivos colores una imagen que había desaparecido de mi memoria hacía tiempo. El maestro concertista tenía una hermana que, sin ser una belleza, se encontraba en la flor de la vida y resultaba tremendamente atractiva. Su figura mostraba las proporciones más puras; tenía bellísimos brazos y la forma de su pecho era la más hermosa que imaginarse puede.
Una mañana, cuando iba a ver al concertino para recibir mi lección, sorprendí a la hermana llevando un ligero salto de cama y con los pechos casi al descubierto; rápidamente se puso un chal por encima, pero mis codiciosas miradas ya habían captado demasiado, no podía pronunciar ni una sola palabra. Sensaciones totalmente desconocidas se agitaban tormentosamente dentro de mí y mi corazón latía de manera audible bombeando sangre ardiente a través de mis venas. Los espasmos oprimían mi pecho y sentía que iba a estallar; un callado suspiro me proporcionó por fin aire. La muchacha se acercó a mí cándidamente, me cogió de la mano, me preguntó si me pasaba algo y el malestar se agudizó. Afortunadamente el concertino entró en la estancia y me liberó del suplicio. Nunca había entonado tan mal los acordes, nunca había desafinado tanto al cantar. Era lo suficientemente devoto como para considerar todo aquello una malvada tentación del diablo y poco tiempo después llegué incluso a considerarme afortunado por haber obligado al malvado enemigo a retirarse del campo de batalla a través de los ejercicios ascéticos que llevé a cabo. Ahora, tras la comprometida pregunta del prior, veía a la hermana del concertino de pie ante mí con los pechos desnudos, sentía el cálido aliento de su respiración, la presión de su mano. Mi angustia crecía a cada momento. Leonardo me miró con cierta sonrisa irónica que me hizo estremecer. No podía soportar su mirada, bajé los ojos, entonces el prior me dio unas palmaditas en las ardientes mejillas y dijo:
—Ya veo, hijo mío, que me habéis comprendido y que aún vais por el buen camino. El Señor os proteja de las tentaciones del mundo; los placeres que os ofrece son de corta duración y puede decirse que en ellos descansa una maldición, porque generan una náusea indescriptible, un agotamiento absoluto, una apatía para todo lo elevado en la que perece el mejor de los principios espirituales humanos.
Por más que me esforzaba en olvidar la pregunta del prior y la imagen que había evocado, no lo conseguí en absoluto. Y ahora que había logrado poder estar en presencia de aquella muchacha sin sentirme cohibido, volvía a avergonzarme ante su mirada más que antes, ya que sólo con pensar en ella me dominaba una intranquilidad, una angustia que me resultaba más peligrosa aún porque venía acompañada de un deseo desconocido y maravilloso y de una excitación lujuriosa que a buen seguro era pecado. Una noche me vi obligado a enfrentarme a este estado de duda. El concertino me había invitado como solía hacer de vez en cuando a una velada musical que organizaba con algunos amigos. Además de su hermana había allí varias damas y esto aumentó la angustia que ya me quitaba el aliento con la sola compañía de la hermana. Iba vestida de manera encantadora. Me pareció más hermosa que nunca; era como si una fuerza invisible e irrefrenable me arrastrase hacia ella y así sucedió que, sin saber cómo, acababa siempre a su lado, atrapando con voracidad cada una de sus miradas, cada una de sus palabras. Sí, me acercaba tanto a ella que al pasar cerca de mí tenía que rozarme cuanto menos con su vestido, lo que me llenaba de un profundo deseo que nunca había sentido con anterioridad. Ella parecía notarlo y disfrutar con ello. ¡A veces sentía como si tuviese que tirar de ella en medio de una demente ira amatoria y abrazarla contra mi pecho! Había permanecido sentado durante bastante tiempo junto al piano de cola, al final se levantó y dejó sobre la silla uno de sus guantes, que yo cogí apretándolo fuertemente contra mis labios como un loco.
Una de las muchachas lo vio, se acercó a la hermana del concertino y le susurró algo al oído. Entonces las dos me miraron, cuchichearon y se rieron burlonas. Sentí como si hubiera muerto; una corriente helada recorrió mi interior. Fuera de mí hui a mi celda en el claustro. Me arrojé al suelo enloquecido y desesperado, ardientes lágrimas brotaban de mis ojos. Imprequé, maldije a la chica, a mí mismo, después volví a rezar ¡y al tiempo me reía como un demente! Por doquier me llegaban voces que se burlaban de mí, que me ridiculizaban; estaba determinado a arrojarme por la ventana, pero por suerte los barrotes de acero me lo impidieron. Mi estado era realmente lamentable. No me tranquilicé hasta que se hizo de día, pero estaba completamente decidido a no volverla a ver y a renegar del mundo entero. En mi alma ardía con mayor vigor que nunca la decisión de dedicar mi vida al retiro monacal y ninguna tentación había de apartarme de ella. En cuanto pude librarme de mis lecciones diarias corrí a ver al prior en el convento de los capuchinos y le anuncié que estaba determinado a entrar en el noviciado y que ya se lo había anunciado a mi madre y a la abadesa. Leonardo parecía asombrado de mi repentino fervor; sin presionarme intentó averiguar de distintas formas qué es lo que podía haberme llevado a empeñarme de repente en mi consagración a la vida monacal, porque intuía que me habría empujado a ello algún acontecimiento excepcional. Un pudor interno e insalvable me impidió decirle la verdad; por el contrario le conté con el fuego de la exaltación que aún ardía en mí el maravilloso encuentro de mi niñez que ya anunciaba mi predestinación a la vida monástica. Leonardo me escuchó con calma y, pese a no poner en duda mis visiones, parecía no tenerlas especialmente en cuenta. Es más, me dijo que todo eso decía muy poco en favor de la sinceridad de mi vocación ya que resultaba muy probable que se tratara de una ilusión. A Leonardo no le gustaba hablar de las visiones de los santos, incluso de los milagros del primer anunciador del cristianismo, y había momentos en los que yo caía en la tentación de creer que en el fondo era un escéptico. En una ocasión y, para obligarle a hacer alguna declaración concreta, tuve la osadía de hablar sobre los que desprecian la fe católica y menoscabar especialmente a aquellos que, con infantil soberbia, despachaban todo lo sobrenatural con las incurables injurias de la superstición. Leonardo me dijo sonriendo con dulzura:
—Hijo mío, la incredulidad es la mayor de las supersticiones. –Y comenzó otra conversación sobre temas intrascendentes y sin relación con el asunto anterior.
Sólo más tarde pude penetrar en sus magníficos pensamientos sobre los aspectos místicos de nuestra religión, que incluían la misteriosa relación entre nuestro principio espiritual y los seres superiores, y me vi obligado a admitir que Leonardo, con buen criterio, simplemente reservaba todo lo sublime que fluía en su interior como estadio superior en la formación de sus alumnos.
Mi madre me escribió que había intuido desde hacía mucho tiempo que el estado secular no me bastaría, sino que tenía que elegir la vida monástica. El día de San Medardo apareció el viejo peregrino en el Santo Tilo y me llevó de la mano vestido con el hábito de la orden de los capuchinos. La abadesa también estaba completamente de acuerdo con mi propósito. Tuve ocasión de verlas a las dos otra vez antes de tomar los hábitos, lo que sucedió muy pronto ya que me dispensaron de la mitad del noviciado viendo lo ardiente de mi deseo. En recuerdo a la visión de mi madre tomé el nombre monacal de Medardo.
La relación de los monjes entre sí, el ordenamiento interno regido por los ejercicios espirituales y toda la forma de vida del monasterio se correspondía a lo que había sido mi primera impresión. La agradable placidez que reinaba en todo derramó en mi alma una paz celestial semejante a aquella que había flotado sobre el convento del Santo Tilo en el sueño feliz de los primeros años de mi infancia. Durante el acto solemne de mi investidura vi a la hermana del concertino entre los asistentes; parecía muy triste y creí ver lágrimas en sus ojos, pero el tiempo de la tentación ya había pasado y quizá fue el orgullo cruel de aquella victoria tan sencilla el que me obligó a sonreír, algo que notó el hermano Cirilo cuando pasó a mi lado:
—¿Por qué te alegras así, hermano? –preguntó Cirilo.
—¿Es que no tendría que estar feliz al renunciar a este mundo mezquino y a sus bagatelas? –respondí, pero no puedo negar que en cuanto pronuncié estas palabras un sentimiento horrible que estremeció de repente mi alma sirvió de castigo a mi mentira.
Sin embargo éste fue el último arrebato de egoísmo mundano y tras él llegó la tranquilidad de espíritu. ¡Ojalá no me hubiera dejado nunca! Pero el poder del enemigo es grande. ¿Quién puede confiar en la fuerza de sus armas, en su cuidado, cuando los poderes infernales están al acecho?
Ya llevaba cinco años en el convento cuando me confiaron por indicación del prior la custodia de la rica cámara de reliquias que hasta entonces vigilaba el hermano Cirilo, quien se había vuelto viejo y débil. Allí había todo tipo de huesos de santos, astillas de la cruz del Salvador y otros objetos sagrados conservados en limpias urnas de cristal que se le presentaban al pueblo para su edificación en días señalados. El hermano Cirilo me dio a conocer cada pieza, así como los documentos de que disponía sobre su autenticidad y los milagros que obraban. Con respecto a la formación espiritual estaba a la par con nuestro prior, por lo que no tenía reparos en expresar las dudas espirituales que pugnaban violentamente por salir a la luz.
—Querido hermano Cirilo –dije yo–, ¿de verdad puede afirmarse con seguridad y certeza que todos estos objetos son lo que se supone que son? ¿Es que la codicia no ha introducido aquí con engaños objetos que ahora son tomados por auténticas reliquias de algún santo? Por ejemplo, algún convento posee la cruz completa de nuestro Salvador y al mismo tiempo se muestran por todas partes tantas astillas de ella que, como alguno de nosotros ha dicho con blasfema socarronería, darían fuego a nuestro convento durante todo un año.
—No nos corresponde a nosotros –respondió el hermano Cirilo– someter estos objetos a tales análisis, pero si he de ser sincero considero que, a pesar de los documentos que así lo sostienen, pocos de estos objetos pueden ser aquello por lo que se los toma. Tampoco me parece que tenga demasiada importancia. Recuerda, querido hermano Medardo, lo que pensamos al respecto nuestro prior y yo y contemplarás nuestra religión a la luz de una nueva gloria. ¿No es maravilloso, querido hermano Medardo, que nuestra Iglesia aspire a comprender aquellos hilos misteriosos que unen lo sensorial con lo suprasensorial? ¿Que estimulen nuestro organismo, creado para la vida y la existencia terrenal, de tal manera que se manifieste con claridad su origen, su parentesco interno con el ser maravilloso cuya fuerza atraviesa toda la naturaleza como un hálito ardiente y que vuela a nuestro alrededor como si tuviera las alas de un serafín ofreciéndonos una vida superior cuyo germen tenemos en nosotros mismos? ¿Qué es aquél trocito de madera, aquel huesecito, aquel harapo? Se dice que lo sacaron de la cruz de Cristo, de las vestiduras de un santo; pero el creyente que cree en él con toda su alma sin parar en más disquisiciones, se siente inmediatamente henchido de aquella fascinación supraterrenal que le abre el reino de la bienaventuranza, un reino que él sólo puede intuir en esta vida. Así despierta en el ser humano la influencia espiritual de los santos, impulsada únicamente por su supuesta reliquia, y así los espíritus superiores a los que él imploraba en lo más íntimo de su espíritu para que le ofrecieran consuelo y apoyo le conceden vitalidad y fortaleza en la fe. Sí, esta fuerza suprema que despierta en él le permitirá superar incluso los sufrimientos del cuerpo y así sucede que estas reliquias obran aquellos milagros innegables porque suceden a menudo ante los ojos del pueblo.
Entonces recordé algunas indicaciones del prior que coincidían completamente con las palabras del hermano Cirilo y contemplé con auténtico respeto y devoción esas reliquias que antes sólo me habían parecido niñerías religiosas. Al hermano Cirilo le pasó desapercibido el efecto que había causado su discurso y con mayor empeño y una cordialidad que llegaba hasta el corazón mismo continuó explicándome la colección pieza por pieza. Al final sacó una cajita de un armario bien cerrado y dijo:
—Aquí dentro, querido hermano Medardo, se conserva la más misteriosa y maravillosa reliquia que posee nuestro convento. En todo el tiempo que llevo en el monasterio nadie ha tenido esta cajita en sus manos excepto el prior y yo; ni siquiera los otros hermanos saben algo de la existencia de esta reliquia, mucho menos los extraños. No puedo tocar la caja sin sentir escalofríos, como si en su interior estuviera encerrado un malvado hechizo que, de romper el encantamiento que lo rodea y anula, trajera la perdición y una ruina irremediable a quien se encontrara en su camino. Lo que se conserva aquí dentro proviene directamente del mismo Enemigo, de aquella época en la que Él aún podía luchar abiertamente contra la salvación de los hombres.
Yo miraba al hermano Cirilo con el mayor asombro; sin dejarme tiempo para replicar, continuó:
—Prefiero, querido hermano Medardo, abstenerme por completo de emitir alguna opinión acerca de este objeto tan místico o de comentar cualquier hipótesis que me pase por la cabeza. Me limitaré a contarte en confianza el contenido de los documentos de que disponemos sobre esta reliquia. Puedes encontrar estos documentos en aquel armario y leerlos tú mismo. Conoces suficientemente bien la vida de san Antonio, sabes que él se marchó al desierto para alejarse de todo lo terrenal, para dedicar su alma completamente a Dios y que allí consagró su vida a la oración y a las penitencias más estrictas. El Enemigo lo siguió y se le apareció varias veces para entorpecerle en sus piadosas reflexiones. Así sucedió que un día san Antonio percibió una oscura figura que se acercó a él durante el crepúsculo. Cuando estuvo más cerca descubrió, para su asombro, que por los agujeros del raído abrigo que llevaba la figura asomaban cuellos de botella. Era el Enemigo, quien con esta extraña vestimenta le sonrió burlonamente y le preguntó si no le apetecía probar alguno de los elixires que llevaba consigo en las botellas. A san Antonio este atrevimiento ni siquiera le molestó porque el Enemigo había perdido las fuerzas y las energías y ya no era capaz de entablar ningún tipo de combate, por lo que tenía que limitarse a conversaciones mordaces, así que le preguntó por qué llevaba tantas botellas y de aquella manera tan singular. Entonces el Enemigo respondió: «Mira, cuando me encuentro a un ser humano, éste me mira con asombro y no puede evitar preguntarme por mis bebidas y la codicia le lleva a probarlas. Entre tantos elixires encuentra siempre alguno que le agrada y vacía la botella, se emborracha y se me entrega a mí y a mi reino». Lo dicho hasta ahora aparece en todas las leyendas. Sin embargo, según el documento especial que poseemos sobre esta visión de san Antonio, el Enemigo, cuando se marchó de allí, dejó sobre la hierba algunas de sus botellas que san Antonio llevó rápidamente a su cueva, ocultándolas por miedo de que, incluso en aquel yermo, alguna persona extraviada o tal vez uno de sus discípulos pudiera probar un poco de aquellas horribles bebidas y condenarse por toda la eternidad. Una vez, continúa el documento, san Antonio abrió por casualidad una de aquellas botellas, entonces salió de allí un vapor extraño y adormecedor y todo tipo de imágenes confusas y horribles del infierno estremecieron al santo, intentando incluso tentarlo con seductoras palabras hasta que logró que desaparecieran a base de un estricto ayuno y continuas oraciones. En esta cajita se encuentra una de aquellas botellas con el elixir del diablo procedente del legado de san Antonio y los documentos son tan auténticos y exactos que apenas puede dudarse que la botella se encontraba al menos entre las pertenencias de san Antonio tras su muerte. Por cierto, puedo asegurar, querido hermano Medardo, que cada vez que he tocado la botella, incluso sólo esta cajita en la que está guardada con llave, me ha asaltado un terror inexplicable, que hasta creo haber percibido algo de aquél aroma extraño que me adormece y al mismo tiempo me causa una intranquilidad de espíritu que me distrae en mis oraciones. Cuando sucede sólo puedo librarme por medio de la plegaria de aquellas malvadas voces, que seguramente emanan de algún poder maligno, aunque no crea en la influencia directa del Enemigo. A ti, querido hermano Medardo, que aún eres tan joven, que aún ves con brillantes y vivos colores todo lo que alguna fuerza extraña pueda excitar en tu fantasía, que todavía eres un guerrero noble, pero inexperto, seguramente vigoroso en el combate, pero tal vez demasiado osado, a ti que confías en exceso en tus fuerzas y te crees capaz de enfrentarte a lo imposible, te aconsejo que nunca abras esta cajita, o al menos que esperes varios años, y para que tu curiosidad no te lleve a caer en la tentación te aconsejo que la mantengas fuera del alcance de tu vista.
El hermano Cirilo guardó la misteriosa caja cerrando con llave el armario donde estaba y me dio el manojo de llaves en el que también colgaba la de aquel armario. Su historia había causado en mí una profunda impresión, pero cuanto mayor se volvía el deseo de ver la maravillosa reliquia recordaba la advertencia del hermano Cirilo y me esforzaba aún más por ponerme todo tipo de obstáculos. Cuando Cirilo me abandonó eché un último vistazo a los objetos sagrados que ya conocía, entonces solté del manojo la llavecita que abría el peligroso armario y la oculté en lo más profundo de mi pupitre, bajo mis papeles.
Entre los profesores del seminario había un formidable orador. Cada vez que él predicaba se llenaba la iglesia. Sus palabras eran un torrente de fuego que se llevaba todo a su paso sin que nada pudiera resistírsele, encendiendo la devoción más ardorosa en el interior de los oyentes. Sus maravillosos y fascinantes discursos me llegaban a mí también hasta lo más profundo, pero al tiempo que alababa feliz su gran talento, sentía como si una fuerza en mi interior me impulsara a emularle. Después de escucharle comenzaba a predicar en mi solitaria celda abandonándome a la fascinación del momento hasta que lograba retener mis ideas, mis palabras y escribirlas. El hermano que solía predicar en el convento se debilitaba a ojos vista, sus sermones discurrían como un arroyo casi agotado, con esfuerzo y carentes de tono, y la verborrea que suele acarrear la carencia de ideas y palabras, ya que hablaba sin tener ningún concepto claro, hacía sus sermones tan insoportablemente largos que antes del amén la mayor parte de la comunidad se había adormecido plácidamente, como si hubieran escuchado el golpeteo monótono de un molino, y sólo el sonido del órgano los sacaba de nuevo de su sopor. El prior Leonardo era un fabuloso orador, pero la predicación le causaba cierto reparo porque a sus años le afectaba demasiado físicamente y, aparte de él, no había nadie en el convento que pudiese sustituir a aquel achacoso hermano. Leonardo me comunicó este mal que reducía el número de fieles que acudían a la iglesia; yo me llevé la mano al corazón y le dije que ya en el seminario había sentido inclinación por el sermón y que incluso había escrito algunos. Me pidió verlos y estaba tan satisfecho con ellos que me animó a intentar pronunciar la homilía en la siguiente fiesta de guardar y que este intento no podía salir mal porque la naturaleza me había dotado de todo lo necesario para ser un buen predicador, es decir, con una apariencia agradable, un rostro expresivo y una voz poderosa y rica en matices. Y para perfeccionar el aspecto externo y la correcta gesticulación, el mismo Leonardo decidió instruirme. El día en cuestión llegó, la iglesia estaba más llena de lo que era habitual y yo subí al púlpito no sin sentir un estremecimiento interior. Al comienzo seguí mis notas y Leonardo me dijo después que había hablado con voz temblorosa, lo que resultó muy adecuado para las observaciones piadosas y melancólicas con las que comenzaba el sermón, y que la mayoría lo había considerado como un artificio oratorio especialmente efectivo. Pero poco después parecía como si mi interior irradiara la ardiente chispa de la fascinación divina; no volví a pensar en mis notas, sino que me dejé llevar completamente por la inspiración del momento. Sentía cómo la sangre ardía y crepitaba con cada latido; oía mi voz tronar a través de las bóvedas, veía mi cabeza elevada, mis brazos extendidos como si estuvieran bañados por el fulgurante rayo del entusiasmo. Cerré mi discurso con una sentencia que, como en un foco incandescente, resumía de nuevo todo lo sagrado y hermoso que había proclamado y la impresión que causó fue completamente desacostumbrada, inusitada. Fuertes llantos, exclamaciones del más piadoso deleite que se escapaban involuntariamente de los labios, rezos en voz alta retumbaron tras mis palabras. Los hermanos me tributaron su mayor admiración. Leonardo me abrazó, me llamó el orgullo del monasterio. Mi fama se extendió rápidamente y para oír al hermano Medardo los ciudadanos más distinguidos, más cultivados, se agolpaban ya una hora antes de que sonaran las campanas en la iglesia del convento, que no era excesivamente grande. Con la admiración creció mi celo y mi preocupación por dotar a los discursos de perfección y fluidez sin que perdieran nada del fuego más intenso. Cada vez cautivaba más a los oyentes y cada vez aumentaba el respeto, que reinaba allí donde iba y que se manifestaba en unas reacciones tan fuertes que se asemejaban casi a la veneración a un santo. Una locura religiosa se había apoderado de la ciudad, todos acudían en masa a la menor ocasión, también entre semana, para ver al hermano Medardo, para hablar con él. Entonces comenzó a germinar en mí la idea de que yo era un elegido del cielo; las misteriosas circunstancias de mi nacimiento en aquel lugar sagrado donde mi malvado padre había de encontrar el perdón de sus pecados, los milagrosos encuentros en los primeros años de mi infancia, todo indicaba que mi espíritu tenía una relación directa con el cielo, elevándose ya en esta vida por encima de lo terrenal; que yo ya no formaba parte del mundo, de los hombres, y que deambulaba sobre la tierra para concederles salvación y consuelo. Ahora tenía la certeza de que el viejo peregrino en el Santo Tilo se trataba de san José y que el niño maravilloso era el mismísimo Niño Jesús, que saludaba en mí a un santo destinado a vagar sobre la tierra. Pero a medida que esto cobraba viveza en mi interior, lo que tenía a mi alrededor me parecía cada vez más molesto y opresivo. Toda la tranquilidad y alegría de espíritu que siempre me había caracterizado había desaparecido de mi alma; cualquier comentario amable de los hermanos o la simpatía del prior despertaban en mi alma una ira hostil. Tenían que reconocer en mí al santo que se alzaba majestuoso por encima de ellos, debían arrojarse al suelo e implorar mi intercesión ante el trono de Dios. Los consideraba prisioneros de una impenitencia nociva. En mis sermones imbricaba incluso ciertas referencias que anunciaban el comienzo de una era maravillosa, resplandeciente como los rojos brillantes que despiden los rayos del amanecer, en la que un elegido de Dios caminaría sobre la tierra para llevar consuelo y salvación a la comunidad de creyentes. Disfrazaba mi arrogante mensaje de imágenes místicas que, cuanto menos se entendían, mayor efecto causaban en la multitud, como si fueran un extraño hechizo. Leonardo se mostraba cada vez más distante, evitaba hablar conmigo sin testigos, pero al final, una vez en que todos los hermanos nos habían abandonado casualmente, estalló mientras nos adentrábamos en el jardín del convento:
—No puedo ocultarte, querido hermano Medardo, que desde hace algún tiempo tu conducta me causa descontento. Algo que te aleja de la piadosa inocencia ha penetrado en tu alma. En tus sermones reina una oscuridad hostil que áun no se atreve a manifestarse en toda su extensión y que siempre nos separará. ¡Déjame hablarte con la mano en el corazón! ¡En este momento eres portador de la culpa provocada por nuestro pecado original y esta culpa nos abre las puertas de la perdición cada vez que nuestra fuerza espiritual, en irreflexivo vuelo, intenta ascender y equivoca el camino con excesiva facilidad! Te ha cegado el aplauso, la admiración herética que te tributa este mundo frívolo, ávido de cualquier clase de estímulo, y te ves a ti mismo como una figura que no es la tuya propia, sino un espejismo que te atrae hacia las simas de la perdición. ¡Vuelve a ti, Medardo! Renuncia a la locura que te trastorna. ¡Creo conocerla! Ya te ha abandonado la tranquilidad de espíritu sin la cual es imposible encontrar salvación en esta vida. Permíteme hacerte una advertencia: aléjate del enemigo que se te acerca. Vuelve a ser el bondadoso muchacho a quien amaba con toda mi alma.