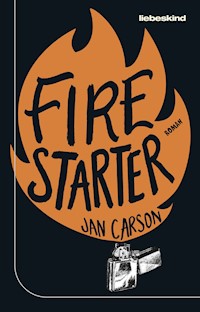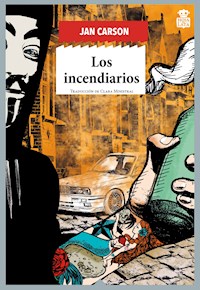
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
En los barrios protestantes del este de Belfast, basta una chispa para que todo vuelva a explotar como en los años del conflicto. En este junio sofocante, la decisión del ayuntamiento de limitar la altura de las hogueras del solsticio de verano provoca un imprevisto estallido de furia. Las calles arden de nuevo y el antiguo paramilitar unionista Sammy Agnew ve con profunda preocupación cómo su hijo se inicia en sus mismos rituales de violencia. Al mismo tiempo, el pusilánime doctor Jonathan Murray acude a una urgencia en Belfast Este y se encuentra con una sirena —una embaucadora de incautos, de voz magnética—, retozando zalamera en la bañera. De su fugaz encuentro nacerá Sophie, una preciosa niña al cuidado del médico tras la desaparición de la mujer mitológica. Buscando ayuda para afrontar su imprevista paternidad de una criatura supuestamente medio humana, Jonathan descubrirá a los Niños Desdichados, una asociación de familias de críos con capacidades inverosímiles. Al parecer, Belfast está llena de niños voladores… La norirlandesa Jan Carson ganó el Premio de Literatura de la Unión Europea con esta impactante novela sobre las cargas de la paternidad y las heridas no cerradas, en la que un realismo crudo y violento se entremezcla con otro mágico e hilarante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
LOS INCENDIARIOS
JAN CARSON
LOS INCENDIARIOS
TRADUCCIÓN DE CLARA MINISTRAL
SENSIBLES A LAS LETRAS, 61
Título original: The Fire Starters
Primera edición en Hoja de Lata: junio del 2020
© Jan Carson, 2019
First published by Doubleday Ireland
Translation rights arranged by The Foreign Office, Agència Literària and MacKenzie Wolf
© de la traducción: Clara Ministral, 2020
© de la imagen de la portada: Hunter Element, 2020
© de la fotografía de la solapa: Jonathan Ryder
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2020
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Corrección: Tania Galán Álvarez
ISBN: 978-84-16537-94-5
Producción del ePub: booqlab
Este libro ha sido publicado con la ayuda de Literature Ireland.
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
Para mis padres, con cariño y gratitud
sirena (del lat. Sirēna, de Siren, -ēnis, y este del gr. ΣειρήνSeiren)
1. f. Mecanismo que emite un sonido fuerte y prolongado que se emplea como aviso o como señal de alarma.
2. f. (mitología griega) Ser alado o mujer que, con su canto, atraía a los navegantes incautos a los escollos.
Hubo en otro tiempo ángeles que bajaron a la tierra, tomaron a los hombres de la mano y los sacaron de la ciudad de la destrucción. Hemos dejado de ver a aquellos ángeles de blancas alas. Hay sin embargo hombres a los que se aparta de la destrucción que los amenaza: una mano se posa en la suya y los conduce amablemente hacia una tierra tranquila y luminosa, de manera que ya no necesitan volver la vista atrás; y esa mano puede ser la de una niña.
GEORGE ELIOT, Silas Marner
JUNIO
JONATHAN
Tus orejas no son como las mías.
He tardado tres meses en darme cuenta. Lo siento. Bueno, en realidad no lo siento. He tenido la cabeza en otras cosas. Tengo muchas cosas de las que preocuparme ahora que somos dos. Un día no estabas aquí y al siguiente sí. No anunciaste que ibas a venir. No llamaste para avisar. ¿Cómo ibas a hacerlo? En cualquier caso, fue una impresión enorme. Una mañana, yo era yo. A la siguiente, yo era nosotros. No me dio tiempo a mentalizarme; no me dio tiempo a huir.
Ya tenía miedo antes de que llegaras. Mis miedos estaban repartidos por distintas habitaciones, con todas las puertas bien cerradas. Pasaba corriendo de una a otra y podía hacer como si no viera todo lo que se iba acumulando en ellas. Cuando llegaste, las líneas que separaban un miedo del siguiente se borraron. Mis distintos miedos se expandieron hasta fundirse unos con otros, como unos charcos que hubieran crecido descontroladamente hasta formar un lago delante de mí. No veía el fondo. No veía los lados. Empecé a ahogarme.
He hecho una lista de los miedos que no existían antes de tu llegada: el miedo a la gente y el miedo a no tener a nadie, el miedo al dinero, a los teléfonos y al tiempo. El miedo al silencio y el miedo a los sonidos. El miedo a que te me caigas al suelo y te golpees la cabeza, que se te abra como un huevo y se te salga todo el líquido. Pensé que la lista podría ser una especie de escalera por la que salir de mi propia cabeza. Pero un miedo alimentaba al siguiente y no había papel suficiente en el mundo para anotar todos los temores que tenía. No he escrito la lista por miedo a que alguien la encuentre y la utilice en mi contra. Ese es otro miedo que añadir a la lista.
Entre tu llegada y las preocupaciones que ha traído tu llegada, todo lo demás ha ido quedando en un segundo plano. No he tenido tiempo de fijarme en tus orejas. Pero esta mañana, cuando te he sacado de la bañera, no estaba pensando en mi trabajo ni en tu desayuno. No estaba pensando en las distintas formas en que esta casa se está desmoronando. Era fin de semana. Me había permitido tomarme un momento para sentarme y respirar.
Han pasado muchas semanas desde la última vez que me senté y no me levanté inmediatamente. El tiempo es lo más importante que me has arrebatado: el tiempo y el permiso para irme. Esta mañana me he detenido a observarte. Hasta he encendido la luz alargada de encima del espejo del baño. Creo que te ha gustado que te mirara. Me has sonreído. Era la primera vez que me sonreías. De eso sí que estoy seguro. He estado observando tu boca como si fuera un reloj. Tu boca es una especie de reloj y no puedo hacer nada para que vaya más despacio.
Tenías la piel rosada por el baño. La clase de rosa que en realidad es blanco con miles de puntitos rojos diminutos, como en un cuadro. Tenías las uñas afiladas. Tengo que cortártelas o mordértelas. He leído en internet que en los primeros meses se recomienda morderlas. Igual lo hago esta noche. El pelo te cubría la cabeza en forma de hebras mojadas. Tu pelo se parece a las curvas de nivel con las que se señalan las colinas en un mapa. Normalmente lo tienes rizado. Tus rizos son como una especie de escudo que te ensombrece los bordes de la cara, como si estuvieras intentando mantenerte en secreto. Me ha gustado poder verte la forma de la cabeza sin el pelo. Me ha recordado a las crías de pájaro antes de que se les ahuequen las plumas, o a los ancianos muy mayores. Te he puesto delante de la ventana del baño, girándote a un lado y a otro a la pálida luz. Por primera vez me he fijado bien en tus orejas.
No es que hasta ahora no hubiera reparado en ellas. Siempre he sospechado que estaban ahí. Era consciente de tus orejas de la misma forma en que sé que tienes dedos en las manos y los pies, ojos y la posibilidad de tener dientes, que todos tus órganos están ahí, funcionando en silencio. Esto no es solamente por una cuestión de profesionalidad. En tu caso, realmente quería prestar atención. Cuando se observa un cuerpo, es fácil dar por sentados los milagros menos llamativos. Me refiero a los rasgos comunes a todos los seres humanos, características generales entre las que incluyo sonreír, dormir y ciertas respuestas motoras. Me he estado fijando especialmente en tus pecas, así como en tu pelo. Ambos son inusuales y muy llamativos. No sé si a la gente de tu entorno le parecerán hermosos o feos. No me corresponde a mí decirlo.
Tu pelo es tan oscuro que parece que lo tienes mojado incluso cuando está seco. No es buena señal. Tampoco es la peor señal. Muchas mujeres tienen el pelo brillante. No dejo de repetírmelo, pero es difícil agarrarme a esa verdad. Es mucho más fácil creerse lo peor.
Tu pelo, para ser sincero, es la razón por la que te cubro la cabeza con un gorro. Tu boca, el motivo por el que estoy pensando en ponerte un pasamontañas. Cada vez que veo tu pelo negro húmedo paso miedo por los dos. Ni siquiera quiero creerme que tienes boca. Sé que las bocas son necesarias, para respirar y demás, pero no soy capaz de mirar directamente a la tuya. Su color rojo es como la sirena de una ambulancia que indica que ya está sucediendo algo terrible, algo que pronto veré con mis propios ojos. Quiero taparte la boca con la mano y hacerla desaparecer.
Y ahora, esta mañana, otro miedo que añadir a la lista. Me he dado cuenta de que tus orejas son distintas de las mías.
No es buena señal. Eso son dos cosas a favor de tu madre y solo los ojos a mi favor. Me he estado aferrando a tus ojos como sostén. Son exactamente del mismo color castaño que los míos. Me gusta mirarte a los ojos y verme a mí mismo, reflejado en su negrura. Me gusta pensar: eso es, mi pequeña, eres tan mía como de ella.
Los ojos de tu madre eran del azul del mar. Cualquier otro color habría sido una ofensa. Pero los tuyos son marrones, como la tierra, como el suelo, como los troncos de los árboles y el mantillo de las hojas otoñales cuando llega el invierno. Eres un bebé terrestre, y cuando tengo un día bueno me creo que eres mía. «¿Qué más dan las orejas y el pelo?», me digo a mí mismo. No importa que sean los de tu madre. Esas cosas son secundarias. Tienes mis ojos, ¿y no dicen que los ojos son casi tan sagrados como el corazón? El espejo del alma, los llaman, y otras expresiones parecidas que me resultan reconfortantes. Los ojos valen más que las orejas y el pelo juntos. También tengo las esperanzas puestas en tus manos, que aprietas igual que yo cuando duermes, en tus piececitos regordetes y en la forma en que quizá te muevas, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia delante, cuando camines por una habitación.
Yo haré todo lo posible por formarte a mi imagen. «Pon la espalda así —te diré—, y las piernas como si no tuvieran el recuerdo del agua». Te recordaré una y otra vez que las personas no pueden nadar. Te mantendré alejada de las imágenes de piscinas y nadadores de la televisión. Te diré: «El agua sirve para beber y para lavar, nada más». Te diré: «Junta los brazos, mi pequeña, tú eres de los míos».
Espero que puedas oír con esas orejas, aunque es posible que en tus oídos ya estén sonando los cantos de tu madre.
Me mantendré a la espera y permaneceré atento a tu boca.
Será en tu boca donde el mundo comience o termine. No soporto mirarla. Aun así la observo, como si observara un reloj. Me mantengo a la espera para ver qué sale de tu boca; para ver si eres mía o eres de ella.
1. ESTO ES BELFAST
Esto es Belfast. Esto no es Belfast.
En esta ciudad es mejor no llamar a las cosas por su nombre. Es mejor evitar los nombres de personas y de lugares, las fechas y los apellidos. En esta ciudad los nombres son como puntos en un mapa o palabras escritas con tinta: intentan a toda costa pasar por la verdad. En esta ciudad la verdad es un círculo si se mira desde un lado y un cuadrado si se mira desde el otro. Uno se puede quedar ciego viendo qué forma tiene. Incluso ahora, dieciséis años después del conflicto, es mucho más seguro apartarse y decir con convicción: «Yo lo veo igual desde todas partes».
El conflicto se terminó. Eso nos dijeron en los periódicos y en la televisión. Aquí nos llevamos de fábula con la religión. No nos creemos nada solo porque nos lo digan otros. (Nos encanta meter el dedo y escarbar bien). No nos lo creímos al verlo en los periódicos y en la televisión. No nos lo creímos en nuestras carnes. Después de tantos años sentados en una misma postura, teníamos la columna anquilosada. Tardaremos siglos en poder volver a estirarla.
El conflicto no ha hecho más que empezar. Eso tampoco es verdad. Depende de a quién le preguntes, cómo lo vea esa persona y qué día hayas escogido para tener la conversación. Quienes no conozcan nuestra situación pueden buscarla en la Wikipedia y leer un resumen de tres mil palabras. También hay otros artículos en internet y en revistas académicas. Si no, a base de hablar con la gente de aquí, uno puede obtener una especie de historia. Reconstruirla a partir de todos los pedazos será un proceso arduo, parecido a hacer un solo puzle con las piezas de dos, o quizá de veinte.
La palabra conflicto se queda corta para describir todo esto. Es la misma palabra que se usa para referirse a problemas leves, como no estar de acuerdo en algo con tu hermana o que te hayan invitado a dos fiestas el mismo día y no sepas a cuál ir. No es una palabra suficientemente violenta. Por necesidad, nos hemos tenido que ganar una palabra violenta, algo tan rotundo y tan brutal como apartheid. Lo que tenemos en cambio es una palabra como rebaño, que se dice en singular pero designa una realidad plural. El conflicto es/fue una cosa espantosa. El conflicto es/son muchos males individuales encadenados. (Otras palabras parecidas son archipiélago y ramaje). Se habla del conflicto como si fuese un acontecimiento concreto, igual que la batalla de Hastings es un acontecimiento concreto, con un principio y un final, un punto definido en el calendario. Sin duda la historia demostrará que en realidad es un verbo; una acción que se le puede infligir a la población una y otra vez, como robar.
De modo que no trazamos límites. Decimos que esto no es Belfast, sino una ciudad parecida a Belfast, con dos lados soldados el uno al otro por un río de aguas del color del barro. Calles, más calles, vías del tren, chimeneas. Todas esas cosas que se encuentran en las ciudades que funcionan con normalidad están presentes aquí en cantidades limitadas. Centros comerciales. Colegios. Parques, con la posibilidad implícita de grandes extensiones de hierba de un verde sombrío en primavera. Tres hospitales. Un zoo, del que de vez en cuando se escapan los animales. Al este de la ciudad, una pareja de grúas amarillas con forma de arco se alza sobre el horizonte, como dos señores patiestevados. Al oeste, una colina —no se la puede llamar montaña si se compara con los Alpes— desciende a trompicones hasta la bahía. Suspendidos sobre el agua hay multitud de edificios, encaramados a la costa como bañistas tímidos metiendo los dedos de los pies en el mar verdoso. Hay barcos: barcos grandes, barcos más pequeños y aquel famoso barco que se hundió, que mantiene cautiva a toda la ciudad desde el fondo del mar. No hay barcos futuros.
Lo que hay son estructuras de cristal y bronce grapadas al horizonte. Son como escaleras que conducen a las alturas de color blanco marfil que antes ocupaba Dios. Son bloques de oficinas y hoteles para los visitantes de fuera: de Estados Unidos, sobre todo, y de otros sitios llenos de gente motivada. Tenemos muy poco respeto por esos visitantes y por sus fotografías. Se creen valientes por venir a esta ciudad, o como mínimo abiertos de mente. Nos gustaría decirles: «¿Estáis locos? ¿Qué hacéis aquí? ¿No sabéis que tenéis ciudades como Dios manda a solo una hora de avión con una compañía de bajo coste? Tenéis incluso Dublín». Se supone que no debemos decir esas cosas. Ya hemos empezado a depender de su dinero.
Metemos a los visitantes en taxis negros y los ponemos a dar vueltas y más vueltas alrededor del centro, callecita arriba y callecita abajo, hasta que también ellos acaban mareados después de ver la ciudad desde tantos ángulos diferentes. Les servimos huevos fritos con beicon en platos casi blancos y decimos: «Ahí tiene, una muestra de la gastronomía local. Esto le dará energías para el resto del día». Bailamos para ellos y para sus divisas. También estamos dispuestos a llorar si es lo que se espera que hagamos. A saber qué habrían dicho nuestros abuelos de todo este circo, de toda esta pose.
En esta ciudad nos encanta hablar. Hablar es algo que puede practicarse en los autobuses y en los bancos de los parques, desde púlpitos y desde otros sitios elevados. A veces se hace a través de poemas; más frecuentemente, de murales en fachadas. Cobra fuerza cuando hay público, aunque la presencia de un interlocutor no es estrictamente necesaria. No hay silencio suficiente para contener todo lo que hablamos. Hemos hablado hasta la extenuación de temas como la política y la religión, la historia, la lluvia y la condenada relación que existe entre todas ellas, como una versión espuria del ciclo del agua. Seguimos creyendo que al otro lado del mar, Europa (y el mundo) está en vilo, esperando el siguiente capítulo de nuestra triste historia. El mundo no nos está esperando. Ahora hay otros cuyas voces suenan con más fuerza. Africanos. Rusos. Refugiados. Cuentan cosas terribles con palabras que tienen que traducirse. A su lado somos como papel mojado.
Esta ciudad sigue hablando. Le cuenta a todo el que quiera escuchar que es una ciudad europea, hermanada con otras ciudades europeas. ¿A quién quiere engañar? No tiene plaza central, no tiene fuentes de mármol, no tiene prácticamente arte. Está agazapada al borde del continente, como un aparcamiento para la Europa continental. La forma de hablar de sus habitantes es poco refinada, como patatas cocidas chorreantes de mantequilla. Apenas hay sol y nadie se sienta en cafés al aire libre. Hasta cuando hay sol, no es más que una especie de nube que sirve para que la lluvia se meta detrás. Esta no es una ciudad como Barcelona o París, ni siquiera como Ámsterdam. Esta es una ciudad como una palabra que antes era negativa y que ahora necesita que la rediman; queer es el ejemplo más inmediato.
No es que este lugar no tenga ningún encanto. Pese a que la ciudad hace todo lo posible por decepcionar, la gente no se marcha y quienes lo hacen regresan una y otra vez. Dicen: «Es por la gente», y «Es muy difícil encontrar personas como las de aquí». Dicen: «Por el clima no hemos venido, eso está claro». En todas las versiones hay algo de verdad.
Sammy Agnew conoce esta ciudad de toda la vida. Tiene el mapa de sus callecitas y sus ríos grabado en la piel, como unas segundas huellas dactilares. Cuando habla, son las palabras afiladas y correosas de esta ciudad las que salen de su boca. No soporta oír el sonido de su propia voz. Sammy no soporta este lugar y tampoco es capaz de condenarlo del todo. Daría cualquier cosa por poder borrárselo de la piel a fuerza de restregarse. Marcharse y volver a empezar, en algún lugar con mejor clima, como Florida o Benidorm. Algún lugar que no se parezca tanto a una pecera. Lo ha intentado. Sabe Dios que lo ha intentado por todos los medios. Pero este lugar es como un imán: lo atrae, lo arrastra, tira de él hasta traerlo de vuelta. Por muy lejos que se vaya, por aire, por mar o en sus pensamientos cotidianos —donde más difícil es adquirir perspectiva—, seguirá siendo hijo de esta ciudad; un hijo desleal, pero en todo caso ligado a ella.
Ahora Sammy se mantiene apartado del centro de la acción, al otro lado de la línea que separa los barrios buenos de los no tan buenos. Sabe que no está por encima de todo esto. El hedor del que ha salido de los bajos fondos no se quita con jabón ni con una distancia prudencial. Él es este lugar, igual que sus hijos son este lugar. Esto no es necesariamente algo bueno con lo que cargar sobre los hombros, sin embargo hoy en día está empezando a surgir una especie de vaga esperanza en la ciudad, sobre todo entre los jóvenes. Hay incluso individuos orgullosos de decir con la cabeza bien alta: «Soy de aquí y a mucha honra». Sammy piensa que son unos insensatos. Tiene miedo por sus hijos, sobre todo por su hijo. Hay cierta dureza en el chico, una dureza particular de este lugar. La dureza no es el peor rasgo que se puede tener en una ciudad tan dada a decepcionar. Pero Sammy sabe que, si se deja que fermente, la dureza engendra ira y que lo siguiente a la ira es la crueldad, y es eso lo que ve cada vez que mira a Mark: cómo esta ciudad está corrompiendo a su hijo igual que en el pasado lo corrompió a él.
Jonathan Murray también nació aquí, a solo cinco minutos de Sammy, pero la distancia entre los dos es abismal. No es solo el dinero lo que los separa. Es la educación y la reputación, así como otra cosa más difícil de definir, una forma completamente distinta de ir por la vida. Jonathan no puede decir que conozca esta ciudad como la conoce Sammy, pues conocer implica familiaridad y, hasta donde le alcanza la memoria, él siempre ha mantenido cierta distancia. Él no la siente como su ciudad. Ni siquiera algo parecido. Conduce por sus ajetreadas calles a diario y no se para a mirarlas. No podría decir con certeza que este lugar ya no es el que era hace diez años ni señalar ninguna diferencia importante con los tiempos de los tiroteos de los años setenta y ochenta. Para él podría ser cualquier otra ciudad del mismo tipo: mediana, industrial, bañada por el mar. Cardiff. Liverpool. Glasgow. Hull. Una metrópoli lluviosa es como cualquier otra. Jonathan no sabe realmente dónde está ni cuál es su sitio; qué significa ser de un lugar.
Esto es Belfast. Esto no es Belfast. Esta es la ciudad de la que ninguno de los dos puede escapar.
*
Es verano en la ciudad. Todavía no es pleno verano, pero sí hace suficiente calor para que los chavales vayan sin camiseta y la espalda, la tripa y los hombros ya se les estén poniendo del color rosa de las lonchas de jamón cocido. Este verano hay Mundial. A la gente de aquí le gusta especialmente el fútbol porque es un deporte en el que hay dos bandos y se pegan patadas. Por las ventanas abiertas de casi todas las casas de Belfast Este se oye el ruido de los espectadores de la retransmisión. La gente ha estado bebiendo. La gente va a seguir bebiendo. Por la mañana va a oler como huele un trapo mojado en una habitación cerrada. En el cielo hay un helicóptero, zumbando como una especie de insecto. Sus palas desplazan el aire caliente de un lado a otro. Está prácticamente inmóvil en el aire.
Las mujeres, en su mayoría indiferentes a los deportes, han sacado sillas del comedor a la calle. Están sentadas delante de sus casas como rollizos budas, viendo pasar los coches que circulan con lentitud. A veces gritan algo a las vecinas de la acera de enfrente: «Qué bien que haga bueno otra vez», o «Dicen que para el fin de semana va a cambiar el tiempo». A veces se meten en sus pequeñas cocinas y salen con alguna bebida gaseosa en un vaso o una lata. Antes de bebérsela, se ponen el recipiente frío en la frente un minuto y suspiran. Después se les queda la piel rosa, como si se hubieran quemado. Sus escotes en forma de V también tienen un tono rosado que está empezando a volverse rojo. Esta noche les va a escocer la piel como si se hubieran ortigado, pero ni se les pasa por la cabeza echarse crema protectora. La crema protectora es solo para las vacaciones en el extranjero. El sol de aquí no tiene tanta fuerza. No provoca tanto cáncer como el sol del continente. Todas las mujeres de esta calle están decididas a ponerse morenas de aquí a septiembre. Llevan las faldas levantadas por encima de las rodillas, lo que deja ver sus muslos separados y sus varices, la pelusilla del invierno en las piernas y, de vez en cuando, un pequeño atisbo de la puntilla de una enagua. Son sus madres y son sus abuelas. Llevan vigilando el barrio de forma parecida desde que, en respuesta a la demanda de viviendas cerca de los astilleros, surgieron un centenar de calles con filas de adosados y esto empezó a conocerse como el célebre Belfast Este.
Los hijos de estas mujeres están viendo el partido o dando patadas a sus propios balones entre los coches. Están montando en sus bicicletas heredadas, recorriendo la calle de un lado para otro con movimientos tambaleantes y sin manos, con los brazos en alto como si los hubieran pillado en plena oración carismática. Les quedan dos meses enteros de vacaciones. Todo julio. Todo agosto. Cuando piensan en la vuelta al colegio es como si pensaran en la distancia entre sistemas solares. Esto es la eternidad y a los niños les da vueltas la cabeza solo de pensar en algo tan inmenso.
Corre aire caliente por Belfast Este. Alguien ha encendido una barbacoa. A las mujeres se les mete el olor a carne en la nariz y se les hace la boca agua. Si dura el buen tiempo, este fin de semana sacarán sus barbacoas. Si dura aún más, quizá vayan de excursión a algún sitio de la costa: al norte, a Portrush, donde tienen amigos que tienen caravanas estáticas, o al sur, a Newcastle, al parque acuático. A los niños les encantan el parque acuático y la larga playa de arena.
En Belfast Este no hay nada parecido a una playa, no hay ningún sitio para los niños aparte de la calle y, al final de la calle, la tienda. Ni siquiera hay un parque ni ninguna zona verde de un tamaño decente. La gente cree que Belfast Este es rojo, blanco y azul, pero estas mujeres saben que no es así. El color de Belfast Este es el gris, cuarenta tonos de gris, cada uno más intenso que el anterior. Esto conjunta perfectamente con la lluvia y solo es un problema cuando sale el sol. Aquí no hay donde colocar una barbacoa. Cuando delante y detrás de tu casa tienes calle en lugar de jardín, no tienes donde poner una tumbona. En verano, el resto de la ciudad apesta a hierba y a setos cortados. En Belfast Este no hay hierba que cortar. Aquí el verano huele a alquitrán derretido y a contenedores de basura, al humo que despiden los coches de Newtownards Road. En los días más calurosos aún se puede oler el mar, pudriéndose en la cuenca del Connswater, como el hedor a huevo y a salmuera de un baño público.
Son casi las cinco. Se ha acabado el partido. Han ganado, lo que quiere decir que en el otro lado de la ciudad han perdido. Aquí para todo hay dos bandos, especialmente para el fútbol. Todo el mundo está obligado a escoger uno y no cambiar.
Los hombres se están levantando del sofá y quitando el sonido a la televisión. «¿Qué hay de cena?», preguntan a las mujeres.
«Eso digo yo, ¿qué hay de cena?», contestan las mujeres.
Lo dicen con descaro, con una mano en la cadera y los hombros inclinados hacia la izquierda, como niñas con tacones. En Belfast Este todas las comidas van precedidas de un rifirrafe. No hay nada asegurado hasta que se da el primer bocado. El contenido de la nevera se examina, se combina, se declara deficiente o adecuado. Se prepara una comida con los restos del combate. Si no hay suficiente para una comida entera, se manda a un niño a la tienda a por algo que haga bulto.
Esta noche, mientras se están cenando su pastel de carne con puré de patatas, sus gofres de patata y su arroz cocido en bolsa, la gente de Belfast Este percibe el olor de la carne a la barbacoa que pasa flotando sobre sus platos. El aroma los hace sentirse decepcionados con su propia cena. Nada de lo que coman esta noche les va a saber tan bien como la barbacoa que se están zampando en su imaginación. Tras el de la barbacoa llega otro olor a quemado, como el de un secador de pelo que lleva demasiado tiempo encendido. En algún lugar de Belfast Este se está quemando algo. No es el primer fuego de la temporada. No será el último.
Distintas zonas de la ciudad están en llamas. Incendios aislados aquí y allá, todos planeados y provocados por personas diferentes. No se trata de las hogueras normales de la Noche del Once, con las que cada año se anuncia la llegada de otro Doce de Julio. Estas hogueras no son las tradicionales y no estaban previstas. Al cerrar sus ventanas de PVC para que no entre el humo, las mujeres notan el olorcillo a quemado y chasquean la lengua con desaprobación. Les gusta una buena hoguera como al que más, pero no les parece bien que se enciendan antes de lo programado. Ni siquiera es julio todavía. Apenas ha empezado la temporada de marchas.
Por la noche, vistos desde las colinas de Black Mountain y Craigantlet, estos fuegos parecen velas de cumpleaños o flores de color ámbar desperdigadas por el paisaje urbano. Son sorprendentemente hermosos. Desde esa distancia no se percibe el calor que despiden. Tampoco se aprecia ningún patrón. Lo único que relaciona los distintos fuegos entre sí es su altura —todos están a al menos diez metros del suelo— y su propósito, que, tal como les gusta expresarlo a los políticos, es el deseo de ocasionar el mayor trastorno posible.
Las nuevas hogueras han sido condenadas por todo el espectro político. «La época en que se hacían esas cosas ya pasó», dicen los políticos. En la televisión se les ve la mirada vidriosa. Esto es el resultado de pasarse años mirando fijamente al objetivo de una cámara y mintiendo. «Todo eso ya quedó atrás —afirman—. No se va a tolerar esta clase de comportamiento». No se lleva a cabo ninguna detención. Los incendios continúan. La ciudad sufre jaquecas por el pitido constante de las sirenas que se desplazan a toda velocidad de un incidente a otro. Los agentes de policía que acuden a los incendios reciben botellazos y ladrillazos. Ahora van preparados para encontrar altercados y llevan material antidisturbios. Los bomberos no dan abasto. Están pensando en pedir ayuda al resto del país: más efectivos, más camiones, una perspectiva nueva del mismo amargo problema. Quizá prohíban utilizar agua para regar y para llenar las piscinas hinchables.
Nada de esto es del todo inaudito. En esta ciudad el verano siempre es una época de crispación. Siempre hay sirenas y hogueras y grupos de gente indignada protestando. Quienes se pueden permitir escapar de la peor parte siempre se van de la isla y vuelven cuando ha pasado. Lleva siendo así desde hace décadas. Pero este verano es diferente. Este verano acabará conociéndose como el Verano de los Fuegos Altos. Se escribirá con mayúsculas, para que se asocie con otros acontecimientos históricos importantes.
Es junio y aún no ha llegado el verano propiamente dicho, pero en toda la ciudad hay gente intentando encontrar una manera adecuada de llamar a lo que está ocurriendo, un nombre colectivo que poder emplear en sus conversaciones. Se necesita algo que sea general y específico al mismo tiempo; una palabra que sirva para diferenciar este año de las temporadas de hogueras que marcan el comienzo y el final de cualquier verano normal. ¿Un bautismo de fuego? No es del todo apropiado, ya que un bautismo es algo sagrado y este periodo no está teniendo nada de sagrado. Se parece más a los bombardeos de la segunda guerra mundial. A veces parece que la ciudad entera está ardiendo y que las llamas se propagan de un edificio al siguiente. Los más ancianos del lugar todavía recuerdan las cálidas noches de 1941, cuando la ciudad entera quedó envuelta en las rojas llamas de la crueldad alemana y todos menos los más ricos huyeron hacia el monte con almohadas y mantas en las manos. Aunque vistas desde lejos puedan parecer similares, estas noches son muy diferentes. Los Fuegos Altos no han sido provocados por un enemigo lejano. Esta es la clase de violencia que un grupo de gente ejerce contra sí mismo.
Es imposible saber quién es el primero en llamarlos así: un periodista, un presentador de los informativos, un niño, quizá, ya que parece la clase de expresión que utilizaría un crío. A finales de junio ya han dejado de llamarse «fuegos aislados» e «incendios provocados». Todo el mundo se refiere a ellos como «los Fuegos Altos». Ahora ya no se habla de ello solamente en la prensa local. Aparece en los periódicos del resto del país y en la BBC de verdad. Los políticos temen que la noticia llegue a Estados Unidos: los posibles visitantes recordarán que esta no es una ciudad segura. Esto es algo que hay que evitar a toda costa.
En Belfast Este, la gente tiene un dilema. Quemar cosas es parte de su cultura, pero no pueden aceptar que se haga sin orden ni concierto. En las callejuelas del barrio están todo el día dale que te pego con si está bien o está mal. Cualquiera que pegara la oreja a los finos muros que separan una casa de la siguiente podría oír trozos de las discusiones que se filtran a través del papel pintado: «Es nuestra tradición»; «¿Por qué tenemos que hacer caso a los políticos?»; «Tarde o temprano va a haber algún herido». Sí, la gente de Belfast Este tiene un dilema. Tienen una visión peculiar de todo el asunto.
En esta zona de la ciudad siempre ha habido hogueras. No fogatas fortuitas como estas, sino hogueras tradicionales, limitadas a una sola noche del año. Cada mes de julio, durante la Noche del Once, la ciudad entera estalla en llamas y a continuación vuelve a apagarse, y aunque en el momento es un horror, al menos solo ocurre una vez al año. Esta costumbre tiene una explicación histórica. Algo que ver con cómo el rey Guillermo de Orange fue capaz de orientarse por una ciudad a oscuras gracias a las hogueras que le señalaron el camino. Algo que ver con preparar a la gente para las marchas orangistas del Doce de Julio. Casi nadie recuerda la historia en detalle, pero el recuerdo del fuego es difícil de olvidar. No son hogueras como las que se podría imaginar alguien de fuera, con palos, troncos y quizá una efigie de Guy Fawkes ardiendo en lo alto. Estas son montañas de madera ardiente que tardan dos meses o más en construirse.
Todo el mundo participa en la construcción, sobre todo los niños. Van de puerta en puerta pidiendo madera y muebles. Los amontonan en carretillas y monopatines y los arrastran por las calles hasta el lugar donde se va a levantar la hoguera. Se turnan para quedarse a dormir junto a la madera y protegerla de los robos y de los elementos externos que podrían hacer que prendiera antes de tiempo. Los chavales más mayores se encargan de la construcción. Han aprendido cómo se hace de sus padres y de sus dadivosos tíos, que también les enseñaron a beber y a mear en la calle. Hay toda una técnica arquitectónica para colocar los palés de madera y los neumáticos que mantienen estos grandes templos en pie, para agrupar y conectar todos los componentes hasta que la cumbre de la hoguera se eleva muy por encima de los sombreretes de las chimeneas de alrededor.
Cuando se encienden las hogueras, las llamas alcanzan los treinta metros de altura. La ciudad entera queda envuelta en una densa humareda. El calor es un dios enfurecido. Las ventanas de los alrededores se comban. Las antenas parabólicas se inclinan como flores marchitas tras una semana en un jarrón. La gente no puede quedarse en sus casas por miedo a achicharrarse. Los niños gritan, con miedo y con un leve placer, y a veces la estructura entera se viene abajo. El fuego desciende por la calle como si un volcán hubiera entrado en erupción. Es algo glorioso de presenciar, desde los alrededores, con una cerveza fría en la mano. Siempre hay música alta. Si cierras los ojos, parece como si la Navidad hubiera llegado antes de tiempo.
La otra cara de las hogueras ya no es tan alegre. Hay heridos. Niños que se caen desde mucha altura. Que se rompen algún hueso o se matan. Las chispas que escupe la madera seca alcanzan los chándales de tejidos sintéticos y el fuego clava sus dientes en brazos o piernas hasta desgraciarlos. Los espectadores beben, beben demasiado, y para cuando llega la medianoche están pegando puñetazos a los hijos de sus vecinos. Se ven sus siluetas recortadas contra las virulentas llamas de la hoguera. Esas son las fotografías que quieren los periódicos. Después de esa noche, el asfalto sigue bullendo durante casi una semana. Las calles quedan permanentemente dañadas y repararlas cuesta dinero público. La gente que no se ha criado con esta costumbre cuestiona que encender enormes hogueras en zonas residenciales sea una idea sensata y se pregunta por qué se permite quemar banderas e incluso monigotes de personas que todavía están vivas. Pero siempre ha habido hogueras en Belfast Este. Nadie ha conseguido apagarlas y hasta ahora nunca se ha impuesto ninguna restricción.
«La situación es la siguiente —han dicho ahora los políticos, parafraseándose a sí mismos ante la prensa—: una cosa es que sea la tradición, pero estas enormes hogueras contravienen las normas de sanidad y de seguridad. Tarde o temprano va a haber alguna víctima mortal».
Ya ha habido heridos, pero eso no ha puesto freno al crecimiento de las hogueras. En todo Belfast Este, así como en algunas partes de Belfast Oeste, han seguido aumentando de tamaño, cada vez más, como torres de Babel en llamas: medio metro, un metro, tres metros más cerca del Cielo que el año anterior. Ahora las más grandes alcanzan los veinte o veinticinco metros de altura. Para quienes prefieran visualizar una imagen, esto equivale a tres casas de tamaño medio puestas una encima de otra. Esto es sin contar siquiera con las banderas que centellean en lo alto.
«Se acabó», han decidido finalmente los políticos. Se les ha encomendado dar una salida a esta situación y la mayor parte de la gente de esta ciudad ya no quiere hogueras. «Podéis seguir encendiendo vuestras hogueras según la tradición —han anunciado—, pero no pueden superar los diez metros de altura». Diez metros les sigue pareciendo una barbaridad, pero los políticos de aquí saben lo rápido que van a estallar las cosas si se arriesgan a prohibir las hogueras por completo. Es mejor acabar con la costumbre de forma paulatina. Es mejor ir reduciendo el tamaño de las hogueras. Centímetro a centímetro si hace falta. La mayoría de la gente cree que diez metros no está mal como solución intermedia, que las hogueras deberían prohibirse del todo o, si son especialmente inventivos, que podría encenderse una hoguera gigante a las afueras de la ciudad, donde no pudiera causar ningún daño.
En Belfast Este, a casi todo el mundo le parece que las restricciones son una idea pésima. Apenas están empezando a rozar la superficie de lo posible en lo que se refiere a la altura y el fuego, ¿por qué parar ahora? ¿Por qué no intentar llegar a los treinta metros, a los cincuenta? Lanzar un ardiente mensaje que pueda verse desde el espacio, o lo que es más importante, desde Dublín. En todos los pubs y tiendas del barrio se habla de esta injusticia. Las mujeres que toman el sol en la acera están todo el día con esto. Hasta los niños están indignados: la mitad de hoguera significa la mitad de madera que recolectar, ¿qué van a hacer el resto del mes? Hay quien habla de ignorar a los políticos y construir las hogueras de la altura que les dé la real gana. Es casi todo palabrería. Entre el fútbol y el calor, a los hombres no les quedan fuerzas para pelear. Lo único que quieren hacer es beber cerveza fría y darle a la lengua.
Pero ahora, semanas antes de que empiece de verdad la temporada de hogueras, ha habido una oleada de fuegos muy diferentes. Fuegos Altos, todos iniciados a una altura lo más cercana posible a los diez metros. El primero, en el departamento de lencería del Marks & Spencer de Royal Avenue, debajo de un perchero con pijamas de seda; el segundo, en el baño para discapacitados de la biblioteca Linen Hall. Después en el City Hospital, en el Royal Hospital y en la sala de actividades pedagógicas del Museo del Úlster, donde el viejo tigre de Bengala disecado, en su vitrina de cristal, se llevó la peor parte. Solo después del quinto incendio la policía empieza a advertir patrones: la altura, la hora, los responsables que se escabullen en vaqueros y con las capuchas de las sudaderas subidas para que no se les pueda reconocer en las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Estos incendios han sido minuciosamente planeados. Empiezan en mochilas que contienen una mezcla de gasolina, papel y pastillas de encendido preparada cuidadosamente con antelación. Siempre se dejan en una ubicación especialmente inflamable. Aún no ha habido ningún herido. Los fuegos están planeados de tal forma que comiencen cuando hay poca gente alrededor: a primera hora de la mañana o justo antes de cerrar. Esto es un consuelo, afirma la policía en sus comunicados oficiales, pero tarde o temprano alguien va a resultar herido. Se trata de fuego, al fin y al cabo. Sus aviesos deseos son impredecibles.
Una vez que es oficial que los incendios están relacionados, parecen surgir por todas partes. Al principio solo se producen en lugares importantes. La mitad de los edificios protegidos de la ciudad han quedado marcados por las llamas o han sufrido daños causados por el agua. El coste es astronómico; la posibilidad de perder alguno de los edificios emblemáticos de Belfast es tan dolorosa que no se quiere ni contemplar. El Parlamento y el Ayuntamiento están en estado de alerta, rodeados por un cordón de agentes de policía equipados con chalecos antibalas y extintores. Ahora que han llamado la atención de los medios de comunicación, los responsables han pasado a objetivos menos prominentes: puentes, almacenes, edificios abandonados, viviendas sociales desocupadas, la estructura en ruinas del Centro Cultural Maysfield. La ciudad entera está ardiendo. Pero no se trata de la anarquía. Es un caos cuidadosamente orquestado. El juego sigue unas reglas: no permitir que resulte herido ningún civil, no ser visto y, lo más importante, la regla de los diez metros, el principio fundamental de los Fuegos Altos.
En los últimos días ha aparecido un vídeo en internet. La gente lo está compartiendo en Facebook y YouTube, y en las noticias de la televisión local están poniendo un fragmento borroso a todas horas. En el vídeo aparece una persona que se hace llamar el Incendiario. Es imposible identificarlo. Incluso podría ser una mujer. Lleva una máscara de Guy Fawkes y una sudadera negra con la capucha subida. No habla pero, teniendo en cuenta el mensaje, es fácil imaginárselo con un leve acento de Belfast Este, muy nasal y salido de la parte superior de la garganta. Va poniendo cartulinas con mensajes escritos delante de la cámara.
«Que no resulte herido ningún civil».
«Que nadie te vea».
«Enciende el fuego a diez metros de altura».
«Soy el Incendiario».
De fondo, con un estruendo como el de un martillo neumático, suena Firestarter, de The Prodigy. No es difícil pensar en unos cuernos de demonio ocultos bajo la capucha.
Una vez que ha mostrado todos los carteles, aparece una pantalla negra con seis palabras escritas en letras mayúsculas blancas: «DEJAD EN PAZ NUESTROS DERECHOS CIVILES». Esta es la única reivindicación de la persona que está orquestando todos los Fuegos Altos. Es una sola persona con un centenar de brazos, todos ellos dispuestos a provocar sus propios incendios en señal de protesta. La ciudad seguirá ardiendo hasta que los políticos accedan a eliminar las restricciones, ya que es completamente imposible detener un fuego que se propaga en tantas direcciones al mismo tiempo.
Nadie sabe quién es el Incendiario, nadie excepto Sammy Agnew, y aún no está del todo preparado para admitirlo. Ha reconocido algo familiar en la postura de los hombros del Incendiario, en su forma de mover las manos y ladear la cabeza con un gesto arrogante, como si quisiera llevarse un tortazo. Al principio solo era una sospecha. Sammy no estaba seguro. Se negaba a creerlo. Pero ahora ha visto el vídeo muchísimas veces. Una tras otra, en su portátil, con el volumen bajado para que no lo oiga su mujer. Su primera reacción siempre es protegerla a ella. Sammy ha intentado no verlo. Daría casi cualquier cosa por estar equivocado. Pero sabe quién se esconde tras la máscara. Está prácticamente seguro. Aun así, podría estar equivocado, ¿no?
Son las cinco en Belfast Este. Los bomberos han acudido al aparcamiento del centro comercial de Connswater. Están intentando a toda costa controlar un pequeño incendio en la segunda planta. El fuego ha empezado detrás de un Vauxhall Corsa, ya ha provocado una pequeña explosión y se ha extendido a los coches de ambos lados. Se está formando un muro de calor. A los bomberos les corre un sudor mezclado con humo bajo las máscaras protectoras y los monos ignífugos. Junto a la zona de devolución de los carros de la compra se ha congregado un grupo de adolescentes. Pronto empezarán a tirar cosas a los bomberos y al personal sanitario. No sabrán muy bien por qué lo hacen, pero sentirán la necesidad en las articulaciones del codo, una especie de violencia heredada de la generación anterior. Cuando tengan los ladrillos agarrados, echarán los brazos hacia atrás y lanzarán como profesionales.
A ochocientos metros de allí, en Orangefield, Jonathan Murray siente cómo el olor a coche quemado se le mete hasta el fondo de la nariz. Le dificulta la respiración hasta hacerle toser. Le empiezan a llorar los ojos. A pesar del calor, cierra la ventana. Lleva meses sin ver las noticias o leer un periódico. En todo ese tiempo no ha pasado más de diez minutos fuera de casa ni una vez, lo justo para ir corriendo al supermercado Tesco del final de la calle y volver. Últimamente su mundo ha quedado reducido a un pareado de tres dormitorios en una bocacalle de Castlereagh Road y está prácticamente atado a la casa. No se ha enterado de lo de los Fuegos Altos ni de la prohibición de construir hogueras de más de diez metros. Ni siquiera sabe que este año hay Mundial, aunque es ligeramente consciente de que hace calor y de que, por lo tanto, debe de ser verano. Lleva semanas sin pensar en otra cosa que no sea su hija.
Ha tardado mucho tiempo en ponerle un nombre. Ese nombre es Sophie y aún no lo tiene del todo decidido. El miedo a su hija es lo primero en lo que piensa cada mañana. Todas las noches se va a dormir con el peso de su presencia sobre los hombros. En otras circunstancias podría haberla querido, pero ahora no se lo va a permitir a sí mismo. Tampoco va a tratarla con crueldad.
Cierra las cortinas, pero el olor a humo permanece en la habitación. Jonathan se crio en Belfast Este y está acostumbrado a este olor. Debe de ser época de hogueras. Qué rápido han pasado las semanas. Ya hace un año de la madre de Sophie.
Hoy está dormida boca abajo y el bulto blanco del pañal se adivina bajo la manta. Ha estado haciendo calor, así que lleva tres días sin vestirla. Es de agradecer no tener que poner la lavadora. ¿Quién le iba a decir la cantidad de ropa que puede ponerse un bebé a lo largo de un día o cuántas veces necesita comer? Ha tenido que aprender un montón de cosas.
Jonathan se para junto a la cuna de Sophie y la observa respirar. Cuando está dormida no es tan terrible, pero es difícil fiarse de ella. Se agacha y le mira la cara a través de los travesaños de la cuna. Tiene las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Eso ya no es por los gases. Está empezando a sonreír. Pronto vendrán otras fases y, antes de que pueda impedirlo, llegarán las palabras.
Sophie no debe hablar, pues no hay forma de saber con seguridad lo que va a decir. Jonathan está pensando en cortarle la lengua. Lo hará bien, ya que es médico. Estuvo siete años formándose para saber cortar partes del cuerpo y volver a coserlas. Esta noche no es la primera vez que se para junto a la cuna de su hija y se imagina a sí mismo cortándole la carne y el músculo ondulado. Ha tenido en cuenta la sangre y cómo va a detener la hemorragia, la anestesia que va a necesitar, los analgésicos para después. Tiene la esperanza de que las cosas no lleguen a ese punto, pero si lo hacen no se va a permitir otra alternativa.
Jonathan cierra la ventana de la habitación de Sophie. Esta noche hace muchísimo calor. El ambiente en Belfast Este es como el del interior de una tubería en la que se está acumulando cada vez más vapor.
2. BELFAST, CIUDAD DEL AMOR
Siempre he sido Jonathan. Nunca John. John es como se llama mi padre. Ya está cogido. Desde luego no soy Jonny, aunque a veces en la intimidad hago como que me llamo así y voy andando por la casa con aire arrogante, con la barbilla en alto como un malote. Jonny Murray es un nombre como de jugador de rugby, o de un chaval con el que coincides en los baños de una discoteca de Cookstown y que no para de hablarte mientras se lava las manos con agua fría. Jonny Murray está a gusto consigo mismo. Conduce con aire relajado, cogiendo el volante con una sola mano, y lleva camisetas con cosas escritas, una distinta cada día: «Pringado», «Harvard», «¿Qué pasa, nenas?». Jonny se dirige a las mujeres como si todos ellos hablaran el mismo idioma. No le da miedo bailar ni que lo miren de arriba abajo, que es el origen de todos mis miedos.
Creo que me habría gustado ser Jonny, o quizá otra persona completamente diferente.
Pero soy Jonathan, con sus tres sílabas, solo Jonathan y siempre Jonathan. Esto no fue decisión mía. Primero tuve unos padres, como unos nervios pinzados, que me llamaban así, y después me hice médico. Entre una cosa y la otra no tuve espacio para maniobrar. He pensado en cambiarme el nombre, pero con treinta años es demasiado tarde, aparte de que mis pacientes no se fiarían de un médico llamado Jonny.
En tiempos intenté usar un diminutivo. Sobre todo en la universidad, cuando aún lo intentaba con las chicas. Alargaba el brazo por encima de la mesa para darle la mano a una desconocida (me valía cualquiera que tuviera un aspecto aceptable) y decía: «Hola, soy Jonny Murray, encantado». Pero Jonny siempre ha quedado mal con Murray; demasiadas íes griegas chocándose. Mi propio nombre se me atascaba en la boca, como saliva seca. Muchísimas chicas reaccionaron dándome la espalda y volviéndose sin vacilar hacia otras conversaciones, sin llegar ni a decirme sus nombres. Al final tiré la toalla. Entonces volví a ser Jonathan o, la mayor parte del tiempo, a mantener la boca cerrada.
En el centro de salud soy el doctor Murray tanto para los pacientes como para mis compañeros. Con estos últimos me pregunto si es por falta de confianza o si simplemente es lo recomendable entre profesionales. Me quedo escuchando a través de la puerta de la sala de personal para ver si los otros médicos se llaman por sus nombres de pila. Es imposible saberlo. Solo dicen cosas como «¿Me pasas una cuchara?» o «¿Hay leche en la nevera?». Casi nunca tienen necesidad de utilizar nombres de ningún tipo. Aun así, tengo la sensación de encontrarme fuera de un círculo. Estoy casi seguro de que los otros médicos se llaman Chris, Sarah y Martin/Marty cuando yo no estoy delante. Sospecho que todos se van a tomar algo después del trabajo y que a mí nadie me dice nada. Intento repetirme a mí mismo que tampoco me importa demasiado y por las tardes los observo salir del aparcamiento por una rendija de la persiana de mi consulta. Van en coches separados, pero eso no quiere decir nada.
Últimamente he empezado a tener una especie de fantasía en la que las recepcionistas del centro de salud me llaman Doc. El sonido de sus voces pronunciando ese nombre es como una taza de leche caliente. Sé que es absurdo, además de poco práctico, ya que en el centro somos cuatro médicos y todos tendríamos el mismo derecho a que nos llamaran así. Es mejor inventarme un apodo solo para mí. Quizá Menta, por la marca de caramelos que coincide con mi apellido. Pero sé que ni una sola de las recepcionistas ha acabado el instituto. Son criaturas amables que saben escribir a ordenador y contestar el teléfono. A ellas solas no se les ocurriría algo tan ingenioso como Menta. He abandonado mi fantasía. Mi pragmatismo está presente en todo momento, hasta cuando fantaseo con las recepcionistas y con lo que llevan puesto debajo de la blusa.
No tengo un segundo nombre. La culpa de eso es de mis padres. No tenían planeado tener hijos. Si les hubieran obligado a pronunciarse, quizá habrían dicho que preferían tener perros o adornos para el jardín que versiones de sí mismos en miniatura. Yo fui, y sigo siendo, «un accidente», aunque en realidad creo que esa palabra es un término inapropiado para el acto de plantar la semilla de un hijo en el vientre de tu mujer. Los accidentes son acontecimientos no intencionados, como un plato roto o un coche siniestrado. A menudo interviene el alcohol. Sin embargo, «accidente» es la palabra que siempre se ha empleado en la familia Murray para describir mi concepción. Una descripción más apropiada podría ser «desenlace decepcionante», o quizá «desafortunada consecuencia», pues me han contado que el acto en sí estuvo cuidadosamente planeado y que hubo hasta velas.
Tras el «accidente» inicial, mis padres disfrutaron el uno del otro durante nueve largos meses. Esto tendría que haber sido tiempo más que de sobra para ir haciéndose a la idea de tener un hijo. No se fueron haciendo a la idea de tener un hijo, sino que se pasaron esos meses bebiendo, saliendo a cenar y yéndose de vacaciones con amigos a la Costa Azul, disimulando su creciente problema con blusones y vestidos sueltos. Mi padre me ha contado que descubrir el vientre de su mujer, expandiéndose con la entrada en el tercer trimestre, le causaba una enorme impresión cada vez que mi madre se quitaba la ropa para irse a dormir. Era incapaz de mirar directamente a la tripa, por lo que dirigía la vista hacia un lado, con la mirada desenfocada, como cuando hay una escena muy angustiosa en la televisión y uno la ve pero sin verla. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntaba mi madre, señalando el lugar donde los pantalones ya no le abrochaban, y mi padre se encogía de hombros y contestaba: «Mañana lo hablamos». Se servían un vino, normalmente tinto, y a la noche siguiente se repetía la misma escena, como un capítulo antiguo de una serie de televisión. Cuando llegó el bebé, mi madre todavía seguía diciendo: «¿Qué vamos a hacer con esto?», pero la respuesta ya no podía seguir posponiéndose.
Hay que señalar que esta es la clase de cosa que en mi infancia servía como cuento para contarme antes de dormir. Quizá no es de extrañar que haya salido como he salido.
Ninguno de los dos había deseado tener un hijo. Dárselo a alguien tampoco era una opción. Mis padres ejercían profesiones liberales: ella era abogada, él trabajaba en temas de dinero, no exactamente en contabilidad pero algo parecido. No se movían en la clase de círculos en los que los bebés podían darse en adopción. Sus amigos y conocidos los considerarían horriblemente vulgares por haberse hecho con un niño sin tener especial interés en tener uno. Esa era la clase de cosa que hacía la gente de los barrios de viviendas sociales. Si la gente se enteraba, dejarían de invitarlos a sus cenas. Serían objeto de miradas y cuchicheos en los restaurantes de los mejores hoteles de Belfast. Mis padres no se veían convirtiéndose en unos parias, así que se quedaron con el bebé y lo llamaron Jonathan.
Su imaginación, más o menos como su entusiasmo, era una criatura de pocos recursos. No les llegó para pensar un segundo nombre. Entonces me bautizaron y ya no hubo escapatoria. Sin un segundo nombre, no hay forma de diferenciarme de los otros miles de Jonathan Murrays que viven en el mundo occidental, sin duda hombres hechos y derechos con puestos de ingeniero, esposas y coches familiares que venden cada tres años para comprarse uno mejor. No merece la pena buscar mi propio nombre en Google para divertirme. Hay al menos otros diez Jonathan Murrays solamente en Belfast, un centenar si amplío la búsqueda al resto de Irlanda.
El nombre me sirvió de excusa para convertirme en un niño anodino. Mis padres no hicieron nada para convencerme de lo contrario. No se comportaban con la clase de crueldad que se ejerce a palos, ni siquiera mediante palabras. Nunca me faltó comida en el plato y me compraban todas las maquinitas que hicieran falta, ya que mi madre abordaba la crianza como si fuera un deporte competitivo. No podía soportar que pareciera que la gente de su entorno le sacaba ventaja. Mis padres tampoco mostraban ningún interés especial en mí. No era raro que pagaran a la canguro para que asistiera a los conciertos de mi colegio con una cámara de vídeo. Luego no veían los vídeos, pero los tenían en una balda del estudio por si alguna vez hacían falta pruebas que demostraran su interés. En más de una ocasión se olvidaron de mi cumpleaños y me hicieron regalos días antes o después de la fecha. Jamás me tocaban, ni con buenas ni con malas intenciones. En cuanto cumplí dieciséis años emigraron a Nueva Zelanda, supuestamente por trabajo.
Yo no me fui a Nueva Zelanda con mis padres. Estaba acabando la secundaria. Después vendrían dos años de bachillerato y a continuación iría a Queen’s a estudiar medicina. Mi padre me lo había explicado por lo menos doscientas veces desde el día que había cumplido doce años. Se había dejado todo por escrito para el abogado y, al igual que mi nombre, era inamovible. Había dinero para un internado privado, para la universidad y para un coche, si es que quería uno cuando tuviera edad de conducir. Lo único que tenía que hacer era dejar que mis padres me abandonaran. Habían tenido que esperar dieciséis años para poder hacerlo sin que sus amigos pensaran que eran unas personas horribles.
«Sería cruel llevarte a vivir a Nueva Zelanda, Jonathan», explicó mi madre. (Había organizado una cena con los vecinos para que pudieran oírla decir esto como si fuera una madre razonable). «Todos tus amiguitos están aquí en Belfast —continuó—. No queremos separarte de ellos». Ni aunque me hubieran obligado habría podido nombrar a una sola persona a la que considerara un amigo. Quizá el chico que se sentaba a mi lado en clase de ciencias y que una vez me había prestado un boli. Ni siquiera estaba seguro de cómo se llamaba. Timothy o Nicholas, me parecía. Algún nombre repipi. Pero veía los anzuelos que me estaba lanzando mi madre con la mirada. Estaba desesperada, igual que mi padre, que juntaba y separaba las manos nerviosamente bajo el mantel. Estaría bien librarme de los dos. Su desinterés era un peso que arrastraba constantemente, como una pierna coja. Así que dije: «Claro, madre. Es mejor que me quede aquí». Me daba un poco igual una cosa que otra.
A partir de entonces, estuve mayormente solo. La duración de ese periodo fue de unos catorce años.