
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Del Nuevo Extremo
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El encuentro entre Julia, Shui, Olivier y Elio parece cosa del destino, pero el futuro de la amistad y las relaciones que surgen entre los cuatro solo depende de ellos. En un tren con destino Venecia, los jóvenes Julia y Shui comparten vagón sin saber que ese encuentro cambiará sus vidas para siempre. Ella se muda a la ciudad de los canales para estudiar arte en la prestigiosa Academia. Él regresa a casa después de años viviendo en Shanghái. Olivier Salgari es el heredero de la familia más importante y rica de Venecia, pero se siente atrapado en una jaula de oro. Elio no soporta a Olivier, pero él también se siente encarcelado después de que un accidente de moto acabase de golpe con todos sus planes de futuro. Ninguno de ellos lo sabe, pero el destino de estos cuatro jóvenes ya está escrito en una maravillosa obra de teatro hace tiempo olvidada: Los jardines del agua.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gracias por adquirir este eBook
¡Regístrate en dnxlibros.es y sé el primero en conocer nuestras novedades!
Fragmentos de próximas publicaciones
Clubs de lectura con los autores
Concursos, sorteos y promociones
Participa en presentaciones de libros
Noticias y mucho más…
Comparte tu opinión en nuestras redes sociales
Para Marta y Adelina, en recuerdo de todas esas noches
de verano junto al Gran Canal. Y para Tatiana,
por supuesto, que siempre tuvo un don para el drama.
Prólogo
Venecia, finales del siglo XIXMucho tiempo antes del veranoque lo cambió todo
Cuando Ariel era pequeña, la cocinera del palazzo donde vivía solía conarle cuentos de hadas. Los había de todo tipo: de brujas y princesas, de campesinos que se enfrentaban a gigantes con un solo ojo y de enormes plantas de guisantes que atravesaban las nubes. Los cuentos que conocía aquella mujer parecían no tener fin.
Algunas de sus historias estaban protagonizadas por tres hermanos. Esos cuentos siempre empezaban igual:
«Había una vez tres hermanos que viajaban, a la hora del crepúsculo, por un camino solitario…»
«Había una vez tres hermanos que vivían junto a su anciano padre en una cabaña en la linde del bosque…»
«Había una vez tres hermanos que, buscando fortuna, llegaron a un pequeño pueblo sobre el que pesaba una terrible maldición…»
A Ariel le gustaba cerrar los ojos e imaginar que los tres hermanos protagonistas de esas aventuras eran Auguste, Luca y ella misma: los tres hijos de la familia Salgari. Todo el mundo en Venecia conocía su tragedia. Su madre no había superado el parto de Ariel y su padre había fallecido tiempo atrás por culpa del último brote de escarlatina que había asolado la ciudad, dejándolos solos en el mundo. El hermano mediano, Luca, nunca llegó a recuperarse del todo de las secuelas de la enfermedad que él también había sufrido. Por suerte, a pesar de una debilidad generalizada que le impedía hacer una vida normal, Luca salió adelante. La fortuna de la familia Salgari también seguía intacta y a buen recaudo, gestionada por varios albaceas a la espera de que Auguste, el mayor de los tres, pudiese hacerse cargo por sí mismo.
A pesar de todo, Ariel fue feliz. Aquellos años transcurrieron para ella entre las clases de francés, costura y canto que le imponía su institutriz, el olor del pan recién horneado de las cocinas que las criadas le dejaban comer a escondidas, el tacto empolvado de los libros de la biblioteca que Luca devoraba sin cesar y las misas de los domingos en la Basílica de Santa María dei Frari. Era entonces cuando las doncellas se esforzaban más que nunca en cepillar y trenzar la larga melena oscura de Ariel, pues ahí se reunían a rezar los miembros de las mejores familias de Venecia.
Ariel nunca llevó el mismo vestido dos veces a una misa, pero tampoco la incluyeron en las reuniones que Auguste y Luca tenían con los albaceas.
El tiempo pasó rápido, demasiado rápido, y el pequeño mundo en el que Ariel vivía se desmoronó. Auguste pudo disponer, por fin, de la fortuna de los Salgari y contrajo matrimonio con la hija de un veneciano rico y honorable. Al menos, así se refirió a ella cuando se lo comunicó a Ariel, como si aquella mujer no tuviese valor más allá del apellido de su familia. Luca, encerrado en sus libros y sin haber demostrado nunca excesivo interés en las mujeres, rechazó todas las propuestas de matrimonio que su hermano le planteó.
Auguste desconocía, por supuesto, que tres generaciones después su propia nieta daría a luz a una niña a la que la gente de Venecia acabaría conociendo como la matriarca Salgari. Luca desconocía a su vez que él mismo acabaría casándose con una mujer que cambiaría su vida y la historia de los Salgari para siempre: María Badoer.
Ambos hermanos tenían su hueco reservado en la historia. Ambos serían recordados.
Ariel, sin embargo, desapareció por completo. Ningún Salgari escuchó nunca hablar de ella una vez hubieron muerto todos aquellos que la habían conocido. Abandonó a su familia y su apellido el día en que Auguste, al contrario de como había actuado con Luca, no le dio elección respecto a su futuro y la obligó a casarse. El día en que se dio cuenta de que, en esas historias que le contaba la cocinera, los tres hermanos protagonistas eran siempre hombres.
Ocurrió durante un incendio que afectó a varias de las casas del sestiere de Cannaregio. Fue un simple accidente, en el almacén donde se guardaban los fuegos artificiales para la noche del Redentor, pero también fue la señal que Ariel necesitaba. El palazzo estaba repleto de gente aquel día, decenas de invitados ilustres. Todos ellos se pusieron a cubierto por miedo a que las llamas alcanzaran el lugar. Los criados y algunos jóvenes, incluido Auguste y el hombre con el que Ariel acababa de casarse, salieron a ayudar a apagar el incendio.
Ariel se asomó a uno de los balcones, contemplando hipnotizada como el fuego consumía los tejados de varias casas no muy lejos de allí. Durante un momento, le pareció ver a alguien entre el reflejo de las llamas en el cristal de las vidrieras que daban acceso al balcón: un muchacho de su misma edad, vestido con ropas extrañas y con la cara manchada de sangre. Un chico que la observaba confuso, como si la reconociera, pero esperase encontrar a otra persona en su lugar.
Quizá, en otras circunstancias, Ariel se hubiese asustado creyendo ver un fantasma, pero aquel día nada le daba miedo.
Abandonó el balcón sin que ninguno de sus invitados se diese cuenta. Aún llevaba puesto su vestido de novia cuando se escabulló a la alcoba de la ama de llaves y sacó unas tijeras de la cesta de la costura para cortarse el pelo. Todavía lo llevaba puesto cuando robó varias prendas de ropa de su hermano Luca, apiladas con esmero en el cuarto de la colada.
Ariel estaba dispuesta a convertirse en la protagonista de su propia historia y sabía bien cómo debía empezar:
«Érase una vez tres hermanos que se encontraban celebrando una boda en un hermoso jardín junto a la laguna, durante la víspera del día del Redentor. La noche del gran incendio en el sestiere de Cannaregio. La noche en la que las campanas de Venecia no cesaban de repicar...»
Capítulo 1
R Tener una conversación con un desconocido(intenta romper el hielo y háblale tú primero)
La primera vez que Julia lo vio, Shui estaba sentado a horcajadas sobre una maleta enorme en medio de la vorágine de pasajeros de la Estación Central de Milán. Él no se fijó en ella. Parecía estar canturreando algo en voz baja, despreocupado, mientras revisaba su teléfono móvil. Tiempo después, Julia supo que Shui acababa de aterrizar en Italia, tras un vuelo proveniente de Shanghái. El trayecto en tren que ambos tenían por delante y las dos horas y media que separaban Milán de Venecia eran la última etapa de su viaje.
En ese momento, Julia deseó tener más tiempo para observarle de cerca. No es que se hubiera enamorado de aquel chico a primera vista, hacía tiempo que Julia no se permitía el lujo de pensar en ese tipo de cosas, pero le hubiera encantado memorizar sus rasgos para dibujarlo más tarde. Shui tenía un rostro suave y encantador, con los pómulos marcados, ojos grandes y dulces, y el pelo oscuro, despeinado después de varias horas de vuelo, que le caía por la frente. Mientras esperaba a que el tren abriese las puertas, parecía sumido en su propio mundo, emitiendo un aura brillante, descuidada y adorable.
Para su sorpresa, cuando finalmente subió al tren y localizó su asiento, Julia descubrió que aquel chico estaba lidiando con su enorme maleta en el espacio portaequipajes de su mismo vagón. De hecho, una vez satisfecho con como la había colocado, Shui se dirigió hacia donde estaba sentada Julia y, tras comprobar el número en el billete de tren que llevaba en la mano, se acomodó justo frente a ella. Se colocó los auriculares en los oídos, apoyó la cabeza en la ventana y, cerrando los ojos, volvió a perderse en su pequeño universo particular.
Si Julia hubiese creído en el destino, y también hacía tiempo que no se permitía hacerlo, hubiese pensado que aquello era algo más que una afortunada casualidad.
Una vez hubo arrancado el tren y con la mayor discreción que le fue posible, Julia sacó del bolso un cuaderno de bocetos y un lápiz de punta blanda y comenzó a dibujar.
SHUI
Se despertó justo cuando el revisor se acercaba a su mesa y, por un momento, creyó que seguía en el avión. Pestañeó un par de veces intentando ubicarse y se retiró los auriculares de los oídos. El hombre se dirigió a él, en inglés, tras comprobar el billete de su compañero de asiento,
—¿Puede facilitarme también el suyo, joven?
Shui reprimió un suspiro. Con sus rasgos asiáticos, lo habían confundido de nuevo con un turista. Sospechaba que iba a tener que acostumbrarse.
—Puede hablarme en italiano si quiere —contestó Shui con voz adormilada en ese mismo idioma.
Una chica de melena rubia, que estaba sentada frente a él, lo miró con interés.
—Por supuesto, joven —contestó el revisor, indiferente y todavía en inglés, mientras marcaba el billete de Shui y se lo volvía a entregar—. ¿Me facilita el suyo, señorita?
La chica rubia acercó su billete. Cuando el hombre se fue, ella se giró de nuevo hacia Shui, con una sonrisa tímida.
—Creo que no ha escuchado una sola palabra de lo que le has dicho.
Hablaba italiano con fluidez, aunque, a diferencia de él, tenía un acento extranjero que Shui no supo identificar. Aparentaba más o menos su edad, diecisiete o dieciocho años.
Él sonrió, resignado.
—No tendría que haberme molestado en darle explicaciones, pero llevo apenas unas horas en Italia y no han parado de dirigirse a mí en inglés.
La chica lo observó ahora con genuina curiosidad.
—¿Eres italiano, entonces?
—Más o menos. Mi madre es italiana. Se fue a vivir a Shanghái antes de que yo naciese y allí conoció a mi padre, pero su familia vive en Venecia: mi abuela, mis tíos y mis primos. He venido a pasar el verano con ellos.
La chica asintió. Era menuda y tenía un rostro agradable, pecoso y de nariz respingona. Vestía con un sencillo vestido de verano y aferraba contra el pecho, como protegiéndose, lo que parecía un cuaderno de dibujo. Shui se dio cuenta de que tenía los dedos manchados de mina de lápiz, como si hubiese estado dibujando algo durante el trayecto.
—Yo también me bajo en Venecia —le explicó, destilando cierto orgullo—. Acabo de venir de España. En septiembre empiezo el primer curso de Bellas Artes en La Academia.
Shui la miró, con admiración. La Academia de Venecia era uno de los institutos de arte más prestigiosos de Europa.
—¡Enhorabuena! —exclamó Shui, con una sonrisa radiante, haciendo que la chica se ruborizase un poco—. El verano casi ni ha empezado y ya debes de estar deseando que termine para comenzar las clases.
Ella esbozó una sonrisa resignada y Shui temió haber dicho algo inapropiado.
—Tengo ganas de comenzar las clases, pero mi hermana me ha puesto deberes para las vacaciones…. Muchos deberes. Voy a necesitar tiempo para terminarlos.
Shui la observó sin comprender.
—¿Tu hermana te ha puesto deberes?
La chica soltó una risita.
—Quizá suene un poco raro, pero así es...
Colocó su cuaderno de dibujo sobre la mesa. Lo abrió por una de las últimas páginas y le enseñó lo que estaba escrito, y entonces Shui lo comprendió todo.
ELIO
Sabía lo que le esperaba en cuanto pisase el jardín del hotel. Su hermano tenía un don, una especie de superpoder que detectaba la presencia de Elio a varios kilómetros a la redonda, especialmente cuando acababa de meterse en problemas.
—¿Otra vez has salido a patinar? —La figura alta y espigada de su hermano Andrea, ataviado con el traje de chaqueta de los recepcionistas del hotel, se aproximó a Elio a paso ligero desde el otro lado del jardín—. ¿Te has vuelto loco? ¡Ayer mismo te quejabas de la lesión del hombro! Te lo he dicho mil veces, deberías dejar el patinaje a un lado. Al menos, durante un tiempo.
Elio sujetó su tabla de skate con fuerza, reprimiendo las ganas de explicarle a su hermano que el patinaje y el skateboarding eran dos deportes diferentes. Aunque si Andrea no se había interesado hasta entonces por aquel tema, dudaba que ese fuese el momento más adecuado para abordarlo. Además, tenía un asunto más importante que discutir.
—¡Ayer no me quejé de la lesión del hombro!
De hecho, Elio rara vez se quejaba de eso. Incluso cuando el dolor era tan lacerante que apenas le dejaba dormir. Tal como estaban las cosas, quejarse solo lo empeoraría todo.
Su hermano, frente a él, lo contempló con la ceja alzada.
—Elio, vi como te tomabas un par de analgésicos…
Elio se limitó a bajar la vista con el ceño fruncido y observar el césped del jardín del hotel que ahora era su casa, sin saber qué decir. Andrea suspiró y continuó hablando, esta vez con voz más suave.
—Llevas las rodillas y los brazos llenos de rasguños. ¿Te has peleado?
Elio negó con la cabeza, todavía con la mirada clavada en el suelo. En ocasiones como esa, su hermano le hacía sentirse como un niño pequeño. Le costaba recordar que ya tenía diecisiete años.
—Me he caído mientras practicaba.
Las sospechas de su hermano no eran descabelladas. La última vez que Elio había salido a montar en monopatín a la Piazzale Roma, el último trozo de tierra firme que unía la ciudad de Venecia con la península, había acabado peleándose con unos niños ricos idiotas. Nada del otro mundo, si no fuera porque uno de ellos, el más rico y el más idiota de todos, era Olivier Salgari.
Olivier era el hermano pequeño de Chiara Salgari, la encantadora prometida de George Kirrin: el heredero de Hoteles Kirrin y jefe de Andrea.
El hotel donde vivían Elio y Andrea, y en el que trabajaba este último como jefe del servicio de recepción, se llamaba Giardini dell’Adriatico y era una de las joyas de la corona de Hoteles Kirrin. Los Kirrin, una familia de origen estadounidense que llevaba décadas afincada en la región del Véneto, poseían varios de los mejores hoteles de la zona. La turística y lujosa Lido, una pequeña isla al lado de la ciudad de Venecia, estaba repleta de hoteles espectaculares, pero el Giardini dell’Adriatico destacaba por encima de todos. Presidido por unos jardines interminables que desembocaban en una de las playas privadas de la isla, Elio era consciente de que cualquiera hubiese estado encantado de vivir allí.
A él no podía resultarle más indiferente. Estaba cansado de tanta pompa y ostentación a su alrededor. Cansado de George Kirrin, que se paseaba por los jardines como si fuera el dueño del mundo —de algún modo, en aquella pequeña isla, lo era— y cansado de los Salgari y su rancio abolengo. Se sentía atrapado en la laguna de Venecia. En un callejón sin salida. Incapaz de disfrutar de aquel lugar, pero sin ningún deseo de marcharse a cualquier otro sitio.
Elio no tenía demasiado claro por qué, después del accidente, había decidido irse a vivir con su hermano en lugar de quedarse en Siena con sus padres. Quizá porque no soportaba la mirada de tristeza de su madre, consciente de que el futuro de su hijo se había ido al traste en una curva del Circuito Internacional de Sepang.
Andrea era distinto. A él siempre le había parecido una mala idea que su hermano pequeño compitiera en Moto3 desde tan joven. De hecho, Elio estaba seguro de que, en el fondo, Andrea se alegraba de que su «arriesgada aventura» hubiese acabado tan rápido.
—Vamos dentro. —La voz de su hermano sonó cansada y Elio sintió una punzada de culpa—. Y pasa por la enfermería para que te limpien esos rasguños, ¿quieres?
SHUI
Su prima Chiara lo había ido a buscar a la estación de tren, junto a uno de los empleados de la familia que conducía la barca a motor que los llevaría hasta casa. Al verlo aparecer, Chiara se lanzó a sus brazos, emocionada, y Shui se aferró a ella con fuerza. El olor del perfume de su prima, una mezcla de sándalo y rosas, le recordó a su madre. Al separarse, Chiara le sujetó la cara con las manos y lo observó atentamente.
—¿Dónde está mi pequeño Shui? No me puedo creer lo que has crecido.
—Tengo ya diecisiete años, ¿qué esperabas? —se quejó Shui, a duras penas, intentando contener la risa mientras Chiara le estrujaba las mejillas.
—¡La abuela se va a sentir de lo más decepcionada! —se burló Chiara—. Lleva días hablando de las ganas que tiene de comerse la cara de su pequeño ratoncito, pero se va a encontrar con un hombre casi adulto, sin mofletes ni dientes de ratón.
Shui soltó una carcajada, adoraba a su prima. Chiara era unos años mayor que él. De pequeño, solía imaginarla como una princesa, siempre dulce y cariñosa, con sus bucles oscuros cayendo sobre los hombros y sus enormes ojos azules. Sabía que su abuela también la adoraba: Chiara solía permanecer todo el año en Venecia, junto a ella, mientras el resto de la familia se marchaba a pasar el invierno a Roma. No parecía que Chiara fuese a cambiar esa costumbre a corto plazo, sobre todo ahora que, según Shui tenía entendido, su prima se había prometido con George Kirrin, el rico heredero de una de las cadenas hoteleras más importantes de la región.
—En realidad, sigo teniendo sonrisa de ratón —comentó Shui, forzando una mueca para enseñarle a Chiara sus incisivos superiores.
De pequeño, Shui había tenido esos dientes sorprendentemente grandes, haciendo que su abuela empezase a llamarle «ratoncito». Ahora, aunque la diferencia era casi imperceptible, sus dientes frontales todavía eran un poco más grandes que el resto.
Chiara dio palmadas de alegría y algunos de los pasajeros que esperaban el vaporetto en el muelle frente a la estación los observaron con curiosidad.
—¡Así me gusta! —exclamó, mientras ayudaba a Shui a subir la pesada maleta a la embarcación—. Nuestro pequeño ha vuelto con su familia.
Shui sintió una corriente cálida al escuchar esas palabras. A pesar de que Italia era el país de su madre, siempre se había sentido un poco fuera de lugar allí. Le resultaba difícil conciliar aquella ciudad decadente, maravillosa y llena de nostalgia con su rutina diaria en Shanghái, donde vivía con su padre, su madrastra y los gemelos recién nacidos que acababan de tener. El moderno apartamento en el distrito de Waitan, con vistas a la bahía y a los enormes rascacielos de la zona de negocios, no podía ser más distinto del palazzo al que se dirigían.
La embarcación surcó con rapidez el Gran Canal. A pesar de que Shui ya había pasado en Venecia muchos veranos de su infancia, la frágil belleza de la ciudad al atardecer volvió a conmoverle. Los palacios alrededor del canal resplandecían con sus colores cálidos y sus fachadas desconchadas. El sol quemaba la superficie del agua, lanzando reflejos alrededor de las embarcaciones más pequeñas y los vaporettos públicos.
En un momento dado, la lancha motora se desvió hacia un canal secundario, y la vibrante algarabía del Gran Canal dio paso a esa otra faceta de Venecia que Shui recordaba bien: el tenue sonido del agua contra los muros, la quietud de los pequeños canales y los callejones. Había ropa tendida sobre sus cabezas y parejas de turistas abrazados, montados en góndolas silenciosas.
Se adentraron en el barrio de Cannaregio y, tras recorrer un par de pequeños canales más, la embarcación llegó a su destino. Shui sonrió todavía con más fuerza, sintiendo un nudo en la garganta al pensar en su madre. El viejo palazzo de la familia Salgari seguía tal y como lo recordaba: un enorme edificio de corte clásico, construido en arenisca, con una elegante fachada repleta de columnas, balcones y elegantes cornisas decoradas.
—Bienvenido a casa, ratoncito —susurró Chiara en su oído.
JULIA
Cuando Julia despertó en un hostal del barrio de Santa Croce, mecida por los ruidos de la ciudad de Venecia, apenas pudo contener la emoción. Tras años estudiando el idioma, practicando su dibujo de forma incansable y soñando con ingresar en La Academia, estaba allí. Lo había conseguido.
La noche anterior, tras instalarse en el hostal, había salido a pasear por los alrededores. La belleza del Gran Canal iluminado la conmovió hasta el punto que tuvo que sentarse en las escaleras de una iglesia para dibujar lo que estaba viendo. Junto a ella, un grupo de turistas españoles, con aspecto sofocado tras un largo día caluroso, daban buena cuenta de unas hamburguesas de McDonald’s y unos refrescos.
Cuando Julia levantó la mirada, uno de ellos la estaba observando. Parecía un viaje de estudios. Julia no pudo participar en el viaje de fin de curso de su instituto. Le habría encantado ir a Praga, pero en su casa la necesitaban más que nunca. El chico sonrió. Ella desvió la mirada al momento y se levantó de las escaleras, rumbo al hostal.
Sabía que tarde o temprano tendría que tachar ese punto de la lista de tareas para el verano que su hermana le había escrito en la parte trasera del cuaderno de dibujo: «Tener una cita romántica con alguien agradable». Pero justo acababa de marcharse de casa y ya había cumplido con una de las tareas de la lista incluso antes de llegar a Venecia: «Tener una conversación con un desconocido (intenta romper el hielo y háblale tú primero)».
Shui y ella se habían despedido en el andén de la Estación de Santa Lucía, estrechándose la mano y deseándose suerte, pero sin perspectivas de volver a verse. Su hermana tendría que conformarse con aquello por el momento.
Al día siguiente, en cambio, Julia salió de su hostal de Santa Croce con la resolución de tachar una nueva tarea de su lista: «Causar una buena impresión a tus nuevos compañeros de trabajo». Se había vestido con una de sus blusas favoritas, se había maquillado un poco y se había recogido el pelo rubio en una coleta. Emprendió el rumbo al Hotel Ponte Antico, donde había conseguido trabajo a tiempo parcial como recepcionista, intentando no perderse por las confusas calles de la ciudad. Se repitió a sí misma que los dueños de aquel hotel, los Kirrin, eran viejos amigos de su padre y que ya sabían que Julia solo tenía dieciocho años y nula experiencia laboral.
Cuando Julia entró en el hotel donde iba a trabajar, sintió que le fallaban las piernas. Nunca había estado en un lugar como ese. Las imágenes de internet, si bien eran impresionantes de por sí, no le hacían verdadera justicia. Aquel palacio del siglo XIV reconvertido en hotel de lujo disponía de vistas privilegiadas al Gran Canal y al Puente del Rialto. La recepción y los salones de la planta baja estaban decorados con un precioso estilo clásico que le hicieron pensar que acababa de viajar en el tiempo en plena edad dorada de la ciudad de Venecia.
—¿Puedo ayudarle?
Una de las recepcionistas del hotel se dirigió a ella con cordialidad. Julia carraspeó y trató de enderezarse un poco. «Causar una buena impresión a tus nuevos compañeros de trabajo» se repitió a sí misma.
—Me llamo Julia Green —se presentó, intentando que su voz sonase natural—. Me dijeron que me estarían esperando.
Entonces la recepcionista pareció caer en la cuenta.
—¿La nueva empleada? ¡Claro! George Kirrin nos pidió que le avisemos cuando llegase, pero me temo que ahora mismo se encuentra visitando el hotel de Lido. Lo llamaremos en seguida.
—Puedo hablar con él más tarde. No es necesario…
La recepcionista la ignoró y se dirigió a su compañera.
—Bianca, ponte en contacto con la recepción del Giardini dell’Adriatico. Dile a George Kirrin que Julia Green ya ha llegado. Julia, pasa dentro de la recepción, por favor, vamos a hacer una video-llamada.
La recepcionista se giró para atender a unos inquilinos que acababan de entrar al hotel y Julia, un poco mortificada, se deslizó, con cuidado de no molestar, al otro lado del mostrador, donde otra de las recepcionistas acababa de establecer conexión con el hotel que los Kirrin poseían en el Lido.
En la pantalla del ordenador, apareció el rostro de un joven de unos veintipocos años, de aspecto pulcro, ataviado con traje de chaqueta y con una placa muy semejante a la que llevaban las trabajadoras del Ponte Antico. Sin embargo, detrás de él, se vislumbraba la recepción de un hotel muy distinto a ese, de aspecto diáfano y muy moderno, rodeado de cristaleras con vistas a lo que parecía un jardín frente al mar.
—¡Buenos días, Andrea! —saludó la recepcionista junto a Julia—. Nos preguntamos si George Kirrin está ya por allí. Ha llegado una visita a la que quiere saludar.
—Eh, hola, Bianca... —A Julia le dio la impresión de que habían pillado al tal Andrea en un mal momento. Parecía más pendiente de lo que ocurría al otro lado de la pantalla que de la conversación. Finalmente, se levantó de su asiento—. En un minuto estoy contigo, ¿de acuerdo? Antes tengo que aclarar algo con mi hermano.
Julia y la recepcionista se intercambiaron una mirada confusa, mientras se escuchaba fuera de cámara como Andrea reprendía a alguien.
—¿Todavía estás aquí? El próximo vaporetto sale en diez minutos, más vale que te des prisa o llegarás tarde.
Otra voz, masculina y juvenil, contestó a Andrea.
—Con mi tabla puedo cruzar Lido en menos de cinco minutos, tranquilo.
—¡Nada de patinaje hoy! Acabarás rompiéndote la crisma a este paso. Quiero que vuelvas aquí cuando hayas terminado la sesión de rehabilitación. Tengo un par de recados para ti.
Julia reprimió una sonrisa. Andrea le había recordado a su hermana mayor. No le hubiese sorprendido que él también obligara a aquel chico a redactar una lista de tareas. Tras unos segundos de silencio, el recepcionista de Giardini dell’Adriatico volvió a aparecer en la pantalla del ordenador, pasándose la mano por la cara, en un gesto cansado.
—De acuerdo, Bianca, perdona. ¿Qué me decías? ¡Ah, sí! ¡George Kirrin! Ahora mismo lo llamo.
Andrea volvió a desaparecer de la pantalla. Bianca y Julia se intercambiaron otra mirada, divertida.
—Parece simpático —dijo Julia.
—Es un buen hombre, aunque necesita relajarse. Supongo que es normal, su hermano tuvo un accidente hace poco. Estuvo entre la vida y la muerte. Pobrecillo… —Bianca miró a Julia con curiosidad—. ¿Así que conoces a George Kirrin?
—Su padre y el mío eran muy amigos. Ambos eran norteamericanos e ingresaron juntos en el ejército —le explicó—. Perdieron el contacto cuando a mi padre lo destinaron a una base militar en España. Allí fue donde conoció a mi madre. Supimos que el señor Kirrin se había casado con una mujer de buena familia y que había dejado el ejército, pero no imaginábamos todo esto.
Señaló a su alrededor, a las lámparas de araña que colgaban de las paredes de aquel palacio con vistas al Gran Canal.
Bianca soltó una risita. Era obvio que a ella también le impresionaba su lugar de trabajo.
—¿Y cuándo retomaron la relación tu padre y el señor Kirrin?
Julia suspiró, con tristeza.
—Nunca llegaron a hacerlo. Mi padre falleció hace unos meses. Llevaba enfermo mucho tiempo. Demasiado. Cuando al señor Kirrin le llegaron las noticias… —La voz de Julia se apagó un poco, todavía le costaba hablar de aquel tema—. Se puso en contacto con mi madre y nos preguntó si necesitábamos algo. —Julia sonrió con tristeza—. Dio la casualidad de que yo acababa de conseguir una plaza en La Academia, aunque estaba a punto de rechazarla por no tener dinero para mantenerme en la ciudad. Así que resultó que, de forma milagrosa, los Kirrin podían darme justo lo que necesitaba: un trabajo en Venecia.
Bianca le devolvió la sonrisa, con simpatía y algo de compasión reflejándose en su rostro. Antes de que la recepcionista pudiese decir nada, Andrea volvió a aparecer al otro lado de la pantalla. Esta vez no lo hizo solo, un joven de su misma edad estaba a su lado.
—¡Julia Green! —exclamó el chico, en un italiano con marcado acento norteamericano—. ¡Bienvenida a Venecia! Ojalá mi padre estuviese aquí para darte la bienvenida. Suele huir de Italia en verano, cada vez soporta peor el calor... Andrea, ¿sabías que esta chica, además de ser la hija de uno de los mejores amigos de mi padre, es una artista tan talentosa que ha conseguido que la acepten en La Academia?
Julia soltó una carcajada avergonzada, mientras Andrea sonreía con amabilidad y le daba la enhorabuena.
Tras unas gafas de pasta, George Kirrin tenía un rostro atractivo, bronceado por el sol. Llevaba el pelo castaño claro peinado hacia atrás e iba vestido con un polo de golf. Julia sonrió. George Kirrin parecía un saludable niño rico recién salido de la portada de una revista de celebridades, pero su aspecto le recordaba bastante a las fotografías que atesoraba su padre, junto a su compañero de armas. Quizá por eso, porque le recordaba al viejo amigo de su padre, George Kirrin le gustó desde el principio.
Los Kirrin habían sido sus ángeles de la guarda: habían aparecido en su momento más vulnerable y le habían abierto las puertas de Venecia y de La Academia. Su madre y su hermana también habían hecho todo lo posible para permitir que Julia se marchase de casa y cumpliese su sueño. Les debía a todos ellos conseguirlo. Les debía completar aquella lista de tareas y regresar al mundo real. Volver a ser feliz.
MARÍAVenecia, julio de 1899
Aquellos sonidos eran una de las cosas que María más había echado de menos de su ciudad natal: las campanas de las iglesias anunciando la hora, las gaviotas, un gallo despertando en la lejanía, y las voces en italiano que se filtraban a través de los postigos de la ventana.
La ciudad de Venecia había madrugado ese sábado. Al menos, un poco más que ellos. Yebai se removió entre las sábanas, a su lado, rodeándole la cintura con el brazo. Seguía dormido. María lo contempló en la penumbra, retirando los mechones de pelo oscuro que le caían por la frente. Hacía semanas que no dormían juntos. Había pasado ya más de un año desde que, apoyados en la regala del barco que los llevaba a Europa, se habían jurado lealtad y amistad eterna, poniendo fin a su historia de amor.
María no estaba segura de si era una buena idea que siguieran compartiendo noches como aquella y sabía que su familia jamás lo aprobaría. Pero, en aquel momento, amaba a Yebai incluso más de lo que lo había hecho antes de su ruptura. Un tipo de amor distinto, quizá, pero era el único que era capaz de ofrecerle.
Las campanas de la iglesia de San Salvador, muy cerca del hostal donde habían alquilado su habitación, anunciaron las diez de la mañana. Esta vez, Yebai abrió los ojos, somnoliento, y emitió un quejido lastimero que la hizo sonreír. Se habían quedado hasta bien entrada la noche bebiendo y jugando a las cartas con un grupo de jóvenes que también se alojaban en el hostal. Tras varios meses viviendo en Verona, a Yebai todavía le costaba acostumbrarse al vino local. María, recostada, observó como él se incorporaba, acostumbrando sus ojos a la penumbra y echando un vistazo a los muebles sencillos a su alrededor. Finalmente, se giró para mirarla.
—Estás despierta —susurró él en su lengua materna: el dialecto de Shanghái.
Normalmente, hablaban entre ellos en italiano o incluso en inglés. Los dos idiomas más utilizados por los habitantes de la Concesión Internacional de Shanghái, el barrio de comerciantes donde se habían conocido siendo adolescentes. Apenas habían utilizado ese dialecto desde que vivían en Italia, solo en noches como aquella.
María se levantó y buscó algo para cubrirse. Encontró su batín sobre la bolsa de viaje, junto a la puerta. Yebai no había hecho ningún amago de darle un beso de buenos días. Se limitó a estirarse, flexionando los músculos de su espalda, ancha y atlética. El pelo todavía le caía revuelto sobre la frente. María abrió las contraventanas y Venecia entró en la habitación. Sus sonidos, su olor a sal, su magia. Cuando se giró hacia su amigo, estaba sonriendo.
—¿En qué estabas pensando antes, mientras yo dormía?
—En que te quiero —contestó ella, con sinceridad. Sabía que Yebai no la iba a malinterpretar—. Y en que estoy enamorada de esta ciudad.
*
Hacía años que María no asistía las celebraciones del día del Redentor. Desde que había abandonado su tierra natal a los once años rumbo a China, para instalarse en la casa que tenía su familia en Shanghái.
Por eso, todos sus recuerdos de Venecia estaban asociados a la infancia. Cuando era una niña, los criados de su tía les habían llevado a ella y a sus primos a presenciar los fuegos artificiales de la laguna, tal día como aquel. Habían almorzado sardinas y cangrejos fritos subidos en una barca, sin importarle si su vestido se manchaba de grasa. En ese momento, María no había entendido por qué los adultos de su familia preferían quedarse en la ciudad y asistir a una fiesta, en lugar de salir a navegar con ellos. Los palazzi de los grandes mercaderes solían llenarse de invitados de las mejores familias, compitiendo entre ellos por ofrecer la celebración más esplendorosa, y ahora que había sido invitada a una de las fiestas más lujosas de Venecia, en el palazzo de la familia Salgari, María seguía sin entenderlo. Hubiese preferido, sin lugar a dudas, encontrarse sobre una de las embarcaciones que iluminaban el Gran Canal con sus pequeños farolillos.
Su prima Fiorella le había prestado el vestido que llevaba puesto. Era un modelo espectacular, de satén plateado bordado con pedrería, que había pertenecido a su prima en su juventud y que le había hecho llegar a su hostal esa misma mañana. Tras su primer embarazo, Fiorella ya no se lo podía poner, aunque era uno de sus mayores orgullos. La propia María había necesitado enfundarse en un corsé para conseguir ponerse el endemoniado vestido, que le presionaba el pecho y la dejaba sin aliento. Fiorella, sin embargo, se había mostrado encantada al verla aparecer. En ese momento se acercaba a ella, deslizándose entre los distinguidos invitados y los sirvientes que portaban bandejas llenas de comida. Su prima también lucía espectacular, con un vestido hecho a medida de sus generosas curvas. Llevaba el pelo recogido hacia atrás con un complicado diseño repleto de trenzas, que debía ser la última moda entre las grandes familias de Venecia, pues María se fijó en que otras invitadas también lo llevaban.
—Querida, no te he pedido que vinieses conmigo a la fiesta para que te pases la velada contemplando la laguna —le recriminó su prima al llegar a su altura. Le tendió la mano—. Ven conmigo, quiero presentarte a un par de personas.
—¿A un par de personas o a un par de hombres? —preguntó María con la ceja alzada, permaneciendo en su sitio.
Desde que había regresado a Italia, Fiorella parecía haberse obsesionado con encontrarle marido. En todas las cartas que se intercambiaban, y durante todas las visitas que María había hecho a la ciudad, le instaba a casarse con algún mercader rico de Venecia, o algún noble de Verona, antes de que fuese «demasiado tarde».
Su prima puso los ojos en blanco.
—¡Por supuesto que un par de hombres! ¿Para qué crees que vienen las mujeres solteras a estas fiestas? Ya has cumplido veinte años y pronto esos hombres que han preguntado por ti ni siquiera perderán un segundo en prestarte atención. —Suspiró, con la mirada clavada en un punto entre la multitud—. Yebai es encantador y muy atractivo, pero de nada te ayuda pasar los mejores años de tu juventud con él.
María siguió la mirada de Fiorella. Alejado de ellas, junto a otro de los enormes ventanales, Yebai hablaba con un par de damas invitadas a la fiesta. Las mujeres parecían encantadas con su presencia. María conocía bien esa sensación: la primera impresión que Lan Yebai producía en los desconocidos, con sus rasgos afilados y su porte atlético y masculino. Guapo, juvenil y carismático, de forma injusta y devastadora. Era capaz de llamar la atención de cualquiera de inmediato, y lo volvía a hacer una y otra vez, con cada segundo que pasaba a su lado, convirtiéndose en mucho más de lo que originalmente podía haberle atraído de él.
Fiorella continuó hablando:
—Los anfitriones, Auguste Salgari y su esposa, no tardarán en llegar. Asegúrate de hablar con ellos y darles las gracias por invitarnos. Son una familia de buena posición, ¡fíjate en esta casa! El hermano de Auguste todavía está soltero. Su salud es un poco delicada, pero dicen que es un hombre culto. A ti te gustan los hombres así.
María soltó una risita.
—Un detalle por tu parte que hayas tenido en cuenta mis gustos. Supongo que ha sido eso, y no el apellido Salgari, lo que te ha inclinado a pensar que ese hombre me conviene.
—El apellido tampoco viene mal. El valor del nuestro se diluye generación tras generación —se lamentó Fiorella—. Nuestro abuelo, tu padre y el mío debieron quedarse en casa y asentar un buen negocio en Venecia, en lugar de marcharse tan lejos. Por encima de todo, nunca debieron llevarte con ellos.
—Me alegro de que lo hicieran. Fui feliz en China.
Fiorella agitó la cabeza, entristecida.
—¿Y a qué precio? Ya no queda nada en China para los italianos, mucho menos para las mujeres italianas. Tu futuro está aquí, en casa, y comienza por un buen matrimonio.
—Lo que hicieron nuestros padres y el abuelo es lo que hacen los mercaderes, ni más ni menos —defendió María, bajando la voz, para que un par de elegantes parejas que se habían acercado hasta el ventanal no la escuchasen—. Nuestra familia abrió y exploró las primeras rutas en Asia para esta ciudad. Eso es lo que nos hizo fuertes en el pasado.
—¿Y de qué sirve todo eso ahora mismo? Venecia ya no es lo que era, y nosotros tampoco. Mírate bien, María, vives en Verona en un apartamento de mala muerte, junto con un hombre sin dinero, ni títulos, ni perspectivas. ¡El nieto de un simple chófer, por el amor de Dios! —Bajó la voz, por miedo a que alguien pudiese escucharlos—. Si la gente de esta fiesta descubriese que vivís juntos y que os acostáis en la misma cama…
María le lanzó una mirada dolida.
—Yebai es importante para mí —le reprochó—. Es mi amigo y mi familia. Además, te recuerdo que ese «simple chófer» salvó la vida de nuestro abuelo hace años.
Fiorella pareció algo avergonzada por sus palabras.
—Lo sé, lo siento. No quería hablar así de él. Pero al menos intenta que no te deje embarazada, es lo único que te pido. Si tu amante fuese un hombre italiano, podríamos apañar un buen matrimonio a toda prisa con algún comerciante, pero en este caso sería imposible disimular quién es el verdadero padre.
María soltó una risita a su pesar. Tampoco podía reír mucho más fuerte, en realidad, por culpa de la presión del corsé. Su prima no tenía remedio.
Capítulo 2
R Invitar a un amigo a tomar un heladotras cobrar tu primer sueldo
SHUI
En Shanghái, Shui estaba acostumbrado a desayunar una botella de yogurt de soja en el metro, de camino al instituto. En Venecia, los desayunos eran muy distintos.
Cuando Shui bajó al comedor, vestido y con el pelo húmedo de la ducha, su primo y su abuela ya estaban allí. Esa mañana, el desayuno era especialmente copioso: dulces, fruta y tostadas. El olor a café se mezclaba con el perfume de las rosas y las malvas recién cortadas de los jarrones con los que los empleados habían decorado la mesa.
—Ratoncito, ven a sentarte conmigo.
Olivier, su primo y el hermano de Chiara, puso los ojos en blanco ante las palabras de su abuela. Shui trató de ignorarlo. Él y Olivier tenían la misma edad y siempre se habían llevado bien, pero, desde que había llegado a casa, Olivier se comportaba como si la presencia de Shui solo fuera una molestia. Especialmente en las ocasiones en las que Chiara o su abuela eran amables con él. Cuando Shui se sentó a su lado, la abuela le cogió la mano sobre la mesa.
—Le he pedido a mi ayudante que compre amaretti en la confitería. —Su abuela sonrió, mientras cogía una de las bandejas de dulces frente a ella y se la acercaba a Shui—. Eran tus pastas favoritas cuando eras pequeño, ¿te siguen gustando?
Aunque los italianos rara vez parecían ver más allá de los rasgos asiáticos que había heredado de su familia china, lo cierto es que Shui también se asemejaba bastante a su abuela materna. Ambos eran bastante altos, a diferencia de otros miembros de la familia. Su primo Olivier, por ejemplo, era más bajito, aunque compartía la misma complexión delicada y los rasgos suaves y elegantes de todos los Salgari.
—Hace años que no pruebo los amaretti, pero seguro que todavía me encantan —contestó Shui, sonriendo a la mujer—. Gracias, abuela.
Cogió una de las galletitas y le dio un mordisco. Tenía una textura crujiente y quebradiza y un inconfundible sabor a almendra que le despertó recuerdos de su infancia en aquel lugar. Las noches en el jardín, bajo a la estatua de piedra de la Princesa Azul, en las que Chiara les contaba, a Olivier y a él, historias de fantasmas. O aquella mañana que habían salido a navegar por los alrededores de la isla de Torcello, cuando uno de los ayudantes de su abuela les llevó a pescar cangrejos. Shui se había asomado demasiado por la borda, tratando de desenroscar uno de los cebos que se había quedado enganchado entre los juncos, y había perdido el equilibrio. Olivier había tratado de ayudarle, cayendo los dos al agua. Shui observó a Olivier, que en ese momento parecía mucho más interesado en la pantalla de su iPad que en él, y reprimió un suspiro. Habían pasado solo un par de años desde la última vez que se habían visto, pero todo parecía haber cambiado entre ellos.
Chiara bajó las escaleras en ese mismo momento, acompañada de sus padres, Virginia y Leonardo. Los tíos de Shui ya estaban vestidos para salir. Chiara también iba arreglada, con un vestido ligero y un sombrero de verano en la mano. Dejó el sombrero de forma descuidada sobre la mesa del desayuno, antes de acomodarse junto a su hermano, frente a Shui.
—Chiara, querida, ¿dónde están tus modales? —la reprendió su madre, con suavidad.
Chiara recogió el sombrero, al momento, y lo colocó sobre una de las sillas vacías.
La tía Virginia se había sentado también. Con un gesto elegante, sirvió café para ella y para su marido. El tío Leonardo lanzó una mirada molesta a Olivier, que seguía sumido en la pantalla de su iPad.
—Deja eso un momento y desayuna con tu familia, ¿quieres?
Olivier apagó el iPad reprimiendo un suspiro y lo dejó a un lado.
—¿Cuál es el plan para hoy, madre? —preguntó la tía Virginia—. ¿Necesitas que te acompañe a alguna parte?
La abuela negó con la cabeza, dando un trago a su infusión.
—Me las apañaré sola, tranquila.
La abuela de Shui no era la madre de la tía Virginia, a pesar de que se refiriese a ella de ese modo, en realidad se trataba de su suegra. La matriarca de los Salgari, además de una vida digna de protagonizar una telenovela, había tenido tres hijos: el tío Leonardo, el primogénito; la difunta madre de Shui, la mediana; y finalmente la tía Donatta, la hermana pequeña, que vivía en Edimburgo y cuya visita esperaban en pocos días.
—De acuerdo —contestó la tía Virginia, decepcionada—. Si no me necesitas, me acercaré a la modista para que me arregle el vestido para la fiesta de San Antonio. Chiara, ¿quieres venir conmigo?
—Puedo pasarme un rato, pero he quedado para comer con George.
Su madre asintió, conforme. Shui recordaba a la tía Virginia como una mujer de carácter complicado: demasiado preocupada por complacer a su suegra como para prestar suficiente atención a sus propios hijos. Sin embargo, había notado un cambio notable en ella, más relajada y abierta. Parecía encantada con la idea de que su primogénita se hubiese prometido con el heredero de los Kirrin.
Hasta entonces, Shui jamás había oído hablar de esa familia y le costaba creer que hubiese alguien en Venecia más poderoso y rico que los propios Salgari. Los Kirrin parecían haberlo revolucionado todo por allí en los últimos años. La laguna entera giraba ahora en torno a ellos. En poco más de una semana, en Venecia se celebraría la Fiesta de San Antonio y en el Palazzo Salgari se estaba organizando una fiesta por todo lo alto para celebrar el compromiso de Chiara y George Kirrin.
—¿Y qué pasa con vosotros? —preguntó el tío Leonardo a Olivier y a Shui, estirando el brazo para coger uno de los amaretti—. ¿Tenéis planes?
Olivier fue el primero en contestar, con desgana, mientras desmigajaba el trozo de bizcocho que tenía en las manos.
—Me quedaré estudiando, no es que tenga otra opción.
A Olivier no le había ido demasiado bien aquel curso en el instituto de Roma al que asistía. Su padre le había organizado un plan de estudios durante el verano que le ocupaba todas las mañanas.
—Eso lo doy por hecho, por la cuenta que te trae —contestó el tío Leonardo—. ¿Habéis hecho planes para la tarde?
Olivier miró a Shui, inseguro. Si una cosa estaba clara es que no tenían planes juntos. Shui iba a decir algo, pero Olivier se le adelantó.
—He quedado un rato con mis amigos, a última hora.
—¿Con tus amigos? —preguntó el tío Leonardo a su hijo, observándole suspicaz—. ¿Los mismos con los que te metiste en aquella pelea el otro día?
—No fue una pelea —contestó Olivier, a la defensiva—. Si ese chico no fuese tan cabezota y le hubiese enseñado su tabla de skate a Piero cuando se lo pidió…
—Conociendo a Piero, seguro que se la pidió de muy buenas formas —bufó Chiara, con ironía.
La abuela miró a los dos hermanos, con el ceño fruncido.
—¿De qué estáis hablando? ¿Qué chico? ¿Qué pelea?
Olivier frunció el ceño otra vez, estaba claro que había tratado de evitar que la abuela se enterase de aquello.
—Olivier y sus amigos acorralaron a un chico el otro día —le comunicó Chiara a su abuela, antes de que Olivier pudiese decir nada—. Al hermano pequeño de uno de los empleados de George, de hecho. Vive con él en Giardini dell’Adriatico.
—Es un imbécil y un creído —murmuró Olivier—. Se cree mejor que nadie...
—¡Basta de idioteces! —intervino el tío Leonardo—. Olivier, quiero que te comportes conforme a tu edad o no volverás a salir de casa en todo el verano. Si vuelves a ver a ese chico, te disculparás con él. De hecho, si vuelves a ver a ese chico, quiero que lo invites a la fiesta. ¿Entendido? Que venga con su hermano, o con un amigo, si quiere. No podemos consentir que los Kirrin se lleven esa impresión de nuestra familia.
Olivier asintió, de mala gana.
—Entendido, papá.
—Perfecto. ¿Y qué pasa con tu primo? Shui, ¿no te apetece salir con Olivier esta noche?
Shui se mordió el labio, nervioso. La verdad es que no se moría de ganas de salir un viernes por la noche con un puñado de chicos desconocidos, sobre todo teniendo en cuenta las referencias que acababa de recibir sobre ellos, pero tampoco es que su primo le hubiese dado opción al respecto. En los pocos días que llevaba allí, no le había propuesto hacer nada juntos.
—Creo que me quedaré en casa esta noche —contestó dubitativo, evitando la mirada de Olivier—. Iré a dar una vuelta por la mañana y si quiere la abuela o la tía Virginia que les ayude en algo para la fiesta…
—Olvídate de la fiesta —contestó Chiara, observando a su hermano molesta—. Olivier, llévate esta noche a Shui con vosotros, quizá su presencia inculque un poco de sentido común en esas cabezas de chorlito.
—De verdad que no es necesario…
Lo último que quería Shui es que Olivier cargase con él a la fuerza.
—Claro que es necesario —intervino el tío Leonardo, tajante—. Tu primo va a estar con nosotros poco más de dos meses, Olivier. Haz el favor de pasar algo de tiempo con él.
Olivier y Shui se miraron. Shui comprendió que para Olivier su presencia aquella noche no sería más que una prolongación del castigo que le había impuesto su padre por su bajo rendimiento académico.
—Muy bien —murmuró Olivier, entre dientes, antes de dar un último trago a su café, levantarse de la mesa y salir del comedor—. Te veo luego.
Shui asintió, a modo de respuesta. Temía que no iba a ser una noche especialmente divertida.
JULIA
Llevaba apenas una semana viviendo en Venecia y Julia ya tenía dos problemas que solucionar a corto plazo. El primero y más urgente era que no podía vivir eternamente en la pensión de Santa Croce.
George Kirrin, con el que había coincidido un par de veces esa semana y que siempre se había mostrado dispuesto a ayudarla, le había ofrecido uno de los apartamentos vacíos de su hotel en Lido, al menos hasta que Julia se aclimatara a la ciudad y encontrara alojamiento por su cuenta. Ella lo había rechazado, no podía depender más todavía de la generosidad de los Kirrin. Aun así, George había insistido en que Elio Astori, el hermano pequeño del recepcionista de la isla de Lido al que había conocido por videoconferencia en su primer día de trabajo, la acompañase en la búsqueda de apartamento.
George le había facilitado el número de teléfono de Elio. Al principio, Julia se había mostrado reticente a contactar con él. No creía necesitar la ayuda de nadie, mucho menos de un chico un año más joven que ella, pero cuando le pidieron su «número de identificación fiscal», en el banco en el que había tratado abrir una cuenta corriente italiana, (algo de lo que no había oído hablar hasta la fecha), la idea de recibir un poco de ayuda no le pareció tan descabellada.
—¿Llevas una semana trabajando legalmente en Italia sin código fiscal? —le había preguntado Elio, por teléfono, cuando Julia le había explicado su problema. Tenía una voz bonita, juvenil pero masculina. Aunque sonaba algo distante, Julia agradeció que no pareciese molesto por tener que ayudarla—. ¿Te han pagado ya la primera nómina? Normalmente ese código aparece en los datos personales, en la cabecera de la nómina.
Resultó que tenía razón. Su código fiscal aparecía apuntado al lado de su nombre, en el cheque que recibió junto a su primera nómina. No era una nómina demasiado alta, llevaba solo una semana trabajando y su jornada era a tiempo parcial. Aun así, alcanzaba de sobra para cumplir otra de las tareas que le había escrito su hermana en el cuaderno de dibujo: «Invitar a un amigo a tomar un helado tras cobrar tu primer sueldo».
Y ese era, ni más ni menos, el segundo de sus problemas. No se podía quejar de como le habían ido las cosas hasta ahora. El trabajo en el hotel le iba bien, el personal era agradable con ella y la ciudad la estaba enamorando más y más cada día. Pero Julia todavía no tenía ningún amigo en Venecia al que poder invitar a un helado. Ni siquiera algo que se le aproximara.
Fuera como fuese, Julia tenía otras cosas en las que pensar ahora mismo. Ese mediodía, Elio iba a pasar a buscarla para acompañarla al banco y visitar tres alojamientos donde se alquilaban habitaciones. Julia esperaba quedarse en uno de ellos. Cuanto antes encontrara un lugar donde vivir, antes dejaría de ser una molestia para los Kirrin y para el chico.
Al ver a Elio por primera vez, sentado en una pequeña escalinata frente a la puerta del hotel y observando pasar a los turistas con cierta desgana, Julia tuvo la sensación de que no iban a encajar demasiado bien.
Que Elio era guapo resultaba innegable, con la nariz recta y el mentón marcado. Algunos mechones de color castaño le caían por la frente, sobre los ojos. Daba la impresión de que necesitaba un buen corte de pelo. Julia se preguntó si se lo estaría dejando largo o si, simplemente, había estado postergando su visita al peluquero varias semanas. No parecía el tipo de chico que se preocupase demasiado de su aspecto.
Pero lo que incomodó a Julia fue que, incluso desde aquella distancia, Elio emanaba un aura juvenil intoxicante, que contrastaba un poco con la breve conversación que habían tenido por teléfono. Le resultaba extraño asociar aquella voz que le había hablado de nóminas y códigos fiscales con el chico que tenía delante, vestido con unos pantalones cortos de deporte bajo los cuales se podían ver unas rodillas llenas de costras y moratones.
A Julia todavía le costaba un poco conectar con los chicos de su edad. Los últimos años, prácticamente dedicados en exclusividad a ver morir a su padre, la habían aislado de sus compañeros y de la vida que se suponía que debía estar viviendo. Sabía que las tareas que le había mandado su hermana tenían ese único propósito: obligarla a salir de su caparazón y hacer que conectase de nuevo con el mundo. Pero apenas había cumplido con dos de ellas y todavía le quedaba mucho camino por recorrer.
Julia se dio cuenta de que, al lado de Elio, había un monopatín apoyado. Suspiró y cruzó la calle, acercándose a él.
A pesar de la reticencia inicial, Elio fue de bastante ayuda. Encontraron con facilidad los dos primeros apartamentos donde Julia había concertado cita. Para su decepción, en ambos le informaron que esa misma mañana otro estudiante había aceptado la habitación que quedaba libre. Juntos, trataron de descifrar las complejas indicaciones que le había dado el dueño de la tercera casa que Julia había quedado en visitar. Acabaron perdidos en más de una ocasión entre los callejones y los canales que rodeaban la Plaza San Marcos. Aunque Elio no parecía muy hablador, le explicó que apenas llevaba un año viviendo en la laguna de Venecia y que rara vez se acercaba al centro.
Por fin, llegaron a su destino. La última casa resultó estar situada en plena vorágine turística, en medio de un callejón repleto de tiendas de cristal de Murano, souvenirs y bares de copas.
—¿Me esperas aquí? —preguntó Julia a Elio, mientras llamaba al timbre—. ¿O quieres subir?
Él observó a su alrededor, con el ceño fruncido. Aquel gesto y la breve sonrisa que le había dedicado hacía un rato (cuando Julia había soltado un gemido de frustración al darse cuenta de que habían vuelto a pasar por tercera vez delante de la misma iglesia, intentando resolver el complejo laberinto de callejones que caracterizaba el barrio de San Marcos) eran los únicos momentos en los que el rostro de Elio había mostrado algo más que su cortés indiferencia habitual.
—Te espero aquí. Parece mentira que se alquile una casa de estudiantes en el sestiere de San Marcos, tan cerca de la Plaza —mencionó, dubitativo—. Es bastante grande y como albergue para turistas sacarían mucho más dinero.
En ese momento, un hombre joven, de unos treinta años, abrió la enorme puerta de madera. Era alto y delgado, con el pelo rizado muy revuelto. Parecía que se acababa de levantar de la cama, aunque ya era bien entrada la tarde. Julia intentó ignorar que aquel hombre iba vestido solo con la ropa interior y una camiseta descolorida. Él se estiró, para desperezarse, sin importarle quedar a la vista de todos los turistas que pasaban por la calle. Julia lo observó, confusa. ¿Se suponía que él también vivía en la casa?
—Hay una habitación disponible —informó a modo de saludo, lanzando una mirada suspicaz a Elio—. Pero no es para parejas.
—No somos pareja —dijo Julia—. La habitación es para mí.
El hombre la estudió, con detenimiento.
—¿Eres mayor de edad?
Julia asintió, muy despacio. Aquello no le daba buena espina. El hombre pareció conforme, pero, a su lado, Elio enarcó una ceja.
—¿Sabes qué? Creo que mejor te acompaño dentro.
Lo peor de todo fue que la casa no estaba nada mal. De hecho, aunque le faltaba una buena capa de pintura y los muebles parecían un poco anticuados, era una casa magnífica para el precio que ofrecía. Tenía tres plantas con varios dormitorios en cada una de ellas. En las zonas comunes había algunas chicas que saludaron a los recién llegados con una sonrisa, todas muy jóvenes. No había ningún otro hombre a la vista. Dos de ellas intercambiaron una mirada apreciativa a espaldas de Elio, que no pareció darse cuenta. De hecho, el chico observaba a su alrededor, confuso. Julia se preguntó si él también estaría mareado por el olor a incienso que impregnaba el lugar.
Justo cuando les fue a enseñar la habitación que estaba en alquiler, el hombre se adelantó un poco para cerrar la puerta de una pequeña estancia al otro lado del pasillo, antes de que Elio y Julia se acercasen más.
—¿Ese es tu despacho? —preguntó Elio.
Julia lo miró sorprendida. A ella no le había dado tiempo a ver nada. Le habría sido imposible adivinar que aquella habitación contenía un despacho.
—Está todo muy desordenado —contestó el hombre, evasivo—, y mis investigaciones carecen de interés para vosotros.
Antes de que ninguno de los dos pudiese contestar, una voz femenina los interrumpió.
—Profesor, no sabía que teníamos visitas. ¿Os apetece beber algo?
Una chica pelirroja, unos años más mayor que Julia, se acercó a ellos. Era guapísima. De ojos verdes y con el pelo rizado e indomable. Hablaba con acento inglés. Iba descalza al igual que el hombre, pero al menos ella iba completamente vestida. Les sonrió con calidez y Julia se sintió tentada de aceptar su oferta, justo antes de entrar en razón. Beber algo allí no le pareció una buena idea.
El hombre, al que la chica inglesa había llamado «profesor», continuó mostrandoles el lugar mientras enumeraba con voz monocorde las reglas de aquella casa:
—Esta no es una residencia al uso —les dijo—. Aquí todos convivimos. Realizamos actividades en conjunto: tenemos sesiones semanales para conocernos mejor, talleres de expresión corporal, masajes, juegos, manualidades…
Señaló una especie de tablón de anuncios encima del sofá de una de las salas comunes. En él, había un plan semanal donde se detallaban las horas de distintas actividades grupales.
—Los huecos en blanco deben estar reservados para «la hora de la orgía» —susurró Elio a su lado.
Julia reprimió una carcajada con todas sus fuerzas. Elio la miró, disimulando él también una sonrisa.
—¿Todo en orden, chicos? —preguntó el Profesor, volviendo a observar a Elio, suspicaz.
—Todo muy en orden —contestó Elio, fingiendo indiferencia—. ¿Te importa dejarnos a solas durante un momento? Quiero comentarle algo a mi amiga.
Elio hizo un gesto con la cabeza a Julia, para que la siguiera a un lado de la sala común, junto a uno de los balcones que daban al exterior.
—Mira, sé que no nos conocemos de nada y que estás en todo tu derecho a hacer lo que te dé la gana, pero quiero dejar constancia de que este tío solo aloja a chicas mucho más jóvenes que él y que ha salido a recibirnos en calzoncillos.
—No voy a aceptar la habitación —le cortó Julia, divertida. Era la primera vez en toda la tarde que escuchaba a Elio pronunciar tantas palabras seguidas—. Ni se me había pasado por la cabeza.
—¡Joder! Menos mal —Elio soltó una carcajada de alivio—. Porque este sitio da mal rollo, parece una secta muy rara.
Julia se rio con él. El dueño de la casa les contempló a lo lejos, con el ceño fruncido.
—¿Sabe qué? —le informó Julia en voz alta—. Creo que seguiremos mirando. De todos modos, no soy demasiado entusiasta de los talleres de expresión corporal.
Elio y Julia salieron de aquella casa muertos de risa. Caminaron durante un buen rato, sin rumbo fijo, todavía riendo. Esquivaron las oleadas de turistas y emprendieron dirección a la Plaza San Marcos. Julia se limpió las lágrimas de los ojos.
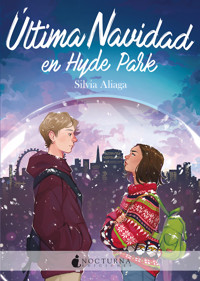

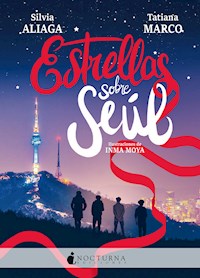
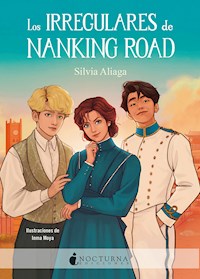














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










