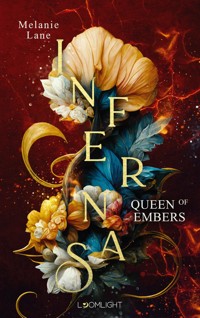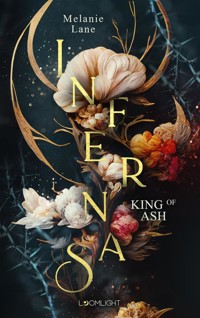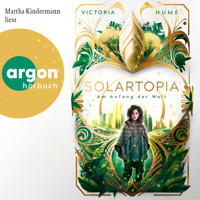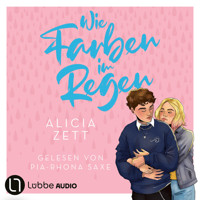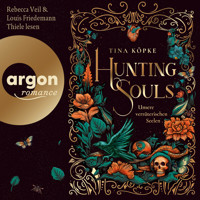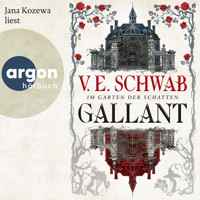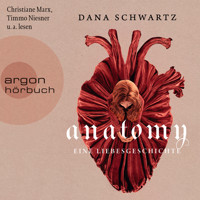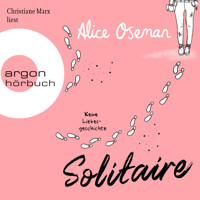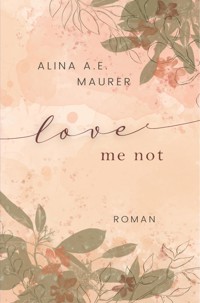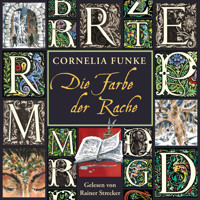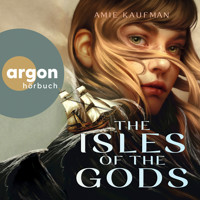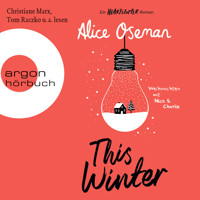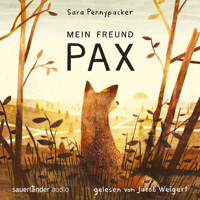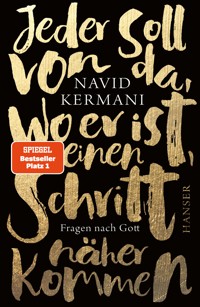Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hueders
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Además de la violencia ejercida sobre los opositores y la instauración de un modelo que ponía en el centro de la vida social al mercado, la dictadura de Pinochet se empeñó en forjar una juventud que permitiera proyectar el "nuevo orden" por medio de organizaciones civiles que dieran pie, a medida que estos jóvenes crecieran, a partidos políticos, organizaciones empresariales, think tanks y universidades. Fue la primera vez en la historia de Chile que se instituyeron "juventudes de Estado", a la manera en que lo hicieran los gobiernos de Mussolini en Italia, Salazar en Portugal y, sobre todo, Franco en España. En el centro de esta operación que contiene todos los elementos de una "religión política" se encontraba Jaime Guzmán, quien como asesor de la junta militar se preocupó de forjar esa agrupación de mujeres y hombres fieles llamados a continuar la obra del régimen. A la ceremonia emblemática de aquel período, la de los 77 elegidos que con una antorcha subieron el cerro Chacarillas para encontrarse con Pinochet, se suman otros múltiples y escasamente conocidos actos y encuentros de adoctrinamiento que, conjugando ritualidad e ideología, se desplegaron por todo el país, comandados por la Secretaría Nacional de la Juventud y el Frente Juvenil de Unidad Nacional. Para reconstruir esta historia y sus vínculos con el fascismo, Yanko González se sumergió por más de 10 años en discursos oficiales, archivos de prensa y memorándums que el azar había salvado de la purga y el olvido, además de entrevistar a miembros, dirigentes y artífices de esas colectividades. Los más ordenaditos es un admirable cruce de historia, antropología y memoria, que se lee con la fascinación y el vértigo que provoca el ser testigos de una trama de poder que continúa viva, desplegando su influencia en el centro mismo del cuerpo social.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los más ordenaditos. Fascismo y juventud en la dictadura de PinochetYanko González Cangas
© Editorial Hueders
© Yanko González
Primera edición: agosto de 2020
Registro de propiedad intelectual N° 301.912
ISBN edición papel 978-956-365-198-0ISBN edición digital 978-956-365-223-9
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la autorización de los editores.
Diseño de portada: Constanza Diez
Diseño de interior: Luis Henríquez
Este libro fue realizado en el marco del proyecto de Investigación “De las juventudes de Estado a las culturas juveniles hegemónicas: Dictadura, fascistización y conexiones generacionales (España y Chile 1973–1981)” financiado por el programa Postdoctorado en el Extranjero Becas Chile de CONICYT (convocatoria 2016) y el proyecto “Cultural Narratives of Crisis & Renewal” (CRIC), financiado a través de Horizon 2020 Marie Skłodowska–Curie Actions, Reserach Innovation and Staff Exchanges con base en la Universidad de Newcastle, Reino Unido.
HUEDERS
www.hueders.cl|[email protected]
Santiago de Chile
Diagramación digital: ebooks [email protected]
—¿Hay muchos fascistas en tu país?
—Hay muchos que no saben que lo son, aunque lo descubrirán cuando llegue el momento.
—¿No podrían acabar con ellos antes que se subleven?
—No —dijo Robert Jordan—; no podemos acabar con ellos. Pero podemos educar al pueblo de forma que tema al fascismo y que lo reconozca y lo combata en cuanto aparezca.
Ernest Hemingway
A Cecilia Baeza C.; Ricardo Calderón G., Tamara Acosta Z. y Fernando Moya Ch.
Introducción
“Juventudes leales”, una etnografía improbable
Miles de jóvenes recitando a voz en cuello una promesa de fidelidad a Pinochet en Talcahuano, una multitudinaria procesión de muchachos marchando desde el Fuerte Bulnes hacia el centro de Punta Arenas guiados por el Secretario Regional de la Juventud Iván Moreira Barros, o cientos de jóvenes en motocicleta recorriendo con antorchas el pueblo de Paillaco para encender una “llama de la libertad”: estas tres escenas revelan, acaso, un ínfimo fragmento de una empresa mayor acaecida en dictadura, la tentativa de imponer una religión política basada en la sacralización de la juventud, signo inequívoco de un fascismo en progreso.
Para muchos, las orgánicas juveniles amparadas por el Estado bajo la dictadura de Pinochet fueron instrumentos accesorios en la identidad y prolongación del régimen. Con el tiempo, muchas de sus acciones quedaron reducidas al mediático acto de masas en el cerro Chacarillas en 1977, a la organización de campeonatos deportivos o los alegres festivales de la canción. Por cerca de 10 años, investigué a estas “juventudes leales” a través de múltiples fuentes –incluyendo la voz de partícipes y protagonistas– en Chile y en el extranjero, descubriendo las tramas, el impacto y la musculatura ideológica de estas organizaciones juveniles que, pensadas y articuladas por el abogado y asesor de la Junta de Gobierno, Jaime Guzmán, darán apoyo y soporte civil a una dictadura y a una generación política que aún persiste en la sociedad chilena. Esta es la historia de este libro.
Escribir es una manera de hablar sin ser interrumpido, decía Jules Renard, y quizá sea una licencia apenas merecida para quienes nos pasamos la vida “coleccionando vidas”, sostenidos nada más que por la generosidad de las conversaciones, de las voces obsequiadas que interrumpen no solo para decir, sino también para escuchar lo que la memoria entona en su frágil indecisión entre sonido y sentido. A veces como antropólogo, a veces como nativo –aunque siempre como aprendiz– me he abocado en los últimos 20 años a co-urdir, registrar y modular biografías juveniles, abarcando múltiples sujetos, territorios y temporalidades, empeñado en esa ilusión impertinente de entender los significados compartidos. Vidas, cadenas de experiencia fijadas en un momento y que cristalizan una condición extraña a la adultez y a la niñez; ese intersticio siempre móvil y en continuo reacomodo entre lo ficcional y lo factual, que acaece cuando la edad biológica es modulada por el tiempo, la sociedad y la cultura: la juventud, ese relato sin desenlace.
Después de recabar por varios años bios juveniles en y sobre el presente etnográfico (muchachas y muchachos urbano–populares, rurales e indígenas) para intentar dilucidar las tramas simbólicas, materiales y relacionales que construían su condición identitaria, inicié un éxodo al pasado. Yo mismo comenzaba a volverme viejo estudiando a jóvenes, y por otro lado estaban las inexcusables omisiones y obstinadas preguntas que no habían sido atendidas sobre esas vidas y sobre esos pasados, y que me obligaban a escuchar a las generaciones mayores, a aquellas y aquellos cuya juventud –ya episódica, ya contingente o recursiva– era oralidad y memoria. Una ruta inversa, quizás, al predicado de la tradición juvenológica que de tan nerviosa y urgente por el hoy, se le escapa, a veces, todo lo que de iteración y de alteridad tiene el pasado pues, ya sabemos, solo es nuevo lo que se ha olvidado. Así, guiado por la antropología histórica y la historia oral, fui dando y recibiendo frutos sobre la bohemia y la “rebeldía lírica” juvenil a principios del siglo XX, la soltería y la construcción cultural de la juventud en comunidades rurales en los años 30, el pánico moral y la irrupción de las primeras culturas juveniles en el Chile de la década del 50, o el “estilo” e imaginarios en pugna con el adultocentrismo que, “de Lennon a Lenin” y los varios “mayos del 68” en América Latina, sintetizan las culturas juveniles revolucionarias en los años 60.
Quizás, parafraseando a Anne Sexton, el antropólogo que historiza es alguien que con unos muebles hace un árbol. Con su materia prima y herramientas –subjetividades, memorias, voceos e intercambios orales ritualizados– busca por un instante reverdecer algún gesto, un movimiento, una identidad o una idea cesada no por el tiempo, sino por el control del recuerdo. Práctica y rastreo que terminaron arrojándome a un pasado muy cercano a mi tiempo y demasiado lejano a mi afecto; actorías y momentos que estaban en las antípodas de mi zona de molicie emocional, ideológica y vital, pero que reclamaban precisamente a la antropología su mirada –y la tensión de su mirada– y al oficiante de antropólogo lo que la disciplina aun, incrédula, le exige: ese viaje al entorno y al interno de la otredad probable. Así, en mi pretenciosa e interminable tentativa de “reconstrucción” de la dialéctica de las identidades juveniles en Chile en el siglo XX, postergué el período de la Unidad Popular para inquietar al etnógrafo que desfallecía de “mismidad” y empujarlo a una experiencia de extrañamiento liminar. ¿Qué es la antropología –me recuerdo parafrasear a Silvina Giaganti– sino hablar de cosas que alguna vez te hicieron daño? Se trataba, entonces, de entender qué había pasado con ese largo proceso de diversificación, democratización y pluralización identitaria juvenil iniciado en los albores del siglo XX, con la imposición de la dictadura cívico-militar en septiembre de 1973.
No era difícil intuir que ese desplazamiento era realmente efectivo si implicaba una inmersión en los primeros 10 años de la dictadura, dando cuenta de algunas adscripciones juveniles inéditas –y menos conocidas– en esta fase histórica.1 Advertía que en su brutalidad, horror y resocialización vertical, el régimen no solo había provocado épicas generacionales e identidades juveniles imbricadas a la resistencia política y cultural –como largamente se ha estudiado y testimoniado–, sino que había metabolizado y producido otras épicas y adscripciones juveniles, integradas o leales a una causa y fieles a un nuevo orden. Algunas de estas identidades se pusieron de relieve en la sociología histórica y la propia historia social y política de la derecha y la extrema derecha chilena, pero mayormente se centraban en sus secuelas “adultas” y “visibles” –en su desenlace–, ya sea porque estos colectivos se integraron como altos funcionarios del régimen dictatorial, formaron partidos, familias políticas cívico-militares, redes empresariales afines a la dictadura, terminaron en el parlamento o en importantes ministerios una vez conseguida la democracia. De tal modo, esas vidas eran un pretexto para asir procesos políticos más amplios en la evolución de la derecha chilena.
Quienes vivieron –vivimos– en la vereda opuesta a estos colectivos, con los ojos desafiantes de la niñez escolar pingüina o de la adolescencia artesa, metalera, militante o esquinera, vislumbraron –vislumbramos– con dificultad la envergadura del proyecto fidelizador juvenil de la dictadura en estos opacos años iniciales, pues el padecimiento de la maquinaria disciplinante y depuradora de las disidencias juveniles a Pinochet –“toque de queda”, humillación, apremio y muerte– eclipsó en la memoria la cara más “amable” y persuasiva del régimen para con los jóvenes “integrados”, aquellos de las fiestas de la primavera, de los festivales de la canción, de los torneos deportivos, de las medallas, las premiaciones y los campamentos al aire libre; y cómo no, los de los cursos de liderazgo y de catecismo patrio y los desfiles y las marchas con antorchas para rendir tributo y encarnar en los cuerpos juveniles el “pronunciamiento” militar.
Solo el trabajo del tiempo y la propia inmersión en la escucha oral y documental me pusieron en perspectiva ese rostro afable y “místico”, que flotante o desdibujado en la memoria, parecía huérfano de genealogía, mera ocurrencia u “originalidad” de la dictadura chilena: el culto a la juventud y su correlato en organizaciones juveniles estatales y paraestatales, que buscaban refundar la nación con la “savia más limpia” de las nuevas generaciones. En mi propia biografía juvenil me había topado con compañeros de colegio y conocidos del barrio que pertenecían a una de estas entidades –la Secretaría Nacional de la Juventud–, y aunque la otra –Frente Juvenil de Unidad Nacional– ya había desaparecido hacia 1983, aún quedaban algunas estelas de sus acciones, sobre todo de sus actos juveniles de masas. No obstante, sobre ambas orgánicas persistía una pátina de sombra que, debido a nuestra antipatía cerval y precoz para con el régimen, nos impedía aproximarnos y ver más allá del velo.
Más de 30 años después, las huellas que me dejaban los primeros relatos de vida, los restos de oficios y memorándums que el azar había salvado, los discursos oficiales, las imágenes y testimonios de prensa que había recabado, completaban, aun fragmentariamente, los rasgos que definían ese semblante: por vez primera en la historia del país –y hasta donde he investigado, en la de América Latina– se instituyen “juventudes de Estado”,2 es decir, se funda aquel tipo de organizaciones juveniles enquistadas en el aparato estatal, creadas como respuesta y estrategia totalitaria para reproducir los regímenes de las que dependían, expandir o proteger a la nación de los “enemigos” externos e internos, y ser ejemplo, corazón e hipérbole del “nuevo orden” a edificar. Claramente, estas juventudes de Estado en Chile tenían un “aire” institucional a sus símiles fascistas o fascistizadas en Europa y recordaban, al menos nominalmente, al Frente de Juventudes bajo la España de Franco, como en algún momento lo sugirió el cientista político chileno Carlos Huneeus.3
No obstante, antes de siquiera plantearme hurgar en los referentes históricos y en las conexiones de las orgánicas chilenas con otras semejantes, me pesaba la ruta investigativa en Chile, que era extremadamente ardua. Reunir archivos y documentación oficial implicados en la Secretaría Nacional de la Juventud y el Frente Juvenil de Unidad Nacional después de la destrucción o pérdida de gran parte de ellos, era muy difícil, pero reconstruir historias de vida articuladas con estas organizaciones era una etnografía casi imposible o, al menos, improbable. No solo se habían “desvanecido” los dirigentes de estas entidades, sino muy pocos militantes reconocían o “recordaban recordar” que habían participado en ellas. A algunos y algunas, el peso y el juicio del tiempo sobre la dictadura cívico–militar les revelaron –quizás– partes hoy incómodas de sus biografías; otros, justificadamente, se opusieron al lugar que yo ocuparía como modulador y penúltimo intérprete de sus testimonios; otros tantos, como es obvio, me negaron la plática pues no tenía la complicidad política necesaria para compartir sus recuerdos, aun resguardando su anonimato. A pesar de ello, esta primera etapa de investigación –que se extendió desde 2011 al 2013– fue obsequiándome poco a poco valiosísimas Historias y Relatos de Vida. La ayuda de un pequeño equipo de amigas, amigos y colegas antropólogos –Cecilia Baeza, Daniela Senn, Luciano Benítez y Luis Vásquez– transformó la improbabilidad etnográfica en mera dificultad y comenzaron a aparecer testimonios de jóvenes que habían vivido en el contexto epocal que estábamos estudiando –los que atestiguaban la ruptura de los antiguos espacios y tiempos de producción juvenil, como la noche o el estilo– y lentamente también, algunos responsables o militantes de base de las organizaciones juveniles gubernamentales a nivel nacional y regional, emergiendo evidencias significativas de su acción y los rastros biográficos que dejaron en sus experiencias juveniles. En este sentido y en esta etapa, los Relatos de Vida de dos de los máximos líderes del Frente Juvenil de Unidad Nacional, fueron reveladores. Una pequeña parte de estos resultados, fundamentalmente los relacionados con la Secretaría Nacional de la Juventud, fueron publicados en un artículo4 pero lamentablemente, en la rigidez del paper se perdió gran parte de la riqueza de las narrativas vitales y las peculiaridades del material de archivo que, ahora y en este libro, se rescatan.
Hacia principios de 2014 ciertas evidencias documentales y relecturas bibliográficas –como los exhaustivos e iluminadores libros de Verónica Valdivia,5 Isabel Jara,6 José Díaz Nievas7 o un invaluable artículo de Víctor Muñoz–8 y, sobremanera, los indicios orales de los Relatos de Vida, comenzaron a exigirme otro “extrañamiento”. Por su accionar, estilo, proyectos y objetivos, la vinculación y colaboración directa de las organizaciones juveniles del régimen chileno con las últimas juventudes de Estado que quedaban en Europa después de la derrota del nazi-fascismo no parecía una “sobre-interpretación”, aunque tampoco un derrotero obvio. Había, acaso, que desplazarse todavía más, no solo en lo ideológico, sino también en lo territorial. En efecto, sostenidas casi 40 años por el partido único Falange Española Tradicionalista y las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (posteriormente llamado Movimiento Nacional), así como por el propio sistema educativo y la propaganda del régimen del “generalísimo” Francisco Franco, el Frente de Juventudes primero y la Organización Juvenil Española después –con sus respetivas supra y sub orgánicas de jóvenes encuadrados–, estaban inscritas en un falangismo casi desdentado y una dictadura que, a la fecha del golpe de Estado en Chile, anunciaba aceleradamente su descomposición. Por lo mismo, el esfuerzo parecía vano, pues había serias posibilidades de que las entidades hispanas fueran un referente mucho más oblicuo que literal para las reparticiones chilenas. Pero como suele ocurrir a veces, la ropa que mejor nos queda son las camisas de once varas.
Apoyado por CRIC, un excepcional proyecto colaborativo internacional del que comencé a formar parte9 y, posteriormente, por una beca de postdoctorado Conicyt,10 viajé a España varias veces durante los últimos años, moviéndome entre Valencia, Madrid y Barcelona, exhumando archivos y entrevistando a testigos y especialistas, empecinado en encontrar algún vestigio de estas conexiones. En Valencia, el destacado historiador José Ignacio Cruz Orozco, que había publicado recientemente un libro revelador sobre las Falanges Juveniles de Franco (FJF)11 –adscritas al Frente Juvenil–, me acortó muchos caminos y esbozó generosamente itinerarios para no perderme. En Barcelona y Lleida, mi amigo y reconocido “juvenólogo” Carles Feixa Pàmpols, me facilitó varios de sus Relatos de Vida de militantes del Frente de Juventudes y la OJE que había recogido para su extraordinaria –y para mí siempre iluminadora– tesis doctoral.12 Ambos me animaron a no desistir. Al fin y al cabo, se trataba de eso, que te doliera la paciencia, pero que no te dolieran las ideas.
Hasta que ocurrió. Fue en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, el 22 de febrero de 2016. Sumergido en uno de los portafolios no purgados por la Secretaría General del Movimiento, en medio de documentación dispersa de la Delegación Nacional de la Juventud, apareció el primer eslabón. Se trataba de una carpeta titulada “Intercambio Hispano-Chileno”, que en su interior tenía un documento que pormenorizaba una agenda de trabajo y compromisos de colaboración entre las juventudes de Estado españolas y chilenas. Junto a ello e igual de relevante, aparecían los nombres de los responsables peninsulares de dichos acuerdos, por lo que la posibilidad de conocer de primera mano a las voces que los materializaron, parecía cierta. Tiempo después, inmerso en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, aparecieron otras huellas y otros personeros vinculados a estos intercambios en los reportes epistolares que enviaba el General Francisco Gorigoitía, por entonces embajador chileno en la península. Así, durante varios meses –desde Chile y España– me aboqué a rastrear aquellos nombres con la esperanza de que estuvieran vivos y, con más suerte, que me permitieran escucharlos y registrarlos.
No fue distinta a la experiencia en Chile, pues muchos de quienes estuvieron hasta el final (1977) liderando las organizaciones juveniles del Estado español a nivel nacional o provincial, tan ligadas al corazón ideológico del régimen de Franco, habían decidido dejar de hablar sobre ello. Varios no habían renunciado a sus ideas falangistas, joseantonianas y franquistas, por lo que el desafío dialógico siempre fue considerable. Pasaron muchos meses de intercambio de correspondencia para contar con algunas de esas vidas y testimonios, hasta que algunos accedieron. Entre ellos y para mi sorpresa, los máximos responsables nacionales de estas organizaciones en los años 70, como el Jefe Nacional de la Organización Juvenil Española y el Delegado Nacional de la Juventud, quienes me relataron tanto los contenidos y acciones del intercambio hispano-chileno en el contexto político y juvenil del tardofranquismo, como también me permitieron el acceso a algunos documentos personales de relevancia pública.
Como el lector colegirá y en parte he adelantado, este es un libro situado eminentemente en la antropología, o lo que podríamos llamar una “etnografía histórica del tiempo presente”, cuya pretensión no es tanto socio-estructural ni teórico-política sobre la dictadura cívico-militar chilena y las diversas derechas, militancias juveniles o adhesiones partidarias que la conformaron, sino más bien se trata del intento de reconstruir y comprender desde la memoria biográfica, la oralidad y la perspectiva de los propios actores, la producción de subjetividades, experiencias juveniles y generacionales acaecidas en este momento y vinculadas a las juventudes de Estado del régimen de Pinochet y, secundariamente, al de Franco. En este sentido, en las Historias y Relatos de vida recabados en Chile y España13 se han respetado las “zonas sagradas” que los participantes solicitaron no registrar ni compartir, aun cuando el testimonio se daba bajo anonimato. Pese a las diferencias o la desconfianza política y las tensiones propias de quienes divergen sobre el mundo, la consideración sobre la singularidad irreductible de la experiencia condujo siempre cada encuentro y cada conversación. Como en el arte, la antropología investiga sintiendo. Ahora bien, mi decisión de darle un espacio algo mayor a algunas voces por sobre otras, se debe a que la profundidad y reflexividad de sus memorias, con sus tonos, timbres y pausas, envolvían a otras y, por tanto, preferí desplegar con más profundidad a aquellas y evitar la multiplicación y atomización de “citas celulares” meramente ilustrativas del espejismo de la representatividad.
***
Probablemente el título de este libro no hace justicia fenomenológica con respecto a las percepciones, prácticas y memorias de algunas biografías juveniles aquí expuestas y los correlatos documentales que las acompañan. “Un fascista es cualquiera que no esté de acuerdo contigo”, dice la guasa popular. El uso y abuso de la palabra fascismo y sus derivadas, y la propia “amorfia dinámica” del término –como diría Robert Paxton– pudiese llevar a equívocos que, si bien intentamos resolverlos en un capítulo de este trabajo, se hace necesario despejarlos de entrada y, de paso, compartir las tesis que guían la escritura de este libro y también sus hallazgos.
Como el lector advertirá, hemos decidido utilizar, no sin cautela, una variante teórica del término fascismo –fascistización– para describir un momento histórico en el que ciertas identidades y colectivos juveniles están inscritos. Este concepto lo entendemos –ayudado por el debate entre algunos autores clásicos y contemporáneos–, como un proceso en curso, inacabado, que es capaz de capturar algunos de los elementos menos mutables del fascismo y, a su vez, resignificarlos según las relaciones de fuerza política, económica y sociocultural contingentes a un tiempo, y que pueden llevar a la profundización o abandono de este proceso. Comprendemos que el fascismo “canónico”, como hecho histórico de entreguerras, es irrepetible. Igualmente, estamos ciertos que como abstracción formal o tipo ideal, es una colmena de contradicciones. Sin embargo, creemos también –siguiendo entre otros autores al especialista británico Roger Griffin–14 en la existencia de un “fascismo genérico” –un mínimo fascista– como categoría analítica y diacrónica, que posee algunas constantes distintivas y que no está confinado a Europa o solo al período comprendido entre las dos guerras mundiales. En este sentido, y como el lector podrá apreciar, sostenemos que si bien la noción de fascistización encuentra dinámicamente su sitio en la de “fascismo genérico”, planteamos que para el caso latinoamericano y sus diversos fascismos putativos, sincréticos, nativizados, fallidos o “en proceso”, el concepto de fascistización enlazado con las tradiciones simbólicas sobre el estudio del fascismo y las ritualidades totalitarias –el historiador Giovanni Gentile o el antropólogo Claude Rivière–15 posee un potencial heurístico mayor y que puede ser fructíferamente empleado para entender nuestro pasado reciente y aun nuestra “ahoridad”, si concordamos con Primo Levi que “cada época tiene su propio fascismo”.
En esta dirección, entendemos que España, una vez derrotado el Eje, comienza a perder progresivamente el repertorio ideacional e institucional clásico de los regímenes fascistas que el falangismo le había provisto –con diversas originalidades– y termina mutando a una dictadura personal nacional-catolicista, autoritaria más que totalitaria, pero con variadas supervivencias simbólicas, políticas e ideológicas del fascismo “categórico”. El régimen chileno, a su vez, forma parte de la segunda oleada de dictaduras latinoamericanas que por un momento fueron leídas –en un debate tensionado por las posiciones políticas de partidos y centros de investigación de izquierda– como fascistas o neofascistas. Reflexiones teóricas, ideológicas y politológicas que, en su mayoría, fueron abandonadas al interior de las ciencias sociales latinoamericanas, especialmente en Chile a partir de los años 80, para abordar con otros aparatos conceptuales la identidad política del régimen de Pinochet y entenderla, por ejemplo, como una dictadura militar “burocrático-nacionalista”, “burocrático-autoritaria” o “desarrollista”. El abandono de la categoría fascismo no fue inocua, pues contrarrestó la función política que había tenido históricamente el término en el imaginario de la izquierda bajo un escenario –los años 80– en que comienza a sustituirse la lucha por el socialismo por la mera consecución de la democracia electoral.
En lo sustantivo, este libro rehabilita la noción teórica de fascismo y retoma una parte de la discusión sobre su valor heurístico a la luz de nuevos hallazgos situados en los primeros años de la dictadura chilena y los últimos de la dictadura española. Dichos hallazgos se refieren, básicamente, a lo que consideramos –junto a las más lesivas y expresivas, como el control policial terrorista o la militarización– algunas de las manifestaciones ideológicas, simbólicas, organizacionales y de estilo más estables en los diversos regímenes fascistas o parafascistas: el culto a la juventud como parte de un proyecto e ideal palingenésico –de regeneración– e instrumento político movilizador, encarnado en la puesta en marcha de sólidas políticas de Estado hacia la juventud.
A través de los primeros capítulos, postulamos que en la fase inicial del régimen pinochetista se cristaliza de forma inédita una política de Estado sectorial que, en primera instancia, elimina y purga violentamente las identidades juveniles “disidentes” a través de sus aparatos represivos y, seguidamente, resocializa, controla y moviliza las energías políticas y sociales de las generaciones jóvenes a través de la Secretaría Nacional de la Juventud y, sobremanera, a través del soporte paraestatal Frente Juvenil de Unidad Nacional (FJUN). Dichas orgánicas, fundadas y articuladas por el abogado católico y líder del movimiento gremial, Jaime Guzmán –aunque apoyado por varios sectores nacionalistas de la derecha y ultra derecha chilena–, amplificará la adhesión al régimen de Pinochet y producirá juventudes leales y altamente comprometidas con la continuidad y relevo generacional del orden autoritario.
Sin embargo, como se podrá apreciar desde la segunda parte del libro –y donde fundamentamos el título de este–, nuestra propuesta interpretativa intenta avanzar más allá. Sostenemos que en estos primeros 10 años, la dictadura chilena empleó de manera deliberada –esencialmente a través de su política juvenil– herramientas funcionales –organizativas y comunicativas– e instrumentos simbólicos, retóricos e ideológicos tomados del fascismo, para fortalecerse y perpetuarse, lo que situó al régimen en un proceso real de fascistización. De este modo, una parte axial de la tentativa y los objetivos tanto de la Secretaría Nacional de la Juventud como del Frente Juvenil de Unidad Nacional, se cumplen, por ejemplo, a través de una narrativa palingenésica “juvenilizada” y un proceso planificado de fascistización ritual, lo cual se materializará en diversas “liturgias” cívico-militares, actos de masas, “promesas”, sacralización de la juventud, formación y adoctrinamiento nacionalista y fidelización a Pinochet, y que termina fascistizando –según nuestra perspectiva– no solo a las juventudes que protagonizan estos procesos, sino a todo el régimen.
En esta precisa dirección, identificamos que en su concepción, fundamento y ejecución, el conjunto de estas acciones resume las estrategias simbólicas y políticas de la dictadura para producir y reproducir modelos de juventud fieles al orden impuesto, ceñidos a una jerarquía y a una autoridad, y a modelos patriarcales y adultocéntricos de juventud. Todo ello, a nuestro entender, es tributario político directo de las “Juventudes de Estado” de las dictaduras fascistas europeas, particularmente del nacional-catolicismo español fascistizado (franquismo) y sus agencias juveniles: el Frente de Juventudes (FJ) –y en su última denominación Organización Juvenil Española, OJE– y la Academia de Mandos José Antonio Primo de Rivera, con las cuales las entidades chilenas tuvieron un asiduo contacto y colaboración. De este modo, las organizaciones hispanas se constituirán en los cerca de cuatro años en que se traslapan las dictaduras de Franco y Pinochet (1973–1977), en el modelo ideológico, orgánico y metodológico fundamental en materias de políticas juveniles para la dictadura chilena, hasta los primeros años de la década de los 80, propiciándose con ellas –siguiendo a Karl Mannheim y Pierre Bourdieu– una identidad generacional basada en “conexiones” y “unidades generacionales” autoconscientes,16 fraguadas en una genealogía histórica de procesos de fascistización.
Es muy probable que mi exégesis sobre este momento histórico y estas identidades juveniles –fieles y fascistizadas– excedan o morigeren la evidencia documental y, sobre todo, biográfica. Mis limitaciones y remordimientos interpretativos son numerosos y como decía Roberto Bolaño, “se acuestan, se levantan y escriben conmigo, porque mis remordimientos saben escribir”. Quizás la noción de “fascismo de baja intensidad” metaforizada por mi amigo poeta y académico español, Antonio Méndez Rubio,17 hubiese sido algo más iluminadora para apellidar estos procesos, o la ensayada por Umberto Eco, “Ur-fascismo” (fascismo eterno),18 en la medida que aun muchas más de las características estructurales y expresivas de la dictadura cívico-militar chilena en sus años iniciales la entroncan inequívocamente con casi todos aquellos rasgos invariables del fascismo. Como siempre, el lector tiene la última palabra.
Newcastle, verano de 2019
Notas
1 Nuestras fronteras temporales se constituyeron, básicamente, a partir del hito del golpe de Estado en septiembre de 1973 hasta el inicio de las primeras movilizaciones sociales y protestas masivas contra el régimen de Pinochet y la disolución de facto del Frente Juvenil de Unidad Nacional en 1983. Dicho arco de tiempo, como veremos más adelante, es el que guía también nuestra focalización prioritaria sobre la dictadura franquista entre los años 1973 y 1977 –año de disolución del partido único Movimiento Nacional– e inicio de la transición política en España.
2 Importante es aclarar que la incardinación estatal es el parteaguas para distinguir a estas organizaciones de otros grupos, partidos o movimientos juvenilizados de inspiración nazi–fascista no estatales o gubernamentales que han operado en Chile o América Latina. Ejemplos de estos últimos existen varios en la década de los años 30, como el movimiento Acción Integralista Brasilera fundado por Plinio Salgado con sus “Milicias integralistas” –“camisas verdes”–, la “Secretaria Nacional de Arregimentação Feminina” y los “Plinianos”; igualmente el Movimiento Nacional–Socialista de Chile, de la mano de González Von Marées y sus “camisas pardas”; el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, en la Argentina de mediados de los años 50 y 60 o el Frente Nacionalista Patria y Libertad, en los primeros años de la década de los 70 en Chile. Sobre el concepto “juventudes de Estado” véase nota 37 del cuarto capítulo de este libro.
3 Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet (Santiago: Editorial Sudamericana, 2000).
4 Yanko González, “El ‘Golpe Generacional’ y la Secretaría Nacional de la Juventud: purga, disciplinamiento y resocialización de las identidades juveniles bajo Pinochet (1973–1980)”, Atenea, nº 512 (2015), págs. 87–111.
5 Entre ellos, Verónica Valdivia, Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha chilena, 1964–1973 (Santiago: LOM, 2008).
6 Isabel Jara, De Franco a Pinochet. El proyecto cultural franquista en Chile, 1936–1980. (Santiago: Departamento de Teoría de las Artes, Universidad de Chile, 2006).
7 En 2014 el autor me compartió los originales del libro Los “Duros” de Pinochet. La Extrema Derecha Pinochetista, obra que más tarde publicaría con otro título: José Díaz Nieva, El Nacionalismo bajo Pinochet. 1973–1993. (Santiago: Ediciones Historia Chilena, 2016).
8 Víctor Muñoz, “’Chile es bandera y juventud’. Efebolatría y gremialismo durante la primera etapa de la dictadura de Pinochet (1973–1979)”, Historia Crítica, nº 54 (2014), págs. 195–219.
9 Cultural Narratives of Crisis & Renewal (CRIC), financiado por la Unión Europea a través de Horizon 2020 Marie Skłodowska–Curie Actions, Reserach Innovation and Staff Exchanges y dirigido por Patricia Oliart y Jorge Catalá–Carrasco de la Universidad de Newcastle.
10 La beca fue otorgada para desarrollar en la Universidad de Newcastle, Inglaterra, el proyecto de investigación titulado “De las juventudes de Estado a las culturas juveniles hegemónicas: Dictadura, fascistización y conexiones generacionales (España y Chile 1973–1981)”.
11 José Cruz, Prietas las filas: Las Falanges Juveniles de Franco (Valencia: PUV, 2012).
12 Carle Feixa, “Cultures Juvenils, Hegemonia i Transició Social. Una Història Oral de la joventut a Lleida (1936–1989)” (tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 1990).
13 La investigación que sustenta el presente libro está basada en más de 25 Historias y Relatos de Vida de “casos ejemplares” que fueron biológica o socioculturalmente jóvenes entre 1973 y 1983 tanto en Santiago, Valparaíso y Valdivia (Chile). Al mismo tiempo, fue complementado con seis Relatos de Vida elicitados en Madrid, Valencia y Lleida (España) a sujetos pertenecientes al Frente de Juventudes o la Organización Juvenil Española o tuvieron responsabilidades gubernamentales con las políticas juveniles en ese mismo margen temporal. En conjunto y, sobre todo, las utilizadas y citadas en este libro, fueron trianguladas con diversas fuentes visuales y documentales escritas, incluyendo obras o relatos autobiográficos publicados o a disposición pública. Las y los participantes entrevistados y referidos en este trabajo aparecen con seudónimos para resguardar su anonimato, aunque se procedió a salvaguardar la equivalencia cultural de sus nombres en cuanto implicaban un origen sociocultural específico. Otros, con su consentimiento, aparecen con su nombre real y, otro grupo de participantes, declinó aparecer siendo citados en esta obra.
14 Roger Griffin, The Nature of Fascism (Londres–Nueva York: Routledge, 1993); Roger Griffin, Fascism an Introduction to Comparative Fascist Studies (Oxford: Polity Press, 2018).
15 Giovanni Gentile, El culto del littorio. La sacralización de la política en la Italia fascista (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007); Claude Rivière, As Liturgias Politicas (Río de Janeiro: Imago Editora, 1989).
16 Cuando utilizamos el concepto de “generación” en este libro lo hacemos remitiéndonos a las variaciones en el tiempo de la génesis social de individuos, que no se deben al tiempo mismo, sino a las condiciones histórico–sociales y culturales y, especialmente, al “habitus” y la “estratificación de la experiencia” inscritos en los sujetos que participan de esas condiciones. Ahora bien, en este libro, el uso del término “generación” tiene dos sentidos, aunque no opuestos, distintos. El primero es metodológico–instrumental, vale decir, se usa como una herramienta de análisis del cambio social que posibilita la comprensión del prototipo identitario del y la joven en la sociedad o contexto mayor a lo largo del decurso histórico, priorizando como base delimitatoria los cambios políticos y socioestructurales. El segundo sentido del concepto “generación” utilizado aquí, tiene una decidida carga teórica, que se restringe a un eslabón de un continuum identitario que se expresa tanto en la sociedad mayor como a nivel biográfico e intersubjetivo. Su uso refiere a un tipo de identidad juvenil experimentada y “escenificada” en la memoria de las relaciones sociales, culturales, intra e intergeneracionales.
17 Antonio Méndez, ¡Suban a bordo! Introducción al fascismo de baja intensidad (Madrid: Editorial Grupo 5, 2017).
18 Umberto Eco, “Ur–Fascism”, New York Review of Books, 22 de junio de 1995, págs. 12–15.
PARTE I
El golpe generacional
Capítulo 1
Repliegue y (re)articulaciones identitarias juveniles
Hasta el golpe de Estado de 1973, las identidades juveniles en Chile habían atravesado un largo camino de democratización, complejización y diversificación. El trayecto arranca en los albores del siglo XX, con el nacimiento de la juventud como nuevo actor social19 gestada por la extensión del sistema educativo, la aparición de las vanguardias artísticas y la eclosión de los movimientos sociales –obreros y populares– como catalizadores y difusores del imaginario y la nombradía juvenil. Factores que configurarán en América Latina y, particularmente en Chile, a un nuevo colectivo, cuyo prototipo identitario hasta entrada la década del 50, será monopolizado por un sujeto juvenil ilustrado, de clase elítica o mesocrática y eminentemente masculino. Una incipiente diversificación interna de este colectivo tendrá lugar desde principios de la década del 30, provocada por el advenimiento de ideologías partidarias –marxismo y nacionalismo, fundamentalmente– que encausan reivindicaciones propiamente generacionales a otras de mayor rango. Ello conduce a un espectro de los sectores medios a visualizarse como actores juveniles en el seno de las juventudes políticas emergentes (por ejemplo, el Movimiento Nacional Socialista Chileno o la Falange Nacional), operando la partidización –militancia y militarización– como motor fundamental de producción de “juventud”.20
A partir de la segunda mitad de la década del 50, la condición juvenil irá progresivamente democratizándose hasta alcanzar de manera decidida a los sectores mesocráticos y populares. En Chile, como en gran parte de Occidente, la expansión y complejización identitaria de la condición juvenil supuso, en términos de Margaret Mead,21 el paso de una cultura “cofigurativa” a una “prefigurativa”, en la que los pares reemplazan a los padres como referentes para la construcción del presente sociocultural, instaurando una ruptura generacional sin parangón en la historia. La expresión de esta ruptura es la génesis en Chile de las primeras culturas juveniles –fundamentalmente “Coléricos”, “Carlotos” y “Rocanroleros”–,22 cuyo sino será el de constituirse a partir de la apropiación activa de la industria cultural segmentada, particularmente cinematográfica y musical –el teenager market internacional y local–, así como por el etiquetaje y pánico moral generado por los medios de comunicación de masas. La emergencia de estas primeras culturas juveniles se configuran como una hipérbole del cambio social, en cuanto condensan las mutaciones ocurridas tanto en las relaciones intergeneracionales como en las del propio sujeto juvenil, que transita de manera extensiva de la condición de soltera/o a la de joven a partir de espacios y prácticas diferenciales en relación a la sociedad adulta, como el noviazgo informal –“pololeo”–, las fiestas caseras cooperativas –“malones”– y la asistencia segregada a funciones cinematográficas –“matinés”–, entre muchas otras. Estas nuevas adscripciones identitarias juveniles suponen una mayor complejidad, densidad y autonomía del marcador biológico (edad) y generacional de los jóvenes con respecto al mundo adulto, lo que explica la conformación de colectivos juveniles aglutinados en microsociedades –culturas juveniles–, corporeizados por la clase social, la etnicidad, el territorio o el estilo.23
Todo ello fue soportado estructuralmente por el arribo paulatino y diferencial de un “Estado de Bienestar” (ocio y poder adquisitivo mayor por parte de las y los jóvenes) a partir del éxito económico norteamericano después de la II Guerra –traspasado a América Latina vía la “Alianza para el Progreso”–, lo que posibilitará la extensión de la electricidad y la urbanización, la expansión de la matrícula educativa, el transporte y las comunicaciones, la industrialización y la migración campo-ciudad. Fenómenos que provocan, a su vez, un sostenido crecimiento demográfico debido a un aumento de la natalidad y esperanza de vida, emergiendo una mayoría “biológicamente” joven: hacia 1960 el 49.4% de la población era menor de 20 años.24 Junto a ello y particularmente en Chile, hubo un aumento explosivo del estudiantado secundario y universitario entre 1952 y 1970, triplicando y duplicando –respectivamente– su presencia en la población chilena.25
Desde mediados de la década del 60, estos actores reforzarán su presencia con la multiplicación de espacios de sociabilidad segregada y medios de expresión juvenil provistos por los movimientos políticos estudiantiles y los medios de comunicación de masas –por ejemplo la revista Rincón Juvenil, Ritmo o programas televisivos como Teleclub Juvenil–, así como por la mayor oferta de una creciente industria cultural segmentada y sus derivas (moda, música y baile). Si bien en un primer momento estas primeras culturas juveniles chilenas subvirtieron las jerárquicas relaciones generacionales y juvenilizaron a gran parte de las clases medias y populares, a poco andar se le suman nuevas adscripciones juveniles. A partir de 1965 dos corrientes diversificadoras operarán en el país de manera casi simultánea. La primera converge con el desarrollo del llamado mercey beat en Chile y la conformación de las microculturas A Go-Go’s/Beats y Psicodélicos/Hippies, provocadas a partir de la “invasión” del rock británico, el que es apropiado y recreado paulatinamente por estos colectivos como práctica contracultural.26 Las consecuencias de la irrupción de estas nuevas culturas juveniles se reflejan en los nuevos usos del vello y el cabello; los cambios en el terreno valórico, en la moral sexual y en el cuestionamiento de lo normado en torno a la femineidad y masculinidad. Todo ello enmarcado en una dramaturgia identitaria ligada a la consecución y lucha por territorios públicos “liberados”,27 el surgimiento de nuevos espacios de ocio (discotecas), la creación de múltiples bandas de rock beat o sicodélicas a lo largo del país o la participación de las muchachas en fans clubs –las llamadas “calcetineras”–, entre otros fenómenos que democratizarán, en términos de género, clase y territorio, la experimentación de la condición juvenil en este período.28 La segunda corriente diversificadora es nutrida por la “juvenilización” de los partidos políticos adultos a través de la autonomización de movimientos y juventudes políticas de izquierda (como el Movimiento de Izquierda Revolucionario), que conformarán las llamadas “juventudes revolucionarias” o propiamente “culturas juveniles revolucionarias”,29 logrando incorporar no solo a los sectores medios sino también a amplios sectores subalternos al “privilegio” de ser joven, identidad y experiencia antes reservada mayormente a las elites masculinas que accedían a la educación. Este desgajamiento de los partidos tradicionales de izquierda aparece como un rechazo generacional al padre colectivo representado por el “Partido”, el que emana de una crítica radical en nombre de los principios vulnerados por la política de las generaciones precedentes. Muchachas y muchachos que se oponen a la instrumentalización de sus energías, estrategias y cuadros por parte de partidos concebidos como “retaguardias adultas”, transitando desde una autoconciencia generacional hacia una verdadera cultura juvenil cuando se resisten y oponen a la domesticación, dependencia orgánica e ideológica por parte del mundo adulto, visto como “electoralista”, “etapista”, “transaccional” y no genuinamente revolucionario.
Estas culturas juveniles revolucionarias no solo interpelarán el conservadurismo político o el reformismo, sino también la alienación ideológica y la higienización política por parte del “mercado adolescente”, enfrentándose a otros colectivos juveniles, nucleados en torno al movimiento musical y mediático llamado Nueva Ola o la emergente sicodelia. Su desarrollo se amplifica con el movimiento artístico y cultural de la llamada Nueva Canción Chilena y la plataforma juvenilizante de la naciente industria cultural partidaria y estatal (con el sello discográfico DICAP, radios, revistas y festivales como soporte), además de diversas actividades focales, como peñas, muralismo, marchas y acción directa intensificada, sobre todo, con el inicio de la Reforma Universitaria en 1967 y los ecos insurreccionales de Mayo de 1968 en Francia; procesos y episodios que configuraron al “estudiante” como arquetipo preponderante del sujeto juvenil.30
En síntesis y como advertimos, hasta el 11 de septiembre de 1973 asistimos a un complejo y prolongado proceso de democratización y pluralización identitaria juvenil. Juventudes que eclosionaron y que ensancharon los intersticios institucionales, erosionando –o desmantelando– frontalmente el adultocentrismo e instalando una radical transformación de la edad como dato y corsé biológico: a partir de entonces la edad fue considerada como atalaya sociocultural liberadora. Es este proceso el que tendrá una inflexión sustantiva a partir del golpe de Estado, particularmente durante la primera década de la dictadura cívico-militar.
Según se desprende de la abultada investigación sociohistórica y cultural sobre los primeros años de la dictadura –elaboradas tanto en el propio contexto temporal, como en forma reciente–, podemos sostener que tras el golpe de Estado se fracturan y desaparecen la mayor parte de las instancias de sociabilidad y formación identitaria juvenil. En esta, la etapa “reactiva” y refundacional de la dictadura, se desmoviliza y desarticula toda forma de organización social, cultural y política,31 se queman y censuran libros y filmes, se prohíbe un gran número de medios de comunicación y se interviene y reduce gran parte de la industria musical juvenil.32 A su vez, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional se construye al “enemigo interno” –todo vestigio del orden anterior–, institucionalizando el terrorismo de Estado con la creación de la DINA (1974) y, posteriormente, con la CNI (1977), y las múltiples operaciones militares de persecución y asesinato a los opositores al régimen, como el “Plan Z” (1973), la “Caravana de la muerte” (1973) o las Operaciones “Cóndor” (1974-90), “Colombo” (1975) y “Albania” (1987). Así, el proyecto de democracia protegida y autoritaria y su identidad coercitiva, enarbola los asesinatos, la tortura, la represión y la “resocialización”,33 para disciplinar las energías contestatarias e insurreccionales de miles de jóvenes.
Ahora bien, pese a que la dictadura impone una operación planificada de persecución, desmantelamiento, punición y depuración de “elementos indeseables” del grueso de las identidades y culturas juveniles presentes en el país hasta 1973, los estudios específicos sobre juventud y ciertos indicios microhistóricos y culturales presentan matices y vacíos importantes en cuanto a la producción y reproducción identitaria juvenil en los primeros años del régimen. Consecuentemente, es necesario detenernos en ellos.
Las aproximaciones sociohistóricas y culturales a los jóvenes han tenido un tardío aunque progresivo desarrollo en Chile, no obstante, los estudios específicos y en profundidad sobre la condición juvenil en la primera etapa del régimen dictatorial abordaron y tematizaron solo algunos aspectos y momentos del desarrollo del sujeto juvenil, soslayando un conjunto de actores, procesos y dimensiones –fundamentalmente identitarias, simbólicas y microhistóricas– en la dialéctica de estos colectivos en Chile. Gran parte del conocimiento acumulado se prende de las investigaciones realizadas en la última fase de la dictadura, en el contexto del Año Internacional de la Juventud (1985) y las protestas masivas contra el régimen. Axiales, en este sentido, resultan los trabajos de Eduardo Valenzuela, José Weinstein y los compilados por Irene Agurto, Manuel Canales y Gonzalo de la Maza, además del de Andrés Undiks.34 La atención de estos autores se centra en diagnosticar sincrónicamente la realidad juvenil, enfatizando las respuestas alternativas de la juventud en el contexto de la represión, exclusión sico-social, política y económica, focalizándose en las llamadas “juventudes urbano-populares” y, en menor medida, en los colectivos estudiantiles universitarios, ya en su acción política,35 ya en su acción cultural.36 Destaca aquí el trabajo diacrónico de Irene Agurto37 sobre la historia del “movimiento juvenil popular” desde el golpe de Estado hasta 1984, enfocado en la juventud urbano-popular organizada de Santiago. Para la autora, el desajuste estructural entre el sistema educativo y el sistema laboral, provocó la discontinuidad de la incorporación de las nuevas generaciones al mundo adulto y, por tanto, amplió esta agregación juvenil en forma exponencial, obligando a los jóvenes de la época a ser “socialmente” jóvenes. Agurto distinguía tres momentos en el desarrollo de la “juventud urbano-popular”. El primero, forjado después del golpe de Estado y caracterizado por la constitución de agrupaciones juveniles poblacionales surgidas en las barriadas con más historia organizativa y cuyo actuar se centró en labores de solidaridad con el mundo adulto –comedores infantiles, actos culturales, bolsas de cesantes, etc.–, funcionando la mayoría de ellas bajo el amparo de la Iglesia Católica. En aquel momento, estos jóvenes se enfrentaron a la represión y desmovilización del mundo popular, pero también a la absorción de estos en el propio mundo adulto. Así, el autoreconocimiento identitario como jóvenes se disuelve dentro de los contenidos poblacional-solidarios al ser percibidos y autopercibirse como “fuerzas auxiliares” de la acción de los mayores o como vanguardia que podía “sacrificarse”, porque no tenía nada que perder. Pese a ello, comienzan a gestarse algunas instancias clave para su propia identidad, como la acción cultural (talleres de folklore, teatro y literatura). Allí surge, según la autora, un segundo momento que denomina “de crisis y propuesta, 1980-1982”, signado por una toma de consciencia juvenil y de desarrollo de un papel más activo y eficaz. Se produce una politización mayor y un trabajo de masas más importante, surgiendo una “franja cultural” que proyecta dicha identidad, como el Canto Nuevo, el teatro de denuncia y la artesanía, entre otras manifestaciones. Al mismo tiempo, aparecen otras formas de expresión identitaria provenientes del mercado, que son adoptadas por una parte de la juventud poblacional: “Son las canchas de patinaje en medio de una población, son los ‘quebrados’ y la ‘onda disco’”.38 Entre 1983 y 1984 surge el tercer momento: el de “movilización y protesta”, en un contexto de radicalización política y resistencia antidictatorial progresiva.
Las fases que distingue la autora serán retomadas por dos investigaciones más recientes que abordan a los jóvenes en este momento histórico, considerando, además de la juventud-urbano popular “organizada”, el mundo universitario, a saber: la de Víctor Muñoz39 y la de Gabriel Salazar y Julio Pinto.40 El primero enfatiza el “eje cultural” –desde la Agrupación Cultural Universitaria y diversos colectivos artísticos, hasta medios de comunicación juveniles y estudiantiles alternativos– en la reconstrucción organizativa del movimiento social juvenil poblacional y universitario. La “acción cultural”, según el autor, hace perder el miedo, recompone “el yo con el nosotros” y explica el reagrupamiento y resistencia juvenil colectiva al gobierno autoritario a partir de 1983. Por su parte y de forma similar, Salazar y Pinto describen a los jóvenes “poblacionales” y “marginales” –enlazados en un continuum con la juventud universitaria– en el período que va de 1973 a 1980 atravesando una fase de “repliegue”. Para los autores, dicho repliegue adoptó, en espacios íntimos de refugio, “reagrupación y resistencia” –distante de la “desintegración anómica”, como había caracterizado a los jóvenes del período Eduardo Valenzuela–41 y signado por una recomposición comunitaria: un “repliegue creativo”.
Más allá de estos significativos aportes, los problemas que surgen a la luz del conjunto de ellos es la focalización prioritaria en algunas versiones identitarias juveniles (juventud urbano-popular o estudiantes/militantes situados en la metrópolis de Santiago), homogeneizando en parte al sujeto juvenil de este momento.42 Se suma a esto la atención preferente, en un momento de suma oscuridad en cuanto a información y fuentes, de ciertos procesos por sobre otros –como la reconstrucción del tejido social juvenil organizado–, desatendiendo las modalidades interclasistas, espontáneas, invisibles o subterráneas que adquirió el “repliegue creativo” en otros colectivos juveniles y sus estrategias de producción y reproducción de sus identidades. Desde los estudios musicológicos y comunicacionales, por ejemplo, han surgido evidencias relevantes sobre las estrategias de sobrevivencia y resistencia de las otroras “culturas juveniles revolucionarias” en Santiago, imbricadas con la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo, a partir de un nodo capital: las “peñas”.43 Indicios que concuerdan con los acercamientos musicológicos y testimoniales al rock y sus variantes,44 y que muestran la recomposición y mutación de las anteriores culturas juveniles imbricadas a la contracultura beat y la sicodelia, y la consiguiente eclosión del proceso de tribalización que emerge públicamente hacia 1983 con el nacimiento de las microculturas punk y new wave,45 metal rock y la vertiente break dance del hip-hop.
Descentrando nuestra mirada sobre estas culturas juveniles “espectaculares”, resulta igualmente importante preguntarse por lo que Irene Agurto insinúa en su trabajo: la construcción de identidades juveniles “integradas”, articuladas en torno a la apropiación a-crítica con el teenager market oficial (desde la prensa juvenil gubernamental o no censurada, hasta la “onda disco”) y los espacios de ocio permitidos (campamentos, fiestas de la primavera, campeonatos deportivos, discotecas o canchas de patinaje, por ejemplo), funcionales y adaptadas al régimen político y económico (neoliberalismo y dictadura). En este preciso horizonte identitario, y debido a su singularidad, relevancia e insuficiente atención investigativa, resulta crucial profundizar, especialmente en una variante activa de estas juventudes “ideológicamente integradas”, con raíces anteriores –juventudes y orgánicas políticas de derecha– pero institucionalizadas desde los primeros meses del régimen militar mediante la creación de la Secretaría Nacional de la Juventud, el Instituto de Estudios y Capacitación Diego Portales (autorreferido también como Instituto Diego Portales, IDP) y el Frente Juvenil de Unidad Nacional.
Dichas agencias y colectivos parecieran resultar clave para entender la respuesta de ciertos sectores juveniles en un momento crítico para la producción, reproducción y expresión de estos actores en el país. El velado –o en ocasiones vistoso y mediático– accionar de las juventudes disciplinadas, encuadradas y leales a la dictadura militar, representa las formas en que por primera vez el Estado y un segmento de la sociedad civil asumen de manera estratégica y focalizada –violenta, vertical, pero también persuasiva– la construcción unívoca de las imágenes, prácticas y modelos del “ser joven”, en un intento por suprimir y sustituir todo vestigio del orden anterior. Este proyecto de Estado contiene un repertorio de matices empíricos y conceptuales que necesitan ser examinados, habida cuenta de considerables vacíos en relación al impacto, relevancia y significado de estos colectivos en la sociedad chilena del momento, particularmente en el maridaje cívico-militar, la propia identidad política del régimen –mayormente leído como “autoritario” y no “totalitario”– y, sobremanera, la cristalización de nuevas subjetividades juveniles. Si –como solemos repetir los juvenólogos– la juventud es una metáfora del cambio social, releer la presencia histórica que tuvo esta generación “leal” en la arquitectura sociopolítica y cultural del régimen –en cuanto sujetos juveniles y no futuros adultos–, nos puede ayudar, más a que a llenar los vacíos de respuestas, a colmarlos de otras preguntas y arborizarlos con nuevas hipótesis.
Sabemos que algunos de estos vacíos se asientan no solo en la insuficiente atención investigativa que han tenido estas juventudes “fidelizadas”, sino también en las fuentes primarias orales y documentales –en su mayoría esquivas, exiguas o fragmentarias–46 imprescindibles para emprender esta tarea. Una tarea que debe afrontar desafíos situados, en gran medida, en la intrincada y siempre delicada “esfera simbólica” de las representaciones, definiciones y autodefiniciones colectivas. Por ello, hemos considerado que un primer paso para emprender esta labor y abordar estas juventudes, es desbrozar parte del contexto histórico, político y, sobre todo, generacional y “subjetivo” implicado en la génesis de estas adscripciones juveniles, en la medida que resulta axial para aproximarnos desde “adentro” a algunos contenidos identitarios clave que las articulan. En esta dirección, creemos que un parteaguas definitorio de su constitución y actoría está dado por un “golpe” paralelo –estructurante y estructurado con el putsch de Estado del 11 de septiembre de 1973–, un “golpe generacional”, sobre el cual ahondaremos en el siguiente capítulo.
Notas
19 Véase al respecto Enzo Faletto, “La Juventud como movimiento social”, Revista de Estudios de Juventud, nº 20 (1986), págs. 71-81; Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia Contemporánea de Chile, tomo V: niñez y juventud (Santiago: LOM, 2002); Yanko González, “’Que los viejos se vayan a sus casas’. Juventud y vanguardia en América Latina”, en Movimientos Juveniles. De la globalización a la antiglobalización, ed. por Carles Feixa, C. Costa y Joan Saura (Barcelona: Ariel, 2002), págs. 59-91.
20 Yanko González, “’Existieron una vez sesenta y tres muchachos...’. Paramilitarización y militancia de las juventudes mesocráticas chilenas”, JOVENes, Revista de Estudios sobre Juventud, nº 19 (2003), págs. 80-113.
21 Margaret Mead, Cultura y compromiso (Barcelona: Gedisa, 1990).
22 Yanko González, “Primeras culturas juveniles en Chile: Pánico, malones, pololeo y matiné”, Atenea, nº 503 (2011), págs. 11-38; “Genesis of Youth Cultures in Chile: Coléricos & Carlotos (1955-1964)”, Young, vol. 20, n°4 (2012), págs. 377-397..
23 John Clarke, “Style”, en Resistance through Rituals. Youth Subculture in Post-War Britain, ed. por Stuart Hall & Tony Jefferson (Londres: Hutchinson University Library, 1976), págs. 175-191; Carles Feixa, De jóvenes, bandas y tribus (Barcelona: Ariel, 1999).
24 Alberto Gurrieri et al., eds., Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana (México: Siglo XXI Editores/Editorial Universitaria, 1971), pág. 17.
25 Salazar y Pinto, Historia Contemporánea de Chile, niñez y juventud..., pág. 107.
26 Stuart Hall et al., eds. Resistente throught Rituals: Youth Subcultures in Post War Britain (Essex: Hutchinson University, 1976). Al respecto un valioso estudio es el de Patrick Barr-Melej, “Hippismo a la chilena: juventud y heterodoxia cultural en un contexto transnacional (1970-1973)”, en Ampliando miradas. Chile y su historia en un tiempo global, ed. por F. Purcell y A. Riquelme (Santiago: RIL/Instituto de Historia, 2009), págs. 305-325.
27 Por ejemplo, los episodios de violencia pública en la calle Providencia (“guerra de las melenas”), desde mediados de los años 60 o la escenificación Hippie en el Festival de Piedra Roja –el Woodstock chileno– en octubre de 1970.
28 Juan Pablo González et al., Historia de la Música Popular en Chile, 1950-1970 (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2009).
29 Ximena Goecke, “Nuestra sierra es la elección. Juventudes Revolucionarias Chilenas (1964-1973)” (tesis Licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997); Yanko González, “’Sumar y no ser sumados’: Culturas juveniles revolucionarias. Mayo de 1968 y diversificación identitaria en Chile”, Alpha, nº 30 (2010), págs. 11-130.
30 Aldo Solari, Los movimientos estudiantiles universitarios en América Latina (Caracas: Monte Ávila Editores, 1967); Patricio Dooner, Los movimientos universitarios (Santiago: Corporación de Promoción Universitaria, 1974); Manuel Antonio Garretón et al., Biblioteca del movimiento estudiantil, 5 vols. (Santiago: Sur, 1986).
31 Manuel Antonio Garretón, Dictaduras y democratización (Santiago: FLACSO, 1984); Any Rivera, Transformaciones culturales y movimiento artístico en el orden autoritario. Chile: 1973–1982 (Santiago: CENECA, 1983).
32 José Joaquín Brunner, La cultura autoritaria en Chile (Santiago: FLACSO, 1981); Carlos Catalán, et al., Políticas culturales estatales bajo el autoritarismo en Chile (Santiago: CENECA, 1986).
33 Verónica Valdivia, “’¡Estamos en guerra, señores!’. El régimen militar de Pinochet y el ‘pueblo’, 1973-1980”, Historia, nº 43, vol. 1 (2010), págs. 163-201.
34 Eduardo Valenzuela, La rebelión de los jóvenes (Santiago: Sur, 1984); Irene Agurto, Manuel Canales y Gonzalo de la Maza eds., Razones y subversiones (Santiago: Ed. Eco/Folico/Sepade, 1985); José Weinstein, La otra juventud (Santiago: CIDE, 1985) y Los jóvenes pobladores en las protestas nacionales (1983-1984) (Santiago: CIDE, 1989); Andrés Undiks ed., Juventud urbana y exclusión social (Buenos Aires: Humanitas, 1989).
35 Tomás Jocelyn-Holt et al., “Una generación para la democracia”, en Razones y subversiones, ed. por Irene Agurto, Manuel Canales y Gonzalo de la Maza (Santiago: ECO/FOLICO/SEPADE, 1985), págs. 161-172; Roberto Brodsky et al., “La constitución del movimiento estudiantil como aprendizaje político”, en Razones y subversiones, ed. por Irene Agurto, Manuel Canales y Gonzalo de la Maza (Santiago: ECO/FOLICO/SEPADE, 1985), págs. 136-153.
36 Ricardo Brodsky, “‘Señores: La ACU ha muerto, ¡Que viva la ACU!’”, en Razones y subversiones, ed. por Irene Agurto, Manuel Canales y Gonzalo de la Maza (Santiago: ECO/FOLICO/SEPADE, 1985), págs. 180-188.
37 Irene Agurto, “Una historia por hacer (el movimiento juvenil popular)”, en Razones y subversiones, ed. por Irene Agurto, Manuel Canales y Gonzalo de la Maza (Santiago: ECO/FOLICO/SEPADE, 1985), págs. 90-103.
38 Ibíd., pág. 98
39 Víctor Muñoz, ACU, rescatando el asombro. Historia de la Agrupación Cultural Universitaria (Santiago: La Calabaza del Diablo, 2005).
40 Salazar y Pinto, Historia Contemporánea de Chile, niñez y juventud...
41 Valenzuela, La rebelión de los jóvenes
42 De forma crítica, Canales ya advierte un sesgo en la propia visión que se tiene de la juventud urbano-popular/poblacional, dando cuenta de “sujetos parciales” que mostraron ser sub-agregaciones importantes dentro de este colectivo: “volaos” o “locos” (adictos a las drogas), “patos malos” (delincuentes) y “deportistas” (consumistas). Véase Manuel Canales, “Entre el silencio (el grito) y la palabra”, en Razones y subversiones, ed. Por Irene Agurto, Manuel Canales y Gonzalo de la Maza (Santiago: ECO/FOLICO/SEPADE, 1985), págs. 106-114.
43 Gabriela Bravo y Cristian González, Ecos del tiempo subterráneo. Las peñas en Santiago durante el régimen militar (1973-1983) (Santiago: LOM, 2009).
44 Véase por ejemplo David Ponce, Prueba de sonido. Primeras historias del rock en Chile (1956-1984) (Santiago: Ediciones B, 2008); Lalo Aller, Dadá. Underground en dictadura (Santiago: La Calabaza del Diablo, 2009); Patricio Jara, Pájaros negros, el heavy metal chileno (Santiago: Ediciones B, 2012).
45 Luciano Benítez, Yanko González y Daniela Senn, “Punkis y New Waves en dictadura: rearticulación y resistencia de las culturas juveniles en Chile (1979-1984)”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, nº 14 (1) (2016), págs. 191-203.
46 Por ejemplo, al constatar la ausencia de registros de la Secretaría Nacional de la Juventud, la funcionaria responsable del Archivo Nacional de la Administración nos informó que hacia 1988 la dictadura destruye la mayor parte de la documentación de este organismo –y de la Secretaría Nacional de la Mujer– depositada en los archivos institucionales.