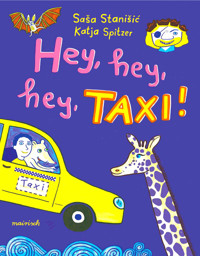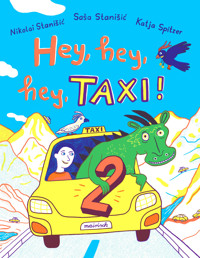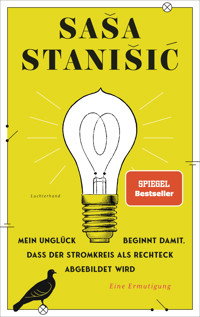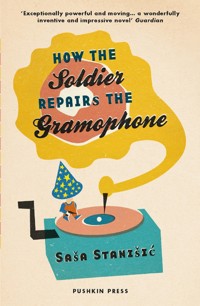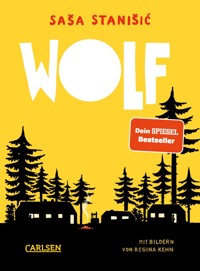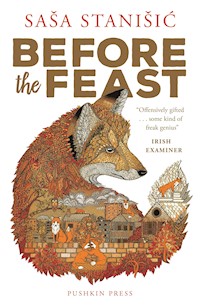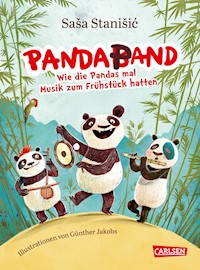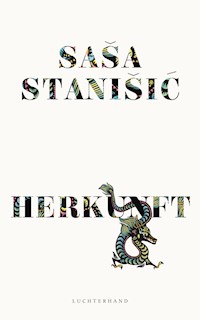Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
PREMIO ALEMÁN DEL LIBRO 2019 "Los orígenes" es un libro sobre la primera casualidad que marca nuestra biografía: nacer en un lugar determinado. Y sobre lo que viene después. "Los orígenes" es un libro sobre los lugares de donde vengo, tanto los recordados como los inventados. Un libro sobre el idioma, el trabajo clandestino, la carrera de relevos de la juventud y muchos veranos. El verano en que mi abuelo le dio tantos pisotones a mi abuela en mitad de un baile que yo por poco no nazco. El verano en que casi me ahogué. El verano en que las autoridades alemanas no cerraron las fronteras y se pareció a aquel otro verano en que tuve que huir a Alemania y cruzar muchas fronteras. "Los orígenes" es una despedida de mi abuela, que sufre demencia. Mientras yo colecciono recuerdos, ella pierde los suyos. "Los orígenes" es triste, porque para mí el origen tiene que ver con algo que ya no se puede tener. En "los orígenes"hablan los muertos y las serpientes, y mi tía abuela Zagorka se marcha a la Unión Soviética porque quiere ser cosmonauta. "Los orígenes" también son: un almadiero, un guardafrenos y una profesora de Marxismo que ha olvidado a Marx. Un policía bosnio encantado de que lo sobornen. Un soldado de la Wehrmacht al que le gusta la leche. Una escuela elemental para tres alumnos. Un nacionalismo. Un Yugo. Un Tito. Un Eichendorff. Un Sasa Stanisic.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÍNDICE
La abuela y la niña
A la atención de la Oficina de Extranjería
El partido, la guerra y yo, 1991
Oskoruša, 2009
La cueva del tiempo
¡Una fiesta!
El crujir del suelo en las salas de estar de los pueblos
La abuela y el soldado
Miroslav Stanišić enseña a sus ovejas cómo va la cosa
Esas rayitas encima del nombre
Fragmentos
¿Debe un almadiero saber nadar?
La abuela y el corro
Íntegro, leal, incansable
Mestizo
Muerte al fascismo, libertad para el pueblo
La abuela y Tito
En cajas de zapatos, en cajones, en el coñac
El abuelo está relajado y va armado
La abuela y la alianza
Más cerca del Polo Norte
Si quieres saber quién eres, pregúntaselo a tu vecino
A mi madre le gusta fumar un pitillo con el café
Heidelberg
Bruce Willis habla alemán
Las manos atadas
¡A la horca!
Schwarzheide, 1993
Un cuadro fotorrealista
Yo, esloveno
En el castillo, antes del ataque del orco
¿Qué harás más adelante?
Orígenes junto a la desembocadura
La abuela y el mando a distancia
El Dr. Heimat
Hacer el tonto
Dejar que el otro termine de hablar
Invitados
Son solo palabras (Invitados, 1987)
La abuela y fuera de aquí
Corderos
La literatura de la ARAL
¿Te has enterado? Wojtek ha recorrido todo Emmertsgrund cuerpo a tierra
Diplomacia, 1994
Piero, de Lucera, en Apulia
Las situaciones críticas del partido
Una masilla hecha de historias
Mi padre y la serpiente
La abuela se come un melocotón, pero no lo comparte con el sepulturero
Como oír, sobre tu frente, un fresco batir de alas
La abuela y el cumpleaños
El relevo de la juventud
Nunca estamos en casa
Muhamed y Mejrema
La abuela y el cepillo de dientes
A lo mejor viene un tren
De alguna manera todo continúa
Always be nobody
Oskoruša, 2018
La parte expuesta al sol sabe dulce, y la que está en sombra, amarga
Todos los días
Guárdate de quien pretenda que recuerdes
Epílogo
LA GUARIDA DE LOS DRAGONES
Advertencia
Agradecimientos
Fuentes
Glosario
Créditos
La abuela y la niña
La abuela ha visto a una niña en la calle. Desde el balcón le grita que no tenga miedo, que enseguida baja a buscarla. ¡No te muevas!
La abuela baja los tres pisos, solo lleva puestas unas medias, y tarda, tarda bastante, las rodillas, el pulmón, la cadera, pero cuando llega adonde estaba la niña, esta se ha marchado. Entonces la llama, llama a la niña.
Los coches frenan, sortean a mi abuela, que solo calza unas medias negras finas, en una calle que en su día llevó el nombre de Josip Broz Tito y hoy lleva el de la niña desaparecida, que resuena como un eco. «¡Kristina!», grita mi abuela, grita su propio nombre: «¡Kristina!».
Es el 7 de marzo de 2018 en Višegrad, Bosnia y Herzegovina. La abuela tiene ochenta y siete años y once años.
A la atención de la Oficina de Extranjería
Nací el 7 de marzo de 1978 en Višegrad, a orillas del Drina. Los días previos a mi nacimiento había llovido sin parar. Marzo es el mes más detestable en Višegrad, lloriqueante y peligroso. En las montañas la nieve se derrite, las orillas se ven desbordadas por los ríos. También mi Drina está nervioso. Media ciudad está inundada.
Marzo de 1978 no fue distinto. Cuando comenzaron las contracciones de mi madre, una fuerte tormenta bramaba sobre la ciudad. El viento combaba las ventanas del paritorio, destartalaba los sentimientos y, en mitad de una contracción, para colmo cayó un rayo, así que todos pensaron: «Ajá, esto es, ya viene el demonio al mundo». A mí no me molestó, está bien que la gente te tenga un poco de miedo antes de que todo empiece.
Claro que esto no dio a mi madre buenas sensaciones precisamente en lo que al transcurso del parto se refería, y como la matrona tampoco estaba conforme con la situación —la palabra clave fue «complicaciones»—, mandó llamar a la médico de guardia. Esta, como yo ahora mismo, no quiso alargar la historia innecesariamente. Tal vez baste con decir que las complicaciones se simplificaron con ayuda de una ventosa.
Treinta años después, en marzo de 2008, para obtener la nacionalidad alemana tuve que entregar en la Oficina de Extranjería, entre otros documentos, un currículum manuscrito. ¡Menudo estrés! Al primer intento no conseguí poner nada por escrito, excepto que había nacido el 7 de marzo de 1978. Me sentía como si después de aquello no hubiese ocurrido nada más, como si la corriente del Drina hubiese arrastrado consigo mi biografía.
A los alemanes les encantan las tablas, así que hice una. También introduje unos cuantos datos y fechas —«Escuela primaria en Višegrad», «Filología Eslava en Heidelberg»—, pero me sentía como si aquello no tuviese nada que ver conmigo. Sabía que los datos eran correctos, pero no podía dejarlos tal cual. Una vida como aquella no era de fiar.
Volví a empezar. Apunté de nuevo mi fecha de nacimiento y conté lo mucho que llovía y que mi abuela Kristina, la madre de mi padre, fue quien me puso el nombre. También fue ella quien más se ocupó de mí durante mis primeros años de vida, ya que mis padres o bien estudiaban (mi madre) o bien trabajaban (mi padre). Mi abuela pertenecía a la mafia —eso fue lo que conté a las autoridades—, y en la mafia se dedica mucho tiempo a los niños. Yo vivía con ella y con mi abuelo, pero los fines de semana me iba a casa de mis padres.
Esto fue lo que conté a las autoridades: mi abuelo Pero, comunista de corazón y de carné, solía llevarme de paseo con sus camaradas. Cuando hablaban de política, cosa que hacían siempre, yo me quedaba dormido a la primera. A los cuatro años ya participaba en la conversación.
Decidí borrar lo de la mafia, nunca se sabe.
En su lugar puse: «Mi abuela siempre me amenazaba con un rodillo de amasar. Nunca llegó a atizarme, pero todavía hoy tengo ciertas reservas hacia los rodillos y, por extensión, hacia cualquier tipo de producto amasado».
Escribí: «La abuela tenía un diente de oro».
Escribí: «Yo también quería tener un diente de oro, así que un día cogí un rotulador amarillo y me pinté un colmillo».
Escribí a la Oficina de Extranjería: «Religión: ninguna». Y que prácticamente me había criado entre paganos. Que mi abuelo Pero decía que la Iglesia era el mayor pecado cometido por el hombre desde que la Iglesia inventó el pecado.
Mi abuelo era de un pueblo donde se venera a san Jorge, Jorge, el que mató al dragón. Mejor dicho —al menos así me lo pareció entonces—, más bien veneran al dragón. Los dragones comenzaron a visitarme pronto. Mis familiares los llevaban al cuello en forma de colgante; eran un motivo habitual en los bordados que se traían como obsequio y el abuelo tenía un tío que tallaba pequeños dragones en cera para luego venderlos como velas en el mercado. La verdad es que quedaba muy bien cuando se prendía el pábilo y parecía que el bicho estuviese escupiendo un fueguecillo.
Cuando fui casi lo bastante mayor, el abuelo me enseñó un libro con imágenes. Lo que más me gustó fueron los dragones del Lejano Oriente. Eran terroríficos, pero tenían muchos colores y parecían divertidos. Los dragones eslavos solo daban miedo. Incluso los que en teoría eran buenos y no tenían interés en devastar nada ni en secuestrar a ninguna doncella. Tenían tres cabezas, dientes enormes, cosas así.
Escribí a la Oficina de Extranjería: «El hospital donde nací ya no existe». «¡La de penicilina que me pincharon en el culo!», escribí, pero luego lo borré. No era cuestión de escandalizar a una administrativa acaso remilgada con semejante vocabulario, así que cambié «culo» por «trasero». Pero también me pareció mal, así que eliminé toda esa información.
Por mi décimo cumpleaños, el río Rzav me regaló la destrucción del puente que había en nuestro barrio, el Mahala, que significa «arrabal». Desde la orilla observé cómo, durante la primavera que reinaba en las montañas, el afluente del Drina fue erosionando el puente hasta que este dijo: «Está bien, llévame contigo».
Escribí: No hay relato biográfico sin actividad de ocio infantil que se precie. Escribí en letras mayúsculas y en el centro de la página:
VIAJES EN TRINEO
El recorrido estrella comenzaba en lo alto de la colina Grad, allí donde en la Edad Media hubo una torre que vigilaba el valle, y concluía tras una curva cerrada, justo antes del precipicio. Me acuerdo de Huso. Huso subía lentamente la colina con su viejo trineo, casi sin aliento, riéndose, y también nosotros, los niños, reíamos, nos reíamos de él porque estaba flaco, tenía agujeros en las botas y muchas mellas en la dentadura. Un loco, pensaba yo entonces; hoy creo que, sencillamente, Huso vivía al margen del consenso. Dónde dormir, cómo vestir, con cuánta claridad pronunciar las palabras y en qué estado conservar la dentadura. Él no lo afrontaba como la mayoría. En realidad, Huso no era más que un borrachín en paro, alguien que no había frenado antes de llegar al precipicio. Tal vez porque no lo habíamos avisado de que venía la última curva. Tal vez porque, a fuerza de empinar el codo, se había quedado sin reflejos. Huso gritó y acudimos a toda prisa, pero resultó ser un grito de euforia: estaba sentado en su trineo, que se había quedado atascado en el sotobosque, a media ladera.
«¡Vamos, Huso! —exclamamos—. ¡No te rindas!». Alentado por nuestros gritos y sobre todo porque, en su situación, era más fácil llegar abajo que volver a subir, Huso logró salir de los matorrales y bajar lo que restaba de ladera a toda velocidad. Fue increíble, nos quedamos en éxtasis, pero en 1992 a Huso le dispararon cuando estaba en su chamizo situado a orillas del Drina, una casa hecha con cartones y tablas, no lejos de la torre de vigilancia, allí donde —tal y como recogen las antiguas epopeyas y según a quién preguntes— el príncipe Marko, héroe serbio, encontró refugio cuando huía de los otomanos, o cuando el héroe bosniaco Đerzelez Alija cruzó el Drina sobre su yegua árabe alada. Huso sobrevivió, desapareció y ya nunca regresó. Jamás nadie ha conseguido dominar el recorrido estrella como él.
Escribí una historia que comenzaba así: Cuando me preguntan qué significa para mí el concepto alemán de Heimat, referido a eso que cada persona considera su tierra, hablo del Dr. Heimat, el padre de mi primer empaste.
Escribí a la Oficina de Extranjería: soy yugoslavo, un «yugo», pero nunca he robado nada en Alemania, excepto un par de libros en la Feria de Frankfurt. En Heidelberg, una vez me metí en una piscina con una canoa. Luego borré las dos cosas, porque a lo mejor eran delito y no habían prescrito.
Escribí: Esta es la lista de cosas que tenía.
El partido, la guerra y yo, 1991
Esta es la lista de cosas que tenía:
Padre y madre.
A la abuela Kristina, madre de mi padre, que siempre sabía lo que yo necesitaba en cada momento. Si me traía la chaquetita tejida por ella era porque estaba pasando verdadero frío. A mí simplemente me costaba reconocerlo. ¿A qué niño le gusta que su abuela tenga siempre razón?
A nena Mejrema, es decir, mi otra abuela, la madre de mi madre, que me leía el futuro en las alubias. Las lanzaba sobre la alfombra y las alubias arrojaban imágenes de una vida aún no vivida. Una vez, la abuela vaticinó que una mujer mayor se enamoraría de mí o que perdería todos los dientes, las alubias no fueron del todo claras al respecto.
Miedo a las alubias.
Tenía un abuelo bien afeitado, el padre de mi madre, al que le gustaba ir a pescar y ser amable con todo el mundo.
A Yugoslavia. Pero por poco tiempo. El socialismo estaba cansado; el nacionalismo, despierto. Banderas —cada uno la suya— ondeando al viento, y en las mentes una pregunta: «¿Tú qué eres?».
Sentimientos curiosos por mi profesora de inglés.
Una vez me invitó a su casa, aunque todavía hoy sigo sin saber por qué. Allí fui, emocionado, como cuando empieza la primavera. Comimos pastel de profesora de inglés casero y tomamos té. Era el primer té de mi vida, por lo que me sentí increíblemente adulto, pero hice como si llevara años tomándolo y hasta logré pronunciar la típica frase de experto: «No me gusta cuando está muy negro».
Tenía un Commodore 64. Los juegos de deportes eran mis favoritos: Summer Games, International Karate Plus, International Football.
Un montón de libros. En 1991 descubrí un nuevo género: Elige tu propia aventura. Como lector, tú mismo decides cómo sigue la historia:
Exclamas: «¡Aparta de mi camino, engendro del demonio, o te corto las venas!». Pasa a la página 319.
Y tenía mi propio equipo de fútbol: Crvena Zvezda, el Estrella Roja de Belgrado. A finales de los ochenta ganamos tres veces la liga en cinco años. En 1991 llegamos a cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Dinamo de Dresde. Los partidos importantes congregaban en nuestro Maracaná de Belgrado a cientos de miles de aficionados, de los cuales al menos cincuenta mil eran unos fanáticos. Siempre ardía algo, siempre cantaban al unísono.
Solía llevar al colegio mi bufanda rojiblanca (también en verano) mientras forjaba planes de futuro que habrían de aproximarme al equipo. Como la posibilidad de convertirme en futbolista y que el Estrella Roja me fichara por 100000000000000 de dinares (la inflación) me parecía un poco remota, decidí ser fisioterapeuta, el utillero encargado de los balones o hasta el propio balón, todo con tal de pertenecer al Estrella Roja.
No me perdía una sola retransmisión de los partidos por la radio ni un solo resumen en televisión. Cuando cumplí los trece, pedí que me regalaran un abono.
Nena Mejrema consultó las alubias y dijo: «Te regalarán una bicicleta».
Entonces le pregunté que por qué iban a saber eso las alubias.
Nena Mejrema volvió a echar un puñado y me dijo muy seria: «No salgas de casa el día de tu cumpleaños». Después se levantó, tiró las alubias por la ventana, se lavó las manos y se acostó.
No había ninguna posibilidad real de que mi deseo se cumpliera, para empezar, porque Belgrado estaba a escasos doscientos cincuenta kilómetros. Pese a todo, el hijo único que llevaba dentro especuló con que mis padres decidieran mudarse a la capital por mí.
El 6 de marzo, el Estrella Roja arrolló al Dinamo de Dresde en el partido de ida, 3-0. Mi padre y yo lo vimos por televisión, ya después del primer tanto nos quedamos los dos afónicos. Tras el pitido final, mi padre me llevó aparte y me dijo que, si el equipo se clasificaba, intentaría conseguirnos unas entradas para la semifinal. Ese «nos» incluía a mi madre, quien se limitó a darse unos golpecitos con el índice en la sien.
El partido de vuelta, celebrado en Dresde, se tuvo que suspender por culpa de los disturbios cuando iban 1-2 y acabó contando como 0-3 a nuestro favor. En el sorteo de semifinales nos tocó el Bayern, que ya por entonces era teóricamente imbatible. Mi padre y yo volvimos a ver juntos el partido de ida por televisión. En el descanso informaron de unas revueltas ocurridas en Eslovenia y Croacia. Había habido disparos. El Estrella Roja disparó dos goles; los bávaros, uno.
Esto va así: el país donde nací ya no existe. Mientras ese país existió, me consideré yugoslavo. Igual que mis padres, que procedían de una familia serbia (la de mi padre) y de otra bosniaco-musulmana (la de mi madre). Yo era hijo de un Estado multiétnico, producto y fruto del reconocimiento de dos personas que se atraían mutuamente, a las que el crisol de culturas yugoslavo había liberado de las ataduras impuestas por un origen y una religión diferentes.
Es importante saber que el hijo de un padre polaco y una madre macedonia también podía declararse yugoslavo, siempre y cuando la autodeterminación y el grupo sanguíneo fuesen más importantes para él que la determinación por voluntad ajena y la sangre.
El 24 de abril de 1991 mi padre y yo viajamos a Belgrado para asistir al partido de vuelta. Saqué la bufanda rojiblanca por la ventanilla, porque eso era lo que hacía un verdadero aficionado cuando salía en televisión. Cuando llegamos al estadio, la bufanda estaba hecha un asco. De eso nadie te advierte.
El 27 de junio de 1991 tuvieron lugar las primeras acciones bélicas en Eslovenia. La república alpina declaró su independencia de Yugoslavia. Se sucedieron escaramuzas en Croacia, terror en Croacia y la declaración de independencia de Croacia.
El 24 de abril de 1991, el defensa serbio Siniša Mihajlović adelantó al Estrella Roja con un gol de falta precedido de una acción contra Dejan Savićević, un virtuoso del balón originario de Montenegro. Los gritos de júbilo proferidos por ochenta mil gargantas fueron ensordecedores; aquello resultaba inquietante. Hoy diría que sirvieron para descargar rabia, violencia reprimida y miedos existenciales. Pero no fue así. Todo eso era lo que más tarde descargarían las armas. Lo que allí se expresó fue una sola cosa: el júbilo provocado por un gol importante.
Los aficionados encendieron bengalas, un humo rojo fue ascendiendo por las gradas, me subí la bufanda. Todo el mundo vitoreaba a nuestro alrededor, eran casi todo hombres, tipos jóvenes, peinados ochenteros, colillas, puños.
Prosinečki no paraba de marear a los bávaros en el medio campo, su melena rubia parecía un pequeño sol que asomaba y se ponía sobre el césped, a menos que el adversario pudiera evitarlo. Era yugoslavo, como yo, de madre serbia y padre croata. Aquellos pantalones cortos, ajustados a la cintura. Aquellas piernas blancuzcas.
Refik Šabanadžović se dedicaba a cerrar espacios atrás, era un bosnio incómodo, robusto, pero rápido. Mi jugador preferido estaba tan pancho al borde del área contraria, como amodorrado: era Darko Pančev, más conocido como la Cobra. Este delantero macedonio, autor del gol en la ida, corría por el campo ligeramente encorvado y con los hombros encogidos, como si ese día en concreto no se sintiera del todo bien. Tenía las piernas más torcidas del universo, me habría encantado tenerlas así.
¡Vaya equipazo! En los Balcanes jamás habrá otro igual. Tras la caída de Yugoslavia surgieron nuevas ligas en cada país, formadas por equipos más débiles; hoy, los mejores jugadores se marchan al extranjero ya de jovencitos.
Los bávaros igualaron el marcador a mitad del segundo tiempo. Augenthaler disparó una falta y el balón se escurrió entre las manos de Stojanović. Belodedić, el central rumano (perteneciente a la minoría serbia), consolaba a su capitán, que estaba tirado en el césped.
Mi padre, ese hombre que rara vez alzaba la voz, se puso a gritar, se quejó, maldijo, y yo lo imité, imité el ataque de ira de mi padre; me pregunto dónde estaba mi propia ira, puede que no existiera porque todos a mi alrededor tenían de sobra, o porque yo sabía que todo acabaría bien. Y justo cuando iba a decir eso mismo a mi padre —que todo acabaría bien—, los bávaros tomaron la delantera.
Mi padre se vino abajo.
Casi al año exacto, mi padre me preguntó muy sereno qué objetos consideraba tan importantes como para no hacer un viaje largo sin ellos. Con lo de viaje largo se refería a la huida de nuestra ciudad, ocupada por unos soldados borrachos que cantaban sus típicas canciones, como si animaran a un equipo de fútbol. Lo primero que me vino a la cabeza fue la bufanda rojiblanca. Sabía que había cosas más importantes, pero me la llevé de todos modos.
«No te preocupes, todo irá bien», dijo mi padre.
Si el marcador hubiera quedado 1-2, habría habido prórroga. Es probable que los bávaros hubiesen tenido mejores piernas y mejores ideas para llegar a la final. Y es probable que todo hubiera sido diferente, que la guerra no hubiera llegado a Bosnia y tampoco yo a escribir este texto.
No vi el 2-2. En ese momento —corría el minuto 90—, todos se pusieron en pie, el estadio entero, puede que hasta el país entero se uniera por última vez por una misma causa. Logré seguir el ataque decisivo hasta el mismo instante en que el balón, desviado por Augenthaler, inició su trayectoria hacia la portería, pero entonces los tipos que teníamos delante se movieron, los de al lado también, toda la grada se desplazó hacia la derecha, hacia arriba, sentí cómo me empujaban, por un momento perdí el equilibrio y el balón de vista.
¿Cuántas veces habré visto ese gol repetido? Cien como mínimo. Hasta que cada detalle quedó perfectamente grabado en mi memoria, como aquello que uno asocia solo a un gran amor o a una gran desgracia. Augenthaler corre a defender el flanco y toca el balón, con tan mala suerte que este describe una parábola perfecta y aterriza en propia puerta.
Esta es la lista de cosas que tenía:
Una infancia en una ciudad pequeña, a orillas del Drina.
Una colección de reflectores que había ido desatornillando de las matrículas de los coches. Esa fue la única vez que mis padres me pegaron.
Una abuela experta en el alfabeto de las alubias que me aconsejó que confiara en las palabras toda la vida, lo cual no garantizaba que todo saliera bien, pero al menos haría que algunas cosas fueran más soportables. O en los metales preciosos. Las alubias no habían querido mojarse al respecto.
Tenía dos periquitos: Krele (azul claro) y Fifica (no me acuerdo del color).
Un hámster llamado Indiana Jones, al que en los últimos días de su muy corta vida di una cucharadita de Andol en polvo (era lo que yo tomaba para el dolor de cabeza) y leí en voz alta relatos de Ivo Andrić.
Dolores de cabeza frecuentes.
Un viaje improbable con mi padre para ver un partido improbable de un equipo improbable que, una vez superada esa fase en Belgrado, ganaría la competición y que después no olvidaría jamás.
Una guerra inconcebible.
Una profesora de inglés a la que nunca dije hasta la vista y a la que ya no veré.
Una bufanda rojiblanca que, tras el partido de Belgrado, no quise volver a lavar, aunque después acabó en la lavadora. Hoy el Estrella Roja es un equipo con muchos aficionados violentos, de extrema derecha. En aquella época me llevé la bufanda a Alemania, ya no sé dónde está.
Oskoruša, 2009
En el este, no lejos de Višegrad, en unas montañas de acceso en general difícil, y cuando el tiempo se muestra inclemente, ya imposible, hay un pueblo donde solo viven trece personas. Esos trece habitantes nunca se han sentido extraños en ese lugar, creo yo. No llegaron de fuera, sino que han pasado allí la mayor parte de su vida.
Otra cosa está clara: esos trece habitantes ya no se irán a ningún otro lugar. Ellos serán los últimos. Su vida acabará aquí arriba (o en el hospital que hay en el valle) y, con ellos, también desaparecerán sus granjas —sus hijos no se harán cargo—, su dicha y el chasquido de sus caderas. Su aguardiente, ese que ciega a los que ven y devuelve la vista a los ciegos, se apurará o tal vez no, pero pronto dejará de destilarse (la botella tiene una cruz de madera). Los cercados ya no tendrán nada importante que separar y las tierras quedarán baldías. Los cerdos se venderán o se despiezarán. No sé qué pasará con los caballos. Será el fin de los puerros y del maíz y de las moras. Aunque puede que estas sobrevivan por su cuenta.
En 2009 estuve aquí por primera vez. Recuerdo cómo, al ver los postes eléctricos, me pregunté tontamente y en voz alta qué pasaría con la electricidad, si la cortarían cuando falleciese el último. ¿Cuánto tiempo seguirá oyéndose ese zumbido entre los postes?
Gavrilo, uno de los más viejos del pueblo, lanzó un jugoso escupitajo sobre el jugoso césped y exclamó: «Pero ¿a ti qué te pasa? Acabas de llegar al pueblo y ya estás hablando de la muerte. Te diré una cosa: aquí hemos sobrevivido a la vida, así que la muerte es el menor de los problemas. Mientras cuidéis nuestras tumbas, nos pongáis alguna que otra flor y habléis con nosotros, la vida continuará. Con o sin electricidad. Pero a mí que nadie me ponga flores, ¿eh? Qué voy a hacer con ellas si estoy muerto. Dicho queda. Y ahora, venga, abre los ojos, que voy a enseñarte unas cuantas cosas. Está claro que no tienes ni idea de nada».
Oskoruša, así se llama el pueblo. El viejo nos había recogido a las afueras, al borde del camino, sus manos parecían hechas de adobe. Digo «nos» porque yo no estaba solo. El viaje había sido idea de mi abuela Kristina.
También estaba Stevo, que nos había llevado hasta allí, un hombre serio con ojos muy azules, dos hijas y problemas de dinero.
Ajena a los efectos del sol, ese día la abuela vestía de negro. Hablaba mucho, se acordaba de muchas cosas. A posteriori, creo que mi abuela intuyó que su pasado pronto se le iría de las manos, así que quiso volver a enseñarse Oskoruša a sí misma y a mí por vez primera.
2009 fue el último año bueno de mi abuela. Aún no había empezado a olvidar y su cuerpo le respondía. En Oskoruša recorrió los mismos caminos por los que había transitado de joven con su marido, medio siglo atrás. Mi abuelo Pero nació aquí y pasó su infancia en estas montañas. Falleció en Višegrad en 1986, frente al televisor, mientras yo cogía los indios de plástico y los ponía a disparar contra los vaqueros en el dormitorio contiguo.
Antes —tendría yo diez o cinco o siete años— mi abuela sostenía que yo era incapaz de engañar o de mentir, que lo único que hacía era exagerar e inventarme cosas. Por aquel entonces, yo no sabía cuál era la diferencia (todavía hoy me ocurre que no siempre quiero saberla), pero parecía que mi abuela confiaba en mí, y eso me gustaba.
La mañana previa a nuestro viaje a Oskoruša, mi abuela volvió a insistir en que ella siempre lo supo: «Inventar y exagerar, hoy, hasta te ganas el dinero con eso».
Yo acababa de llegar a Višegrad con la intención de descansar tras una larga gira para presentar mi primera novela. Había llevado un ejemplar de regalo que estaba en alemán, lo cual era absurdo.
La abuela me preguntó si el libro trataba de nosotros.
Le expliqué sin rodeos que la ficción, tal y como yo la veía, conformaba un mundo propio en lugar de reproducir el nuestro, y que ese de ahí —dije, dando unos golpecitos sobre la cubierta del libro— era un mundo en el que los ríos hablaban y los bisabuelos vivían eternamente. Dije que la ficción, tal y como yo la concebía, era un sistema abierto formado por invenciones, percepciones y recuerdos, que rozaba lo que ocurría en la realidad.
«¿Cómo que lo roza?». Mi abuela me interrumpió con su tos y puso al fuego una enorme olla de pimientos rellenos. «Siéntate, estás hambriento». Después colocó el libro en un jarrón, como quien expone un objeto de museo sobre una peana.
Entonces vino la frase sobre eso de ganar dinero.
Los pimientos rellenos olían a un día de nieve copiosa, en el invierno de 1984. En Sarajevo se celebraban las Olimpiadas y yo, montado en mi trineo, me imaginaba que era un deportista de invierno, como nuestros héroes eslovenos que bajaban por la montaña a toda velocidad, vestidos con unos trajes ajustadísimos de mil colores. Ganaba todas las carreras (de hecho, no salía hasta que no quedara nadie detrás que pudiese adelantarme).
Mientras espero a que estén listos los pimientos, observo la casa de los Kupus, situada en la ladera, acribillada a balazos y vacía desde que comenzó la guerra. Aquella vez, cuando llegué a casa de la abuela con el trineo, ella estaba sirviendo los pimientos. Los dedos me picaban terriblemente, así que mi abuela me cogió las manos y me las calentó; mientras, en el televisor, Jure Franko ganaba la medalla de plata en la modalidad de eslalon gigante. En esta ciudad, hasta el recuerdo de unos pimientos rellenos merece una nota al pie.
Mi abuela me sirvió agua, es importante beber mucho líquido, dijo en 1984 y también en 2009, con la misma convicción. El vaso también era el mismo, lo reconocí por una rajita que tenía en el borde.
—Abuela, este vaso habría que tirarlo.
—Para algo tienes ojos en la cara. Bebe por el otro lado.
Eso hice, mientras ella me observaba. Cómo comía. Cómo la interrogaba. ¿Cómo estás, abuela? ¿Qué haces durante el día? ¿Viene a verte alguien? Eran las mismas preguntas que le hacía por teléfono.
La abuela era parca en palabras y no quería hablar de sí misma, pero cuando le pregunté por los demás y por los vecinos, entonces se explayó un poco más:
—Nadie ha muerto ni ha enloquecido desde que viniste la última vez. Rada sigue ahí, Zorica lo mismo. Y Nada también, en el cuarto piso. Simplemente están un poco idas. Es lo que pasa con la edad. Pero bueno. Es bueno que estén ahí. Aunque estén un poco idas me hacen bien.
En ese momento sonó el timbre.
—¡Y luego está mi Andrej! —exclamó la abuela mientras corría a abrir.
Entonces oí una voz masculina y a mi abuela reír como una chiquilla. Oí el crujido de bolsas y a mi abuela dar las gracias. Tras regresar donde estábamos recogió directamente mi plato. Yo no había terminado todavía, aunque en cierto modo estaba lleno.
—¿Quién era?
—Mi policía —contestó la abuela, como si así quedase todo aclarado.
Quise fregar los platos, pero ella me echó de la cocina con el argumento de que aquello no era trabajo de hombres. Eso mismo había dicho antes sobre pasar el aspirador, hacer las camas, limpiar. Mi abuela venía de una familia y de una época en la que los hombres esquilaban ovejas y las mujeres tejían chalecos de punto. Los buenos modales tenían siempre una vertiente aplicada, nunca se hablaba de fantasías, el lenguaje era crudo y preciso. Entonces llegó el socialismo y se puso a debatir sobre el papel de la mujer, pero esta abandonó el debate y se fue a casa a tender la colada.
La hermana mayor de mi abuela, mi tía abuela Zagorka, no quiso esperar a que llegaran otros tiempos. Ella quiso ir al colegio y viajar al cielo, al universo. Quería ser astronauta, así que primero aprendió lo que era la obstinación y después a leer y a hacer cuentas con ayuda de Todor y Tudor, los gemelos raquíticos. A los quince, poco después de la Gran Guerra, volvió la espalda a los peñascos de su infancia, cogió únicamente la cabra que había sido su mejor compañía en aquel paraje y emprendió el camino hacia la Unión Soviética. En el Banato aprendió a volar con un piloto húngaro y, una noche templada, en una pista de rodaje situada en la llanura panónica, se enamoró, aunque no de él. Pasó tres años en Viena, limpiando letrinas en los cuarteles mientras aprendía ruso a orillas del Danubio con Alexander Nikoláievich, un sargento primero paliducho que ejercía como veterinario. Alexander cantaba y tocaba la guitarra, ambas cosas mal, pero con mucho empeño. En la ribera del Danubio, aquel ruso de Gorki —a orillas del Volga— cantaba a mi tía abuela Zagorka, de Staniševac —a orillas del Rzav—, melodías que hablaban de hermosos ríos y ciudades y ojos marrones —bueno, puede que también fueran azules, en realidad el color exacto da un poco igual—, pero lo que mi tía abuela deseaba de aquel ruso cantarín no era lo mismo que a la inversa. Así que ella se marchó de Viena con su fiel cabra, algo de dinero, la documentación de un sargento ruso y un buen corte de pelo. El día de su decimonoveno cumpleaños llegó a Moscú, donde se graduó como piloto de combate con la máxima nota y, en 1959, ingresó en el grupo más amplio de los primeros cosmonautas de la Unión Soviética. Sin embargo, era demasiado tarde para ejecutar los altos vuelos con los que había soñado: los americanos pronto darían unos cuantos saltitos en la Luna y los rusos no querían ser segundo plato. Así, un lunes cálido de febrero de 1962, mi tía abuela entró en el despacho de Vasili Pávlovich Mishin para contarle que tenía una idea y una cabra vieja, pero sana; pasado medio año escaso, la cabra de mi tía abuela Zagorka, aquel mamífero procedente de Staniševac, un pueblo de Bosnia oriental, fue puesta en órbita alrededor de la Luna. Nunca se supo su nombre y es muy probable que muriese abrasada al regresar a la atmósfera terrestre.
Zagorka falleció en 2006. Al final no se sintió demasiado cansada ni especialmente triste. Estaba sorda y se había quedado sin dientes. Mi abuela cuidó de su hermanita, como ella la llamaba, hasta el último suspiro y, justo cuando me disponía a volver a la mesa, mi abuela dijo: «Pero ¿qué haces ahí? ¡Ven a fregar ahora mismo! ¿Se puede saber qué te pasa?».
Bajo el fregadero colgaba un paño de cocina, más o menos de mi edad. De cuadros rojos y blancos, estaba ya sobado y raído por las miles de vueltas que había dado en la lavadora. Sequé un plato, un tenedor, un cuchillo, el vaso que estaba rajado.
La abuela se había cambiado de ropa y permaneció de pie, tras de mí. Vestía una blusa negra y pantalón negro, solo las botas de goma eran amarillas. No pude evitar pensar en Supergirl, capaz de enfundarse el traje en cuestión de segundos, solo que mi abuela no tenía el pelo largo y rubio, sino moldeado y de color lila; también llevaba una especie de capa, pero de luto.
—¿A dónde vas?
—Nos vamos a Oskoruša.
—Pero si acabo de llegar…
—Tu llegada puede esperar. Oskoruša está cansada de hacerlo. —Se oyó una bocina—. Además, ya está aquí el conductor.
Mi abuela se anudó el pañuelo negro bajo el mentón, se miró al espejo y se lo quitó.
—Escúchame bien —me dijo—: es una vergüenza que todavía no hayas subido al pueblo.
Al ver que seguía sin inmutarme, añadió:
—Las dudas nunca han sabido contar una buena historia.
No sé de dónde habría sacado esa frase, pero sonaba bien.
—¿Y cuánto tiempo vamos a quedarnos?
—Una vez que estás arriba, te quieres quedar para siempre.
En el pasillo había varias bolsas llenas de comida. Deduje que las había traído «su policía». Ahora me tocaba a mí cargarlas. Mi abuela sonrió:
—Bienvenido a casa, borrico mío.
De haber existido la mafia en Višegrad, mi abuela habría sido la madrina. Ya de niño supe de tres pequeños delincuentes conocidos en la ciudad que la temían y le hacían recados. Cuando iba a la peluquería a teñirse de lila, uno de ellos la esperaba casi siempre frente al salón, comiendo pipas de calabaza, como por casualidad. Después mi abuela salía recién moldeada, murmuraba algo al muchacho y este se perdía rápidamente entre las callejuelas con el recado en cuestión.
Mi abuela nunca fue al colegio. Decía que los chicos sí tenían que ir, aunque ellos hubieran preferido quedarse merodeando fuera, mientras que las chicas hubieran preferido ir al colegio, pero tenían que quedarse en casa. Su madre le había enseñado a coser, a hacer punto y demás labores; Zagorka, su hermana mayor, a leer y a escribir.
La idea de que mi abuela podía ser y hacer lo que quisiera, la certeza de que lidiaría fácilmente con la vida y con la vejez, se fue desvaneciendo a medida que la enfermedad avanzaba. Comenzó en la primavera de 2016. Mi abuela perdía cosas y no podía explicarse que hubieran desaparecido. Buscaba la palabra correcta, pero se olvidaba de lo que quería decir. Dejó de entender cómo funcionaba el mando a distancia y lo desmontó. Ya solo iba a la peluquería cuando alguien la llevaba. Un comercial la convenció de que comprara una almohada de doscientos euros, cuando antes ella misma le habría amenazado con darle una paliza y además le habría vendido una almohada vieja que tenía en casa.
En 2009 se encontraba bien. En la primavera de 2009, a mi abuela no le costó bajar los tres pisos que la separaban del patio. El motor del Yugo azul estaba encendido, el conductor —en vaqueros y camiseta— se apresuró para ayudarla a montar. Se me presentó como Stevo y, con un gesto de asentimiento dirigido a la abuela, completó la frase: «El conductor».
La pista de tierra que conducía a Oskoruša, dura y accidentada, no sentó muy bien al Yugo. El pequeño utilitario hacía lo que podía para salir de los baches con el eje intacto, pero Stevo pronto se hartó y se apiadó de él.
Nos disponíamos a seguir a pie cuando, de pronto, alguien pronunció el nombre de mi abuela, y las montañas cincelaron en el aire un eco amable, pero adusto, en aquel aire cuya melodía anunciaba la primavera.
La abuela sonrió.
En un primer momento no pudimos ver quién la llamaba, pero, después, un hombre joven asomó por el tramo de bosque situado sobre la carretera y fue triscando ladera abajo, con la precisión y la insensatez de un macho cabrío. El joven fue envejeciendo a medida que se acercaba. Tenía la barba llena de pinocha.
Cuando apenas lo separaban unos pasos de nosotros, volvió a pronunciar el nombre de mi abuela. Después se quitó la gorra —la típica šajkača serbia— y ambos se miraron en silencio, el tiempo suficiente como para añadir «con cariño».
Un apretón de manos con Stevo, después un giro hacia mí entre aspavientos y el estampido de mi nombre, todo ello un poco excesivo: el giro demasiado exagerado, los ojos demasiado marrones y algo bajo las uñas: tierra.
—Tú eres el nieto. Yo soy Gavrilo. Somos parientes. Podría decirte en qué grado, pero prefiero enseñártelo.
La lección comenzó junto al cementerio: la abuela quiso visitar la tumba de sus suegros. Gavrilo nos condujo a paso ligero hasta un prado en pendiente, jalonado por árboles torcidos. La vista quedaba despejada hacia el oeste, donde, sobre las suaves colinas salpicadas de casas y granjas aisladas, se erguía una montaña cubierta de espesos bosques que casi alcanzaban la cima, una cima de roca desnuda que brillaba rojiza a la luz del sol. Los muertos de Oskoruša tienen hermosas vistas.
Marchamos entre las tumbas bajo el calor del mediodía, atravesando la hierba alta. Me costaba seguir el ritmo de Gavrilo y miraba la cima de reojo. Entonces el viejo me frenó, llevando la palma de su mano a mi pecho.
—¡Presta atención, que pareces embobado!
Una serpiente se cruzó en nuestro camino.
—Poskok —susurró Gavrilo señalando al reptil.
Di un paso atrás, y al oír esa palabra fue como si también hubiese retrocedido en el tiempo, hasta llegar a un día igual de caluroso en Višegrad, muchos años atrás.
Poskok significa: un niño —¿yo?— y una serpiente en el gallinero.
Poskok significa: rayos de sol que se cuelan entre los listones y cortan el aire polvoriento.
Poskok: una piedra que mi padre levanta por encima de su cabeza para matar a la serpiente.
La palabra poskok contiene skok, que significa «salto», y el niño se imagina a la serpiente, cómo «te salta al cuello y te inyecta veneno en los ojos».
Mi padre pronuncia esa palabra, que me asusta más que el reptil dentro del gallinero.
En el cementerio de Oskoruša quedé paralizado ante las imágenes que evocó aquella palabra inaudita. Para aquel niño, poskok contenía todo lo necesario para dar auténtico miedo. Veneno y un padre dispuesto a matar. Era como si mi padre estuviese compinchado con eso que la palabra despertaba en el niño, en mí. Tengo miedo de esa palabra y por el animal y juntocon mi padre. Estoy situado tras él, un poco de lado, veo bien a los dos: a mi padre y a la serpiente. Algo me dice que mi padre no acertará. Mi padre no acierta y la palabra está a punto de dar un skok, un salto, con la boca abierta de par en par. Yo, acelerado por el miedo y la curiosidad: ¿y qué pasaría si no fuese mi padre quien… a la serpiente, sino la serpiente a mi padre? Siento los dientes en su cuello, poskok.
Mi padre lanza la piedra.
La palabra traducida —víbora cornuda— me deja frío.
La víbora cornuda del cementerio de Oskoruša, verde y relajada, se fue enroscando hasta lo alto de un frutal para obtener una mejor perspectiva de los intrusos. Una vez en la copa se acomodó al sol, anidando en sí misma sobre la tumba de mis bisabuelos.
Allí nos esperaban comida, bebida y una mujer alta que estaba de pie, cortando finas lonchas de carne ahumada con un enorme cuchillo; la mujer permaneció impasible, aun cuando el reptil se iba enroscando por el tronco torcido que quedaba a escasos metros.
Gavrilo retiró la mano de mi pecho y siguió andando. Mi abuela y Stevo me adelantaron y saludaron a la mujer. Después sirvieron las viandas que habían traído, las bebidas venían en botellas de plástico. La lápida hizo las veces de mesa. La carne y el pan ya estaban listos. La serpiente no prestó especial atención a nadie más. Parecía que fuese una mera fantasía, solo palabras. La abuela encendió unas velas.
Yo me aparté. Recorrí las lápidas, leyendo lo que ponía. Leí Stanišić. Leí Stanišić. Leí Stanišić. En casi todas las lápidas, de piedra o de madera, figuraba mi propio apellido, y desde aquellas pequeñas fotos ellos me miraban, orgullosos o desconcertados. Solo creí ver eso: orgullo y desconcierto.
El musgo había tapado algunos nombres, otros estaban desgastados por el tiempo.
—Ninguno ha caído en el olvido —me aseguró Gavrilo poco después, junto a la tumba de mis abuelos. Señaló los nombres ilegibles y añadió:
—Ese de ahí es otro, y aquel también. Stanišić, Stanišić.
Y, tras una breve pausa:
—Esa, ya no me acuerdo.
La mujer alta me saludó primero con la mano, luego con un aguardiente.
—Soy Marija —dijo—. Gavrilo es mi marido. ¿Has traído la fruta?
Ahí está Marija: alta como un árbol entre los demás árboles. Con su vestido marrón y tieso, como el delantal de un herrero. Es de un pueblo situado unos cuantos valles más allá, he olvidado cómo se llama. El día que Josip Broz Tito murió, en ese mismo pueblo nació una niña con el pelo rojo, algo hermoso y extraordinario. Cuentan que a los dos años la niña comenzó a hablar en latín, algo extraordinario, pero, sobre todo, bastante inútil y poco práctico. Decidieron instruirla en el arte de las plantas medicinales. La niña pronto supo predecir el futuro todos los martes con bastante exactitud. Algunas cosas se cumplieron, otras no. En 1994, mientras buscaba milenrama —alguien en el pueblo llevaba días quejándose de que sangraba por la nariz—, pisó una mina terrestre.
Entregué a Marija la bolsa con las naranjas y la piña. Ella colocó la fruta sobre la lápida.
—¿Les gustaba comer esa fruta? —pregunté.
—No lo sé —respondió Marija mientras descabezaba la piña con su enorme cuchillo—. A mí me gusta. ¿Quieres probar?
Marija era tan alta que, cuando estaba a mi lado, podía distinguir las venitas que tenía bajo el mentón. También era hábil con las manos y se movía con agilidad. Cómo cortaba la piña. Al verla bajarse de un salto de la lápida para coger algo y volver a subir, no pude evitar pensar en la esgrima.
Por encima de nosotros, en la copa del serbal, acechaba poskok, la víbora cornuda. Hoy es 25 de septiembre de 2017. Voy sentado en el cercanías de Hamburgo, a mi lado hay dos cuarentones que van hablando de Pokémon. Las palabras me acechan, me ponen de buen humor, debo encontrar las más adecuadas para contar esta historia.
La historia comenzó con la desaparición del recuerdo y con un pueblo que pronto desaparecería. Comenzó en presencia de los muertos: en la tumba de mis bisabuelos bebí aguardiente y comí piña. El aire olía a lombrices, a la savia del diente de león, a mierda de vaca, según. Casas desperdigadas, hechas de caliza y de haya, sacadas de las entrañas del monte y del bosque. Hermosas tal vez. También pregunté por ello a Gavrilo, a Gavrilo el porquero, a Gavrilo el cazador, le pregunté si alguna vez Oskoruša le había parecido un lugar hermoso.
Él me respondió que la belleza, a excepción de la de su mujer, siempre le había dado igual, después besó a Marija en el hombro. Yo estaba seguro de que añadiría algo sensato, algún dicho sobre la dureza del trabajo en el campo, sobre la cosecha, pero Gavrilo se limitó a servirse aguardiente de una botella de Coca-Cola y se sentó sobre la lápida.
Oskoruša es un nombre muy bonito. No es cierto. Oskoruša suena brusco y desabrido. No hay una sola sílaba a la que agarrarse, cero ritmo, es una extraña sucesión de sonidos. Basta con fijarse en el principio: Osko, ¿qué significa eso? ¿Quién habla así? Y luego la cosa decae hasta llegar a ese final siseante que se pronuncia -rusha. Duro y eslavo, como suelen ser los finales en los Balcanes.
Me pregunté si podía dejar eso así. ¿A lo mejor me perdonaban eso de que «los finales eslavos son duros» por venir de los Balcanes? Seguramente, ya se sabe cómo son esos «yugos»,siemprecon sus guerras ysus malos modales.
Y eso que la metáfora no tiene ningún sentido. ¿Qué es exactamente un final eslavo y duro? El eslavismo no es un sombrero de caballero, es decir, algo que se pueda describir con precisión, siempre y cuando uno sepa lo que es un sombrero y lo que es un caballero.
Claro que esto también puede leerlo alguien que no disfrute con la multiplicación irónica de los prejuicios y los estereotipos, pero que, a cambio, sí que sepa lo que significa Oskoruša, lo que Oskoruša es en realidad. Oskoruša es un tipo de fruta. Un fruto muy apreciado, para ser exactos, procedente de una variedad muy estimada de serbal con un alto grado de eso que ahora llaman «credibilidad agraria». Al menos así lo afirman quienes saben respetar el producto: los agricultores. Oskoruša es la variante serbocroata de Sorbus domestica, el serbal común.
El fruto de este árbol es de los más resistentes. Cuando está muy maduro, la parte expuesta al sol se vuelve rojo chillón, mientras que la parte que está en sombra sigue siendo amarilla. La parte expuesta al sol sabe dulce, y la que está en sombra, amarga. Los parásitos lo evitan, así que no necesita ningún cuidado especial ni tampoco insecticida. A cambio, el tronco y las hojas son muy sensibles al ramoneo.
En las montañas bosnias, situadas en el extremo oriental de un país constantemente trágico, hay un pueblo que pronto dejará de existir. Oskoruša. En los años ochenta tuvo cien habitantes. Uno de ellos tocaba la guzla. Otro organizaba partidas vespertinas de dominó. Y había otro que tallaba dragones de cera. Resistían los inviernos envueltos en pieles, compitiendo al calor del dominó. En verano se embadurnaban bien de crema. Una vez, un mochilero islandés llegó al pueblo por equivocación; sonreía mucho, y en uno de los torneos de dominó obtuvo un honroso cuarto puesto.
Es muy probable que, durante las distintas guerras, el aislamiento les salvase la vida. Oskoruša quedó intacto, a falta de los hombres que se perdieron tras unirse voluntariamente a este o a aquel bando. Los que se quedaron murieron por otros motivos.
En el cementerio de Oskoruša compartí mi nombre y el pan con los muertos. Mientras comíamos carne ahumada, sentados encima de mis ancestros, Gavrilo tomó la palabra:
—Aquí está tu bisabuelo —dijo mientras derramaba un poco de aguardiente—. Tu bisabuela solo bebía a escondidas.
Entonces colocó otro vaso en el lado donde yacía ella y apartó la mirada, para que mi bisabuela siguiera bebiendo a escondidas. Brindamos.
En la tumba de sus suegros, todos los esfuerzos eran pocos para mi abuela. Se puso a raspar los restos de caca de pájaro acumulados sobre la lápida negra, arrancó las malas hierbas y podó los arbustos. Cargó con dos pedruscos hasta la lápida —yo no alcanzaba a entender el motivo—; le eché una mano, dijo que los quería aquí y aquí.
Todavía hoy, todo lo sucedido en torno a esa lápida es uno de los recuerdos que siempre vuelven a su memoria. Mi abuela fue quien mandó construir esa sepultura.
—Nadie quiso ocuparse —repite—, tampoco quienes ni siquiera existirían si no hubiesen existido los que allí descansan.
El calor del cementerio sabía salado y sonaba a cigarras. Gavrilo me buscó con la mirada. Yo asentí, pero enseguida me pareció un gesto inapropiado, dado que estábamos en un cementerio.
—¿La ves? —me preguntó mientras señalaba el paisaje—. Allí estaba la casa.
—¿La de mis bisabuelos?
—Sí.
—¿Allí?
—No, allí.
—¿Donde se ve la valla?
—No, donde no se ve nada.
Me eché a reír. A Gavrilo no le pareció gracioso, y ese fue el momento en que me preguntó de dónde era.
Vaya, ya estamos con los orígenes, pensé, y comencé a explicarme: difícil cuestión. Primero habría que aclarar a qué se refería con «de dónde». ¿A la situación geográfica de la colina sobre la que se alzaba el paritorio? ¿A las fronteras nacionales en el momento en que se produjo la última contracción? ¿A la procedencia de mis padres? ¿A los genes, a mis antecesores, al dialecto? Se mire por donde se mire, los orígenes siempre son un constructo. Una especie de disfraz que uno lleva de por vida después de que se lo hayan encasquetado. Y, como tal, una maldición. O bien, con algo de suerte, un patrimonio no atribuible a ningún tipo de talento, pero que conlleva ciertas ventajas y privilegios.
Seguí hablando y hablando, Gavrilo me dejó terminar. Partió el pan y me dio el cuscurro.
—De aquí. Tu eres de aquí —dijo.
Di un mordisco al pan. Esperé a que se explicara. ¿De aquí? ¿Cómo que de aquí? ¿Por mis bisabuelos?
Gavrilo limpió un pepino frotándolo con la manga y, mientras se lo comía, me habló del pepino y del avance imparable de la verdura manipulada genéticamente. Cuando casi había perdido el hilo, Gavrilo me agarró del brazo, como queriendo calibrar mi musculatura y exclamó:
—De aquí. ¡Eres de aquí! Ya lo verás. ¿Me acompañas?
—No me queda otra —respondí, tratando al menos de ser gracioso.
—Pues no —sentenció Gavrilo. A lo que mi abuela añadió, entre susurros:
—No seas desagradecido.
Alcé la mirada hacia donde estaba la serpiente y no me cupo ninguna duda: de un momento a otro iba a decir algo. Al fin y al cabo, ella era oriunda de ese sitio, entendía el idioma de esas montañas, probablemente entendía mejor que yo lo que estaba ocurriendo, y puede que hasta el motivo por el cual debía estar agradecido.
Recogimos las cosas. Stevo y Marija se llevaron las bolsas, yo seguí a mi abuela y a Gavrilo. Los dos me llevaron hasta un pozo que era el prototipo de un pozo: con su brocal de piedra, su tejadillo en pendiente, la polea, el cubo, la cuerda.
—Esta fuente la descubrió tu bisabuelo —dijo Gavrilo— y el pozo también lo construyó él, y el último deseo de tu bisabuelo antes de morir fue que su mujer, tu bisabuela, le diese a beber un sorbo de esta agua, a lo que ella respondió: ve a buscarla tú.
Me dijeron que bebiera, pero yo no tenía sed y sí miedo a los gérmenes. Como no quería decepcionar a nadie, ni a mi bisabuelo, ni a Gavrilo, ni a mi bisabuela, bebí, y resultó ser la mejor agua que he probado nunca, y mientras rellenaba la botella, mi abuela dijo:
—Tu abuelo nació en Oskoruša. Bebió de esta fuente, buscó setas en estos bosques y mató su primer oso sin haber cumplido los ocho años.
—¿De dónde eres, muchacho? —volvió a preguntar Gavrilo.
Ya estamos con esa cursilada de pertenecer a algún sitio, pensé. Y que no me ablandaría por un poco de agua.
Pero mi abuela volvió a tomar el mando:
—Tu bisabuelo nació en Oskoruša —dijo—. Todo esto era su tierra. Y allá arriba, mira, allí construyó su casa.
—Vamos —dijo Gavrilo, y los dos se pusieron en movimiento—. No hay mejores vistas del valle que queda más abajo ni de la cima del Vijarac.
Pero lo único que había era unas cuantas piedras toscamente labradas, restos de una pared o algo por el estilo. Grisáceas, envueltas en telarañas. Traté de deducir un plano a partir de ese rastro y, atravesando ortigas, subí hasta donde quedaban unos restos de muebles, rodeados por un muro ruinoso. Vi una estantería desvencijada por el peso de su inexistencia. Sobre el esqueleto de la cama de forja había una lagartija, que permanecía impasible. Y por un agujero abierto en el muro, que en su día fue una ventana, las ramas intentaban atrapar los sueños de mi abuelo cuando era niño. Pero ¿qué demonios ha de significar todo esto para mí?
Bebí agua del pozo de mi bisabuelo y escribo sobre ello en alemán. El agua me supo a la carga de esas montañas, que yo jamás tuve que soportar, y a la agotadora ligereza con la que se afirma que algo le pertenece a alguien. No. El agua estaba fría y sabía a agua. Soy yo quien decide, yo.
—¿De dónde eres, muchacho?
¿Ahora resulta que también soy de aquí? De Oskoruša.