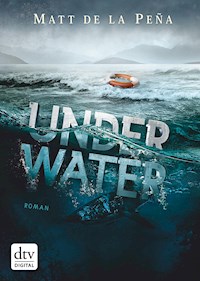Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Los vivientes
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Secuela de Los vivientes, Los perseguidos es una apasionante historia de supervivencia, llena de la acción del mejor estilo. Luego de que un megaterremoto sacudiera la tierra bajo el océano del crucero en el que trabajaba, Shy jamás imaginó ser uno de los pocos sobrevivientes del naufragio. Tras los acontecimientos narrados en Los vivientes, y luego de perder la compañía de Addie en circunstancias por demás extrañas, Shy consuela su frustración en un nuevo fin: encontrar su camino a casa. Sin embargo Addie no se marchó sin antes confiarle información privilegiada. Información que tazaría alto el precio de quien la retuviera. Ahora, sin amable compañía de respaldo, Shy se ha convertido en un blanco fácil. Camino a California, morir se antoja cada vez más un escenario posible. "Los vivientes es una novela inclasificable. Tiene todo lo que me gusta mezclado en una historia fantástica, implacable y llena de acción. Me encantó este libro." James Dashner, autor de Maze Runner: Correr o morir "¿Por qué me gusta Matt de la Peña? Porque consigue que mis alumnos lean. Sí, mientras repasan una historia con tintes postapocalípticos espectaculares, comprenden las implicaciones socioeconómicas de los desastres naturales." Goodreads
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para mi viejo, quien me enseñó cómo ver al mundo.
HOMBRE: …Pero ya no ando perdido como antes. Tengo un propósito: mi familia. [Tose.] Esa noche, cuando todo se me derrumbó encima, y casi morí quemado en el incendio… Se podría decir que fue la noche en que renací.
DJ DAN: Eso nos cambió a todos. Fue el peor desastre en la historia de nuestro país. [Pausa.] Pero a mis escuchas les interesa más saber por qué está usted aquí. De qué nos va a advertir. ¿Por qué no empieza diciéndonos cómo se llama?
HOMBRE: Ya le dije, señor, que no voy a entrar en ese tema. Lo último que necesito es que esto se acabe por fin y que vengan a meterme en la cárcel, y todo por difundir un mensaje. Mejor lo dejamos en que pertenezco a la Pandilla Suzuki. Así es como nos llaman, ¿no?
DJ DAN: Todos andan en el mismo tipo de motocicleta comportándose como si tuvieran alguna clase de autoridad.
HOMBRE: Mire, yo sé que usted no se la pasa todo el tiempo sentado en este cajón. Ha salido al mundo. Lo ha visto. A la gente le sangran los ojos, hasta a los niñitos. Se están arrancando la piel por la comezón. Se acumulan los cadáveres. Se pudren en las calles.
DJ DAN: Claro que lo he visto. Comencé este programa de radio precisamente como respuesta a las cosas que he visto.
HOMBRE: Me acuerdo de algo que me contaron hace unas semanas, poco después de los terremotos. Una pareja llevaba a cuestas a su hija enferma por las calles de Hollywood. Imagino que la niña estaba muy mal. Un hombre que cuidaba la entrada de una escuela primaria sintió lástima, abrió el cancel, les dio agua y comida. Dijo que podría dejarlos entrar pero únicamente a condición de que se mantuvieran en el cobertizo del otro lado de la cancha de futbol, alejados de todos los demás. Pero con todo y la distancia, una semana después todos los que se resguardaban en la escuela estaban muertos o moribundos. Más de seiscientos, me dijeron. Así de rápido se dispersa la enfermedad. Todos perecieron porque a un tonto se le ablandó el corazón.
DJ DAN: Pero ¿qué tiene eso que ver con…?
HOMBRE: No he terminado. [Tose.] Mire señor, eso fue cuando todo era muy reciente. Cuando ninguno de nosotros entendía un carajo y todo mundo tenía esperanzas. Pero ya cambiaron las cosas. Apenas ayer atestigüé una situación similar. [Tose.] Iba una mamá empujando a su hijo enfermo en un carrito del súper. Se detuvo enfrente de un centro comunitario en Silver Lake. Volteó a ver todas las caras que la miraban a través de las ventanas y se desplomó. De rodillas lloraba pidiendo ayuda.
DJ DAN: Déjeme adivinar: ya nadie salió a ayudar.
HOMBRE: ¡No, carajo! ¡Pero claro que salieron! Dos hombres metidos en trajes de neopreno agarraron a la mamá y a su hijo, y jalándolos de los cabellos y la camisa los apartaron de la vista de los demás y les dispararon ahí en la calle como si nada. Luego salió otro tipo a quemar los cadáveres. Dejó ahí los restos calcinados como advertencia para cualquiera que pasara por ahí.
DJ DAN: ¡Jesús!
HOMBRE: [Mofándose] Pues invoque su nombre todo lo que usted quiera, señor, pero él a nadie le ha respondido. [Un ataque prolongado de tos.] Por cierto que esta tos no es porque traiga la enfermedad, sino por todo el humo que tragué. Creo que se me quemaron los pulmones.
DJ DAN: Ajá, eso me da mucha tranquilidad.
HOMBRE: Lo que digo es que ya cambiaron las cosas. Espero que en eso, al menos, estemos de acuerdo. Y mientras la mayoría de la gente sigue sentada esperando a que llegue del otro lado algún salvador montado en su blanco corcel… yo y la banda hemos decidido salir y hacer lo que se necesite para ayudar a nuestros semejantes por nuestra cuenta.
DJ DAN: Pues mire, es cierto que ninguno de nosotros sabemos hasta dónde podemos confiar en el gobierno en este momento…
HOMBRE: No se puede confiar en él para nada.
DJ DAN: …pero ustedes andan haciendo mal las cosas. Esta entrevista, por ejemplo. No tiene por qué andarme paseando su pistola en la cara. [Sonido de que se corta cartucho.]
HOMBRE: ¿Por qué, señor? ¿Lo incomodo?
DJ DAN: ¿Usted qué piensa?
HOMBRE: En mi experiencia, la gente siempre se comporta de lo mejor cuando se siente incómoda. ¿Ve esta quemadura que tengo a un lado de la cara? [Pausa.] Las porquerías como ésta son feas, lo sé. Pero ésta simboliza mi renacimiento. Nunca me sentí tan humilde en la vida como cuando me desperté en llamas esa noche.
DJ DAN: ¿Honestamente, piensa que necesito una pistola en la cara para sentir miedo? [Se escucha una mano golpear fuertemente la mesa.] Miedo es encontrar a tu esposa aplastada por el techo de la sala de tu casa. Miedo es ver cómo un camión atropella a tu hija de seis años… justo afuera de los Estudios Sony. Todos estamos asustados, cabrón. Todo el día.
HOMBRE: Cuidado, caballero. [Pausa.] Esto es lo que usted todavía no ha captado. No es que yo le esté apuntando la pistola solamente a usted. Se la estoy apuntando a todos los que nos escuchan también. Como le dije al principio, me mandaron acá para hacerles una advertencia. [Se escucha cómo alguien toma el micrófono.] Escuchen… todos ustedes. No importa si estás enfermo o sano, si eres hombre, mujer, adulto o niño… más te vale quedarte donde estés. Nada de andar viajando de zona a zona. Por ningún motivo. Si no, pagarás las consecuencias. ¿Entendido? [Tose.] Y también ando buscando a un muchacho.
DJ DAN: ¿Qué consecuencias?
HOMBRE: Aguánteme. [Crujidos suaves.] El chico se llama Shy Espinoza: diecisiete años, moreno, de cabello corto café. Medio alto y flaco. Recompensaré a cualquiera que me dé informes de su paradero. Comuníquense aquí con el DJ Dan. Yo me estaré reportando.
DJ DAN: ¿Cuáles son las consecuencias por pasarse de una zona a la otra? ¿Quién se encargará de administrar estas consecuencias?
HOMBRE: Nosotros, hombre. Andamos patrullando las calles, como usted dijo. Ya hay cientos de nosotros subiendo y bajando por la costa. Y a partir de ahora, si pescamos a alguien deambulando por ahí, nos reservaremos el derecho de matarlo de un balazo. Sin preguntar.
DJ DAN: ¿Está oyendo lo que dice? Está hablando de matar a seres humanos inocentes.
HOMBRE: No, señor. Estoy hablando de salvarlos. Si no hacemos algo por contener esta enfermedad a partir de este mismo segundo, terminará por infectar hasta el último de nosotros. ¿Y luego qué? ¿Eh, Sr. DJ Dan? ¿Quién escucharía su programa de radio entonces?
LOS PERSEGUIDOS
Día 44
1
EL JUEZ
Los cuatro de pie permanecían en silencio junto a la proa del ruinoso velero que lentamente se abría paso por el Océano Pacífico hacia la derruida costa de California. Shy se quitó la camisa por encima de la cabeza y se quedó mirando pasmado: se hallaban lo suficientemente cerca de la costa para apreciar la devastación que habían provocado los terremotos. Los edificios aplastados. Los autos abandonados sumergidos en estacionamientos y flotando con la marea. Las palmeras quebradas a la mitad y costras de arena en las calles. Todo carbonizado.
Alguien había erigido carpas improvisadas sobre los techos de las pocas estructuras quemadas que se mantenían en pie, pero Shy no vio gente… ni movimiento. Tampoco había señales de que hubiera electricidad. El lugar se había convertido en un pueblo fantasma. No obstante, se le aceleró el corazón. Había pensado que nunca volvería a ver tierra, pero ahí la tenía. De acuerdo con el informe lleno de estática que habían escuchado en el radio de Marcus cuando abandonaron la isla, los terremotos que demolieron la costa occidental de Estados Unidos habían sido los de mayor intensidad que se hubieran registrado en la historia. Habían desaparecido ciudades enteras. Cientos de miles de muertos. Lo peor, sin embargo, fue que los terremotos habían acelerado la propagación del mortal mal de Romero. Lo había contraído casi la cuarta parte de la población de California, Washington y Oregon, así como parte de la población en México.
Shy intentó tragar. Su garganta se sentía seca e irritada. Jugueteó con el anillo de diamante que llevaba en el bolsillo. Pensó en su mamá y en su hermana. En su sobrino, Miguel. Durante todo el mes que había transcurrido en el velero, Shy mantuvo la esperanza de que su familia todavía estuviera viva, pero ahora que de primera mano atestiguaba parte de la destrucción, le pareció tonto esperar algo. Como si aferrarse fuera como vivir en un mundo de fantasía para niños. Se dirigió a Carmen, que temblaba y se había tapado la boca con la mano.
—Oye —le dijo él tocándole el brazo—, está bien… sobrevivimos.
Ella asintió sin mirarlo. Él se quedó observando su rostro recordando lo bien que se veía cuando la conoció en el crucero. El sol comenzaba a ponerse, al igual que en este momento. Sus ojos se habían fijado directamente en las hermosas piernas morenas de la chica. Luego en los botones de su blusa a punto de ceder por la presión. Sin embargo, lo que más le había conmovido había sido su cara. Mucho más perfecta que cualquier mentira pasada por Photoshop que se viera en las revistas. Se quedó tan impresionado aquel primer día que apenas pudo hablar. La pobre chica tuvo que preguntarle a Rodney, el compañero de cuarto de Shy, si era sordomudo. Ahora Carmen, demasiado flaca, mostraba, además, los embates del clima.
Una película gruesa y salada cubría todo su cuerpo. Así estaban los tres luego de haber pasado los últimos treinta y seis días en el pequeño velero, cada uno marcado con tinta negra en el interior del casco. Se habían cocinado bajo el inmisericorde sol de verano y turnado el timón las noches insomnes en las que sostuvieron la brújula de Limpiabotas para no salirse de rumbo en medio de la oscuridad. Habían sobrevivido gracias a unas hogazas de pan rancio y los pocos peces que habían logrado pescar. Limpiabotas les había permitido tomar apenas unos tragos de agua por la mañana y otros pocos en la noche. Ahora lo único en que podía pensar Shy era en meterse al jardín de cualquier vecino para beber agua directamente de la manguera. Volteó de nuevo la cabeza hacia la playa.
—Por favor, díganme que es un espejismo.
—Nada de espejismo —respondió Limpiabotas.
—No puedo dejar de tallarme los ojos —dijo Marcus— para estar seguro de que no alucino.
Shy observó cómo la antigua sonrisa de Marcus se pintaba a hurtadillas en su rostro mientras intentaba encender su radio portátil por enésima vez desde que había dejado de funcionar. Todavía nada. Ni siquiera estática.
Allá en el crucero, Marcus bailaba hip-hop. Daba demostraciones de baile dos veces al día, y por la madrugada, en el club, practicaba el estilo libre. Sin embargo, en el velero, Shy se había percatado de que Marcus distaba mucho del superficial papel de chico de barrio que asumía frente a los pasajeros adinerados. Iba a la mitad de sus estudios de ingeniería en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles. En su tiempo libre programaba juegos de video. Varias empresas tecnológicas de prestigio ya lo habían abordado para ofrecerle empleo una vez que se graduara. Pero ¿existirían esas empresas todavía? ¿Seguiría en pie la universidad de Marcus?
—Respiren y créanlo —les dijo Limpiabotas—. Ustedes acaban de regresar de entre los muertos —con una carcajada besó su brújula hechiza y la guardó en el maletín de lona junto a sus pies.
A la distancia vieron un helicóptero volando a poca altura sobre la playa. Shy esperaba que fuera una cuadrilla de rescate. El corazón le martilleó en el pecho. Tal vez podrían entregarles la carta y la vacuna que se habían llevado de la isla y con eso bastaría. Sintió tanto alivio a medida que su velero se aproximó a la costa que se le hizo un nudo en la garganta. Llevaba treinta y seis días imaginándose ese momento. Había soñado con él todas las noches y ahora, aquí estaban. Al mismo tiempo se sintió nervioso. A la playa le habían arrancado las entrañas a todo lo largo. Los tripulantes no tenían idea de quién estaba vivo o muerto, ni en qué se estaban metiendo.
—¿Dónde creen que estemos? —preguntó Marcus.
Shy tosió cubriéndose la boca con el puño apretado.
—Tiene que ser Los Ángeles, ¿no?
—Venice Beach —afirmó Carmen. Los tres voltearon a verla. Fueron sus primeras palabras en tres días en los que ni siquiera había hablado con Shy. Ella apuntó a la costa por el lado derecho de la embarcación—. ¿Ven esas paredes grafiteadas? —lanzó una mirada a Shy—. Ahí es donde Brett me propuso matrimonio.
Shy apartó sus ojos de los de Carmen para concentrarse en los muros intactos. La sola mención del prometido desató sobre Shy todo el peso de la realidad como una avalancha. Durante el largo tiempo en el velero, Carmen había sido su salvación. Él había luchado contra el hambre por ella. Contra la deshidratación. Contra las locuras que se le infiltraban en el cerebro: Más te valdría tirarte al agua ahorita mismo, cabrón. Alimenta a los tiburones y acaba con esto de una vez por todas. ¿Por qué no te moriste en el barco como todos los demás?
Pero por más que Shy se hubiera internado en las arenas movedizas de su mente, Carmen siempre estuvo ahí para traerlo de regreso. Y él había hecho lo mismo por ella. Pero ahora que habían logrado regresar a California tendría que encarar la realidad: estaba comprometida. Ella buscaría a su hombre.
—Fue Venice Beach —dijo Limpiabotas, mientras dirigía el velero por un claro entre dos postes sin bandera. Echó un vistazo al distante helicóptero—. No sabemos lo que sea ahora.
Shy volvió a examinar el trecho de playa. Su padre lo había llevado a Venice Beach varias veces durante el año que pasaron juntos en Los Ángeles. Pero no pudo reconocer nada.
—En fin —dijo Marcus—, les aseguro que es mejor que flotar a la deriva durante un jodido mes.
—Ni quien lo dude —agregó Shy.
Limpiabotas encogió los hombros como asintiendo. Su salvaje y mugrienta melena gris se levantaba con el viento. Eso sí, su barba trenzada se mantenía intacta.
—El tiempo será el juez —dijo.
2
LA PANDILLA DE CICLISTAS ENMASCARADOS
Ya que se acercaron más a la costa, Limpiabotas saltó por la borda del barco. Salpicó el agua, la cual le llegaba hasta el pecho.
—Hay que mantener abiertos los ojos y las orejas —dijo tomando la cuerda que colgaba de la proa para jalar el barco entre los dos postes.
—¡Ni me lo digas! —respondió sarcástico Marcus—. Sólo basta con echarle una mirada al lugar.
Shy observó cómo la marea entraba en lo que quedaba de un muelle y varios edificios derruidos para luego salir arrastrando cascajo. A todo lo largo y ancho de la costa se repetía el espectáculo: casas desmoronadas y tierra chamuscada, sin señas de vida salvo por el helicóptero a la distancia.
—Más que los desastres, nos debe preocupar la manera en que se haya adaptado la gente —advirtió Limpiabotas.
Como si respondiera a lo que acababa de decir Limpiabotas, percibieron un movimiento a un lado del barco. Cuando volteó la cabeza, Shy vio a una pandilla de ciclistas emerger del frente quemado de una tienda. Pedaleaban en dirección al velero. Shy contó a cinco: todos unos niños apenas. Las máscaras para médicos con que cubrían sus narices y bocas les quedaban grandes.
—¡Guau! —dijo Marcus apartándose de la orilla del barco—. ¿Qué se traen ésos?
—No pasa nada —le dijo Carmen—. Míralos, son chicos.
Los ciclistas se detuvieron a unos tres metros de la costa y observaron cómo Limpiabotas amarraba el velero a una gruesa estaca de metal que se extendía fuera del agua cerca de lo que parecía haber sido un puesto de salvavidas. Shy miró fijamente a los chicos tratando de medirlos. Vestían jeans deshilachados y sudaderas a pesar del calor que hacía. Llevaban las cabezas rapadas. Uno de ellos hizo una señal con la mano y todos se formaron ordenadamente con sus bicicletas. A Shy lo desconcertó la manera en que se le quedaban viendo al velero. Marcus volvió a acercarse a la borda y les gritó.
—¡Hey! —los chicos no respondieron—. Oigan, ¿estamos en Venice Beach? —volvió a gritar.
Nada. Los chicos ni siquiera hablaron entre sí. El temor de Shy se convirtió en enojo. Se sentía increíblemente debilitado después de pasar más de un mes hacinado en un velero sin apenas algo que comer o beber. ¿Cómo era que estos patanes ni siquiera quisieran contestar algo tan sencillo?
—Espera. Déjame dispararles una antorcha —murmuró Shy—, te apuesto que eso sí los animará.
—Calmado —dijo Limpiabotas apretando el nudo que acababa de hacer. Luego alzó la vista hacia Shy—. Véalo desde el punto de vista de ellos, joven: un barco destartalado como el nuestro que de repente aparece en el mar…
—Pero ¿qué se traerán con las máscaras? —preguntó Marcus.
—¿Y las cabezas rapadas? —agregó Shy.
Carmen se acomodó un gajo de su espesa y enredada cabellera atrás de la oreja izquierda.
—Seguro le tienen miedo a alguna enfermedad, ¿no?
Conque de eso se trataba, captó Shy de pronto. El mal. Recordó haber visto morir a su abuela en el hospital. Recordó también el cuerpo inmóvil de Rodney en la isla. Los ojos rojos. La piel fría descamándose. Los corazones callados, sin latir. Con tanto tiempo en el velero, Shy casi había olvidado la tristeza de todo aquello.
—Hablaré con ellos una vez que lleguemos a la orilla —dijo Limpiabotas mientras le ofrecía su mano a Carmen para ayudarla a salir del barco. El agua le llegó a la cintura—. Pero ni una sola palabra de lo que llevamos en el maletín de lona, ¿entendido?
—Van como cincuenta veces que nos lo repites —se quejó Marcus.
—Pues se los vuelvo a repetir.
Shy apuntó al cielo.
—¿Por qué no se lo entregamos a quien esté en ese helicóptero para emergencias?
Limpiabotas se detuvo mirando fijamente a Shy.
—¿Y quién estaba operando el último que viste?
Shy bajó la vista. Había sido el padre de Addie, el Sr. Miller. Justamente el hombre que había creado el mal de Romero. El hombre que lo había sembrado en los pueblos fronterizos de México en su afán de asustar a los estadunidenses para que le compraran sus medicamentos. Limpiabotas tenía razón. Shy le pasó el maletín de lona por un lado del barco. Limpiabotas les apuntó con el dedo a él y a Marcus.
—Si se entera la persona equivocada de lo que traemos, muy pronto todos lo sabrán y esto se acaba. Shy volvió a mirar a los chicos enmascarados.
Ahí seguían, incólumes, sentados en sus bicicletas. Observando. No tenían manera de saber que él, Carmen, Marcus y Limpiabotas ya estaban vacunados, ni que tenían otras siete inyecciones bien guardadas en el maletín de lona que podrían salvar siete vidas, o las de todos, si lograban poner las jeringas en las manos correctas.
Shy y Marcus saltaron por la borda y los cuatro se abrieron paso en el agua hasta llegar sin problema a tierra firme donde se desplomaron sobre un parche de concreto arenoso.
Shy se tiró de espaldas con la vista al helicóptero enmarcado por un atardecer perfecto. Se agarró del suelo como queriendo detener al mundo que giraba a su alrededor, pero éste seguía girando. Sintió que las piernas se le hacían como de gelatina. El estómago se le hizo un nudo de náusea, hambre y sed. Había perdido los zapatos desde antes de salir de la isla. Sus pies descalzos estaban ampollados y en carne viva.
No obstante, habían llegado. Se hallaban de regreso en California. En tierra firme.
Dejó que la euforia del alivio lo invadiera mientras cerraba los ojos respirando lentamente el nítido aire de la costa. Cuarenta y cuatro días antes había zarpado a lo que él pensó que sería su último viaje como empleado de Paradise Cruise Lines. Se suponía que permanecería en el mar ocho días. ¡Ocho! Y que después regresaría a casa con dinero en la bolsa y con dos semanas completas de ocio antes de ingresar a su último año en preparatoria.
Pues definitivamente podría olvidarse de ese plan. Volvió a imaginar a su madre, a su hermana y a su sobrino. Daría lo que fuera con tal de saber que estaban a salvo. Esperándolo. Pero ¿qué tal si no era así?
—¡Oigan! —gritó Marcus—. ¿A dónde demonios se van?
Shy se sentó rápidamente. Su cerebro parecía flotar todavía en el agua. Cuando sus ojos se ajustaron al fin, vio a Marcus de pie. Luego se volteó hacia los chicos de las bicicletas. Los vio marcharse.
3
EQUIPO DE CASA VS. ARIZONA
—No pido una fiesta de bienvenida —dijo Marcus—, pero carajo —agitó el brazo como despidiendo a los chicos y se volvió a sentar.
Shy vio que él y los demás se habían sentado sobre un parche largo de cemento arenoso, algo así como una acera o cancha de baloncesto. En el agua, frente a ellos, podía verse un tramo caído de malla ciclónica. Más allá, un Honda Civic hecho pedazos: el agua le entraba y salía por el parabrisas reventado. Detrás de ellos, todos los puestos de vendimia chamuscados. En otra parte, un montón de carritos de compra yacían de costado encadenados y acumulando óxido. Lo único que Shy medio reconocía eran los restos ennegrecidos de Muscle Beach a su izquierda, en donde alguna vez se había detenido con su padre a observar cómo levantaba pesas un grupo de anabolizados. Volteó a ver a Carmen.
—Entonces, ¿cómo se supone que llegaremos a San Diego desde aquí?
Ella encogió los hombros.
—Tienen que quedar algunos autobuses o trenes.
—Estás bromeando, ¿no? —Marcus frunció el ceño.
—¿Qué? —dijo Carmen—. Podría haber un servicio limitado o algo así, como en las autopistas.
—¿Qué no estás viendo dónde estamos? —replicó Marcus—. Aquí no hay nada de nada.
¿Quedarían todavía algunos autobuses?, se preguntaba Shy. ¿Habría tiendas de abarrotes y hospitales y gasolineras? En eso se le ocurrió otra pregunta: ¿estaría Addie por ahí en algún lugar? Ella había salido de la isla con su padre en aquel helicóptero, pero ¿a dónde se habrían ido? ¿Y qué haría o diría él si volvían a cruzarse sus caminos?
Limpiabotas sacó el último botellón de agua del maletín de lona. Le quitó la tapa y se lo ofreció a Carmen. Cuando ella terminó de beber, se lo pasó a Shy, que le dio algunos tragos desesperados. Sintió cómo el líquido fresco se le asentaba en el estómago mientras le pasaba el agua a Marcus. Una vez que agotaron el botellón, Limpiabotas le puso la tapa y miró alrededor.
—Mi plan para esta noche es localizar algunas provisiones y ubicarme —dijo—. Mañana a primera hora parto rumbo al este.
—¿Cómo? —preguntó Marcus.
El hombre abrió el candado de su diario con la llave que llevaba alrededor del cuello, le dio vuelta a varias páginas y con los dientes le quitó el tapón a su pluma.
—Confíe en que encontraré una solución —dijo.
Shy observó a Limpiabotas ponerse a escribir. Su viaje de un mes en el velero había consistido en una buena cantidad de nada. El sol se levantaba y se ponía. El océano susurraba. Su barco maltrecho se deslizaba por el agua dejando un rastro sutil que Shy solía mirar por horas. Se habían turnado para pescar y manejar la vela. Hablaban con voces quedas, y con frecuencia ni siquiera eso. Pero había un tema recurrente, ¿qué harían si lograban regresar a California?
Limpiabotas quería poner las jeringas en manos de científicos lo más pronto posible. Según el informe que habían escuchado, en algún punto de Arizona se habían reunido grupos de científicos para intentar recrear una vacuna que ni se imaginaban que ya existía. Shy comprendió la trascendencia de llevar el maletín de lona a Arizona (cientos de miles de vidas estaban en juego), pero primero quería saber de su familia por si lo necesitaban. Carmen y Marcus compartían su situación. Después de algunas conversaciones, Limpiabotas había zanjado el asunto comprometiéndose él mismo a llevar el maletín de lona a Arizona. Nadie dijo que tenemos que quedarnos juntos para siempre, les había dicho mirando directamente a Shy.
Cuando Limpiabotas terminó de escribir, guardó su diario en el maletín de lona y corrió el zíper.
—No nos queda mucho día —dijo poniéndose de pie.
—Quizá deberíamos acompañarlo —dijo Carmen dirigiéndose a Shy y Marcus—. Nada más esta noche.
—Nosotros también necesitamos provisiones —dijo Shy luchando para pararse. No entendía por qué se sentía más mareado en tierra de lo que jamás se había sentido en el agua.
—Nos podemos separar en la mañana —agregó Marcus.
Así hablaban todos, pero Shy sabía la verdad: querían quedarse con Limpiabotas el mayor tiempo posible. Él era la única razón por la que ellos seguían vivos.
Entre más avanzaban al interior de la ciudad, mayor devastación veía Shy. Estudió el golpeado restaurante de mariscos que pasaron en una calle llamada Windward Avenue. El techo se había desplomado en el interior y de las ventanas solamente quedaban largos y afilados trozos de vidrio ennegrecido. El negocio de al lado se había quemado al grado de no reconocerse. Los postes de luz en las calles se inclinaban en ángulos distintos, y a muchos los habían pintado de verde fluorescente con aerosol. Todo olía a plástico quemado, a carbón y agua salada. A media calle se veía un barco pequeño tumbado de lado.
Shy estudió las señales en la calle pintadas de verde fluorescente y se preguntó quién iba a arreglar todo aquello. ¿Cómo lo haría? ¿Qué tal si tenían que arrasar toda la ciudad y volver a construir desde cero? Trató de imaginar su propio barrio, pero lo pensó mejor y se concentró en lo que lo rodeaba. Habían recorrido la mitad de la primera calle, Pacific Avenue, cuando Shy detectó a los chicos de las bicicletas que volvían a aparecerse. Esta vez, sin embargo, les seguía un puñado de adultos. Algunos iban en bicicletas, otros a pie.
Shy se detuvo en seco cuando notó otra cosa: dos de los hombres portaban rifles.
4
COMERCIO JUSTO
El grupo se dispersó alrededor de Shy y su gente, formando un semicírculo burdo de rostros enmascarados. Todos llevaban la cabeza rasurada o sombreros. Se hallaban demasiado lejos como para que Shy pudiera distinguir sus miradas, sobre todo ahora que caía la noche. Uno de los hombres con rifle bajó un poco su máscara médica y gritó:
—Dense vuelta lentamente y regresen por donde vinieron —la voz rasposa pertenecía a un hombre delgado, cuya calvicie era natural. Al menos, eso parecía.
Shy volteó a ver a Limpiabotas, quien ya había dado la vuelta y se alejaba. Carmen y Marcus se quedaron tan boquiabiertos como Shy.
—Váyanse. Ya —dijo el hombre calvo, haciéndoles señas con su rifle para que se alejaran—. Caminen.
Antes de que Shy siquiera entendiera lo que estaba pasando, los cuatro ya regresaban sobre sus pasos. Pasaron el maltrecho restaurante de mariscos y los demás edificios dañados. Shy mantuvo sus ojos sobre el asfalto frente a él. Con los pies descalzos, pisaba alrededor de objetos filosos mientras se esforzaba por pensar. ¿Quiénes eran estas personas?, ¿por qué llevaban rifles? En cuanto llegaron de vuelta al malecón cubierto de arena, el calvo les gritó que se detuvieran.
Marcus le metió el codo a Shy mientras los cuatro se volteaban.
—Carajo, habría perdido si me hubieran obligado a meterme al barco.
—Puede que todavía —dijo Shy observando a dos de los enmascarados apuntar hacia el mar.
El calvo volvió a hablar:
—¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vinieron?
Un tipo vestido con overol y un sombrero de paja también se bajó la máscara.
—Todo el mundo sabe que debemos quedarnos todos quietos en nuestro lugar —dijo—. Suerte para ustedes que fuimos nosotros quienes los encontramos y no la pandilla Suzuki.
—Naufragó nuestro crucero —dijo Carmen sin poderse contener—. Somos los únicos que pudimos regresar.
Los hombres se miraron. Era imposible distinguir sus reacciones detrás de sus máscaras. Uno de los chicos en bicicleta miraba fijamente a Shy. Vestía una sudadera mugrienta y percudida, con la capucha arriba, y unos jeans muy holgados metidos en botas de combate. Cargaba una gran jarra blanca por el asa. Shy fue el primero en apartar la mirada.
—¿Qué está pasando aquí? —preguntó Marcus—. ¿De verdad se están muriendo todos con la enfermedad?
El líder lo ignoró y apuntó hacia el agua.
—¿De quién es el barco?
—Nuestro —dijo Shy—. Zarpamos de una isla muy lejos de aquí.
—¿Cuál isla? —preguntó alguien—. ¿Catalina?
—La isla Jones —corrigió Shy.
Otro hombre se bajó la máscara y se dirigió al líder:
—No cuadra, Drew. Nos acaban de decir que iban en un crucero.
—Se ven enfermos —dijo uno de los chicos—. De seguro los corrieron de otro lugar antes de que contagiaran.
—Que se regresen de donde vinieron —dijo otro chico.
—No. Mejor les damos un balazo —dijo el primero.
Shy se les quedó mirando a los muchachos, en estado de shock. Un tipo con una gorra de Dodgers de pronto amartilló su rifle y lo elevó.
—¡Oye, tranquilo! —gritó Marcus, tapándose la cara con la mano—. ¡Ve más despacio! ¡Maldición!
Shy se encogió de miedo junto con Carmen y Marcus, pero Limpiabotas se mantuvo quieto y callado, como si nada. El tipo del overol dejó caer su bici, se acercó al hombre con la gorra de Dodgers y bajó el cañón del rifle.
—Tú no eres así, Tom.
—¡Ni siquiera pueden contestar algo tan sencillo! —gritó el hombre.
—¿A quién le importa lo que digan? —explotó otro—. Suelta el arma, Mason. Tú sabes lo que tenemos que hacer.
A Shy se le salía el corazón del pecho. Esta gente realmente discutía si los mataban o no. El tipo llamado Mason se aseguró de que el cañón siguiera apuntando al suelo.
—Explíquenos cómo llegaron hasta aquí —dijo—. No dejamos que entren fuereños a nuestra zona.
—¿Cuál zona? —dijo Carmen—. Ni siquiera sabemos lo que significa eso.
—Nosotros reclamamos todo este tramo de playa hace semanas.
—Nuestra marca está en todos los postes —dijo otro—. Sin duda lo vieron.
Shy recordó la pintura en aerosol verde fluorescente que había visto en muchas de las señales en la calle. ¿Qué, se habían dividido todo el estado de California en zonas? ¿Así estaría dividida su propia colonia en Otay Mesa? Nuevamente, Carmen fue la primera en hablar. Les explicó a los enmascarados que los cuatro habían estado trabajando en un crucero de lujo que iba a Hawái. Les contó cómo los terremotos habían generado un tsunami monumental que destrozó la embarcación; cómo se habían lanzado al océano oscuro y tormentoso en lanchas salvavidas sin idea de dónde estaban, ni a dónde iban, ni qué se suponía que debían hacer. Shy escuchó a Carmen narrar los detalles de cómo dieron con la isla medio inundada, subieron los escalones de piedra del hotel donde encontraron alimento, agua y refugio, y habían sobrevivido durante varios días.
—Menos de un centenar de nosotros llegamos ahí con vida —Carmen hablaba con tanta rapidez que tuvo que hacer una pausa para respirar—. Nosotros cuatro… sólo queríamos encontrar a nuestras familias, así que arreglamos ese velero destartalado que ven…
—Y ahora aquí están —dijo el líder ojeando a los hombres que lo flanqueaban. No parecía impresionado.
—Nada más queremos llegar a casa —dijo Carmen.
—A casa —alguien se mofó—. Muy buena.
Shy se sintió contento de que Carmen hubiera dejado fuera el resto de la historia. De haberles hablado a los hombres de cómo la farmacéutica, LasoTech, había arrasado a la isla entera para encubrir su conexión con la enfermedad, los habrían seguido interrogando. Y ese interrogatorio los hubiera llevado a las jeringas ocultas en el maletín de lona de Limpiabotas. El tipo con la gorra de Dodgers apuntó su pistola contra Carmen.
—No te creo —dijo—. Creo que vienen de Santa Bárbara. Ya nos enteramos todos de su brote más reciente.
Shy se colocó instintivamente frente a Carmen.
—Todo lo que dijo ella es verdad —se dirigió al líder—. Vamos, hombre. Qué no ves que acabamos de luchar durante treinta y seis días seguidos, con casi nada que comer ni beber, ¿y ahora nos apuntas con un arma?
—¡Ustedes son los que nos están apuntando a nosotros! —le replicó a gritos el líder a Shy—. ¿Qué no lo entienden? Si una persona mete la enfermedad a nuestra zona, nos morimos todos.
—A nosotros no nos interesa su estúpida zona —dijo Carmen—. Nada más nos interesa encontrar a nuestras familias.
—Pues ya nos irán dejando ese velero —anunció el líder.
—Quédense con él —respondió Shy—. No queremos volver a ver ese pedazo de mierda.
Limpiabotas se adelantó un paso.
—Tendrán que darnos algo a cambio.
El tipo de la gorra Dodgers forzó una sonrisa dirigiéndose al resto de su grupo.
—Ha hablado el anciano.
—Les dejaremos conservar sus vidas a cambio del barco —declaró el líder—. Un trato justo, ¿no?
Shy escuchó las risas sofocadas de los chicos detrás de sus máscaras. El de la gorra Dodgers señaló el maletín de lona que pendía del hombro de Limpiabotas.
—¿Por qué no nos platicas lo que llevas en el maletín?
Shy se heló. Las jeringas. La carta que documentaba cómo LasoTech había creado el mal de Romero, que constituía su única verdadera prueba física.
—Agua y unas cuantas camisas —respondió Limpiabotas—. Algo de papel para escribir.
—Pues, veámoslo —dijo el hombre. Limpiabotas no se movió—. ¡Ándale, abre el zíper!
Los ojos de Shy se abrieron como platos cuando Limpiabotas abrió el cierre del maletín y lo levantó para que lo vieran. Aun cuando estos tipos no tuvieran idea de la importancia de las jeringas, ni de la carta, se las hubieran exigido. A Shy no le cabía la menor duda. ¿Y qué haría entonces Limpiabotas? ¿Explicarlo todo? El hombre con la gorra Dodgers se volvió a echar la máscara sobre el rostro y puso su bicicleta en el suelo. Tomó un garrafón blanco de manos de uno de los chicos y se acercó a Limpiabotas.
—Tírala al suelo, viejo.
Limpiabotas colocó el maletín en el suelo. A señas, el hombre le indicó que se retirara. Shy observó con nervios cómo el hombre revolvía el contenido del maletín con la punta de su rifle, que después usó para sacar un par de camisas. Las roció con el líquido del garrafón blanco. Olía a blanqueador. Hizo lo mismo con el recipiente de agua vacío y la brújula. Hasta vertió blanqueador sobre la gastada cubierta de piel del diario de Limpiabotas. Shy se dio cuenta de que el hombre trataba de desinfectarlo todo. Quiso abrir la portada húmeda del diario, pero tenía candado. Dobló la cubierta y se arrodilló para leer los renglones que quedaban visibles. Shy todavía no tenía idea de lo que Limpiabotas anotaba en su libro. Nadie lo sabía. Marcus le había preguntado una vez en el velero, pero Limpiabotas le había respondido crípticamente: Es un estudio del ser humano. Ni siquiera había levantado la vista. Una manera de registrar nuestro andar en el mundo nuevo.
El hombre arrojó el maletín al suelo y de una patada lo abrió más. Así lo sostuvo con la punta de su rifle, para rociar todo con blanqueador.
—¿Algún otro maletín del que tengan que informarnos? —preguntó.
—Sólo ése —respondió Limpiabotas.
Shy no entendía por qué el hombre no había sacado las jeringas o la carta. ¿Cómo podía no haberlas visto? El hombre luego se dirigió a Marcus.
—¿Qué me dices del radio?
—No funciona —le dijo Marcus pulsando el encendido y levantando la antena para comprobárselo. El radio no produjo sonido alguno.
—Vacía tus bolsillos —le exigió el hombre.
Pero antes de que Marcus metiera las manos en sus bolsillos, el líder dijo:
—Ya basta, Tom. Tenemos el barco. Ahora sólo hay que sacarlos de aquí —los dos hombres se miraron mutuamente.
—No podemos soltarlos así nada más —dijo alguien más—. ¿Qué tal si regresan?
—No regresarán —dijo el hombre llamado Mason.
—¡Deberíamos dispararles ahora mismo! —gritó alguien—. ¡Tenemos el derecho! —el líder se bajó la máscara de golpe y enfrentó a su grupo.
—¡Escúchense! —replicó enérgico—. ¡Me niego a quedarme callado y ver cómo nos convertimos en la pandilla Suzuki!
Shy suspiró de alivio cuando el hombre con la gorra de Dodgers por fin bajó su rifle y se regresó a su bicicleta moviendo la cabeza molesto.
—Gregory, Chris —dijo el líder señalando a dos de los chicos—, vayan a desinfectar el barco. ¡Ahora!
Cuando los chicos dejaron caer sus bicicletas y se encaminaron al agua con el garrafón de blanqueador, el líder volvió a dirigirse a Shy y su grupo:
—No volverán a poner un pie en nuestra zona —dijo—. ¿Me entendieron? La próxima vez las consecuencias serán mucho más graves.
Shy y los demás asintieron.
—Mason —el líder se dirigía al tipo del overol—, síguelos. Asegúrate de que abandonen completamente nuestra zona y que entiendan dónde están las fronteras —luego se dirigió al hombre con la gorra de Dodgers—: Tom, dale tu rifle a Mason.
Tom se bajó la máscara, revelando su disgusto.
—¡No me friegues, Drew!
—¡Ahora! —le exigió el líder.
El hombre escupió a un lado de su bicicleta antes de lanzarle el rifle a Mason. Shy observó cómo todos volvían a asegurarse las máscaras sobre las caras preparándose para el retiro. Mason mantuvo su distancia de Shy y su grupo, mientras les daba indicaciones:
—Sigan derecho por la calle frente a ustedes. Vayan.
Shy emprendió el camino, pero echó una mirada sobre su hombro para ver el rifle en la mano izquierda de Mason y luego sus ojos sin expresión. ¿Y qué tal si síguelos significaba algo mucho peor?
5
EL MAL
Shy siguió a Carmen, Marcus y Limpiabotas. Atravesaban una glorieta llamada Windward Circle. Miró atrás. Con un movimiento del rifle, Mason, el hombre que los seguía, le indicó a Shy que no se detuviera. Éste volvió la vista al frente enfocándose en lo que todavía se alcanzaba a ver bajo la mortecina luz del día. En medio de la glorieta quedaba una góndola de ornato, rota por la mitad y quemada. A un lado, en el concreto, alguien había pintado una X roja y grande. Shy se preguntó si también tendría algo que ver con las zonas de la gente. Una camioneta había chocado contra el cancel del anexo de la oficina postal dejando un reguero de correo por todas partes. En su mayoría se había quemado y perdido irremediablemente, pero Shy se agachó a recoger una postal que lucía extrañamente íntegra. Por el frente se leían las palabras Venice Beach plasmadas sobre la imagen perfecta de una ola en el momento en que reventaba. Shy recordó aquel impresionante muro de agua que había chocado contra el crucero y los había arrojado a ese desastre total. Le dio vuelta a la postal y leyó el mensaje sin detenerse: Abuelo Barry, ¡Por fin llegamos a Los Ángeles! Es increíblemente hermoso. Ojalá pudieras verlo con tus propios ojos. ¡Abrazos a todos! Te quiere, Chloe.
Shy lanzó la tarjeta, como si fuera un frisbee, al mar de correo quemado. La hermosa Los Ángeles ahora era una zona de desastre donde la gente te amenazaba con rifles. La chica que había escrito en la postal probablemente habría muerto en los terremotos, o en los incendios que los habían sucedido. Quizá se había infectado con el mal de Romero.
—Sigan adelante por la calle Grand —les gritó Mason.
A la distancia emergió otro helicóptero que voló cerca de la costa. Shy se asomó por varios caminos tranquilos en los que las casas ya no seguían en pie. El aire olía a cenizas y podredumbre. Distinguió un grupo de ratas muertas cerca de un bote de basura volteado al revés. Habría más de veinte, tal vez. Se les veían pequeños agujeros donde alguna vez tuvieron ojos.
—¿También contraen la enfermedad los animales? —se preguntó en voz alta.
Carmen apartó los ojos de las ratas y se cubrió la boca.
—Sigan caminando —les ordenó Mason.
Por doquier veían autos abandonados; algunos a la mitad de la calle con las portezuelas abiertas de par en par o con los parabrisas hechos pedazos. Los frentes de las tiendas estaban tapiados y chamuscados. Había pedazos de vidrio por las aceras a tal grado que Shy tenía que dar cada paso con sumo cuidado. Algunos de los edificios habían quedado reducidos a pilas de escombros ennegrecidos que se vaciaban en las calles. Aun cuando encontraran un auto que funcionara, Shy no pensaba que pudieran conducirlo entre tanta basura. Entre eso y el estrés generalizado por las estúpidas zonas, no entendía cómo Carmen y él siquiera podrían acercarse a San Diego. Mason les ordenó detenerse cerca de una calle de nombre Riviera. Se les adelantó en la bici y se detuvo al menos a cinco metros de distancia. Puso el pie en el suelo para equilibrarse.
—Manténganse al este de esta calle y estarán bien —les dijo a través de la máscara—. Al norte de Rose y al sur de Washington. No se les olvida, ¿verdad?
Shy asintió con todos los demás. Mason miró brevemente la destrucción en el lado contrario de la calle.
—¿De verdad estuvieron en el barco todo este tiempo?
—Lo juro por Dios —le dijo Marcus.
Shy le señaló su propia cara desgastada por el clima.
—¿Qué no se nota?
Mason se echó atrás el sombrero de paja y bajó su máscara hasta el mentón.
—¿A poco creen que nosotros nos vemos mejor?
Apenas quedaba la luz suficiente para que Shy distinguiera las facciones del hombre. Sus mejillas hundidas acusaban que había perdido mucho peso recientemente. Tenía bolsas bajo los ojos. El cabello lucía recién cortado, pero tenía gruesas barbas grises y negras en la cara y cuello.
—Con cuidado por aquellas tierras —les advirtió Mason—. Nosotros somos humanitarios comparados con otros con los que se pueden topar. Esos tipos de la pandilla Suzuki disparan primero y preguntan después.
—¿Qué es eso de la pandilla Suzuki? —preguntó Carmen.
—Un grupo de motociclistas que se creen vigilantes —el hombre jugueteó con el manubrio de la bicicleta; miraba fijamente el otro lado de la calle Riviera.
Shy siguió la mirada de Mason. En el concreto, entre dos edificios colapsados, se abría un boquete enorme. Medía cerca de dos metros a lo ancho. Se asomaban algunos autos desde las profundidades del vacío. Aún se veía al conductor dentro de uno de los vehículos, pero no iba a marcharse pronto. Shy tuvo que apartar los ojos del cadáver hinchado en estado de descomposición. Mason viró la bicicleta como si ya fuera a dejarlos, pero seguía ahí sin moverse mirando hacia su propia zona.
—Luego con esta enfermedad circulando… es horrible. Los que se infectan apenas sobreviven un par de días, pero cuando se trata de alguien cercano a ti… cuando se trata de tu propio hijo… Se te queda marcado en la memoria para siempre.
—Lamentamos su pena —dijo Limpiabotas.
Shy recordó cómo había sufrido su abuela en el hospital: sus ojos inyectados de sangre y ella arrancándose la piel. En ese momento casi nadie sabía del mal de Romero. Los únicos casos registrados se hallaban en México y, del lado estadunidense, en unas cuantas ciudades de la frontera como aquéllas en las que él y Carmen habían vivido. El mal no cundió en el norte, sino hasta después de que Shy comenzara a trabajar en Paradise Cruise Lines.
—¿Qué no está ayudando el gobierno? —preguntó Carmen—, ¿o la Cruz Roja o alguien?
Mason señaló con el dedo al lejano helicóptero.
—Dejan caer comida y agua cerca de las X rojas pintadas en algunas de las intersecciones. Fuera de eso, nos tenemos que defender solos.
Shy no daba crédito. Siempre que había visto algún desastre en los noticiarios, el gobierno llegaba de inmediato. ¿Cómo podía abandonarlos a todos así nada más? Mason se volvió a colocar la máscara en la cara.
—Ya se los dije: del lado este de Pacific. Algunos de mis compañeros que vieron allá atrás, no se tentarán el corazón para dispararles —luego se echó para adelante en la bicicleta y comenzó a pedalear por donde habían venido.
—¡Espere! —le gritó Carmen—. ¿Hay servicio de trenes o autobuses?
Mason le hizo una desganada señal negativa con el rifle y siguió pedaleando. Cuando el hombre dio vuelta en la esquina, desapareció de su vista. Entonces Shy se volteó hacia sus compañeros, pero nadie pronunció palabra en esos momentos. Se sentían demasiado abrumados. Un pensamiento enfermizo se introdujo en la cabeza de Shy: ¿qué tal si el gobierno esperaba secretamente a que desapareciera la población entera de California?
—Estamos fritos —dijo Marcus rompiendo el silencio.
—¿Dónde se supone que debemos pasar la noche?—preguntó Carmen poniéndose en cuclillas a media calle—. Ya casi oscurece por completo.
Shy volvió a mirar, al otro lado de la calle, al cadáver en el auto. Luego estudió la zona que acababan de abandonar. Comenzaban a desaparecer los colores que habían estado flotando en el cielo sobre el Océano Pacífico Carmen tenía razón: en diez o quince minutos estarían deambulando a oscuras. Shy apuntó al maletín que colgaba del hombro de Limpiabotas.
—¿Cómo es que ese tipo no tomó las jeringas?
—No puedes tomar lo que no ves —respondió Limpiabotas.
Marcus bajó su radio.
—Pero esculcó todo el maletín.
Limpiabotas se retiró el maletín del hombro y lo abrió. Shy lo vio sacar las camisas, la brújula, el botellón vacío y su diario. Cuando levantó el maletín vacío salió un fuerte olor a blanqueador que le quemó la nariz y los ojos a Shy. ¡Las jeringas habían desaparecido! También la carta.
—¿A dónde demonios se fueron? —preguntó Marcus.
Limpiabotas les enseñó un área parchada en el interior del maletín.
—Le hice un par de compartimentos adicionales cuando estábamos en el barco.
Shy miró a Limpiabotas con asombrada admiración. Lo mismo hicieron Carmen y Marcus. ¿Cómo le hacía este hombre para ver todo antes de que ocurriera? Desde la isla así había sido; incluso en el barco. Shy se preguntaba si algún día sabría quién era Limpiabotas en realidad. Sabía que el hombre había sido militar, que en el barco lustraba zapatos. Pero tenía que haber algo más, algo más allá de lo que Limpiabotas les comunicaba.
—¿Entonces también sabes coser? —le preguntó Marcus.
Limpiabotas encogió los hombros y dirigió la mirada al cielo.
—Más nos vale comenzar a caminar.
A Shy lo inundó una sensación extraña al seguir al hombre al otro lado de la calle. Cuando llegara la mañana y siguiera cada quien su camino, Shy, Carmen y Marcus estarían todavía más perdidos de lo que estaban ahora… y más vulnerables. Solamente Limpiabotas sabía qué hacer. Shy nunca podría ser así.
6
LA VERDAD
Acada minuto que pasaba todo se volvía más oscuro. Los edificios y árboles caídos dejaron de dibujarse nítidos para convertirse en formas opacas a indefinibles regadas por la calle. Shy ya no veía lo suficientemente bien para evitar pisar las piedras o los pedazos de escombros. Ya le quemaban las plantas de los pies.
No vieron más helicópteros, pero las estrellas comenzaron a revelarse en el cielo, recordándole a Shy aquellas noches frías que acababa de pasar en el velero. Nunca lo olvidaría. Las estrellas. Puntos distantes de luz que seguían al barco a dondequiera que iba. Lo habían seguido a él. Se les quedaba viendo por horas, consciente de que ellas habían estado ahí millones de años antes de que él naciera y seguirían allí millones más después de que él hubiera muerto. Le demostraban lo pequeño, lo insignificante que era. Esto de alguna manera volvía menos atemorizante la idea de la muerte.