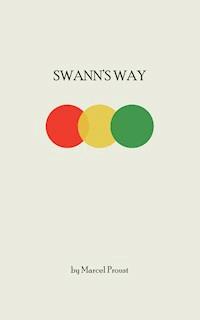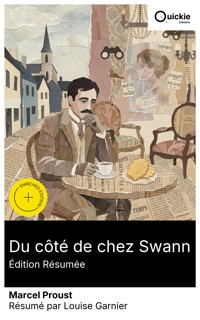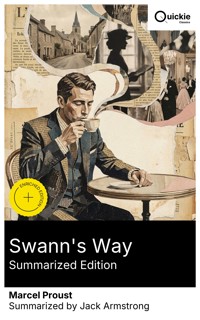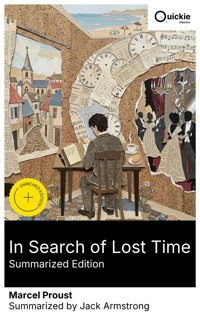0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Publicado en 1894, "Los placeres y los días" –«libro mejor escrito, o menos mal que Swann», como escribió muchos años después, en 1918, el propio Marcel Proust – prefigura sin duda, por un lado, la genial creación de "
En busca del tiempo perdido", pero por otro es la mejor manera de iniciarse en la lectura del autor francés que puede hallar quien se sienta abrumado ante su imponente hermana mayor.
El libro es una deliciosa recopilación de relatos, estampas sueltas, impresiones y reflexiones que por su perfección y atmósfera suspenden el ánimo del lector, así como de pinceladas y esbozos de situaciones y personajes que más tarde habrían de aparecer en su obra monumental.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marcel Proust
Los placeres y los días
Tabla de contenidos
LOS PLACERES Y LOS DÍAS
PRÓLOGO
LA MUERTE DE BALDASSARE SILVANDE, VIZCONDE DE SILVANA
VIOLANTE O LO MUNDANO
FRAGMENTOS DE COMEDIA ITALIANA
MUNDANALIDAD Y MELOMANÍA DE BOUVARD Y PECUCHET
MELANCOLICO VERANEO DE LA SEÑORA DE BREYVES
RETRATOS DE PINTORES Y MÚSICOS
LA CONFESION DE UNA MUCHACHA
UNA COMIDA
LOS ARREPENTIMIENTOS. ENSUEÑOS DEL COLOR DEL TIEMPO
EL FIN DE LOS CELOS
Notas
LOS PLACERES Y LOS DÍAS
Marcel Proust
PRÓLOGO
¿Por qué me pidió que ofreciera su libro a los espíritus curiosos? ¿Y por qué le prometí cumplir ese encargo, sumamente agradable, pero harto inútil? Su libro es como un rostro joven lleno de raro encanto y de gracia fina. Se recomienda por sí solo, habla por sí mismo y se ofrece a pesar de sí.
Es joven, sin duda. Es joven con la juventud del autor. Pero es viejo con la vejez del mundo. Es la primavera de las hojas en las ramas antiguas, en el bosque secular. Pareciera que los brotes nuevos están entristecidos por el profundo pasado de los bosques y llevan el luto de tantas primaveras muertas.
El taciturno Hesíodo narró Los Trabajos y los Días a los cabreros del Helicón. Es más melancólico contarles a los mundanos y a las mundanas los Placeres y los Días, si como lo pretende ese hombre de estado inglés, la vida se hace soportable sin placeres. Por eso el libro de nuestro joven amigo tiene sonrisas cansadas, y actitudes de fatiga que no carecen de hermosura y nobleza.
Su misma tristeza resultará risueña y muy variada, conducida como lo está por un maravilloso espíritu de observación, por una inteligencia flexible, penetrante y verdaderamente sutil. Ese calendario de Los Placeres y los Días señala las horas de la naturaleza en armoniosos cuadros del cielo, del mar, de los bosques y las horas humanas con retratos fieles y pinturas de estilo, de un acabado maravilloso.
Marcel Proust se complace asimismo en describir el desolado esplendor del sol poniente y las agitadas vanidades de un alma “snob”. Es muy hábil para narrar los dolores elegantes, los sufrimientos artificiales, que igualan por lo menos en crueldad a los que la naturaleza nos concede con materna prodigalidad. Confieso que esos sufrimientos inventados, esos dolores hallados por el genio humano, esos dolores de arte, me resultan infinitamente interesantes y valiosos y le agradezco a Marcel Proust el haber estudiado y descripto algunos ejemplares selectos.
Nos atrae, nos contiene en una atmósfera de invernadero, entre unas sabias orquídeas que no alimentan en tierra su extraña belleza enfermiza. De pronto, por el aire pesado y delicioso pasa una flecha luminosa, un relámpago que como el rayo del doctor alemán, atraviesa los cuerpos. De un rasgo penetró el poeta el pensamiento secreto, el inconfesado deseo.
Esa es su manera y ese su arte. Demuestra una seguridad que sorprende en un arquero tan joven. No es absolutamente inocente. Pero es tan sincero y tan verídico, que se hace candoroso y gusta de ese modo. Hay en él algo del Bernardín de Saint-Pierre depravado y del Petronio ingenuo.
¡Libro feliz el suyo! Andará por la ciudad, adornado, perfumado con las flores con que lo cubrió Madeleine Lemaire, con esa mano divina que siembra las rosas y su rocío.
ANATOLE FRANCE
A MI AMIGO WILLIE HEATH
Fallecido en París el 3 de octubre de 1893
«Desde el seno de Dios en que descansas…
revélame esas verdades que dominan la muerte,
impiden temerla y casi la hacen amar».
Los antiguos griegos llevaban a sus muertos vino, pasteles y leche. Seducidos por una ilusión más refinada, ya que no más sabia, nosotros les ofrecemos flores y libros. Si os hago entrega de éste, ante todo es porque se trata de un libro de figuras. Interesados por las «leyendas», ya que no sea leído, lo mirarán al menos, todos los admiradores de la gran artista que con sencillez me hizo un regalo magnifico, aquella de quien podía decirse, de acuerdo a la ocurrencia de Dumas, «que ella fue la que creó más rosas, después de Dios.» También el señor Roberto de Montesquiou la celebró en unos versos aún inéditos, con esa elocuencia sentenciosa y sutil, ese orden riguroso que a menudo recuerda en él al siglo XVII. Le dice, al hablarle de las flores:
Posar ante vuestros pinceles los obliga a florecer.
……………………………
Sois su Vigée y sois la Flora
que los inmortaliza, donde hace morir el alba. [1]
Sus admiradores constituyen una «élite» y son multitud. He querido que viesen en la primera página, el nombre de aquel que no tuvieron tiempo de conocer y que habrían admirado. Yo mismo, querido amigo, os he conocido durante muy poco tiempo. En el bosque os encontraba a menudo por la mañana, me habíais advertido y me esperabais bajo los árboles, de pie, pero descansado, parecido a uno de esos caballeros que ha pintado Van Dyck y de los que poseíais la pensativa elegancia Su elegancia, en efecto, como la vuestra, no reside tanto en la vestimenta como en el cuerpo y su cuerpo mismo parece haberla recibido y continuar recibiéndola de su alma: es una elegancia moral. Todo, por lo demás, contribuía a acentuar ese melancólico parecido, hasta ese fondo de follaje a cuya sombra interrumpió a menudo Van Dyck el paseo de un rey; como tantos entre los que fueron modelos suyos, debíais morir pronto y en sus ojos como en los vuestros, se veían alternadas las sombras del presentimiento y la dulce luz de la resignación. Pero si la gracia de vuestra altivez pertenecía, por derecho, al arte de un Van Dyck, descendíais más bien de Vinci por la intensidad misteriosa de vuestra vida espiritual. A menudo con el índice levantado, impenetrables los ojos y sonrientes ante el enigma que callabais, se me habéis aparecido como el San Juan Bautista de Leonardo. Formulábamos entonces el anhelo, casi el proyecto, de vivir cada vez más juntos, en un círculo de mujeres y de hombres magnánimos y escogidos, bastante lejos de la tontería, del vicio y de la maldad, para sentirnos a cubierto de sus dardos vulgares.
Vuestra vida, tal como la queríais sería una obra de esas que necesitan una alta inspiración. Podemos recibirla del amor, como de la fe y el genio. Pero la muerte era la que debía dárosla. También en ella y en sus proximidades residen fuerzas ocultas, ayudas secretas, una «gracia» que no está en la vida. Como los amantes cuando empiezan a amar, como los poetas en los tiempos en que cantan, los enfermos se sienten más cerca de su alma. La vida es cosa dura que oprime demasiado y permanentemente nos hace doler el alma. Al sentir relajarse sus ataduras por un momento, pueden experimentarse dulzuras clarividentes. Cuando era muy niño, ningún destino de personaje de historia sagrada me parecía tan miserable como el de Noé, debido al diluvio que lo tuvo encerrado en el Arca, durante cuarenta días. Más tarde enfermé a menudo y largos días también tuve que estar en el «arca». Entonces comprendí que Noé nunca pudo ver mejor al mundo que desde el arca, a pesar de que estaba cerrada y que había oscuridad sobre la tierra. Cuando empezó mi convalecencia, mi madre, que no me había dejado y aun por la noche quedaba junto a mí, «abrió la puerta del arca» y salió. Sin embargo, como la paloma, «volvió una vez más esa noche». Luego me curé del todo y como la paloma, «ya no volví.» Hubo que empezar nuevamente a vivir, a apartarse de sí, a oír palabras más duras que las de mi madre; más aún, las suyas, tan permanentemente dulces hasta entonces, ya no eran las mismas, sino que estaban impregnadas por la severidad de la vida y el deber que debía enseñarme. Dulce paloma del diluvio, al veros partir ¿cómo no pensar que el patriarca no haya sentido alguna tristeza junto a la alegría del mundo que renacía? Dulzura de la suspensión de vivir, de la verdadera «Tregua de Dios» que interrumpió los trabajos, los malos deseos. «Gracia» de la enfermedad que nos acerca a las realidades de más allá de la muerte —y esas gracias también, gracias de esos «vanos adornos y esos velos que pesan», de los cabellos que una mano inoportuna «toma el cuidado de reunir», suaves fidelidades de una madre y de un amigo que se nos han aparecido tan a menudo como el mismo rostro de nuestra tristeza o como el gesto de la protección implorada por nuestra debilidad y que se detendrán en el umbral de la convalecencia - he sufrido a menudo de saberos lejos de mí, a todas vosotras, descendencia en exilio de la paloma del arca. ¿Y quién no ha conocido esos momentos, querido Willie, y querría estar donde estáis? Tantos compromisos contrae uno con la villa que llega una hora en que, ante el desaliento de no poder cumplirlos todos, se vuelve uno hacia las tumbas, llama a la muerte, «la muerte que acude en ayuda de los destinos que se cumplen difícilmente». Pero si nos desliga de los compromisos que hemos contraído con la villa, no puede hacerlo con los que hemos contraído con nosotros mismos y con el primero, sobre todo, que consiste en vivir para valer y merecer.
Más grave que ninguno de nosotros, erais también más niño que ninguno, no sólo por la pureza del corazón, sino por una alegría cándida y deliciosa. Carlos de Grancey tenía el don, que le envidiaba yo; de poder despertar bruscamente, con los recuerdos de colegio, esa risa que nunca se adormecía por mucho tiempo y que ya no oiremos.
Si unas pocas de estas páginas fueron escritas a los veintitrés años, muchas otras (Violante, casi todos los Fragmentos de Comedia Italiana, etc.) datan de mis veinte años. Todas no son más que la vana espuma de una vida agitada, pero que ahora se tranquiliza. Ojalá pueda ser algún día lo bastante límpida, para que las Musas dignen contemplarse en ella y pueda verse recorrer, en su superficie, el reflejo de sus sonrisas y sus danzas.
Os entrego este libro. ¡Ay! sois el único de mis amigos cuyas críticas no debo temer. Tengo por lo menos la confianza de que en ninguna parte os llegará a chocar la libertad del tono. Nunca he pintado la inmoralidad más que en seres de una delicada conciencia. Por eso, demasiado débiles para querer el bien, demasiado nobles para gozarse plenamente en el mal, sin conocer otra cosa que el sufrimiento, no he podido hablar de ellos más que con una compasión demasiado sincera para que no purificase estos pequeños ensayos. Que el amigo verdadero, el Maestro ilustre y bienamado que le agregaron, uno la poesía de su música, el otro la música de su incomparable poesía; que el señor Darlu, también, el gran filósofo cuya palabra inspirada, de perduración más segura que un escrito, engendró la poesía, dentro de mí como en tantos otros, me perdonen el haberos reservado esa prenda última de afecto, al recordar que ningún vivo, por grande o por caro que sea, debe ser honrado sino después que un muerto.
Julio de 1894
LA MUERTE DE BALDASSARE SILVANDE, VIZCONDE DE SILVANA
I
«Apolo custodiaba los rebaños de Admetes, dicen
los poetas; cada hombre es también un dios
disfrazado que imita a un loco»
E MERSON
Señor Alejo, no llore en esa forma, el señor vizconde de Sylvania le regalará tal vez un caballo.
—¿Un caballo grande, Beppo, o un poney?
—Quizás un caballo grande como el del señor Cardenio. Pero no llore en esa forma… el día que cumple trece años…
La esperanza de que le regalaran un caballo y el recuerdo de que cumplía trece años, hicieron brillar los ojos de Alejo, a través de las lágrimas. Pero no se consolaba por ello, ya que había que ir a verlo a su tío Baldassare Silvande, vizconde de Sylvania. En verdad, desde el día en que había oído decir que la enfermedad de su tío era incurable, Alejo lo había visto varias veces. Pero desde entonces todo había cambiado. Baldassare se había dado cuenta de su dolencia y sabía ahora que tenía a lo sumo tres años de vida. Alejo, sin comprender por lo demás, cómo esa certeza no había matado de pesar o enloquecido a su tío, se sentía incapaz de soportar el dolor de verlo. Convencido de que le hablaría de su fin cercano, no se sentía con fuerzas, no ya de consolarlo, sino hasta de con tener las lágrimas… Siempre había adorado a su tío, el más alto, el más hermoso, el más joven, el más vivo, el más dulce de sus parientes. Le gustaban sus ojos grises; sus bigotes rubios, sus rodillas, lugar profundo y suave de placer y de refugio, cuando era más pequeño y que le parecían entonces inaccesibles como una ciudadela, divertidas como las calesitas y más inviolables que un templo. Alejo, que reprobaba en alto grado la apostura sombría y severa de su padre y soñaba con un porvenir en el que. siempre a caballo, sería elegante como una dama y espléndido como un rey, reconocía en Baldassare el más elevado ideal que se forjara de un hombre; sabía que su tío era buen mozo y que se le parecía; sabía también que era inteligente, generoso, que tenía un poder igual al de un obispo o un general. A la verdad, las críticas de sus padres le habían hecho saber que el vizconde tenía defectos. Hasta recordaba la violencia de su cólera el día en que su primo Juan Galeas se burlara de él, hasta qué punto el brillo de sus ojos traicionaron los goces de su vanidad cuando el duque de Parma le había hecho ofrecer la mano de su hermana (apretó entonces los dientes, tratando de disimular su placer a hizo una mueca que le era habitual y que disgustaba a Alejo) y el tono despreciativo con que hablaba a Lucrecia, que hacía alarde de no gustar de su música.
A menudo sus padres aludían a otros actor de su tío que ignoraba Alejo pero que oía criticar enérgicamente.
Mas todos los defectos de Baldassare y su mueca vulgar, habían desaparecido, con seguridad. Cuando su tío había sabido que dentro de dos años tal vez estuviera muerto, hasta qué punto las burlas de Juan Galeas, la amistad del duque de Parma y su propia música debieron hacérseles indiferentes. Alejo se lo imaginaba buen mozo pero solemne y más perfecto aún de lo que era. Sí, solemne y ya no del todo perteneciente a este mundo. Por eso junto con su desesperación había alguna inquietud y espanto.
Los caballos estaban atados desde hacía tiempo, había que partir; subió al coche, y volvió a bajar para ir a pedirle un último consejo a su preceptor. En el momento de hablar, se ruborizó intensamente
—Señor Legrand, ¿qué será mejor: que mi tío crea o que no crea que yo sé que ha de morir?
—Que no crea, Alejo.
—¿Pero si me habla de ello?
—No le hablará.
—¿No me hablará? —dijo Alejo, asombrado, porque esa era la única alternativa que no había previsto cada vez que empezaba a imaginar su visita a su tío, le oía hablar de la muerte con la dulzura de un sacerdote.
—¿Pero, en fin, si me habla?
—Le diréis que se equivoca.
—¿Y si me echo a llorar.?
—Habéis llorado mucho esta mañana, no lloraréis en su casa.
—No lloraré —exclamó con desesperación Alejo—, pero creerá que no tengo pena, que no lo quiero… mi tiíto…
Y se puso a llorar. Su madre, impaciente por la espera, vino a buscarlo; partieron.
Una vez que Alejo entregó su pequeño abrigo a un mucamo de librea verde y blanca, con el escudo de Sylvania, que estaba en el vestíbulo, se detuvo un instante con su madre para escuchar una melodía de violín que llegaba desde una habitación próxima. Al entrar se veía, frente a uno, el mar y al volver la cabeza, césped, pasturaje y bosques; en el fondo de la pieza, había dos gatos, rosas, adormideras y muchos instrumentos musicales. Esperaron un instante.
Alejo se echó sobre su madre; creyó ésta que la quería abrazar, pero le preguntó en voz baja, con su boca pegada al oído
—¿Qué edad tiene mi tío?
—Cumplirá treinta y seis años en junio.
Quiso preguntar: «¿Crees que llegará a cumplir los treinta y seis años?» pero no se atrevió. Se abrió una puerta, Alejo tembló y un sirviente dijo
—El señor vizconde llegará dentro de un instante.
Pronto volvió el sirviente echando delante a dos pavos reales y un cervatillo que el vizconde llevaba siempre consigo. Luego se oyeron nuevos pasos y la puerta volvió a abrirse.
«No es nada, se dijo Alejo, cuyo corazón latía cada vez que oía un ruido; sin duda es un sirviente, sí, muy probablemente un sirviente.» Pero al mismo tiempo oía una voz dulce
—Buen día, mi pequeño Alejo, te deseo un feliz cumpleaños.
Y su tío; al abrazarlo le dio miedo. Lo advirtió, sin duda y sin volver a ocuparse de él, para darle tiempo a recobrarse, se puso a conversar alegremente con la madre de Alejo, su cuñada, que era, desde la muerte de su madre, el ser al que más amaba en el mundo.
Ahora, Alejo, tranquilizado, sólo experimentaba una inmensa ternura por ese joven todavía tan encantador, apenas más pálido, heroico al punto de representar alegría en esos minutos trágicos. Hubiera querido echársele al cuello pero no se atrevía, temiendo quebrantar la energía de su tío, que ya no podría dominarse. La mirada triste y dulce del vizconde le daba ganas sobre todo de llorar. Alejo sabía que sus ojos siempre habían sido tristes y aun en los momentos más felices, aparentaban implorar un consuelo, por unos males que no parecía experimentar. Pero en ese momento creyó que la tristeza de su tío, valerosamente expulsada de su conversación, se había refugiado en sus ojos, que eran, en toda su persona, lo único sincero, con sus mejillas enflaquecidas.
—Sé que te gustaría conducir un coche de dos caballos, mi pequeño Alejo —dijo Baldassare—, mañana te llevarán un caballo. El año que viene, completaré el par y dentro de dos años te regalaré el coche. Pero tal vez este año podrás montar el caballo, lo ensayaremos a mi regreso. Porque parto, mañana decididamente —agregó—, pero no por mucho tiempo. Antes de un mes estaré de vuelta a iremos juntos; por la tarde, ¿sabes?, a ver la comedia donde prometí llevarte.
Alejo sabía que su tío iba a pasar algunas semanas en casa de uno de sus amigos; también sabía que todavía le permitían al tío el teatro; pero, penetrado como lo estaba por esa idea de la muerte que lo trastornara profundamente antes de ir a casa de su tío, sus palabras le causaron un asombro doloroso y profundo. «No iré, se dijo. ¡Cómo sufrirá al oír las bufonadas de los actores y la risa del público!»
—¿Cuál es esa bonita melodía de violín que oímos al entrar? —preguntó la madre de Alejo.
—¿Ah, le pareció bonita? —dijo con vivacidad Baldassare, demostrando alegría—. Es la romanza de la que le había hablado.
«¿Representa una comedia?, se preguntó Alejo. ¿Cómo es posible que lo siga alegrando el éxito de su música?»
En ese momento, la cara del vizconde adoptó una expresión de profundo dolor; sus mejillas se habían puesto pálidas, frunció los labios y el ceño, sus ojos se llenaron de lágrimas.
«¡Dios mío!, exclamó para sí Alejo, ese papel está por encima de sus fuerzas. ¡Mi pobre tío! ¿Pero también, por qué teme tanto apenarnos? ¿Por qué disimular hasta ese punto?»
Pero los dolores de la parálisis general que opriman a veces a Baldassare como un corselete de hierro, hasta dejarle en el cuerpo señales de golpes y cuya agudeza acababa de contraerle el rostro, se disiparon al fin.
Volvió a conversar con buen humor, después de haberse enjugado los ojos.
—¿Me parece que el duque de Parma es menos amable contigo desde hace algún tiempo? —preguntó con torpeza la madre de Alejo.
—¡El duque de Parma! —exclamó Baldassare, furioso— ¡El duque de Parma, menos amable! ¿Pero en qué piensa usted, querida mía? Me escribió no más tarde que esta mañana, para poner su castillo de Illyria a mi disposición, si el aire de las montañas podía hacerme bien.
Se levantó con vivacidad, pero despertó al mismo tiempo su dolor atroz y tuvo que detenerse un momento; apenas calmado, llamó:
—Déme la carta que está junto a mi cama.
Y leyó vivamente:
Mi querido Baldassare,
Cómo me aburre no veros ya, etc., etc.
A medida que se desarrollaba la amabilidad del príncipe la cara de Baldassare se suavizaba, brillaba con una afortunada confianza. De pronto, queriendo disimular sin duda una alegría que no estimaba muy elevada, apretó los dientes a hizo la pequeña mueca vulgar que Alejo creyera, desterrada para siempre de su cara pacificada por la muerte.
Y plegando como otrora la boca de Baldassare, esa pequeña mueca abrió los ojos de Alejo, que desde que estaba junto a su tío había creído, había querido contemplar el rostro de un moribundo desprendido para siempre de las realidades vulgares y donde ya sólo podía flotar una sonrisa heroicamente comprimida, tristemente tierna, celestial y desencantada. Ahora no dudó ya que Juan Galeas, al molestar a su tío, lo habría encolerizado como antes, que en la alegría del enfermo, en su deseo de ir al teatro, no entraba simulación ni valor y que tan cercano a la muerte, Baldassare sólo pensaba en la vida.
Al volver a su casa, Alejo fue herido vivamente por el pensamiento de que también él se moriría un día y que si tenía aún por delante mucho más tiempo que su tío, el anciano jardinero de Baldassare y su prima, la duquesa d’Alériouvres, no le sobrevivirían con seguridad mucho más tiempo. Siendo lo bastante rico como para poder dejar de trabajar, Rocco continuaba trabajando sin cesar para ganar aún más dinero y trataba de conseguir un premio para sus rosas. La duquesa, a pesar de sus setenta años, se preocupaba mucho de teñirse y pagaba artículos en los diarios, en los que se celebraba lo juvenil de su andar, la elegancia de sus reuniones, los refinamientos de su mesa y su espíritu.
Esos ejemplos no disminuyeron el asombro en que sumiera a Alejo la actitud de su tío, sino que le inspiraban uno similar que, creciendo en torno, se extendió como una inmensa estupefacción sobre el escándalo universal de esas existencias, de las que no exceptuaba la propia, caminando para atrás hacia la muerte, mirando la vida.
Resuelto a no imitar una aberración tan chocante, decidió, a la manera de los antiguos profetas cuya gloria le enseñaran, retirarse a un desierto con algunos de sus amiguitos y se lo comunicó a sus padres.
Felizmente, más poderosa que sus burlas, la vida cuya leche vigorizadora y dulce no agotara aún, le ofreció su seno para disuadirlo. Y se puso nuevamente a beber, con una avidez alegre cuya imaginación crédula y rica oía candorosamente las condolencias y reparaba magníficamente las desventuras.
II
«Ay, la carne es triste…».
S TÉPHANE M ALLARMÉ
Al día siguiente de la visita de Alejo, el vizconde de Sylvania había partido para el castillo vecino donde debía pasar tres o cuatro semanas y en donde la presencia de numerosos invitados podía distraer la tristeza que seguía a menudo a sus crisis.
Muy pronto todos los placeres se resumieron para él en la compañía de una joven que se los duplicaba, al compartirlos. Creyó sentir que la amaba, pero mantuvo sin embargo cierta reserva con ella: la sabía absolutamente pura, aunque impaciente por la espera de la llegada de su marido; además, no estaba seguro de amarla verdaderamente y percibía vagamente qué pecado sería arrastrarla a obrar mal. En qué momento se habían desnaturalizado sus relaciones, nunca pudo recordarlo. Ahora, como en virtud de tácito acuerdo, cuya época no podía determinar, le besaba las muñecas y le pasaba la mano en torno al cuello. Parecía tan feliz que una tarde hizo más aún empezó por abrazarla; luego la acarició largamente y la besó de nuevo sobre los ojos, sobre la mejilla, sobre los labios, en el cuello, en los ángulos de la nariz. La boca de la joven, sonriendo, se adelantaba a las caricias y sus miradas




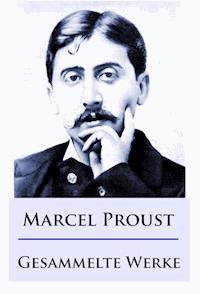

![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)