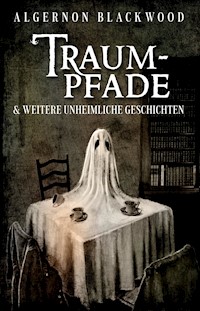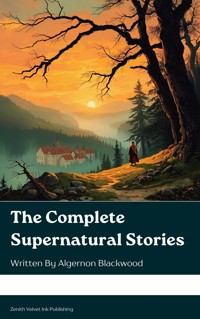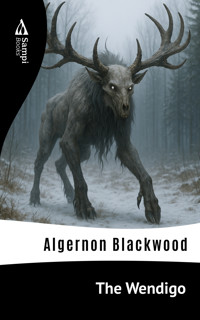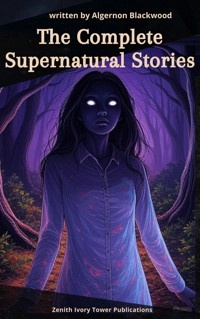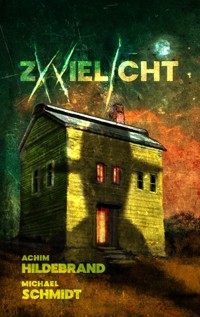Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
"Los Sauces", de Algernon Blackwood, sigue a dos amigos en un viaje en canoa por el remoto río Danubio. Al acampar entre extraños sauces en una isla aislada, comienzan a sentir una presencia abrumadora y sobrenatural. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva, difuminando la línea entre la realidad y la alucinación. Blackwood construye una historia de terror cósmico, donde fuerzas invisibles sugieren la fragilidad de la humanidad frente a los vastos e incomprensibles poderes de la naturaleza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Los Sauces
Algernon Blackwood
SINOPSIS
“Los Sauces”, de Algernon Blackwood, sigue a dos amigos en un viaje en canoa por el remoto río Danubio. Al acampar entre extraños sauces en una isla aislada, comienzan a sentir una presencia abrumadora y sobrenatural. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva, difuminando la línea entre la realidad y la alucinación. Blackwood construye una historia de terror cósmico, donde fuerzas invisibles sugieren la fragilidad de la humanidad frente a los vastos e incomprensibles poderes de la naturaleza.
Palabras clave
Naturaleza, Terror, Aislamiento
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
I.
Después de dejar Viena, y mucho antes de llegar a Budapest, el Danubio entra en una región de singular soledad y desolación, donde sus aguas se extienden por todas partes, independientemente del canal principal, y el campo se convierte en un pantano durante kilómetros y kilómetros, cubierto por un vasto mar de sauces bajos. En los mapas grandes, esta zona desierta está pintada en azul claro, que se va difuminando a medida que se aleja de las orillas, y a través de ella se puede ver en letras grandes y dispersas la palabra Sümpfe, que significa pantanos.
En épocas de crecidas, esta gran zona de arena, lechos de grava e islas cubiertas de sauces queda casi totalmente cubierta por el agua, pero en épocas normales los arbustos se doblan y susurran al viento, mostrando sus hojas plateadas al sol en una llanura en constante movimiento de deslumbrante belleza. Estos sauces nunca alcanzan la dignidad de los árboles; no tienen troncos rígidos; permanecen como humildes arbustos, con copas redondeadas y contornos suaves, balanceándose en tallos delgados que responden a la más mínima presión del viento; flexibles como la hierba y tan continuamente en movimiento que, de alguna manera, dan la impresión de que toda la llanura está en movimiento y viva. Porque el viento envía olas que suben y bajan por toda la superficie, olas de hojas en lugar de olas de agua, ondulaciones verdes como el mar, hasta que las ramas se vuelven y se levantan, y entonces se vuelven blancas plateadas cuando su parte inferior se vuelve hacia el sol.
Feliz por escapar del control de las severas orillas, el Danubio vaga aquí a su antojo entre la intrincada red de canales que cruzan las islas por todas partes con amplias avenidas por las que las aguas corren con un estruendo; formando remolinos, torbellinos y rápidos espumosos; desgarrando las orillas arenosas; arrastrando masas de costa y aglomeraciones de sauces; y formando innumerables islas nuevas que cambian diariamente de tamaño y forma y tienen, en el mejor de los casos, una vida impermanente, ya que la época de las inundaciones borra su propia existencia.
En realidad, esta fascinante parte de la vida del río comienza justo después de dejar Pressburg, y nosotros, en nuestra canoa canadiense, con una tienda gitana y una sartén a bordo, llegamos allí en pleno apogeo de una crecida a mediados de julio. Esa misma mañana, cuando el cielo se teñía de rojo antes del amanecer, pasamos rápidamente por la Viena aún dormida, dejándola unas horas más tarde como una mera mancha de humo contra las colinas azules del Wienerwald en el horizonte; desayunamos debajo de Fischeramend, bajo un bosque de abedules que rugían con el viento; y luego seguimos la violenta corriente, pasando por Orth, Hainburg, Petronell (la antigua Carnuntum romana de Marco Aurelio) y, así, bajo las sombrías alturas de Thelsen, en un contrafuerte de los Cárpatos, donde el río March se insinúa silenciosamente por la izquierda y se cruza la frontera entre Austria y Hungría.
Navegando a doce kilómetros por hora, pronto entramos en Hungría, y las aguas fangosas —clara señal de inundación— nos llevaron a encallar en muchos lechos de grava y nos hicieron girar como un corcho en muchos remolinos repentinos antes de que las torres de Pressburg (en húngaro, Pozsóny) aparecieran contra el cielo; y entonces la canoa, saltando como un caballo enérgico, voló a toda velocidad bajo las paredes grises, negoció con seguridad la corriente hundida del transbordador Fliegende Brücke, giró bruscamente a la izquierda y se sumergió en la espuma amarilla en la selva de islas, bancos de arena y pantanos más allá, la tierra de los sauces.
El cambio se produjo de forma repentina, como cuando una serie de imágenes de bioscopio muestra las calles de una ciudad y cambia sin previo aviso al escenario de un lago y un bosque. Entramos en la tierra de la desolación con alas y, en menos de media hora, ya no había barcos, cabañas de pescadores, tejados rojos, ni ningún signo de habitación humana y civilización a la vista. La sensación de lejanía del mundo humano, el aislamiento total, el encanto de ese mundo singular de sauces, vientos y aguas, nos cautivó al instante, de modo que admitimos, riendo, que debíamos tener algún tipo de pasaporte especial para ser admitidos y que, de forma un tanto audaz, entramos sin pedir permiso en un pequeño reino separado de maravillas y magia, un reino reservado para el uso de otros que tenían derecho a él, con advertencias no escritas por todas partes para los invasores, para aquellos que tuvieran la imaginación para descubrirlas.
Aunque aún era temprano por la tarde, los incesantes golpes de un viento tempestuoso nos dejaron cansados, e inmediatamente comenzamos a buscar un lugar adecuado para acampar durante la noche. Pero el carácter desconcertante de las islas dificultaba el desembarco; la corriente nos llevaba hacia la costa y luego nos arrastraba hacia fuera de nuevo; las ramas de los sauces nos arañaban las manos cuando nos agarrábamos a ellas para detener la canoa, y arrastramos muchos metros de orilla arenosa hacia el agua antes de que finalmente una fuerte ráfaga lateral de viento nos lanzara a un remanso y lográramos encallar la proa en una nube de espuma. Entonces nos quedamos tumbados, jadeando y riendo después de nuestros esfuerzos en la arena amarilla y caliente, protegidos del viento y bajo el sol abrasador, un cielo azul sin nubes arriba y un inmenso ejército de arbustos de sauce bailando y gritando, cerrándose por todos lados, brillando con las salpicaduras y golpeando sus miles de manitas como si aplaudieran el éxito de nuestros esfuerzos.
—¡Qué río! —le dije a mi compañero, pensando en todo el camino que habíamos recorrido desde el nacimiento en la Selva Negra y en cómo a menudo se había visto obligado a caminar y empujar en la parte superior poco profunda a principios de junio.
—No aguantará mucho más, ¿verdad? —dijo él, tirando de la canoa un poco más hacia la seguridad de la arena y preparándose para echar una siesta.
Me tumbé a su lado, feliz y tranquilo, bañado por los elementos —el agua, el viento, la arena y el gran fuego del sol—, pensando en el largo viaje que habíamos dejado atrás y en el gran trecho que aún nos quedaba por delante hasta el mar Negro, y en lo afortunado que era de tener un compañero de viaje tan agradable y encantador como mi amigo, el sueco.
Habíamos hecho muchos viajes similares juntos, pero el Danubio, más que cualquier otro río que yo conociera, nos impresionó desde el principio por su vivacidad. Desde su pequeña y burbujeante entrada en el mundo entre los jardines de pinos de Donaueschingen, hasta este momento en que comenzó a jugar el gran juego del río de perderse entre los pantanos desiertos, sin ser observado, sin restricciones, nos parecía como acompañar el crecimiento de alguna criatura viva. Somnoliento al principio, pero luego desarrollando deseos violentos a medida que tomaba conciencia de su alma profunda, rodaba, como un enorme ser fluido, por todos los países por los que pasábamos, llevando nuestra pequeña embarcación sobre sus poderosos hombros, jugando a veces de forma brusca con nosotros, pero siempre amistoso y bienintencionado, hasta que, al final, inevitablemente, llegamos a considerarlo una Gran Personalidad.
¿Cómo podría ser de otra manera, ya que nos reveló tanto sobre su vida secreta? Por la noche, mientras estábamos acostados en nuestra tienda, escuchábamos cómo cantaba a la luna, emitiendo ese peculiar sonido sibilante, causado, según dicen, por el rápido desplazamiento de las piedras a lo largo de su lecho, tal es su velocidad. También conocíamos la voz de sus remolinos burbujeantes, que surgían repentinamente en una superficie antes bastante tranquila; el rugido de sus bajos y rápidos; su constante e incesante estruendo bajo todos los sonidos superficiales; y ese continuo rasgar de sus aguas heladas en las orillas. ¡Cómo se levantaba y gritaba cuando las lluvias caían sobre su rostro! ¡Y cómo rugía su risa cuando el viento soplaba río arriba e intentaba impedir su creciente velocidad! Conocíamos todos sus sonidos y voces, sus caídas y espumas, sus salpicaduras innecesarias contra los puentes y las rocas; ese parloteo constreñido cuando había colinas que contemplar; la afectada dignidad de su habla cuando pasaba por las pequeñas ciudades, demasiado importante para reír; y todos esos susurros débiles y dulces cuando el sol la alcanzaba en alguna curva lenta y se derramaba sobre ella hasta que el vapor se elevaba.
Él también estaba lleno de trucos en su juventud, antes de que el gran mundo lo conociera. Había lugares en las partes más altas, entre los bosques de Suabia, cuando aún los primeros susurros de su destino no habían llegado a él, donde elegía desaparecer por agujeros en el suelo, para reaparecer al otro lado de las colinas de caliza porosa y comenzar un nuevo río con otro nombre; dejando, además, tan poca agua en su lecho que teníamos que salir, caminar y empujar la canoa durante kilómetros de aguas poco profundas.
Y uno de los principales placeres, en aquellos primeros días de su irresponsable juventud, era quedarse quieto, como Brer Fox, poco antes de que los pequeños y turbulentos afluentes se unieran a él procedentes de los Alpes, y negarse a reconocerlos cuando entraban, sino correr durante kilómetros uno al lado del otro, con la línea divisoria bien marcada, los niveles muy diferentes, el Danubio negándose por completo a reconocer al recién llegado. Por debajo de Passau, sin embargo, renunció a ese truco particular, ya que allí el Inn entra con una fuerza atronadora imposible de ignorar y, así, empuja y molesta al río padre, de modo que casi no hay espacio para ellos en el largo y sinuoso desfiladero que sigue, y el Danubio es empujado de aquí para allá contra los acantilados y obligado a apresurarse con grandes olas y muchos saltos hacia adelante y hacia atrás, con el fin de pasar a tiempo. Y durante la lucha, nuestra canoa se deslizó de su hombro a su pecho y tuvo el mejor momento de su vida entre las turbulentas olas. Pero el Inn le enseñó una lección al viejo río y, después de Passau, este ya no fingió ignorar a los recién llegados.
Eso fue hace muchos días, por supuesto, y desde entonces hemos conocido otros aspectos de la gran criatura, y a través de la llanura de trigo bávara de Straubing vagaba tan lentamente bajo el sol abrasador de junio que podíamos imaginar que solo los centímetros de la superficie eran agua, mientras que debajo se movía, oculto como por un manto de seda, todo un ejército de ondinas, pasando silenciosas e invisibles hasta el mar, y muy lentamente también, para no ser descubiertas.