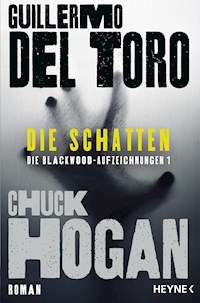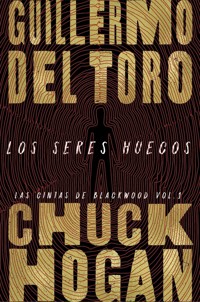
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Un crimen inexplicable, una agente del FBI novata y un héroe extraordinario La vida de Odessa Hardwicke descarrila cuando se ve obligada a disparar a su compañero, un agente federal que pierde el control de forma inexplicable durante la captura de un violento asesino. El disparo, en defensa propia, conmociona a la joven agente, pero lo que más inquieta a Odessa es el ente espectral que le ha parecido ver desprenderse del cuerpo de su compañero fallecido. Hardwicke, que duda de su cordura y de su futuro en el FBI, acepta encargarse de recoger las pertenencias de un agente jubilado en la oficina de Nueva York. Lo que encuentra allí la pondrá sobre la pista de una figura misteriosa: Hugo Blackwood, un hombre tremendamente rico que asegura llevar siglos vivo y que o está loco de remate o es la mejor y única defensa de la humanidad frente a un mal indescriptible. De los autores de la Trilogía de la Oscuridad nos llega un mundo de suspense, misterio y terror literario siniestramente extraño, terrorífico y asombroso. "Los seres huecos" es un relato cautivador y escalofriante, una nueva fábula conmovedoramente original del oscarizado director Guillermo del Toro y del reconocido autor Chuck Hogan, protagonizada por su personaje más fascinante hasta la fecha.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
CH:
A Richard Abate
GDT:
A Algernon Blackwood, lord Dunsany y Arthur Machen
Los lectores astutos quizá sepan ver en el nombre de nuestro protagonista un homenaje a uno de nuestros autores más admirados, Algernon Blackwood, precursor del llamado subgénero del «investigador de lo oculto». Aunque algunos ritos religiosos se han adornado aquí para mayor dramatismo, cualquier error es involuntario. No obstante, quisiéramos señalar que la profanación de tumbas en Nueva Jersey, por motivos esotéricos, no es ficción ni cosa del pasado. Sucede. En nuestros días.
PRELUDIO: el buzón
Encajada entre dos edificios del distrito financiero de Manhattan, el 13 y el 15 de Stone Street, hay una finca estrechísima que consta oficialmente como el 13 y medio de esa calle. De aproximadamente metro veinte de ancho y compuesta por una franja de piedra colonial que recorre de arriba abajo el espacio entre los dos edificios y termina unos diez metros por encima del suelo, no sirve para otro propósito aparente que albergar un corrientísimo buzón eduardiano de hierro fundido, que no posee ornamentos ni características distintivas, salvo una enorme ranura para los sobres, y no presenta puertecilla ni cerradura para la recogida del correo depositado allí.
Detrás del buzón, un trozo macizo de piedra y argamasa.
La escritura de este minúsculo misterio urbano data de la época colonial holandesa y la firma Lusk & Jarndyce ha venido abonando puntualmente los impuestos correspondientes desde 1822. Antes de eso, solo se encuentran referencias al inmueble, siempre en perfecta situación jurídica.
La mención más antigua al buzón se remite de hecho a un panfleto publicado en lo que entonces se llamaba Nueva Ámsterdam: El relato más completo de las vicisitudes de Jan Katadreuffe y su ascenso final y virtuoso al Reino de Nuestro Señor. En dicho panfleto, publicado por Long and Blackwood en 1763, en folio y a cuatro páginas, un acaudalado comerciante de especias hace un trato con el demonio para garantizar la llegada de sus barcos y cargamentos. Los barcos llegan, pero a partir de ese momento se desata un espíritu maligno que tortura al comerciante, todos los días al anochecer, mordiéndole de forma salvaje, arañándole la espalda y montando su cuerpo como un jinete mientras el alma descarriada grita, presa de un sufrimiento absoluto, y comete actos pecaminosos de extraordinaria violencia.
En el drama, un seglar, en un intento de ayudar, le habla a un docto sacerdote de una posible solución: «… El buzón de hierro de la calle mayor, allí se halla para sus desgracias recibir. Una carta sellada lleva el nombre de Blackwood. Y al caer la noche con vos se reunirá…». El cura propone al Señor y los sacramentos como única solución viable. Katadreuffe paga un sinfín de misas y queda liberado de su tormento solo unas horas antes de fallecer, purificado.
Una lápida pequeña y modesta recuerda su defunción. La lápida, situada en el lado de Rector Street de Trinity Church, reza lo siguiente:
AQUÍ YACE EL CUERPO DE JAN KATADREUFFE, ANTIGUO COMERCIANTE DE ESPECIAS Y MADERAS QUE PARTIÓ DE ESTE MUNDO EL 16 DE OCTUBRE DE 1709, A LOS 42 AÑOS. RECORDAD, CUANDO POR AQUÍ PASÉIS, QUE COMO AHORA SOIS YO UNA VEZ FUI, Y COMO AHORA SOY PRONTO SERÉIS. PREPARAOS PARA LA MUERTE Y SEGUIDME…
A lo largo de los siglos, el 13 y medio de Stone Street ha resistido muchos litigios: de demarcación urbana, corporativos y de otros tipos. Cada una de esas batallas legales se ha ganado con un gasto considerable. Y por eso el buzón sigue ahí, un misterio a plena vista. La mayoría de los transeúntes pasan por delante si verlo siquiera.
Hace un decenio, una gran compañía aseguradora con sede en la acera de enfrente instaló tres cámaras de seguridad. El encargado de supervisarlas pudo atestiguar que, aunque llegan al buzón algunas cartas (más o menos una cada tres semanas), nadie las recoge, pero el buzón tampoco rebosa nunca.
De ese pequeño enigma se ha corroborado una cosa repetidas veces a lo largo de los siglos: cada sobre que llega al buzón es una carta de necesidad imperiosa, un grito de ayuda desesperado, y todos y cada uno de los sobres van destinados a la misma persona: Hugo Blackwood.
2019, Newark, Nueva Jersey
Odessa soltó la carta y echó un vistazo por el Soup Spoon Café en busca de las ofertas. Las encontró, en una pizarra blanca cerca del pequeño mostrador de recepción, escritas en mayúsculas con rotulador rojo. Por alguna razón, aquella caligrafía le trajo a la memoria un recuerdo hacía tiempo olvidado de sus días en la Academia del FBI, en Quantico, Virginia.
El profesor de Ciencias de la Conducta dibujaba las definiciones de homicidio con un rotulador rojo deleble en la gran pizarra que había frente al auditorio. La diferenciación, les explicaba, no tenía nada que ver con los propios homicidios, su gravedad, método o modo, sino más bien con el período de reflexión entre ellos.
«El sello del asesino en serie es su ciclo: pueden pasar semanas, meses o incluso años entre homicidios. El asesino de masas mata en un entorno concreto, dentro de una franja horaria fija, totalizando un mínimo de cuatro homicidios conocidos en rápida sucesión, sin respiro o con escaso respiro entre ellos. El asesino compulsivo mata en múltiples entornos, normalmente durante un período breve, de entre uno y varios días o semanas. Está relacionado con el asesino desbocado, un solo individuo que asesina a múltiples personas en un único acto homicida.»
Las dos últimas clasificaciones podían solaparse. Un caso difícil de clasificar, y que en general se consideraba la primera matanza de un asesino compulsivo en Estados Unidos, había tenido lugar a ciento veinte kilómetros al sur de la cafetería donde la agente se encontraba en ese momento.
El 6 de septiembre de 1949, Howard Unruh, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de veintiocho años, salió de la casa de su madre en Camden, Nueva Jersey, vestido con su mejor traje y una pajarita a rayas. Había discutido con su progenitora en el desayuno y ella había ido corriendo a casa de sus vecinos a decirles, histérica, que temía que algo horrible estuviera a punto de ocurrir.
Unruh entró en el pueblo armado con una Luger alemana y treinta balas de nueve milímetros. En un lapso de doce minutos, disparó y mató a trece personas e hirió a tres más. En una farmacia, una barbería y una sastrería. Aunque se demostró que su deseo de matar era premeditado (después se descubrió que tenía una lista de enemigos en su diario), entre sus víctimas había una mezcla de objetivos prioritarios y personas que habían tenido la mala suerte de cruzarse en su camino aquel espléndido martes por la mañana. Tanto las víctimas como los testigos oculares coincidieron en que ese día Howard parecía como en trance, aturdido.
Para cualquier persona ajena a las fuerzas del orden, la clasificación de un delito importa poco. Lo único verdaderamente importante es que, durante más de sesenta años, el tiroteo de Unruh se consideró la peor masacre de Nueva Jersey.
Hasta la noche en que Walt Leppo pidió rollo de carne picada.
—¿Está recién hecho? —le preguntó a la joven camarera al volver del aseo de caballeros.
—Sí, desde luego —contestó ella.
—¿Me harías un favor, entonces? —le dijo él—. ¿Podrías mirar si os quedan una o dos rodajas de la comida, que a ser posible lleven unas horas bajo la lámpara infrarroja, supersecas y con los bordes tostados?
La camarera le sostuvo la mirada un instante, intentando decidir si le estaba tomando el pelo. Sería estudiante, muy posiblemente de alguna de las facultades de Derecho cercanas. Odessa se había pagado hasta tercero de Derecho en Boston sirviendo mesas y recordaba vivamente la inquietud que le producía que determinados clientes varones le hicieran peticiones culinarias espeluznantes rayanas en el fetichismo, hombres por lo general solitarios, a los que seguramente les habría gustado pedir mujeres a la carta, no solo comida.
La camarera se volvió hacia Odessa, sentada enfrente de Leppo, y la agente le dedicó una sonrisa de aliento, confiando en tranquilizarla.
—Voy a ver —dijo.
—Gracias —respondió él, cerrando la carta y entregándosela—. Por cierto, prefiero los extremos. —La joven se fue con las comandas—. En casa llamábamos “talones” a los extremos —le comentó a su compañera.
Odessa asintió con la cabeza, fingiéndose fascinada.
—Psicópata —le dijo cariñosamente.
Walt se encogió de hombros.
—¿Porque me gusta el rollo de carne picada como lo hacía mi madre?
—Ay, Dios, añade fijación oral.
—Te voy a decir una cosa, Dessa: todo se puede sexualizar. Todo. Hasta un rollo de carne picada, por lo visto.
—Apuesto a que también te gustan las tostadas requemadas.
—Como el carbón. Pero ¿aún no sabes que la normativa prohíbe a los agentes novatos perfilar a los veteranos?
Los dos se volvieron hacia el ventanal del Soup Spoon Café cuando empezaron a repiquetear en él las primeras gotas de lluvia.
—Genial —dijo Leppo.
Odessa miró el móvil. La app del tiempo mostraba una masa de precipitación en tonos jade y menta que se acercaba a Newark a modo de nube de gas tóxico. Giró el dispositivo para enseñárselo a su compañero. Casualmente la agente se había dejado el paraguas junto con la Remington 870 del calibre doce en el maletero del coche, aparcado a media manzana de allí.
—La lluvia de Jersey —dijo Leppo, desdoblando la servilleta— es como bañar a un perro a manguerazos: se moja todo, pero no se limpia nada.
Aquel nuevo “leppoísmo” hizo reír a Odessa, que miró afuera, donde cada vez más gotas ametrallaban el cristal. Las pocas personas que había en la calle circulaban ya más rápido, con una especie de urgencia indefinida.
Todo se aceleraba.
En el preciso instante en que Leppo preguntaba por el rollo de carne picada (como constataría después la cronología), a una veintena de kilómetros al norte de Newark, Evan Aronson aguardaba a que su aseguradora, que lo tenía en espera escuchando rock suave de los setenta, le explicara el suplemento que le habían cobrado por una visita a Urgencias. En la reunión de los diez años de su promoción de Rutgers, hacía unas semanas, se había distendido el bíceps izquierdo recreando el tradicional salto de madrugada al baño portátil, instaurado por su fraternidad, con la intención de ganar a su antiguo compañero de cuarto, Brad «Boomer» Bordonsky, pese a que este había engordado unos quince kilos desde la graduación.
Mientras aguantaba otro de los grandes éxitos de Styx, Evan levantó la vista de su mesa en la oficina de Charter Airliners, en el aeropuerto de Teterboro, y vio salir del hangar de aviación privada cercano un último modelo de Beechcraft Baron G58. El piloto, alto y cincuentón, que vestía pantalón de deporte gris, suéter de manga larga y sandalias, bajó de la cabina de aquel carísimo bimotor de pistón y volvió al hangar, dejándolo en marcha. Uno de los empleados intercambió con él unas palabras y se fue.
Al poco, salió el piloto con una llave inglesa enorme.
Un piloto no repara aviones, sobre todo si es suyo, y menos aún con los dos motores de trescientos caballos encendidos y las hélices girando más rápido de lo que el ojo humano puede captar. Evan se levantó de la silla para ver mejor y se quedó allí plantado, con el brazo izquierdo en cabestrillo, sosteniendo con la mano derecha el auricular del teléfono, fijo, conforme a la normativa de radiofrecuencia aeroportuaria.
Aun con el ruido de la turbina, oyó un fuerte chasquido y un crujido casi simultáneos. El golpe se repitió, pero no conseguía ver al piloto, que debía de estar trabajando detrás del fuselaje. Entonces el tipo alto rodeó la avioneta hasta el ala más cercana y lo vio aporrear con la llave inglesa la luz de navegación, reventándola, aplastando la tulipa de plástico rojo, cuyos fragmentos cayeron al asfalto al tiempo que se fundía la bombilla.
Evan soltó un aspaviento, horrorizado ante semejante acto vandálico contra una avioneta que valía millones de dólares. Se acercó más, tirando todo lo posible del cable del teléfono, mientras sonaba de fondo la balada «Lady», extraño contrapunto al destrozo que el tipo estaba haciendo en su propio avión.
Aquellas aeronaves privadas de gama alta se mimaban como si fueran mascotas y eran objeto de un mantenimiento tan riguroso como el de los coches de carreras. Lo que estaba haciendo aquel hombre era equivalente a sacarle los ojos con un destornillador a un buen caballo de carreras.
No podía ser el dueño, decidió. Alguien estaba causando daños de miles de dólares a aquella avioneta, y puede que incluso robándola.
—Señor Aronson, tengo su expediente delante… —se oyó la voz del comercial de la aseguradora, pero Evan había soltado el auricular, que había caído con gran estrépito al suelo, y el cable extensible se había recogido de nuevo en el escritorio.
Salió corriendo de la oficina, directo a una lluvia fría cuyas gotas eran como alfilerazos, y miró a izquierda y derecha, confiando en que alguien más estuviera viendo aquello y pudiera ayudarlo.
El tipo alto reventó la última bombilla y dejó a oscuras la avioneta. Una lucecita de emergencia iluminaba la escena desde atrás.
—¡EH! —gritó Evan, agitando el brazo bueno.
Se acercó corriendo y siguió gritando «¡EH!», al hombre alto y a todas partes, con la esperanza de congregar a cualquiera con dos brazos operativos.
Uno de los empleados del hangar se dirigió al piloto e intentó detenerlo. Le cayeron tres golpes secos con la llave inglesa que le hundieron un lado de la cabeza; el ataque duró solo unos segundos. Cayó al suelo, sacudido por las convulsiones previas a la muerte. El piloto se acuclilló y se dispuso a aplastarle el resto del cráneo, como un troglodita rematando a su presa.
Evan se quedó de piedra. No era capaz de digerir un pánico tan intenso.
El piloto se deshizo de la llave inglesa con gran estrépito metálico, se acercó peligrosamente a la hélice izquierda, la rodeó, trepó al ala y se instaló en la cabina.
La avioneta dio una sacudida hacia delante y empezó a rodar solo con las luces de la aviónica de cabina: la pantalla de frío azul verdoso del Garmin G1000, que, pensó Evan, daba al rostro del piloto aspecto de alienígena.
Lo tenía paralizado la mirada perdida de aquel hombre.
Como un autómata, alargó la mano para coger algo que Evan no alcanzó a ver. De pronto, se produjo un estallido de ruido y llamas que reventó la ventanilla del lado derecho. Las balas del rifle semiautomático AK-47 le atravesaron el cuerpo como clavos calientes, haciendo que le flojearan las rodillas, se derrumbara su cuerpo, su cabeza golpeara el asfalto y quedara inconsciente en el acto. Mientras la Beechcraft a oscuras viraba hacia la calle de rodadura, Evan se fue desangrando.
Odessa pidió el filete con ensalada. Sin cebolla: no quería que le repitiera toda la noche. Pidió café porque aún estaban en pleno turno y eso era lo que bebían los agentes del FBI.
—¿Sabías que hay más restos de heces humanas en las cartas de los restaurantes que en ninguna otra parte del establecimiento? —dijo Leppo en cuanto se fue la camarera.
Odessa sacó del bolso un botecito de gel hidroalcohólico y lo plantó en la mesa como si atacara en un tablero de ajedrez.
Le caía bien a Leppo, lo notaba. Le recordaba a su propia hija y la entendía. Le gustaba tenerla bajo su tutela. En el FBI no había binomios. Él quería enseñarle lo esencial, la «forma correcta» de hacer las cosas. Y ella quería aprender.
—Mi padre vendió menaje de cocina por los cinco distritos durante treinta años, hasta que se le paró la patata —dijo Leppo—. Y siempre decía, y esta es la lección más importante que podría darte en tu tercer año como agente, que el sello de un restaurante limpio es su baño. Si el baño es higiénico, está ordenado y bien cuidado, puedes estar segura de que la zona donde se prepara la comida también. ¿Sabes por qué? —Se lo imaginaba, pero era preferible dejarlo pontificar—. Porque el mismo inmigrante chileno o salvadoreño mal pagado que limpia los baños limpia también la cocina. El sector hostelero al completo, y se podría decir que hasta la propia civilización, depende del rendimiento de esos peones de primera línea.
—Los inmigrantes son los que sacan el trabajo adelante —dijo Odessa.
—Héroes —añadió Leppo, y propuso un brindis con su taza de café—. Solo les falta limpiar un poco mejor las cartas.
Odessa sonrió, luego le supo la ensalada a cebolla y puso cara de decepción.
La primera llamada de emergencia llegó de Teterboro: un avión privado había despegado sin autorización de la torre. La avioneta había virado hacia el este, sobrevolado Moonachie y cruzado la interestatal 95 rumbo al río Hudson. Suponían que se trataba de una aeronave robada que seguía un patrón errático, ascendiendo y descendiendo unos miles de pies, y desapareciendo ocasionalmente del radar.
La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey hizo público un aviso de emergencia. Se cerró Teterboro conforme a la normativa de la Administración Federal de Aviación, se cancelaron todas las salidas pendientes y el tráfico de llegada se redirigió al aeropuerto municipal de Linden, un pequeño aeródromo del sur de Nueva Jersey empleado principalmente para vuelos turísticos en helicóptero.
La primera llamada ciudadana a Emergencias llegó del operario de un remolcador del río Hudson, a menos de dos kilómetros al sur del puente de George Washington. Aseguraba que una avioneta sin luces había volado muy bajo entre el remolcador y el puente, produciendo «chasquidos» en la lluvia. Según el operario, sonaba como si el piloto le estuviera lanzando petardos a su barcaza y temía que fuera el comienzo de «otro 11S».
La segunda llamada a Emergencias fue la de un magnate de la moda que volvía a su casa en Fort Lee por el puente de George Washington y aseguraba haber visto «un dron grande» que se dirigía al Upper West Side de Manhattan.
Siguió una avalancha de llamadas de emergencia de residentes de Manhattan que aseguraban que un avión había hecho vibrar su edificio de apartamentos o su lugar de trabajo. Se vio a la avioneta sobrevolando Central Park, rumbo sur por la Quinta Avenida, aunque era difícil localizarla porque volaba a oscuras. Por el patrón de las llamadas, la ruta de vuelo cortaba en diagonal el Lower Manhattan por Greenwich Village de vuelta al Hudson.
El ferri de Staten Island surcaba el río a escasa distancia de la Estatua de la Libertad cuando la Beechcraft descendió en picado por el extremo de cola. Su única luz procedía de los estallidos de llama de la boca del rifle automático que disparaba por el lateral derecho de la cabina. Las balas picotearon el casco naranja de la motonave Andrew J. Barberi y algunas reventaron las ventanillas de la zona de pasaje. Dos viajeros resultaron heridos por los disparos, ninguno de gravedad. Diecisiete pasajeros sufrieron lesiones más graves como consecuencia del pánico que se produjo, con lo que el ferri tuvo que dar media vuelta y regresar a la terminal de Lower Manhattan.
Más tarde se encontraron tres orificios de bala en el exterior de cobre de la corona y la antorcha de la Estatua de la Libertad, pero allí no se registraron heridos.
La Beechcraft giró bruscamente hacia el oeste y volvió al espacio aéreo de Nueva Jersey. La vieron sobrevolar Elizabeth rumbo a Newark, la ciudad más populosa del estado, cortando la lluvia nocturna.
Se cerró el aeropuerto internacional Newark Liberty y se desvió el tráfico aéreo.
Se informó del avistamiento de una segunda avioneta que sobrevolaba el sur de Nueva Jersey, pero después se confirmó que se trataba de la misma.
En ocasiones, la altitud de la aeronave descendió hasta los cien pies. Un pasajero con ojo de lince de un autobús que iba por la zona luminosa de la autopista de peaje de Jersey tomó nota del número del fuselaje del avión y mandó un mensaje a la policía estatal.
Se enviaron dos cazas F-15 desde la base Otis de la Guardia Aérea Nacional en cabo Cod, que volaron hacia Manhattan a velocidad supersónica.
Las sirenas de la policía resonaron en plena noche por toda el área metropolitana de Newark mientras los coches patrulla se dirigían a toda prisa hacia el lugar de los avistamientos de la avioneta, pero el despliegue municipal por tierra fue completamente inútil. A los pocos minutos, se vio a la avioneta sobrevolando el paso elevado de Pulaski, luego Weequahic, después la bahía de Newark y a continuación el Metlife Stadium en Meadowlands.
—¿Qué tal el rollo de carne? —preguntó Odessa.
—El mejor que he comido en mi vida —contestó él con la boca llena.
La agente meneó la cabeza, luego llamó la atención de la camarera agitando su taza vacía. Iba a necesitar cafeína. Estaban trabajando en el caso de corrupción de Cary Peters, antiguo coordinador del gabinete del gobernador de Nueva Jersey, atrapado en un escándalo cada vez mayor. Peters había dimitido hacía tres meses en lo que de pronto parecía un intento de silenciar la investigación y evitar que saltara a la oficina del gobernador. La parte activa del caso había empezado a calmarse hacía bien poco, pero el escándalo había sacudido la vida privada y profesional de Peters. (Es lo que pasa cuando se descubre en la cuenta de gastos del fondo de campaña de tu jefe un cargo de mil setecientos dólares por una noche en un conocido club de alterne y decides adjudicártelo.) Proteger al gobernador le había salido carísimo. Un enjambre de reporteros de televisión y prensa sensacionalista inundaban su vida, la de su mujer y la de su familia como si estuvieran pasando por una ruptura mediática. Tan mala era la cosa que, por recomendación de la policía, la ciudad de Montclair, donde vivían, había establecido zonas de PROHIBIDO APARCAR a la puerta de su casa con el fin de mantener a raya a los exaltados periodistas. Desde entonces, Peters había iniciado una caída en picado que incluía una sanción por conducir ebrio ese mismo mes. Un sitio de noticias en internet tenía en su página de inicio una cuenta atrás de los días que tardaría Peters en rajarse y llegar a un acuerdo con la acusación para salvar su propio pellejo, dándole la espalda al gobernador en aquel caso de tan rápida difusión.
Para el FBI, y en concreto para Leppo y Odessa, la investigación había entrado en la fase burocrática. En la sede de la Agencia en Claremont Tower se trabajaba día y noche gracias a unos documentos que habían hecho públicos recientemente el capitolio y el comité de campaña del gobernador. Los agentes habían pasado las cuatro últimas noches leyendo correos electrónicos, contratos de personal e informes de gastos. En la moderna era digital, casi todo el trabajo de investigación supone un análisis pericial informático y la descodificación de cantidades ingentes de huellas y rastros digitales que todos vamos dejando.
Por eso al FBI le gusta contratar a abogados.
Aquella cena en una cafetería de mala muerte de una zona desolada de una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos era para Odessa el único respiro de la paliza nocturna de documentación. Por eso habría preferido pasar la noche entera escuchando a Leppo hablar con la boca llena.
Sus móviles, ambos bocabajo en la mesa, empezaron a vibrar. Los miraron enseguida, sabiendo que cuando sonaban a la vez nunca era por nada bueno.
Curiosamente, no era un mensaje de trabajo, sino una alerta del New York Times. Una avioneta secuestrada en Teterboro había sobrevolado Manhattan y, al parecer, aunque todavía estaba por confirmar, alguien disparaba con un rifle automático desde la cabina. Debajo del titular, había actualizaciones en directo de la noticia. Por lo visto, la avioneta había cruzado el Hudson. La habían visto por última vez cerca de Newark.
—¡Mierda! —exclamó Leppo, y retirándose la servilleta del regazo, se metió un trozo enorme de carne en la boca.
Odessa supo que su café tendría que esperar. Siempre era mejor ponerse en marcha antes de que requirieran su presencia. Mientras su compañero se acercaba a pagar en caja, ella fue al baño, como la experiencia le había enseñado a hacer. Cuando salió, Leppo ya estaba fuera, bajo la fría lluvia, al abrigo de un enorme paraguas que era como una carpa promocional de una inmobiliaria. En cuanto pudieron, cruzaron por el semáforo, bordeando el charco de una alcantarilla y dirigiéndose a grandes zancadas hacia su Chevy Impala.
Con la que estaba cayendo y el chapoteo de los neumáticos en el asfalto mojado, Odessa no oyó el doble motor de la avioneta hasta que la tuvieron prácticamente encima. El aparato sin luces cortó la lluvia fibrosa, con las alas ligeramente ladeadas y la panza a poco más de sesenta metros por encima de ellos.
Estaba ahí y acto seguido ya no estaba. Surrealista.
—¡Dios! —exclamó Leppo.
Odessa se detuvo tan de repente que su compañero tropezó con ella por detrás.
Las sirenas reemplazaron el bramido casi extinto de los motores de la avioneta. Un coche patrulla pasó berreando por su lado hacia la calle perpendicular mientras la agente se instalaba al volante del Impala.
Leppo ya estaba al teléfono, hablando con alguien de Claremont. Las seis plantas superiores de la Claremont Tower tenían vistas de Newark desde la orilla del angosto y turbio río Passaic.
—¿Adónde? —preguntó Odessa, viendo más luces azules abrirse paso entre la manta de agua.
—No te molestes en seguirlos —contestó Leppo, señalando el cruce que ella tenía a su izquierda. De vuelta a Claremont, entonces.
Leppo conectó el móvil al bluetooth del coche.
—Davey, estábamos cenando, lo acabamos de ver; ¿qué sabéis?
—Un atentado terrorista —dijo Davey—. Han mandado unos cazas de Otis.
—¿De la base aérea? —repitió Leppo, incrédulo—. ¿Para qué? ¿Para que lo derriben sobre Hoboken?
—Si es necesario… Ha estado de un lado a otro del Hudson, haciendo acrobacias, sobrevolando la zona, tiroteando la ciudad.
—Dame lo que tengas de ese tipo.
Odessa se apartó para dejar espacio a otro coche patrulla, que pasó por su lado como una bala en la dirección opuesta.
—La avioneta está registrada a nombre del máximo ejecutivo de Stow-Away Corporation, una empresa de alquiler de trasteros, de esos que son como contenedores grandes de color naranja. Aunque se sospecha que la han robado. Tenemos un muerto en Teterboro, un trabajador del aeropuerto. Espera, Walt…
La voz de Davey sonó distorsionada porque tapó el micro mientras hablaba a gritos con otro agente que tenía cerca. Odessa y Leppo se miraron.
—Stow-Away —dijo ella, notando una desagradable punzada en el pecho.
—Mal asunto —respondió Leppo, asintiendo con la cabeza.
El dueño de Stow-Away, un hombre llamado Isaac Meerson, era uno de los principales contribuyentes del partido republicano de Nueva Jersey, y amigo íntimo del gobernador del estado y de Cary Peters.
—No puede ser —añadió Leppo.
—¿El qué no puede ser? —preguntó Davey, de nuevo al teléfono.
—Stow-Away está implicada en el caso de corrupción de Peters en el que Hardwicke y yo hemos estado trabajando. ¿Alguna descripción del secuestrador?
—¿Del piloto? No. Voy a mirarlo.
Odessa se había detenido en un semáforo. Los limpiaparabrisas se movían tan rápido que parecía que la luz del semáforo parpadeara.
—¿Qué hacemos?
—No sé —contestó Leppo—. No estará relacionado con lo nuestro, ¿no?
—Peters lleva un tiempo deprimido y prácticamente desaparecido —dijo Odessa—. Ayer salió en la prensa lo de su mujer…
—¿Que le ha pedido el divorcio? No me extraña, la verdad.
—No —contestó ella—. Aun así…
Odessa conocía a Leppo lo suficiente para presentir que ya se estaba centrando en Peters.
—¿Robar un avión? Eso no cuadra nada con su perfil.
—Había estado yendo a clases de vuelo, ¿recuerdas? —le dijo ella—. Lo dejó por los ataques de ansiedad cuando estaba a punto de sacarse la licencia. Todo eso está en sus antecedentes.
Leppo asintió. No sabía qué hacer.
—Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda —dijo.
Volvió a oírse la voz de Davey.
—Vale, aún no tengo nada del secuestrador.
—Olvídate de eso, Davey —le dijo Leppo—. ¿Cuál es la última posición conocida de la avioneta?
—Al noroeste de Newark —contestó el otro—. Sobrevolando Glen Ridge. Es lo último que tengo. Oye, Walt, tengo que colgar…
—Sí, venga —dijo Leppo, y colgó también.
—Voy para Montclair —le comunicó Odessa. Estaba ocurriendo todo muy deprisa—. ¿Tú lo crees capaz…?
Leppo terminó la frase.
—¿… de estrellar la avioneta en su propia casa?
—Dentro de poco ya no será suya, sino de su mujer —dijo ella.
Su compañero asintió. Estaba decidido.
—¡Enciende!
Odessa metió la mano debajo de la consola central y pulsó el interruptor que activaba las luces de parrilla del Impala, azules y rojas, delanteras y traseras. Luego pisó a fondo el acelerador y empezó a zigzaguear entre los coches hacia la vecina localidad de Montclair.
* * *
La distracción aérea causó múltiples accidentes de tráfico en las calles sobrevoladas por la avioneta, el peor de ellos un choque en cadena de siete vehículos en la autovía de Garden State, que había generado un atasco tremendo en dirección norte.
Tras un breve ascenso al sobrevolar East Orange, la avioneta viró hacia el oeste y volvió a zambullirse por debajo del alcance del radar. Con el ala derecha, recortó la copa de un árbol de Nishuane Park, pero el piloto niveló la aeronave y continuó volando. Los observadores supusieron que buscaba donde aterrizar o quizá un punto de referencia conocido con el que orientarse.
Unos minutos después, la avioneta desapareció por completo de la vista.
El primer aviso de accidente aéreo llegó del oeste de Orange. Se enviaron a la zona policías y vehículos de rescate de las localidades vecinas, a la espera de la ubicación exacta, pero después de mucha búsqueda y comunicaciones por radio, el aviso se dio por falso.
La Beechcraft había aterrizado en el primero de los nueve últimos hoyos del club de golf de Montclair: una recta cuesta abajo de par cinco. La avioneta botó dos veces sobre las ruedas, arrancando con el ala izquierda una chuleta profunda de la calle, lo que hizo girar bruscamente a la aeronave hacia la izquierda, donde la rueda se hundió en la trampa de arena y el bimotor por fin se detuvo de morro al borde de los árboles.
Después un testigo ocular daría parte de lo presenciado. Había entrado en el aparcamiento del campo de golf para continuar una llamada telefónica emotiva que mantenía con su compañero de piso y se encontraba fuera del vehículo, paseando nervioso y hablando, cuando había visto salir del bosque próximo a un hombre que caminaba deprisa. El tipo no parecía consciente de que le sangraba el lado derecho de la frente ni de que miraba a todo el mundo «como ido». Pensando que sufría una conmoción, lo había llamado, interrumpiendo su conversación telefónica, pero sin mediar palabra, el hombre ensangrentado se había dirigido a grandes zancadas al Jeep Trailhawk aún en marcha del testigo ocular, se había subido a él y había salido del aparcamiento a toda velocidad, con el otro persiguiéndolo, y sin cerrar la puerta hasta que el todoterreno casi se había perdido en el horizonte.
Las luces intermitentes del Impala ayudaron a Odessa a adelantar a otros coches, pero había atasco por todas partes. Con el GPS del móvil, Leppo le fue indicando cambios de dirección que los llevaron por carreteras secundarias a la casa de la mujer de Peters en Upper Montclair.
Ya habían decidido no informar a la policía municipal.
—Esto es un presentimiento —dijo Leppo—. Además, ya están bastante ocupados. Lo último que queremos es que destinen recursos a una falsa alarma.
—Tú no crees que el piloto sea un terrorista, ¿verdad? —le preguntó ella.
—Si lo es, no durará mucho. Los cazas se encargarán de ello. Si no…, ese tío lo lleva claro, porque ahora será un tipo con tres hijos y una orden de alejamiento, y esperanza cero de recuperar su vida anterior.
Odessa rumió aquello para sí. Era muy improbable, por no decir una enorme coincidencia, que pudiera tratarse de Cary Peters. Las posibilidades eran mínimas.
Claro que la avioneta era propiedad de la empresa de trasteros vinculada al escándalo político de aquel hombre. Solo eso ya era una conexión importante.
—El divorcio te vuelve loco —terció Leppo—. Creo que nunca te he contado esto, pero estuve casado antes de Debonair.
La mujer con la que Leppo llevaba casi veinte años casado se llamaba Deb, pero él la llamaba «Debonair». Era una mujer menudita de abundante melena pelirroja que conducía un inmenso SUV Chevy Tahoe rojo. Odessa la había visto exactamente dos veces, la primera justo unas semanas después de que la emparejaran con Leppo. Había sido más que nada una toma de contacto durante la que la agente había procurado presentarse de la manera menos amenazadora posible. Debonair había sido muy cariñosa con ella, sociable y simpática, pero debajo de todo aquello se escondía una fortaleza que Odessa encontraba impactante, y admirable. La segunda vez había sido en un evento de fin de semana para federales, una comida al aire libre en la que la agente había conocido a los hijos de Leppo, y Debonair había conocido a Linus, el novio de Odessa, y desde ese momento todo había ido bien.
—Yo era un crío —dijo su compañero—. Los dos lo éramos. No duró ni un año, pero luego me costó otros dos recuperarme. Y menos mal que no había niños de por medio. En el caso de Peters, cuesta saberlo, pero no parece de los que lo tiran todo por la borda de ese modo. Claro que una cosa te digo: nunca sabes quién eres de verdad hasta que te hacen muchísimo daño. —Odessa asintió con la cabeza. A veces las lecciones de trabajo se convertían en lecciones de vida—. ¿Sabes dónde andas?
Ella giró bruscamente a la izquierda en aquel barrio lujoso.
—Ya casi estamos —contestó.
Las calles estaban vacías, una población dormitorio como no se había visto otra. Odessa pasó volando por delante de céspedes bien cuidados y casas bien iluminadas, y eso la tranquilizó: nada demasiado terrible podía ocurrir allí.
—¡Vaya por Dios! —dijo Leppo.
Lo vio antes que ella: un todoterreno aparcado en la acera, con la puerta del conductor abierta, las luces encendidas y el motor en marcha.
Se pegó al guardabarros trasero del vehículo para impedirle la marcha atrás. Leppo comunicó por radio la dirección. Iban a entrar.
Odessa bajó de un salto, con la mano en la pistola reglamentaria enfundada, bordeando de lejos y aprisa la puerta abierta del todoterreno. Por las luces interiores, vio que estaba vacío. El vehículo se había detenido encima de una señal de tráfico que había derribado de un golpe: una de las que indicaban la prohibición de aparcar.
Se volvió hacia la casa. Era un edificio de dos plantas estilo Tudor con tejados a dos aguas muy pronunciados que sobresalían por encima de la primera planta. Había luz dentro, arriba y abajo. La puerta de la casa estaba cerrada. El caminito de entrada, a su izquierda, se elevaba hasta un murete de piedra, que conducía a una entrada lateral sin iluminar.
Iba a dirigirse a Leppo cuando oyó el disparo. Sobresaltada, giró de inmediato, justo a tiempo para oír el segundo tiro dentro de la casa y ver una llamarada por la claraboya de uno de los dormitorios de la planta superior.
—¡Leppo! —gritó, sacando su Glock.
—¡Vamos allá! —contestó él, con voz ahogada y lejana.
Le pitaban los oídos, no del disparo, sino de la adrenalina que le surcaba el torrente sanguíneo con un ritmo sordo, fum-fum. Esperó a su compañero y lo vio enfilar corriendo el camino de acceso y adelantarla. Corrió detrás de él, con el arma hacia abajo y a un lado.
La contrapuerta lateral estaba cerrada; la puerta interior, abierta. Leppo entró primero. Odessa aguzó el oído por si detectaba voces, pasos, lo que fuera, pero el ruido de su cabeza era demasiado fuerte. Levantó mucho la voz para poder oírse por encima de aquel estruendo.
—¡FBI! ¡FBI!
Leppo gritaba lo mismo por delante de ella.
—¡FBI! ¡Suelten las armas!
Odessa no oyó respuesta. Le pareció que Leppo tampoco, porque siguió adelante y entró en la cocina, y ella fue detrás, deteniéndose ante la puerta cerrada del armario, que abrió de una patada, con el arma por delante. No era un armario, sino una despensa. En el suelo, delante de ella, yacía una mujer adulta, con los brazos estirados, pegados al cuerpo. Le habían cortado el cuello. Tenía las palmas de las manos llenas de heridas defensivas.
—¡CUERPO! —gritó para alertar a Leppo, aunque no esperaba que volviera.
Siguió al pie de la letra su entrenamiento. Bordeó el charco de sangre cada vez mayor para buscarle el pulso a la mujer y descubrió que aún tenía el cuello caliente, pero no había latido ni signo alguno de vida. Al presionar con el pulgar debajo de la barbilla de la mujer, la herida del cuello se abrió un poco. De pronto salió por el corte un chorro de aire o de gas en una burbuja grande y luminosa de sangre.
Una arcada le recorrió el torso hasta la garganta y la hizo retroceder tambaleándose. No se le pasaron las náuseas, pero tampoco perdió los nervios. Se sentía ingrávida, aturdida. Estaba convencida de que conocía a aquella víctima: era la exmujer de Peters.
La identificación la hizo volver en sí. Le vino a la cabeza un pensamiento.
¡TRES NIÑOS!
Recuperó de pronto su agudeza. Era necesario. Se despejaron sus sentidos y enseguida oyó gritos. Venían de arriba.
Salió corriendo de la despensa. Cruzó la cocina, se topó con las escaleras y miró arriba.
—¡LEPPO! —volvió a llamarlo, porque quería saber dónde estaba y que él supiera que subía. El fuego amigo era algo que habían ensayado en la academia del FBI todas las semanas. Más gritos. Empezó a subir las escaleras de dos en dos—. ¡LEPPO!
Exploró el pasillo: vacío. Por una de las ventanas que daban a la calle, entraba una luz azul pulsátil, la de los refuerzos de policía local que llegaban. Las luces deberían haberla tranquilizado, pero aquel azul intermitente daba al rellano de la segunda planta un aire de casa del terror que la desorientaba.
Pasó por la primera puerta que vio abierta. La habitación era de color melocotón y rosa, todo de tonos suaves, y volantes en la colcha de la cama sin hacer. Junto a la cama, bajo una sábana ensangrentada en el suelo, yacía una forma humana pequeña.
«No es real, no puede ser real.»
Odessa levantó la sábana de un extremo, lo justo para ver un piececito descalzo, un tobillo, una pantorrilla delgada. No le hizo falta ver el cuerpo herido. No quiso verle la cara.
Salió de nuevo al pasillo. Hiperventilaba, le pitaban los oídos, su visión oscilaba, como un barco en una tormenta.
—¡LEPPO!
La esperaba un segundo dormitorio. En el interior de la estancia abierta, un póster de hockey de los New York Rangers en la pared, salpicado de densa proyección arterial. Un leve hedor a hierro en el aire…
La cama estaba vacía, no había cadáver en el suelo. Los ojos de Odessa exploraron nerviosos el pequeño cuarto a oscuras.
El armario. Una puerta corredera, medio abierta. La abrió del todo, rápido.
Dentro estaba el cadáver de un niño, desplomado como un muñeco de trapo sobre la trasera, mirando al infinito, como ido.
«No es real, no es real…»
Odessa giró bruscamente, con el arma en alto. La habitación estaba vacía. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido.
Un golpe fuerte en la pared desde la habitación contigua hizo que se cayera un cuadro y se hiciera pedazos. Gritos, forcejeo, otro porrazo en la pared.
¿Una pelea?
—¡LEPPO!
Salió disparada al pasillo iluminado por las luces azules intermitentes. Apenas giró hacia la puerta de al lado, dos hombres adultos salieron dando tumbos de la habitación contigua.
Se puso en posición de ataque. Enseguida distinguió a Leppo a la luz azul. Forcejeaba con un asaltante. Este volvió la cara lo suficiente para que Odessa viera que se trataba de Cary Peters. Llevaba pantalón de deporte y tenía manchas de sangre en las rodillas y en los empeines de los pies descalzos.
Un cuchillo. Brilló la hoja con un destello azul. Era de cocina, de trinchar, con el mango grueso. Lo vio en la mano de Leppo. Lo que aquello significaba a priori no tenía ningún sentido.
«¿Un cuchillo, no un arma? ¿Y la Glock?»
—¡AL SUELO…! ¡YA! ¡O DISPARO! —gritó.
Leppo estaba detrás de Peters, agarrándolo con ambos brazos y empuñando el arma blanca con una mano. Forcejearon. Peters le pegaba en la barbilla y en la boca con la base de la mano izquierda, intentando zafarse de él; con la derecha, lo agarraba de la muñeca para apartar el cuchillo. Haciendo un gran esfuerzo en plena lucha a vida o muerte, el desacreditado exsubdirector del gabinete giró el torso para mirar a Odessa con una cara que ella jamás, en toda su vida, olvidaría.
No fue el gesto agresivo de un demente iracundo que ella esperaba, sino unos ojos que pedían ayuda. Un gesto de súplica. Lo vio desconcertado y desesperado, aun con la cara y las manos manchadas por la sangre de su mujer y de sus hijos. La miraba con el semblante confundido y desorientado de un hombre que acaba de despertar de una pesadilla aterradora.
Siguió forcejeando con Leppo, pero entonces le pareció que era él quien intentaba zafarse del agente, que era Leppo el agresor. Fue entonces cuando procesó por fin que su compañero llevaba el cuchillo. Blandía el arma del asaltante. Peters, ignoraba cómo, iba desarmado.
—¡WALT!
A Leppo le bastaba con tumbar a Peters. Llevaba ventaja. Odessa lo tenía a tiro, podía dispararle a quemarropa y se acabó.
—¡APARTA, YA LO TENGO!
Si disparaba tal cual, la bala atravesaría al agresor y alcanzaría a su compañero. Pero Leppo no parecía procesar nada de lo que le decía.
Rendido, Peters le dio la espalda a Odessa cuando el agente alzó hasta su hombro la mano con la que empuñaba el cuchillo. Peters apartó de la barbilla y la garganta de Leppo el puño con el que se defendía y lo agarró del brazo con la intención de arrebatarle el cuchillo.
—¡No! ¡Por favor! —chilló.
—¡ÚLTIMO AVISO! —gritó Odessa.
Con un súbito arranque de fuerza salvaje, el agresor se zafó de Leppo y lo estampó contra la pared. El agente estaba a salvo. Peters se volvió hacia ella con la mano en alto.
—¡No…!
Odessa disparó dos veces.
El sujeto cayó de espaldas con gran estrépito y, retorciéndose en la alfombra, arqueó la espalda y se agarró el pecho. Ella mantuvo la posición de disparo, apuntándole al tronco. Peters inspiró fuerte; su respiración era ruidosa y las heridas le siseaban. Parpadeó un instante, con un gesto de súbita consciencia, como si acabara de despertar y se encontrara perdido, y luego sus ojos se congelaron y una lágrima solitaria rodó por su mejilla izquierda.
Había disparado a un hombre. Sangraba. Lo estaba viendo morir.
No miró a Leppo.
El cuerpo de Peters se aplanó y quedó inmóvil. Los sonidos agónicos de su pecho se convirtieron en un suspiro agudísimo, como el de un neumático que se desinfla. Los ojos se le pusieron vidriosos, sin brillo.
Se acabó.
La agente soltó también una respiración honda, una que no era consciente de haber estado conteniendo desde que había apretado el gatillo.
—Lo he matado —le dijo a Leppo, pero sobre todo se lo dijo a sí misma—. Me lo he cargado.
Fue entonces cuando reparó en dos cosas casi simultáneamente: el leve olor a quemado, como a soldadura, y la voz de una niña, que lloraba y gritaba desde otra habitación, y a la que apenas se oía con el bullicio de las sirenas que llegaban.
—¡Socorro! ¡Que alguien me ayude!
La tercera hija de Peters. Aún viva, ilesa.
A Odessa le costaba apartar la vista del cuerpo de Peters. Por el rabillo del ojo vio a Leppo dar media vuelta en dirección al último dormitorio, al fondo del pasillo, para consolar a la única superviviente de la familia. La agente se relajó e, irguiéndose, dio un paso al frente y miró de reojo al tipo al que había matado.
Su compañero, que le llevaba la delantera, se detuvo un instante en el umbral de la puerta. Odessa levantó la vista y lo vio entrar en la habitación contigua con el cuchillo aún en la mano. Su primer pensamiento fue que el procedimiento era erróneo: el arma asesina era una prueba y debía tratarse como tal.
—¡Leppo! —gritó por encima de los pies del asesino descalzo al que había matado de un tiro. Tenía las plantas sucias, casi negras, y eso lo hacía más trágico, sórdido.
El agente Leppo había desaparecido y por un momento Odessa se encontró sola en el pasillo iluminado por destellos azules con el tipo al que había disparado.
Sintió náuseas. Distintas a las que había sentido al descubrir el cuerpo destrozado de la señora Peters. Casi ningún federal disparaba el arma reglamentaria en cumplimiento del deber. Habría una investigación. Menos mal que contaba con el testimonio ocular de Leppo.
Bordeó el cadáver de Peters, incapaz de apartar la vista de él al pasar. Aún tenía las manos ensangrentadas sobre las heridas del pecho y sus ojos miraban al techo. Odessa se acercó al otro dormitorio con el arma bajada, por no asustar a la niña. Pasó el umbral que Leppo acababa de cruzar.
La niña de nueve años llevaba un pijama calentito de color amarillo claro con dibujos de pollitos que salían de unos sonrientes cascarones blancos. Walt Leppo estaba justo detrás de ella, agarrándole un puñado de pelo rubio. La niña tenía la boca abierta, pero no salía de ella ningún grito. Retorcía el cuerpo, como queriendo apartarse del agente, pero él la tenía bien cogida del pelo. En la otra mano, Leppo llevaba el cuchillo de trinchar, no como alguien lleva una prueba esencial, sino empuñándolo, apuntando hacia abajo.
Odessa intentó ordenar en su cabeza lo que estaba presenciando: «A lo mejor la tiene agarrada para que no se escape. Solo quiere evitar que vea el cadáver de su padre en el pasillo, y los de su hermano, su hermana y su madre». Pero aquel razonamiento rápido no cuadraba con lo que veía en el rostro de su compañero: la mirada de muñeco diabólico, la sonrisa torcida. Casi parecía que le estuviera enseñando a la niña el cuchillo y el filo pringado de sangre.
—¿Leppo…? —dijo Odessa.
Era absurdo. No parecía siquiera consciente de que ella estaba allí con él. Entonces levantó el cuchillo y volvió la cabeza para contemplar el filo él también, mientras la niña sacudía la cabeza nerviosa, intentando escapar.
—Walt, suéltalo —le dijo Odessa—. ¡Walt! ¡Tira el cuchillo!
Le costaba creer que estuviera diciendo aquellas palabras. Se sorprendió apuntándolo con su Glock. Iba a dispararle a un compañero. Aquello contradecía todos sus instintos.
Leppo volvió a mirar a la niña. Le tiró aún más del pelo, dejando su cuello tierno completamente al descubierto. Aquello no pintaba nada bien.
En ese instante, Odessa presintió lo que iba a suceder a continuación.
—¡LEPPO! —le gritó.
Sin previo aviso, Walt Leppo bajó el cuchillo. La hoja rebanó carne, hueso y cartílago y se quedó encajada entre la clavícula y el hombro de la niña, y se oyó claramente un chasquido apagado y nauseabundo cuando quiso sacarlo y el hombro se dislocó.
La niña chilló.
Odessa disparó dos veces por puro reflejo. La Glock le saltó en las manos.
La fuerza del impacto apartó a Leppo de la pequeña. Retrocedió haciendo el molinete hasta una mesilla de noche que había junto a la cama, sin soltarle el pelo.
La niña cayó con él, sangrando, aullando, aterrizando en él. Se apartó bruscamente, por fin libre. En la mano del agente quedaron tres mechones gruesos de pelo arrancado.
La niña gateó aprisa hasta un rincón de la habitación.
Al caer, Leppo tiró de la mesilla un humidificador; se desmontó el depósito y el agua borboteó a la moqueta. El agente se desplomó sobre un lado de la cama, escurriéndose, su cuerpo se asentó, y la cabeza y los hombros descansaron en el armazón de la cama en un ángulo poco natural.
Odessa se quedó petrificada en el sitio.
—¡Leppo! —gritó, como si le hubiera disparado otra persona, aun cuando lo miraba fijamente por encima del cañón de su arma humeante.
Se oyeron gritos abajo. Polis en la casa, menos mal.
La sonrisa horrenda de Leppo se relajó por fin, sus ojos desenfocaron. Mientras lo miraba allí plantada, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir, Odessa vio algo…
Un vaho, similar a las ondulaciones de un espejismo producido por el calor, emanó de la figura retorcida de su compañero. Una presencia en la estancia, suspendida en el aire como un gas de pantano. Incolora, pero… de nuevo, aquel hedor a soldadura, distinto del olor a pólvora que aún desprendía el cañón de su pistola…
El cuerpo de Leppo cedió de forma perceptible, como si algo, un ente, hubiera abandonado su cuerpo moribundo.
Cuando los policías de Montclair irrumpieron en el dormitorio, encontraron a una joven sentada en el suelo, abrazada a una niña de nueve años que sollozaba y temblaba, y tenía un corte profundo en el hombro. Un hombre de mediana edad yacía desplomado sobre la mesilla de noche y la cama de la niña, muerto de dos disparos. La joven retiró un brazo de la niña agitada y llorosa para enseñarles su placa a los policías armados.
—Agente derribado… —dijo Odessa, hiperventilando—. Agente derribado…