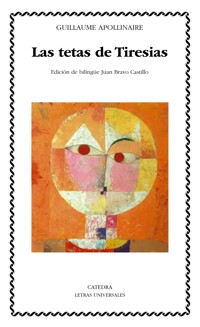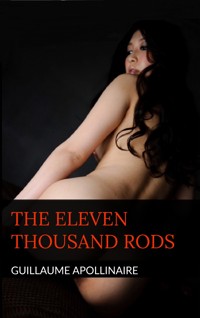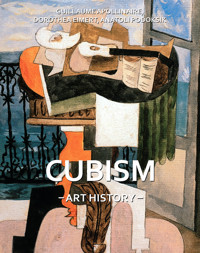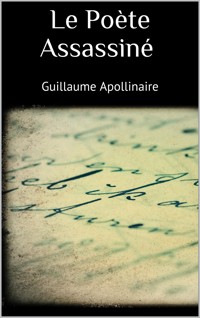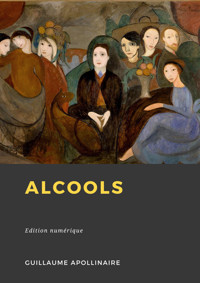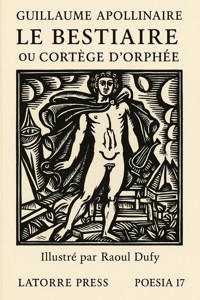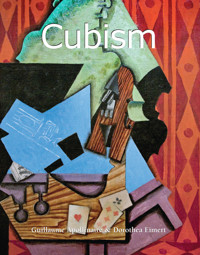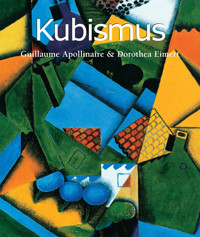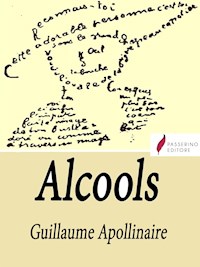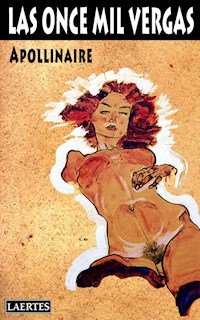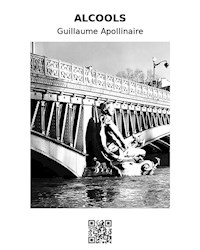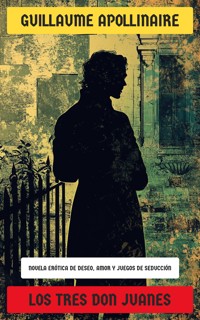
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los tres Don Juanes de Guillaume Apollinaire es una obra teatral que ofrece una relectura moderna y original del célebre mito de Don Juan. En esta pieza, Apollinaire imagina un encuentro fuera del tiempo entre tres versiones de Don Juan —el español, el francés y el ruso—, quienes dialogan y confrontan sus vidas, amores y destinos en un espacio simbólico que se asemeja tanto a un tribunal como a un limbo. Cada uno de los Don Juanes representa una tradición cultural distinta: el español encarna la pasión y la rebeldía clásica, el francés refleja la elegancia racionalista y la sofisticación de los salones ilustrados, mientras que el ruso transmite el fatalismo, la introspección y la melancolía característica del alma eslava. La trama se desarrolla a través de sus conversaciones, recuerdos y confesiones, donde justifican, cuestionan y hasta se burlan de sus propias hazañas amorosas, revelando así los matices del deseo, la seducción y el poder sensual que ejercen sobre sus amantes. El erotismo y la sensualidad están presentes como hilos conductores de la historia. Apollinaire utiliza el mito para explorar temas universales como la multiplicidad del deseo humano, la imposibilidad del amor eterno, el enfrentamiento con la muerte, la necesidad de redención y, especialmente, el magnetismo irresistible del placer y la sensualidad. Con un lenguaje que oscila entre la ironía, la poesía y la reflexión filosófica, la obra va más allá de la simple historia de un seductor para convertirse en una profunda meditación sobre el mito, su vigencia y su transformación en la modernidad. La importancia de Los tres Don Juanes radica en cómo Apollinaire logra revitalizar un arquetipo clásico, confrontando las distintas máscaras de Don Juan con las crisis y contradicciones de la sensibilidad contemporánea, y ofreciendo así una visión fresca, lúcida y actual sobre el deseo, la sensualidad y la identidad. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Los tres Don Juanes
Índice
I. DON JUAN TENORIO O EL DON JUAN DE ESPAÑA
CAPÍTULO I LAS PREDICCIONES DEL ASTRÓLOGO
Don Juan Tenorio era hijo de don Diego Pons Tenorio, decimoquinto señor de Cabezan en Asturias, undécimo señor de Peral y Cobos en la Vieja Castilla y sexto señor de Fuente-Palmera en Andalucía. Basta decir que descendía de una estirpe antigua y noble.
Don Diego era un personaje de gran importancia. Además de sus señoríos, ganados por sus antepasados a punta de espada, poseía un palacio en Sevilla donde vivía parte del año. Allí administraba la Intendencia de diezmos y edificaciones para la orden religioso-militar de la que era comendador. Se calculaba que sus rentas ascendían a dieciocho mil ducados de oro.
Cuando su esposa, la hermosa condesa Clara, sintió los dolores del parto, el castillo se llenó de agitación. Pasó con tristeza los meses de embarazo; parecía presa de una dolencia terrible y misteriosa. A menudo se la veía llorar sin razón o estremecerse de espanto. Con la mirada fija y el pecho agitado, parecía sujeta al influjo de un fantasma que sólo ella veía. Encerrada en su oratorio, se la oía rezar largamente entre sollozos convulsos. Sueños espantosos turbaban sus noches y, más de una vez, despertó sobresaltada lanzando gritos ahogados. Ni los cuidados de su marido ni las palabras del capellán lograban calmarla.
Al anunciarse el alumbramiento, que la condesa aguardaba con tan singular aprensión, se hizo venir desde Sevilla a uno de los médicos más ilustres del momento.
Era un judío bautizado con el nombre de Alonzo Levita. Había estudiado en todas las universidades de Europa.
Examinó a la enferma, revisó los síntomas y tranquilizó a todos. Pocas horas más tarde, doña Clara daba a luz un robusto varón.
Una cabra sirvió de nodriza a don Juan, una cabra montaraz de la alta sierra.
Fue bautizado con gran ceremonia en la catedral de Granada, en presencia de los Reyes Católicos y su corte. Su madrina fue doña Francesca Pacheco, marquesa de Mondéjar, y su padrino don Juan de Ganelés, cuyo nombre tomó según la costumbre.
La condesa tenía un propósito: consultar a un célebre astrólogo recomendado por don Alonzo Levita. Las inquietudes que la atormentaban desde la concepción no se habían disipado.
Durante un viaje a Sevilla fue a ver a don Jorge, hermano de su esposo, y le confió su deseo de acudir juntos al hombre de las ciencias ocultas.
—Me parece natural, doña Clara —dijo Jorge—. Pero cuidado: esos cabalistas suelen ser pícaros capaces de atentar contra la bolsa y hasta contra la vida. Os acompañaré...
—Jorge, os pido discreción. Si el astrólogo me predijera algo funesto...
—¡Le cortaré las orejas! No permitiré que un tunante aflija a mi hermosa cuñada.
Terminada la oración vespertina, don Jorge y doña Clara, guiados por el maestro Levita, se encaminaron a la casa del astrólogo, situada en una calle desierta de las afueras.
El maestro Max Jacobi había sido avisado por su compinche de la honrosa y lucrativa visita. El postigo se abrió al primer golpe del llamador.
Una vieja de aire de bruja mostró tras los barrotes su lámpara humeante. Su ojo legañoso escudriñaba con recelo a los visitantes.
—Abre, Bárbara —ordenó el médico—. Tu amo nos espera.
La anciana obedeció en silencio.
Tras recorrer un corredor sinuoso llegaron a una puerta que Levita abrió sin ceremonia y entraron en el laboratorio del astrólogo, que era también alquimista.
Era una sala amplia con bóveda alta, iluminada por una lámpara colgada de un gancho de hierro. Sombras irregulares danzaban en los muros ennegrecidos por el humo. Pocos muebles, pero multitud de utensilios: hornos, fuelles, retortas, frascos, alambiques, esferas, compases, relojes de arena, metales, minerales, plantas secas, animales disecados, esqueletos y un cráneo de mandíbula desmesurada, además de mil trastos colgados o esparcidos por el suelo. En un rincón, un búho se balanceaba sobre un armazón móvil, girando en la penumbra sus ojos siniestros y luminosos.
La condesa se estremeció; don Jorge encogió los hombros con una mueca; Levita sonreía.
En el ángulo más alejado se amontonaban papeles sobre una mesa. Una lámpara portátil iluminaba aquel caos. En un enorme libro abierto, colocado en un atril, leía el astrólogo. Su calva, brillante bajo la luz, reposaba entre las manos; tan absorto estaba que no oyó entrar a los visitantes.
Jorge, inclinándose sobre el libro, vio un grimorio indescifrable que no le inspiró mucha confianza, pero como le tenía sin cuidado le dio una palmada en el hombro:
—¡Eh, amigo! Os visita una dama de alto rango; ¡ponéos en pie!
Don Jorge, veterano militar, gustaba de hablar sin rodeos.
El maestro Jacobi se levantó, saludó grave a la condesa y aguardó. Su porte imponía: amplia frente, mirada interior de sabio acostumbrado a abstraer la naturaleza y rasgos marcados por la vida ascética.
—¿Qué deseáis saber, señora? —preguntó.
—El porvenir de mi hijo menor.
—¿Qué rama queréis consultar: quiromancia, sciomancia, neomancia, necromancia, oniromancia?
—¡Hablad cristiano! —interrumpió don Jorge—. ¡La señora no entiende hebreo!
—Os pregunto si deseáis leer la mano, los números o a los muertos...
—¡A los muertos, no! —gritó la condesa horrorizada.
—Los sueños, proseguía Jacobi, o los astros...
—Sí, los sueños y los astros.
—La mano y los naipes son para la plebe que paga un maravedí por la buena ventura —añadió don Jorge—. Los sueños me convencen poco, pero me resigno. Lo que de veras me gusta son las estrellas: uso de príncipes y casas nobles. Así que hablad, maestro, y procurad predecirle a mi cuñada sólo cosas agradables; de lo contrario, tendremos un duelo. Soy maestre de armas del Gran Capitán y mi muñeca goza de salud: tenedlo presente.
—Señor —respondió el astrólogo—, yo sólo interpreto los decretos del cielo y no debo cargar con ellos.
—Es justo —dijo la condesa—. Dejad que hable con franqueza; de otro modo no podría decir la verdad.
—No se hable más. A buen entendedor, pocas palabras.
—He soñado muchas veces —explicó la condesa— que, mientras dormía, una serpiente se refugiaba en mi pecho para calentarse. Muerta de horror por el frío de sus escamas, quería apartarla, pero era tan hermosa y me miraba con ojos tan dulces que me faltaba valor. Silbaba suavemente para darme las gracias y yo me dormía de nuevo con el corazón enternecido y turbado...
—¿Y después?
—La primera vez ahí terminó... Otro día vi las flores de mi jardín agitarse bañadas en sangre mientras la serpiente se deslizaba entre ellas. Oí que las flores cantaban: «¡Justicia, justicia! Nos mata.» Pero la serpiente, enroscada junto a mí, decía: «No las creas; sus espinas me hirieron. Esa sangre es mía. Sálvame.» Parecía sufrir tanto como ellas. Lloré; él bebió mis lágrimas y ambos dormimos de nuevo.
—En otra ocasión, palomas blancas revoloteaban en torno a mí lanzando chillidos. La serpiente jugueteaba en mi cuello y acariciaba mi cabello. «Ha devorado nuestros pichones —decían—, vénganos...» Pero la serpiente susurró: «Se equivocan: el águila se comió sus crías y yo maté al águila.» Inclinándose, me mostró a la gran ave agonizante. Luego silbó terriblemente y las palomas huyeron gritando: «¡Ay de ti!»
—La última noche sentí que me punzaban el corazón. «¡Ingrato, asesino de tu bienhechora!» —grité— y arranqué la serpiente. Cayó inmóvil, pero me habló con dulzura: «Si te herí, fue por amor; vivía gracias a ti y no quise morir sin ti.» Entonces se transformó en flor y yo en paloma. Tomé la flor, mas se volvió águila; me alzó con sus garras y nos consumimos juntos en el sol.
—Desde entonces no he vuelto a soñar.
—El significado es claro —dijo Jacobi—. Esa serpiente es vuestro hijo.
—Hum, hum —gruñó Jorge.
—Repito: la serpiente representa a vuestro hijo; las flores, la alegría; las palomas, el afecto; el águila, el valor, y el sol, la gloria. La ley de los contrastes rige la oniromancia: los sueños dicen lo contrario de lo que aparentan. Así, vuestro hijo será vuestra dicha por su ternura y vuestra gloria por su valentía.
—¡Qué palabras tan alentadoras, maestro! —exclamó la condesa—. Tendréis mi gratitud.
—La explicación es pertinente —aprobó Jorge.
—Ahora, maestro, consultad los astros; ojalá sean tan favorables como los sueños.
—Necesito el estado del cielo en el instante del nacimiento.
—Lo he levantado con la mayor exactitud —dijo Levita, sacando un papel.
El astrólogo examinó el dibujo murmurando fórmulas cabalísticas.
—Orión al oriente, brazo izquierdo en alto; Sirio en su cenit. Hum... El corazón. Júpiter en conjunción con Tauro. Aldebarán, estrella de Bohemia. Venus ausente. Muy bien... tracemos el cuadrado mágico.
El astrólogo dibujó dos cuadrados concéntricos y dividió el espacio en doce triángulos iguales.
—¿Qué son esas maquinitas? —preguntó don Jorge, intrigado.
—Las doce casas del Sol.
—¿Y qué hace en ellas?
—Las recorre una a una. Cada casa rige una etapa humana: salud, riquezas, herencias, patrimonio, legados y donaciones... tristezas y enfermedades, matrimonio y bodas, espanto y muerte, religión y viajes, cargos y dignidades, amigos, prisiones y muerte violenta...
El astrólogo guardó silencio; abrió un libro de signos astronómicos, cotejó datos y, tras larga meditación, prosiguió:
—He aquí el horóscopo de vuestro hijo. La conjunción de Júpiter con Tauro anuncia deseos cumplidos, grandes viajes y riquezas abundantes. Vestirá con elegancia y será honrado. Pero cuidado: Orión influye en su brazo izquierdo y se inclina, prueba de que su corazón correrá peligros morales. Como el Sol no ha visitado la duodécima casa, no debería morir violentamente, aunque... este punto presenta una rareza inédita en la astrología.
—¡Dios mío! —exclamó la condesa.
—En todo caso, no le faltará dinero: lo obtendrá por legados, donaciones y otros medios.
—¿Qué queréis decir? —preguntó Jorge.
—Medios totalmente confesables en nuestros días.
—¿Será feliz? —preguntó la condesa.
—Si fortuna, salud, poder y fama bastan para la felicidad.
—¿Tendrá numerosa descendencia? —insistió la condesa.
—No lo sé: Venus, que rige la fecundidad, está oculta. Sólo puedo asegurar que vuestra casa acabará como empezó.
—¿Y eso qué significa? —preguntaron a la vez la condesa y Jorge.
—¿De dónde se hace derivar su origen?
—Del fundador de la casa de Lara, de quien los Tenorio son los únicos descendientes directos: Madarra el Bastardo.
—Entonces significa —prosiguió el astrólogo— que vuestra estirpe terminará... con innumerables bastardos.
—¡Ruín, canalla, mentiroso, insolente! —bramó Jorge furioso.
Y, dejando a Levita la tarea de reanimar a la condesa desmayada, tomó él la venganza: con una gran regla de uso matemático empezó a golpear al desdichado Jacobi, que gritaba:
—¡Misericordia! ¡Socorro! ¡Asesino!
—¡Te lo advertí, tunante!
—¡Levita, Levita, viejo amigo!
Pero Levita se mantenía prudentemente en un rincón; sin duda prefería intervenir luego como médico antes que demostrar ahora su valentía.
De pronto, don Jorge lanzó un terrible tajo en redondo que fue a golpear el esqueleto bamboleante sobre cuya cima estaba posado el búho.
Asustado, el animal sacudió las alas. Se desprendió de ellas un polvo pesado que enturbió el aire. Quizá no se hubiera movido en años. El ave nocturna volaba, desquiciada, por la habitación, subía, bajaba, chocaba contra los esqueletos, esparcía los papeles y mezclaba sus lúgubres ululatos con el concierto de voces humanas. Cabe añadir que Bárbara, llegada por fin, lanzaba alaridos iguales a los de los perros que le ladran a la muerte.
Al fin el búho, agotado, buscó un punto firme donde posarse. ¡Pero cuál, cielos! Igual que el Arca santa al posarse, tras el Diluvio, en la cumbre del monte Ararat, el ave se aferró con fuerza al cráneo del exasperado don Jorge.
Este huyó despavorido, los brazos en alto, derribándolo todo a su paso. Los objetos frágiles estallaban: ¡patatrás! ¡catacrí! ¡gressecrec! La condesa se lanzó tras él. Solo en el umbral, con la espada desenvainada, don Jorge logró que el ave antiquísima, deslumbrada además por la luz del día, soltase su presa.
«¡Qué caverna! —vociferaba—. ¡Maldita sea Levita! ¡Que el diablo se lleve a Jacobi! ¡Y en cuanto a ese búho!...»
Caía la noche. Don Jorge acompañó a su cuñada hasta su casa.
«Los monjes son unos fanáticos, los médicos unos burros, los astrólogos unos embusteros... Hacer sufrir a mi encantadora, encantadora cuñadita, eso sí que no lo permitiré...»
Y, mientras hablaba, el viejo donjuán, amparado por la sombra, deslizó su brazo fornido alrededor de la esbelta cintura de doña Clara.
Pero ella ya hacía girar en la cerradura la diminuta llave de oro de la puerta secreta por la que había escapado.
«Dame un beso para que guarde el secreto», insistía don Jorge...
—¿Un beso? ¡Ay, cuñado, no es usted más que un viejo bribón! Tome, esto es para sacudirle el polvo del búho.
Y, empujando la puerta, le dio un leve golpecito con el abanico en la nariz encendida del soldadote.
LÁMINA II F. Goya.—EN CASA DEL HECHICERO
CAPÍTULO II LA PRIMERA AMANTE DE DON JUAN
A los diecisiete años, Don Juan se hallaba en la plenitud de su belleza.
«En fin de cuentas —le dijo una mañana don Jorge a su sobrino—, no puedes quedarte en esta situación. Has recibido la educación más brillante de toda España: maestros de todas las lenguas, vivas y muertas, de matemáticas, de literatura e incluso de poesía y música; en pocas palabras, dominas los siete artes. Tienes diecisiete años, ya te asoma el bigote, cabalgas como don Alejandro, el emperador de los griegos; manejas la lanza como Bernal del Carpio y la espada mejor que yo; además eres apuesto y nada tonto. Resulta indecoroso que aún no tengas amante.»
—¡¿Una amante? ¡¿Una amante?! —repetía Juan, aturdido.
—¡Eres novato, pero no monje! Por mi parte, presumo de no ser un pedante. Si la familia me desheredó, no fue sin buenas razones. Somos caballeros los dos, buenos parientes y mejores amigos. Te debo la luz de mi experiencia.
«Vas a entrar en sociedad y hay que presentarte con buen pie. A un hombre bien nacido se le reconoce por dos virtudes: la galantería y el valor.»
«Si tuviéramos una hermosa guerra, te llevaría conmigo y te empujaría a ser el primero en la brecha. Pero, ¡ay!, ya no se libran grandes batallas. Aquellos buenos tiempos se fueron. Mi capitán murió y se llevó la gloria a la tumba.»
«Así que a un caballero de nuestro rango no le queda más que buscar querellas personales, y para eso nada mejor que las intrigas amorosas.»
Don Rinalte, a cuya casa pensaba llevar a su sobrino aquella misma noche, era un excelente hombre, amante de la alegría propia y ajena. Rico por herencia, poseía además una de las mejores encomiendas de Alcántara. Gastaba su fortuna con decoro, viviendo de las rentas sin hipotecar el porvenir; espléndido, pero con cierta prudencia. Ofrecía los mejores banquetes de Sevilla: cocina delicada, vinos escogidos, servicio espléndido, y él mismo disfrutaba de todo ello.
Era un gourmet consumado y un bebedor de primera. Tenía naturaleza de toro: calma, lenta, poderosa, terrible cuando se enfurecía.
Don Niceto Iglesias, el otro comensal, era un joven extremadamente susceptible en materia de honor. Sentía una curiosa afición por el escándalo. Caballero perfecto, muy elegante, derrochaba su hacienda por ambos extremos; las mujeres lo adoraban tanto como los hombres le temían.
«Creo que anda en tratos con Pandora —dijo Jorge a Juan—, una de las cortesanas que verás esta noche.»
«Pandora es un nombre mitológico que le pusieron en Italia, donde se perfeccionó gracias a su belleza. Una mujer deslumbrante, y nada más. No tiene el menor atisbo de corazón, ni le hace falta para su oficio. No esperes gustarle: para ella el amor es un negocio.»
«Como Don Niceto se te adelantó, no sería elegante pisarle los talones. Si te gusta, pon fecha, pero entonces convendrá que me consultes los detalles. ¡Ay, querido sobrino, la experiencia me sobra!»
«En cuanto a las otras dos, Soledad y la Magdalena, no hace falta decirte que ya están comprometidas. Soledad es de Don Rinalte; la otra, es mi amante. He pasado de los sesenta, pero todavía tengo buen brío y vista aguda. Debes respetarlas, pues Don Rinalte es tu anfitrión y yo soy tu tío.»
«Con todo, sobrino, eres libre, al menos por mi parte. Poseo demasiada experiencia para caer en celos y te quiero demasiado como para disgustarme por una mujer.»
«Dudo, además, de que Magdalena te convenga. Es muy bonita, pero algo torpe, por no decir boba. Esa torpeza que a mí me divierte probablemente te aburriría.»
«Además, solo tiene dieciséis años. A mí me va, pero es demasiado joven para ti. Una mujer algo más madura encajaría mejor con tu fogosa juventud.»
«Nada forma tanto a los jóvenes como la compañía de las cortesanas. Que yo sepa, solo frecuentan a personas de alcurnia: titulados, ricos, caballeros y, en el clero, al menos canónigos. Junto a ellas un burgués perdería su dinero y un monje su latín. Escucha, observa y aprende. Ponte un traje favorecedor; esas damas dictan la moda. Si ellas te encuentran apuesto, los demás te verán encantador.»
«La cita es a las ocho. Ahora mismo voy a ver a un teólogo de la orden para tratar unos asuntos. Volveré a recogerte al ponerse el sol. Estate listo.»
Deslumbrado, mareado y sobrecogido por aquellas palabras, Juan pasó el resto del día en violenta agitación. ¡Una verdadera fiesta! ¡Tal vez una orgía! Todo le parecía a la vez maravilloso y terrible.
Se puso un jubón azul celeste bordado en seda blanca, con las mangas interiores y las calzas también de seda blanca.
Jorge alabó la sencillez de aquel atavío, que realzaba el fulgor de la belleza juvenil.
«Lo único reprochable es que hayas elegido la espada que te regaló tu padrino —le dijo—: es un arma de parada o de guerra, no para paseo. Tengo lo que necesitas: una espada ropera con guardia rica, cuyo tahalí de terciopelo azul cielo irá perfecto con tu atuendo.»
«Pruébala tú mismo. Verás que es excelente, bien montada y bien templada. Todo el peso está en la empuñadura; la hoja es ligera y sobria. Procede —la marca del perrito lo certifica— de Romero, el mejor armero de Toledo.»
«La he usado más de una vez y siempre me ha dado satisfacción. En no pocos duelos se la presté a amigos que siempre mataron o hirieron a su contrincante. Es lo que llamo una espada afortunada. Te traerá buena suerte. Te la regalo.»
Juan se ciñó la ropera, agradeció a su tío y salió con él.
Al entrar en casa de don Rinalte el corazón le latía con fuerza. Este salió a recibir a sus invitados en cuanto fueron anunciados.
Era un hombre de unos cuarenta años, corpulento y alto, con porte de señor y aire de bon vivant.
En el salón estaban ya los demás invitados.
La visión de las mujeres deslumbró a Juan. Las admiraba a las tres sin distinguirlas todavía.
Desde el primer momento no se privaron de mirarle. Jamás habían visto un joven tan perfecto. Las mujeres galantes saben valorar la belleza masculina a primera vista.
Juan se sentía algo turbado por aquel escrutinio; temía ser objeto de burla más que de admiración.
Pero los demás hombres no se engañaron. Los dos veteranos intercambiaron una sonrisa, mientras el más joven fruncía los labios.
Don Niceto Iglesias, con veinticinco años, lucía mirada vivaz, dientes blancos, cabellos negros, rasgos finos y regulares, talle esbelta, en suma, toda la gracia andaluza.
Una mano experta había perfeccionado aún más la elegancia de su magnífico atuendo de satén y terciopelo, oro y bordados. Un cuidado meticuloso presidía su peinado.
Se le tenía por el muchacho más apuesto de Sevilla. Él lo sabía y defendía esa fama.
En el acto se sintió destronado. La superioridad de su nuevo rival era demasiado evidente para albergar duda. ¿Acaso el veredicto de las tres cortesanas no era inapelable?
Don Niceto se puso inmediatamente celoso de Don Juan y, para un vanidoso como para una coqueta, los celos son odio. Sin embargo, era un hombre bien educado que conocía el ambiente. ¿Y no era acaso más hábil aceptar una derrota inevitable?
Así que decidió tratar como amigo a aquel rival desconocido que, en el fondo, detestaba.
Juan se esforzó por responder dignamente a las atenciones del joven caballero, pero por más que quiso ser cordial, solo consiguió ser correcto. El instinto le avisaba de un enemigo tras aquella apariencia amable, como una serpiente entre flores.
Las dos puertas del salón se abrieron de par en par y el maestresala, seguido de los lacayos con hachones, anunció que la cena estaba servida.
Las mujeres se deshicieron de sus mantillas. Quedaron al descubierto los hombros espléndidos de una y los más frágiles, aunque igualmente níveos, de las otras. Era costumbre de las cortesanas escotarse generosamente. El corpiño, abierto de arriba abajo, dejaba ver sus senos firmes, veteados de delicadas venas azules. Por detrás, la línea del escote descendía en arco hasta la cintura. ¡Los vestidos eran tan ligeros! Desconocían el corsé. Aquel espectáculo perturbó, no poco, el ánimo todavía inexperto de Juan.
Después de ponerse en pie como todos, no supo qué hacer y se quedó parado, como un tonto, en medio del salón. Don Niceto ofreció su brazo a Soledad, considerada dueña de casa.
Pandora permanecía de pie. Era una criatura magnífica, alta, de formas perfectas, blanca y pálida como el mármol, con grandes ojos negros y cabellos ala de cuervo. Vestía un traje de satén negro, basquiña amarilla, cadena de oro al cuello y, en el cabello, una rosa de rojo encendido. Las dos amigas lucían un lujo semejante. Habían adoptado una moda singular: cubrir la cabeza con pelucas de los distintos colores del arcoíris. Aquélla, rubia murciana; la otra, catalana, se habían regalado cabelleras de oro con reflejos de berenjena y naranja.
Al ver que ni el tío ni el sobrino se acercaban, Pandora se dirigió resueltamente al joven y le ofreció el brazo sonriendo.
Juan tembló e, involuntariamente, apretó aquel hermoso brazo desnudo que se posaba sobre el suyo.
«¡Vaya pareja tan hermosa, de verdad!» exclamó don Rinalte.
Juan sonrió y bajó la mirada; Pandora frunció los labios con leve desdén.
Fuera por azar o no, Juan quedó sentado a la derecha de Pandora, que tenía a Don Niceto a su izquierda.
Allí se reunía cuanto hace bello, excelente y encantador un banquete.
El comedor estaba decorado con gusto y profusamente iluminado. Había flores en abundancia; el mantel estaba sembrado de pétalos de rosa. La mesa lucía los lujos europeos más refinados: damascos de Flandes, cristales de Venecia, platería de Florencia. Cada detalle tenía su valor y revelaba cuán consumado diletante era don Rinalte.
Los manjares exquisitos, los vinos dorados, la belleza semidesnuda de las mujeres, el aroma mezclado de perfumes y carne, la conversación animada: todo hablaba a los sentidos, invitaba al abandono y al placer.
Sin embargo, la cena empezó con calma. Quienes saben vivir dosifican los placeres.
Las mujeres, por lo demás, mostraban todavía cierta reserva. Juan incluso se preguntaba si no serían auténticas damas extraviadas.
Poco a poco se hizo notar la influencia de la buena mesa. Se animaron los ánimos y las miradas. Las voces subieron, el tono se tornó más picante. El tío soltó algunas pullas subidas de tono que fueron recibidas con alborozo.
Juan bebía como los demás y su timidez se desvanecía entre los vapores del vino. Las luces le parecían más vivas, los hombres más ingeniosos y las mujeres aún más hermosas, si cabía. Veía todo de color rosa. Su sangre corría deprisa y le infundía valor. Se atrevió a hablar y habló bien; tuvo ingenio, y hasta los hombres hubieron de aplaudirlo.
«Es encantador», dijo Rinalte con aire paternal.
—¡Adorable! —corroboró Niceto.
Jorge se frotaba las manos, encantado de ver triunfar a su pupilo.
Pandora lanzaba a Juan miradas de fuego. Sin embargo, él se contenía y aún no se atrevía a corresponder.
En el postre mandaron entrar a unas bailarinas. Ejecutaron una tradicional seguidilla con esa furia, esa convicción propia de su raza: la oferta y el deseo, la negación y el abandono, la voluptuosidad más lasciva; pechos ofrecidos, caderas retorcidas, ojos entornados. Luego, a petición de don Jorge, una de ellas, una morisca menuda, se desnudó y bailó desnuda. No faltaron los aspavientos de la alcahueta antes de que dos o tres ducados de oro sellaran el trato.
Su pequeño cuerpo moreno se mecía mientras los comensales palmoteaban al compás. Aquella chiquilla virgen simulaba, con una perversidad capaz de condenar a cualquiera, el ritmo de la posesión. El movimiento se acentuaba, como manda la tradición africana. Al fin cayó desvanecida, exhausta de haberse entregado a todos, crispada en un espasmo casi doloroso. Entonces los comensales tomaron las flores que cubrían la mesa y las arrojaron sobre su lindo cuerpo tendido, sus senos apenas brotados, su vientrecito dorado, sus muslos firmes y musculosos.
Mientras tanto, Pandora, con un gesto torpe, dejó caer entre sus pechos la flor roja que adornaba su cabello. Niceto se apresuró, pero la altiva muchacha se apartó:
—Toma mi rosa —le dijo a Juan.
Él, bastante achispado por el generoso jerez y el espectáculo recién visto, no se hizo rogar. Hundió la mano en el opulento corpiño de la cortesana y sacó la flor, que besó con pasión.
Pandora le ofreció además su mano, y él posó en ella sus labios.
Todos aplaudieron, Niceto más fuerte que nadie.
Pero ver arrebatada a su amante al mismo tiempo que su reinado, sentirse golpeado a la vez en el amor propio y en el amor, era demasiado. A pesar de sus esfuerzos, empezaba a perder el control.
Rinalte lo advirtió y, como anfitrión sagaz, trató de buscar un desahogo.
«Creo que ha llegado el momento de besarnos», dijo.
Y, inclinándose sobre su amante, la besó en la mejilla.
«Hazlo correr», dijo.
Soledad se volvió hacia Niceto y le pasó el beso.