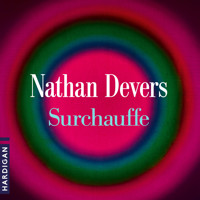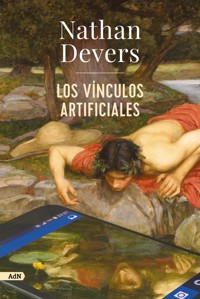
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Entra en el metaverso y descubre el Antimundo Finalista de los premios Goncourt y Renaudot 2022 Premio Choix Goncourt de l'Orient 2022 Julien Libérat es, desde todos los puntos de vista, un fracasado. Tanto su carrera como su vida personal han tocado fondo. Con treinta años y a la deriva en su día a día monótono, Julien llega al borde de la depresión. Entonces descubre el Antimundo, un videojuego que recrea con absoluta precisión la realidad, un espejo de nuestro universo donde las posibilidades son infinitas. La regla principal es mantener el anonimato. En este universo paralelo, a Julien las cosas le van mucho mejor. Un éxito sigue a otro y la vida se convierte finalmente en lo que había soñado. Además de amasar una gran fortuna, salta a la fama por los poemas que publica. Todo parece ir de maravilla hasta que recibe un encargo que no solo afectará a su vida, sino también el orden mundial. Entonces, caerá en una peligrosa espiral que lo llevará muy lejos del mundo real. Los límites entre la realidad y el metaverso se difuminan en esta novela necesaria, provocadora y anticipatoria.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Heidegger, para Gainsbourg,para Anaële también.
Para las almas entreabiertas al encanto de la nada
Busco otra vida y sueños de verdad,
un espejismo carnal, un semblante auténtico
y apariciones que me abran los ojos.
Quiero que otro mundo eclipse al fin el nuestro.
Amigos o enemigos, sin llegar a conocernos,
todos, allí, estaremos unidos de otra forma.
Tenemos que borrar la presencia de las cosas,
construir un universo más ligero que el éxtasis
donde navegaremos por una red de imágenes.
Superaremos entonces los abismos del hombre,
esas dos plagas oscuras: el silencio y el tedio,
que pautan nuestras esperanzas, aperturas recíprocas.
El mundo es agotador porque existe mal.
Todo en él forma un embrollo de sufrimiento.
Está maldito con un hueco imposible de llenar.
No pedimos nada, solo un más allá.
Y nos levantaremos al alba que se acerca
bella por las ascensiones que ya se preparan.
Espero que los humanos encuentren la armonía,
que superemos el yugo del nacimiento.
A la deriva sobre las ondas ideales y al cielo,
deslumbrados por el reflejo de las cosas desaparecidas,
suspendidos en el tiempo o flotando en el éter,
no tendremos cuerpo y respiraremos mejor.
Vamos a elevar nuestra alma ahogada.
En un jardín del futuro se prepara un zénit,
una era donde se cumplirán nuestros sueños de ayer,
un paraíso que nace a la sombra del vacío.
No es un juramento, es una certeza:
construiremos la humanidad del porvenir.
Hay un credo que el mundo necesita.
Una simple idea que quiere eclosionar,
un mensaje tan puro que prende fuego.
Os leo el libro aquí, casi apagado y sin voz:
«Solo vivimos juntos si estamos separados:
juntos y separados; separados, pero juntos».
Condiciones de uso del Antimundo
El 7 de noviembre de 2022, un nuevo perfil apareció en Facebook con el nombre de «Julien Libérat bis». Como era de esperar, este hecho suscitó la más absoluta indiferencia. Pero Julien Libérat no perdió el tiempo. A modo de primer post, publicó una captura de pantalla: un recuadro negro con un texto. Las frases eran sencillas y las letras, de color violeta. Al día siguiente, decía, se grabaría en directo haciendo un «gesto simbólico». Como si dudara del interés que pudieran inspirar estas líneas, añadió: «Quienes presencien ese momento, lo recordarán toda la vida». Les envió el enlace a sus amigos y luego, cuando hubo agotado la lista de sus conocidos, a más perfiles seleccionados al azar. Había una opción de pago que le permitiría aumentar rápido la visibilidad de su página, que era su única urgencia, y Julien invirtió para este fin sus últimos ahorros.
El boca a boca y la publicidad funcionaron. En torno a la medianoche, su anuncio contaba ya con cientos de likes. Pero ¿le estarían tomando en serio? La pregunta no se formuló. Hubo, por supuesto, una avalancha de comentarios jocosos que, por decenas, se mofaban con inquina del tono estudiado, falsamente misterioso, de aquella declaración; pero ¿qué mejor publicidad que aquella? Los socarrones se arremolinaban como moscas en su perfil de Facebook. Le daban visibilidad sin querer. Después de todo, aquel tipo de ironía viperina era una forma como otra cualquiera de disimular un regusto de curiosidad, de voyerismo,de incertidumbre: ¿y si aquel desconocido tenía de verdad agallas?; ¿y si se disponía a hacer algo sensacional? Un ligero aroma a intriga empezaba a propagarse. Si la gente se burlaba era porque se moría de ganas de que le iluminaran el corazón. La situación, en resumen, se desarrollaba exactamente como Julien había imaginado. Todo estaba listo, el engranaje se pondría en marcha sin la ayuda de nadie. Bastaría con guardar silencio y activar el modo avión llegado el momento. Seguro de su decisión, apagó el teléfono y se fue a la cama.
El vídeo empezó con unos minutos de retraso. Mal encuadrado. Primero se vieron las fosas nasales de Julien, dos pequeños cráteres donde se multiplicaban pelos solitarios; luego su frente pixelada, una oreja imprecisa, algunos mechones de pelo rebeldes, un ángulo de su mentón. El teléfono se movía demasiado deprisa, la imagen no era nítida. Julien consiguió al fin calibrar el objetivo y se tomó el tiempo de buscar el mejor encuadre. Entonces apareció su busto completo. Inmóvil, miró a cámara con insolencia, confiriéndole al vídeo el aspecto de una fotografía. En Facebook, los comentarios desfilaban por la parte inferior de la pantalla. A su manera, los hatersdescribían su fisonomía: «xq no se mueve el pavo? parece una estatua, da yuyu!»; «mira que he visto caras de culo, pero, joder, tú tienes la jeta de un Teletubbie escacharrao!». Los internautas no se equivocaban. Julien tenía una cara extraña, casi indescifrable. Parecía un cadáver exquisito, una figura modelada entre varias manos negligentes y crueles. Manos entrecruzadas que, como si cada una quisiera dar vida a un hombre distinto, se hubiesen peleado sin fin para diseñar a Julien y cada una hubiese pintado sobre el esbozo de sus rivales y hubiese tenido que volver a empezar de cero hasta engendrar, entre todas, una especie de milhojas abominable. La cabeza de Julien no era fea: era imposible. Se superponían un rostro ideal y una cara de desesperado. Un rostro contra una cara, una cara contra un rostro, que parecían calcadas la una de la otra para librar, en vano, una guerra de usura.
Durante un rato largo, permaneció inmóvil. En silencio, desafiaba al objetivo y contaba su vida con los ojos. Parecía que estuviera intentando extraer su cara, desvestir al mismo tiempo su rostro y reconciliarlos de una vez por todas. Su público se impacientaba: «venga a ver esa exclusiva!»; «qué va a hacer este gilipollas?»; «eh, peña, imaginaos que se suicida jaja»; «hostia el tío tiene la mirada radiactiva, se ve q tiene el cerebro lleno de mierda». Algunos empezaban a desconectarse: «estos imbéciles siempre con sus clickbaits en fb, los hay a patadas, adiós tontos».
Por parte de Julien, todo transcurría en una atmósfera de calma, de un modo casi apaciguado. Despacio, se subió a una mesa, abrió la ventana y se encaramó al alféizar. Los internautas estaban divididos: «mierda, hay que llamar a una ambulancia, rápido!!», «no lo hagas, x favor», gritaban unos, mientras que otros exclamaban: «el Teletubbie se cree que es una paloma», «qué coño hace está chalado», «venga, tío, a ver cómo vuelas!».
Fuera llovía y Julien no sentía ningún vértigo. El cielo lechoso descargaba una luz gris, pesada. El aguacero era violento. Dibujaba líneas verticales que ataban las nubes al suelo, como arpones tensos en el día y amarrados al vacío. Era difícil creer que el agua circulaba por aquellas líneas. Ante sí, el bulevar era ancho, los coches rodaban entre los castaños. Julien aferró el teléfono. Sus ojos, muy abiertos, revelaban una paz inviolable y profunda. Solo quedaba encontrar la unidad. La lluvia se intensificó y él cayó con ella. En aquel preciso instante, Julien no se suicidaba; era una gota de agua que se colaba entre las demás.
Llovía, pues, y la vida también llueve. Capitula antes de empezar. Su trayectoria es sorda, su movimiento no le pertenece. Parte de ninguna parte y termina exactamente en el mismo punto donde empezó, salvo que entretanto ha perdido toda su altura. Arrastrada por su propio peso, no es más que una velocidad terca precipitada hacia el vacío. Lo peor es que no puede decidir el trayecto que va a recorrer: todo está escrito de antemano, tiene que dejarse llevar por el viento, por las fuerzas circundantes y por las potencias hostiles. La gota cae rígida, sin desviarse ni un instante de su línea, sin permitirse bailar, huir, ser libre. Mengua, desciende, pero no se desplaza. El tiempo pasa y la derrota aumenta. Entonces el rumbo se pierde por completo, llega la gran voltereta.
El suelo se acercaba y, en el vídeo, los comentarios abundaban. Los insultos habían cesado, sustituidos por expresiones de horror. «Joder, no podemos quedarnos aquí sin hacer nada», «¡ayudadlo!», «pobre», «q horror omg». Todas estas frasecitas inútiles e idiotas no iban a ayudarlo a volver a subir a la ventana. Se escribían en vano, acompañaban a Julien en su caída, tapizaban el trozo de asfalto donde se estrellaría su cuerpo. En un instante, habría acabado con su cráneo. Estallaría bajo el gris del cielo. El cerebro chorrearía con la lentitud de un queso cremoso. Alrededor del cuerpo desbaratado, un charco de sangre dibujaría una torpe aureola. Entre el taller de Citroën y el centro Raymond-Devos, entre los excrementos de las palomas y las colillas aplastadas, se regalaría una muerte de Cristo, ridícula y sublime, invisible y gloriosa.
No era la primera vez que alguien se suicidaba en directo en las redes sociales. La verdad es que en internet nadie era nunca el primero en nada. Todo lo había hecho alguien antes. La defenestración filmada era ya todo un género en sí mismo cuando Julien la puso en práctica, con sus códigos y sus lugares comunes. Había habido numerosos precedentes, en Periscope, en YouTube e incluso en Instagram. En todos los casos, la plataformas acababan bloqueando el acceso a los vídeos en cuestión para evitar herir la sensibilidad de los usuarios.
El acto de Julien no tenía, pues, nada de particular ni de original. En los días posteriores, se publicó en los medios que un joven profesor de piano se había quitado la vida ante los ojos atónitos de un centenar de personas. Su exempresa, el Instituto de Música a Domicilio, publicó un comunicado en homenaje a aquel hombre que había impartido clases allí durante más de siete años, un buen tipo, con valores, apasionado por su trabajo, aunque misteriosamente ausente en los últimos meses. Se publicaron artículos en las redes sociales y los lectores exprimieron su tristeza a golpe de emojis apenados. En la televisión, los comentaristas analizaron aquel suceso concreto como un síntoma del nihilismo reinante. ¿De verdad era normal, se preguntaban con estupefacción, que la juventud se suicidara en modo selfi? ¿No era acaso inadmisible, e incluso alucinante, que los internautas cayeran en el discurso del odio ante un espectáculo así? ¿Por qué aquellos cobardes se escondían detrás de un pseudónimo? ¿Qué hacían los administradores de Facebook para evitar aquel tipo de desgracias? En fin, ¿en qué clase de mundo desquiciado vivíamos? ¿Estábamos abocados a la perdición?
Con el paso de las semanas, los meses, los años, a largo plazo, como se suele decir, fueron surgiendo preguntas más precisas que sacaron a relucir los elementos que no cuadraban en aquel asunto. ¿Por qué Julien guardó silencio de principio a fin del vídeo? Si su intención era exhibir su suicidio, ¿no habría debido, con toda lógica, explicarle los motivos a su «público»? Pero no, no justificó nada, no dio ninguna clave a quienes asistían al acontecimiento, ni la menor pista, ni siquiera un mínimo indicio para comprender lo que quiera que fuese. Aquella muerte silenciosa, aquel salto ejecutado con una mezcla de frialdad e inspiración, la indiferencia del futuro difunto ante las burlas, su cara de condenado seguro, de sacrificado impasible, todo tenía el aspecto de una puesta en escena macabra. El acto parecía a la vez cuidadosamente calculado e improvisado en el último momento. Como en una especie de performanceabstracta o de llamada de atención codificada. Ninguna carta de despedida, solo aquella captura de pantalla donde definía su defenestración como un «gesto simbólico»… ¿Dónde estaba el símbolo en todo aquello? Y, sobre todo, ¿por qué aquella mirada desafiante a cámara? ¿Por qué aquel rostro en paz, desprovisto de angustia, casi feliz en el instante de arrojarse al vacío?
Poco a poco, la verdad empezó a hacer su trabajo a base de intuiciones provisorias y balbuceos. Obstinada en la duda, partió en busca de jirones de hipótesis. A merced del azar, a veces de la perseverancia, encontró en su camino certezas ínfimas, sutiles como astillas, que llevaban en ocasiones a otras hipótesis. Había que armarse de paciencia para recoger aquellas migajas de explicaciones, piezas rudimentarias de un rompecabezas desconocido, con la esperanza de que encajaran por fin. A medida que avanzaba aquella tarea ingrata, se yuxtaponían con un rigor creciente, cada vez más numerosas, cada vez más valiosas. A su ritmo, la historia de Julien se dejó exhumar. Emergió de sus profundidades, naufragada del olvido donde estaba previsto que zozobrara por toda la eternidad. De forma progresiva, remontó a la superficie, susceptible de ser rastreada casi como la había vivido Julien. Al final, aquel suceso particular encontró de nuevo la luz, su luz, la de un acontecimiento.
Delante de un teléfono o una pantalla cualquiera
los seres de mi calaña no tienen ninguna opción.
Todo va peor, nos encolerizamos, nos sofocamos.
En un gran lago de bilis y de mediocridad
la soledad nos ahoga, al igual que el resentimiento.
Hace un rato he encendido el ordenador.
No tenía nada que hacer y el scroll se hace solo.
A Facebook le gusta vomitar sus ríos de basura.
¿Twitter e Instagram? Una mezcla aún peor.
La regresión se opera; lleva hasta el infinito.
Ya no somos hombres, sino ombligos que aúllan.
Contamos nuestra vida, me gusta y no me gusta.
Tratamos en vano de llamar la atención.
Nos dejamos atrapar, como los demás, por ese flujo incesante
donde todas nuestras vanidades se amontonan como ruinas.
Scroll
Primera parte
Al hilo de la actualidad
Capítulo 1
Los domingos en Rungis eran un día horrible. Desde que vivía allí, Julien intentaba por todos los medios volver a casa lo más tarde posible. Desde por la mañana hasta por la noche, un clima de soledad se abatía sobre la ciudad. En las calles desiertas, no había ningún comercio abierto a menos de veinte minutos. Si uno se aventuraba a salir, los cristales de las oficinas apagadas señalaban que el pueblo estaba tan cerrado como ellas. Rungis se parecía a un lugar abandonado tras una catástrofe nuclear. Solo los aviones que despegaban de Orly recordaban la existencia del mundo. En ellos, los desconocidos seguramente bebían zumo de tomate mientras escuchaban a la azafata anunciarles que volaban hacia una tierra disputada entre las playas y el mar. Por su parte, los habitantes de Rungis, enclaustrados en casa, esperaban con tranquilad a la puesta del sol y al comienzo de una nueva semana, contentos con vegetar, inmóviles e inertes, junto a un gran aeropuerto. Entre ellos parecía haberse instaurado una regla tácita: los domingos, todos se quedaban más o menos en casa; a nadie se le ocurría perturbar aquella atmósfera de silencio o de vacío, aquel perfume de confinamiento eterno.
Julien vivía en Rungis desde el 8 de febrero. Tras su ruptura con May, cuando ella lo había echado del piso donde vivían de alquiler, él había probado, sin demasiadas esperanzas, a pedirles ayuda a sus padres. En vano, naturalmente. Estos le pusieron uno de los pretextos que tan bien se les daban: que tenían que pintar las contraventanas, que debían unas facturas monumentales por culpa de un problema de fontanería, que había que cambiar el motor del coche… Con ellos, todas las épocas eran difíciles. Julien conocía demasiado bien su forma de marear la perdiz, de irse por las ramas, de justificar su egoísmo congénito con mil absurdeces. Además, durante el almuerzo en el que los hizo partícipes de su situación, cuando su padre le explicó que ni siquiera con la mejor voluntad del mundo podían financiarle ni la mitad del alquiler, él no tuvo fuerzas ni para montarles un pollo. Se contentó con contestar que lo entendía. En cierto modo, era verdad: ya no tenía edad de echarles la culpa de sus problemas a sus padres.
A medida que se sucedían las visitas inmobiliarias, Julien fue renunciando poco a poco a su deseo de no alejarse demasiado de la calle Littré. En París intramuros, su situación apenas le permitía alquilar un cuartucho lúgubre con el baño en el rellano. Así que tuvo que rendirse a la evidencia: como joven «artista», no podía permitirse vivir decentemente en la capital de su propio país. Todos los días ampliaba de antemano su horizonte de búsqueda, hasta que encontró el anuncio de un estudio subarrendado en el centro de Rungis. Tal y como entendía ahora las cosas, aquella dirección sería provisional: a lo sumo diez días o un mes, el tiempo que fuera necesario hasta emigrar a unas afueras menos lejanas, como Montrouge o Issy-les-Moulineaux. Por esta razón, ni siquiera se tomó la molestia de acondicionar su apeadero. Apeadero, por otra parte, no era la palabra correcta. Rungis, en su fuero interno, le serviría de zona de tránsito. Solo sería, ni más ni menos, un lugar de paso.
Pero los diez días se habían convertido en más de tres meses y Julien ya no contemplaba la perspectiva de dicha mudanza. No porque se sintiera en casa en Rungis, ni mucho menos. Nada expresaba tanta indiferencia ni tibieza como aquella localidad delimitada por una autopista, hangares y un aeropuerto. El caso es que, en cierto sentido, aquel suburbio estaba hecho a su medida. Ni pueblerina ni demasiado impersonal, Rungis no era una ciudad pequeña, sino una urbe en miniatura. Conformada sobre todo por oficinas, la localidad tenía más máquinas de café que habitantes. Como resultado, había muy pocos seres humanos. Sin embargo, todo estaba adaptado, empezando por las flores que el municipio había plantado para maximizar el bienestar de sus ciudadanos y obtener un distintivo de prestigio. Por eso, Rungis era un lugar donde no pasaba nada, absolutamente nada, pero se percibía en el aire un aroma entrañable y absurdo: el de una aventura que, a punto de empezar, aún buscaba su lugar de partida.
Aquella noche, sin embargo, comenzó a tomar forma el inicio de una epopeya: por primera vez en mucho tiempo, Julien iba a dar un concierto en un bar del distrito V de París, con motivo de su reapertura. Thibault Partene, el dueño del Piano Vache, le había dado la gran noticia en un victorioso mensaje de texto: «Hola, mi querido pianista, me complace anunciar que, tras dos años con la persiana bajada, ¡por fin vamos a reanudar nuestras noches spring jazzy! Parece que habrá bastantes clientes estadounidenses. Así que se me ha ocurrido hacer una recopilación de canciones de las películas de Woody Allen, como en los viejos tiempos… ¿Crees que te podrías preparar unos diez temas para la semana que viene? Si es que sí, ¿te parecen bien 100 euros? Un abrazo».
El Piano Vache estaba situado en la cima del monte Sainte-Geneviève, ligeramente por debajo del Panteón, en la estrecha calle Laplace, una callejuela que se llenaba cada noche de enjambres de veraneantes en busca de aventuras. Hay que decir que, desde 2011, cuando se estrenó en cines Midnight in Paris, el atractivo turístico de aquel barrio no paraba de crecer, casi superando al de Montmartre o los Campos Elíseos. En la película de Woody Allen, el protagonista masculino, un estadounidense idealista interpretado por Owen Wilson, pasea ensimismado por el distrito V. A medianoche, mientras contempla la plaza frente a la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, ocurre un milagro: viaja en el tiempo y se encuentra en el París de los locos años veinte, en compañía de Hemingway, Fitzgerald y hasta Picasso.
Desde entonces, la plaza en cuestión simbolizaba la magia parisina; se había convertido en una parada obligada para cualquiera que visitara París en verano. Cada noche, decenas de turistas se paraban a fumarse un cigarrillo allí, con el corazón lleno de adrenalina. Como el milagro alleniano no llegaba, caminaban varios metros en busca de un bar novelesco. Para suerte de Thibault Partene, se adentraban en la calle Laplace, donde la calzada era tan exigua que los edificios parecían abrazarse por encima de su cabeza. Aún no habían apurado el cigarrillo cuando descubrían la fachada del Piano Vache, con sus cristaleras combadas y sus visillos retro. Las letras de «LE PIANO VACHE» estaban impresas sobre la marquesina en una tipografía antigua; un ribete sutil bordeaba la caja de cada una, dándoles un aspecto anguloso, como notas corcheas. Cada vez más asombrados, los «burgers» —como los llamaba a veces Thibault Partene— entraban en una sala con la luz tamizada y las paredes cubiertas de carteles contestatarios, pedían una cerveza y, hasta la una de la madrugada, París era una fiesta.
Como todas las tiendas, bares, discotecas, bistrós y restaurantes, y como la economía mundial en su práctica totalidad, el Piano Vache había sufrido enormemente la crisis sanitaria. De confinamiento en reconfinamiento, de desconfinamiento en redesconfinamiento, del toque de queda a la mascarilla obligatoria, del pasaporte sanitario a mil y un protocolos, y todo con una prolongada ausencia de turistas de fondo, Thibault Partene se había declarado al final en quiebra. El bar había estado cerrado durante casi dos años, hasta que se lo traspasó a un nuevo propietario. En los mensajes que le envió a Julien entre 2020 y 2022, alternaba entre dos cabreos opuestos, pero no contradictorios: unas veces la tomaba con «los tarados del Gobierno»; otras, en sus fases de resignación o desánimo extremos, despotricaba contra el propio virus, «el maldito coronavirus», «esa mierda de virus que nos amarga la vida», «la **** enfermedad que se lo ha cargado todo». En sus arrebatos de ira nunca reprochaba a la pandemia que hubiese muerto tanta gente. Parecía más bien resentido con ella por haber hundido su bar.
Sin embargo, nada de eso impidió que aquel 15 de mayo de 2022 reinara el optimismo. Al entrar en la sala, que ya estaba llena en sus tres cuartas partes, Julien comprobó que no había cambiado mucho, salvo por que todo estaba mucho más limpio que antes: los grafitis y los pósteres del Che seguían decorando las paredes bajo las vigas vistas, pero la luz era más brillante y las mesas relucían como si la pátina de mugre y los restos de alcohol se hubiesen evaporado. Mientras Julien desplegaba sus partituras, localizó a dos o tres espectadores en los que fijaría su mirada durante la velada, para tomarle el pulso al público a intervalos regulares. Primero había una mesa de americanas que se reían con ostentación y grababan stories. Un poco más allá, un jubilado se bebía una pinta de cerveza, con las mejillas picadas de viruela y la mirada perdida en el vacío. En un rincón, en el otro extremo de la sala, una pareja esperaba su comanda. El hombre llevaba zapatillas de baloncesto y un pantalón blanco. Muy bronceado, se esforzaba por mantenerse erguido y se peinaba cada diez segundos. Cuando la chica giraba la cabeza, él admiraba su perfil por el rabillo del ojo, se inclinaba tímidamente hacia ella, avanzaba unos centímetros. Estaba claro que dudaba si pasarle el brazo por encima. La chica, por su parte, no paraba de ajustarse la mascarilla; era su manera de retocarse el maquillaje.
—Ladies and gentlemen, welcome to the Piano Va-a-ache!
El camarada Partene improvisó unas frases en inglés, dejando claro su propósito con varias palabras clave: invocó en tres ocasiones el «Frenchy style» y el «Parisian way of life». Julien, que lo escuchaba distraído, se preguntó si habría una «Parisian way of taking the tren para venir a tocar por cien euros en un bar kitsch». Thibault presentó a continuación la temática de la velada y le guiñó discretamente el ojo: era la señal para que empezara la música.
Cuando posó los dedos sobre las teclas, Julien se sintió imbuido de un vértigo inmediato al contemplarse las manos. Estaban allí, extendidas y rígidas como viejas turbinas, cargadas con toda la torpeza de la que eran capaces. ¿Y si el motor no arrancaba? ¿Y si la máquina estaba oxidada? Era sobre todo el anular lo que le daba miedo: al contrario del pulgar o el índice, el «dedo del amor» no posee fuerza interna alguna. Amarrado al corazón como una cereza a su compinche, bloqueado en su articulación, no tiene la capacidad de elevarse solo, de coger impulso para golpear de lleno la tecla. Falto de entrenamiento, se convierte en un dedo del pie, en una rama seca. Y él, salvo por las clases particulares, ¿cuánto hacía que no tocaba un piano de verdad ante un público auténtico? ¿Qué le decía que no había perdido la práctica? Julien intentó ahuyentar aquella idea, pero era demasiado tarde: el síndrome del impostor estaba de vuelta. Le zumbaban las sienes. El corazón se le aceleraba como un metrónomo desacompasado. Es una mierda, se oyó pensar, porque lo sabía de sobra: perdía el control en cuanto temía haberlo perdido.
Take the A-Train nunca dura más de dos o tres minutos, sea cual sea el tempo. Julien se sabía la canción de memoria. Al principio, los dedos vibran, silban como una locomotora y se encaraman a los sostenidos: el tren arranca. Despacio, la mano izquierda se activa. Indolente, rueda a la izquierda del teclado, trepa por las teclas y cae en picado de repente. De sus subidas y bajadas emana una frase ronca y llena de sangre fría. Se reconoce la línea de bajo, que se reitera hasta el final de la canción como un movimiento de biela. Por su parte, la mano derecha se contonea. Para ella, el piano no es más que una cama elástica inmensa. Revolotea sobre él a la velocidad de una araña saltarina y vuelve a caer sobre sus patas evitando tocar notas en falso. Entre dos corcheas, se toma el tiempo de hacer un poco la loca, de bailar un swing suspendida en el aire, de danzar en el lugar de las notas. Si la chispa ha prendido, el pianista se olvida de sus dedos y sonríe con los ojos pegados al público. Se ha subido al A-Traincon los espectadores, se deja llevar al vagón del jazz, a toda máquina; hay sonidos que cabecean, la música se mece y los clientes brincan.
Salvo que Julien no conseguía deshacerse de una obsesión funesta y lacerante: ¿estaba haciendo descarrilar el A-Train? Justo en la obertura, los dedos derraparon en la tecla equivocada y se saltaron una corchea. Nadie se dio cuenta, pero el error lo estresó, el estrés lo hizo sudar y el sudor lo angustió aún más: Julien se planteó parar y empezar de nuevo. Pero un instinto de supervivencia lo empujó a continuar como si nada. Craso error. Mientras el suplicio se eternizaba, él se miraba los dedos con la sensación de que, como esquiadores pésimos en una pista de eslalon, se partían la crisma entre los bemoles y los sostenidos. Cuando las americanas se pusieron a cacarear, ya fue el golpe de gracia. A partir de entonces, le pareció que la locomotora deliraba por completo, que se transformaba en un ariete; que, de obstáculo en discordancia, se daba por vencida ante la mirada severa de Partene y el Che Guevara.
Los clientes aplaudieron por reflejo al menos, excepto el jubilado, que suspiraba tras sus gafas en señal de misterio. En cuanto a las yanquis, parecían satisfechas con las stories que grababan. Solo la pareja tímida parecía ignorar el fiasco; el hombre moreno del pantalón blanco estaba demasiado ocupado haciendo su acercamiento. Como los peones en una partida de ajedrez, acercaba las manos a pasos contados al brazo de su acompañante. Ella no reaccionaba. Más tarde, quizás.
Julien dio tres tragos a su cerveza y se recompuso. Para tocar bien Rhapsody in Blue, tenía que cerrar los ojos y pensar en los créditos de Manhattan: el amanecer alzándose en blanco y negro sobre los rascacielos geométricos. En un paisaje de fachadas metálicas y neones incandescentes, la gente sale de casa para ir al trabajo. Se toman su tiempo sin dejar de apresurarse, se mezclan con los escaparates, con los taxis, con las marquesinas de los edificios. Diríase que cada uno de ellos lleva consigo pequeñas intrigas: historias de amor o citas secretas. Todos corren hacia sus aventuras mientras el sol juega al escondite entre las torres. En la esquina de una calle, un edificio lo engulle como una nube y se hace de noche en pleno día. Luego resurge, aún más luminoso, disparando sus rayos sobre un océano de olmos: Central Park se da un baño cenital. Luego el tempo se acelera, la música continúa y las siluetas desfilan. La melodía se apuntala y se hace de noche.
Y ahora, ¿había destrozado a Gershwin? Las reacciones del público eran contradictorias. Por un lado, las americanas pagaron la cuenta y se fueron: ¿era porque había transformado Manhattan en un bodrio y Nueva York en Pionyang? Por otro, al anciano de la mirada vacía le temblaban los hombros. En cuanto a los tortolitos cohibidos, seguían con miedo a cerrar el trato. Nada concluyente, en resumen. De canción en canción, Julien se hundió durante toda la velada en el calvario de sus dudas y sus partituras. Sobre el atril, las cervezas gratuitas se acumulaban como medicamentos. Fue desgranando el repertorio entero de Woody Allen, desde Annie Hall a Días de radio, de Sidney Bechet a Isham Jones, de Desmontando a Harry a Carmen Lombardo. Las horas pasaban, el bar se iba vaciando poco a poco al ritmo del jazz y Julien se sentía más y más culpable cada vez que un cliente pedía la cuenta.
Capítulo 2
Si Serge Gainsbourg hubiese tenido veintiocho años en 2022, ¿habría tocado en el Piano Vache para llegar a fin de mes? ¿Le habría angustiado también la idea de haber perdido práctica? ¿Habría acumulado vasos para paliar dicho temor? ¿Se habría levantado de repente del piano como un resorte, apestando a alcohol, escandalizado delante de aquel bar tan limpio donde un público tímido se desmotivaba a la velocidad de la luz? En el búho de vuelta, Julien se hizo la pregunta en serio. Cada vez que reflexionaba acerca de su situación, no podía evitar pensar en Gainsbourg. Aún le quedaban diez paradas hasta Rungis, pero ya sabía la respuesta: el artista llevaba tres décadas muerto y, con él, había desaparecido toda una forma de entender la música. Una música calcinada de aristócratas vencidos, de borrachos delicados y de vagos eruditos atormentados por los clásicos. Una música compuesta con pincel, que tuteaba a los muertos, de Brahms a Beethoven, y los resucitaba en inmensos corros macabros provocadores hasta decir basta. Una música imposible de bailar, donde las voces alteradas se negaban a cantar si no era a la fuerza, como si les costara imitar la acústica de las notas, salir de la resaca donde maceraban antes incluso de beber. ¿Cantar? Gainsbourg estaba ocupado con otras cosas. Con la garganta en carne viva, ronca en la glotis, recluido en un siglo XIX mental donde Huysmans y Rimbaud le chivaban frases surrealistas y él las rozaba de vez en cuando desde su desamparo. Al estilo de la poesía y los compositores, su boca se abría para hablar por el intercomunicador como una oreja parlante.
¿Qué habría dicho Gainsbourg? ¿Qué consejos le habría dado? ¿Que siguiera tocando en bares hasta que lo petara? ¿O garabateando canciones en un rincón con la esperanza de que se convirtieran en exitazos? ¿Que abrazara las modas de la época, que probara con el rap o el pop, que copiara dos o tres ideas de las estrellas del momento? ¿Que siguiera, por el contrario, con sus gustos anticuados? ¿Que asumiera al mil por cien su rollo cero actual, de milenial trasnochado, joven virgen de éxito ya casi pasado de moda? ¿Que se creyera un poeta maldito cuya gloria era imposible? ¿Que buscara un hit viral que lo hiciera famoso? ¿O que fuera Julien Libérat sin más? Julien Libérat, sí: un músico sobrecualificado que se aterrorizaba como un usurpador delante de sus partituras. Un niño prodigio del conservatorio que tenía desde hacía siete años un trabajo de mierda en el IMD, el Instituto de Música a Domicilio, una empresa que se merecía totalmente su apodo de «Uber de la música». Un autónomo que vendía sus servicios como «pianista de formación y docente» a clientes particulares que le dejaban una evaluación en su página al final de cada clase. Un profesor que, a pesar de sus 4,8 estrellas, ya no soportaba verles la cara a sus alumnos. Un hiperactivo agotado por el tren regional y su estúpido trabajo. Un tipo que vivía a cinco minutos de Orly y no viajaba. Un hombre rozando la treintena que llevaba vida de estudiante. Un asocial que se decía cantante y no bailaba nunca. Un soltero atrapado en el recuerdo de su relación fracasada. Un falso dandi que se sabía Bach al dedillo y se vestía de las rebajas de H&M. Un megalómano cobarde, adepto a las formas obsoletas y a los tótems difuntos, que aspiraba a pesar de todo a imponer sus reliquias como si fueran vanguardias. Un orgulloso falto de confianza, más soñador que emotivo, rebosante de diplomas y de timidez, de frenos y de ambiciones a punto de apagarse.
El autobús nocturno acababa de rodear Villejuif. Para matar el tiempo, Julien miró sus mensajes sin leer. El día anterior había recibido uno de Irina Elevanto, su superior en el IMD: «Hola, Julien. Has olvidado indicar tus días de vacaciones en tu perfil. ¿Podrías comunicárnoslos lo antes posible? De lo contrario, esta negligencia podría crear malentendidos con las reservas de las clases. Gracias y un saludo, Irina». Como la mujer no había obtenido respuesta, se lo había reenviado a las 14:28, luego a las 16:44 y otra vez a las 19:59, un minuto antes de marcharse de la oficina. Julien aprovechó las últimas paradas para redactar unas palabras explicativas: «Estimada Irina —empezó, educado—: No, no es un error, es que no tengo previsto coger vacaciones este verano; gracias por pensar en mí y buena tarde, noche o mañana, Julien».
Pues hala, se dijo mientras enviaba el mensaje: su verano de mierda estaba oficialmente inaugurado. Veintiocho años no son poca cosa; es una edad en la que los destinos empiezan a concretarse, a endurecerse como la lava, a fijarse de forma definitiva sobre los seres, a aferrarse a sus inclinaciones. Aquel día la jornada acababa con la misma vanidad que todas los anteriores: en un cara a cara de cansancio y tedio.
Pero había recibido otro mensaje. Unas horas antes de empezar el concierto en el Piano Vache, May le había escrito por primera vez desde hacía semanas. Mientras ordenaba su antiguo piso, había encontrado varias cosas suyas y le proponía que se pasara a buscarlas. Cuando lo leyó, Julien se prometió declinar la oferta o no contestar; ignorarla, vaya. Cuarenta minutos más tarde, tras haber olvidado su decisión, se presentó en el portal del número 26 de la calle Littré. Le hizo gracia constatar que May había borrado su nombre del cartelito del telefonillo. Debajo de «CARPENTIER», el apellido «LIBÉRAT» se ahogaba en una mancha de tinta: a los ojos de los demás, apenas se adivinaba que había existido. Llamó. Una vez, dos veces, tres veces. Nada.
Julien respiró hondo y se esforzó en no pensar. Por encima de todo, tenía que evitar caer en las trampas de May. Por otra parte, nada le garantizaba que fuese a abrirle. ¿Y si lo había citado a propósito un día que no iba a estar? ¿Y si le abría la puerta una de sus amigas? ¿Y si —aún peor— la amiga era un hombre?
—¿Sí? —dijo por el telefonillo una voz agitada.
Era ella, sin duda. Julien le dijo quién era y, una vez más, hubo un silencio, como si May dudara entre varias reacciones distintas antes de optar por una salida agridulce:
—¿Eras tú quien llamaba sin parar? Estaba en la ducha —añadió con un tono de reproche disfrazado de información—. Bueno, déjame que me vista y te abro.
Antes de coger el ascensor, Julien se inspeccionó en el espejo del portal. Tenía mala cara, con unas ojeras pálidas que le hundían la mirada. Por lo menos, May no pensaría que se había puesto de punta en blanco para ir a verla. Es más, ahora que se fijaba, tenía una legaña en el ángulo del ojo derecho, síntoma de un aseo apresurado. Se la quitó con la punta de los dedos y prosiguió su camino. Pero, justo cuando estaba a punto de pulsar el botón, dio unos pasos atrás y volvió a la entrada. Se colocó de nuevo frente al espejo de pared y lo admiró.
Debido a la disposición del vestíbulo, aquel reflejaba tanto el interior del edificio como los adoquines de la calle Littré. En la esquina inferior derecha, se veían los primeros peldaños de la escalera, decorada con una alfombra de Esmirna cuyas flores persas parecían flotar. Era como si se reflejaran en el vidrio, parecían sobresalir de la tela sobre la que estaban bordadas. Al mirarlas, los pétalos se extendían por la superficie del espejo. Redondeados, aéreos, adquirían relieve como si fueran un espejismo y parecían eclosionar. De repente, brotaba un paisaje: las flores de tela crecían y reverberaban.
A aquel espejo y a aquellas flores les había dado vida May. Sin ella, Julien apenas les habría prestado atención. Pero había una foto de la mañana en la que pisaron por primera vez el número 26 de la calle Littré. Aquel día acababan de terminar la visita. Al salir del apartamento, entusiasmados con la idea de vivir juntos, se quedaron un rato en la entrada del edificio. Empezaban a escribir una nueva página en la historia de su relación. Se conocían desde hacía menos de seis meses y habían decidido dar el paso. En pocas semanas, se acabarían las citas en cafeterías, los viajes en metro para encontrarse a mitad de camino, los orgasmos en los baños de los bares, los mensajes que se mandaban de noche, tal vez incluso los ataques de celos y los malentendidos. Estos hábitos se verían sustituidos enseguida por otros asuntos: comprar muebles, organizar una fiesta de inauguración, repartir las tareas domésticas, aprender a planchar, a montar una estantería, a crear una vida en común…, y tantas otras cosas, cada vez más prosaicas pero emocionantes, que se harían realidad allí, al otro lado del umbral de aquella casa.
Primero se limitaron a deambular por el portal del edificio. Delante de ellos, el espejo estaba allí, testigo de todo lo desconocido, de aquel vértigo, de todas aquellas preguntas.
—¡Mira qué guapos estamos! —exclamó May, señalando su reflejo.
Traducción: había que inmortalizar la escena, es decir, hacer una foto y publicarla en Instagram. Julien gruñó por dentro. Aquel ritual iba a llevar un rato y él lo único que quería en aquel momento era tomarse una cerveza tranquilamente en el primer bar del barrio que viesen. Pero, como no quería montar una escena, obedeció sin inmutarse. Cuando ella sacó su iPhone, él la abrazó como hacen las parejas para parecer felices y conseguir likes.
—¿Listo? Uno, dos, tres…
El resultado fue decepcionante, por el encuadre. El selfi en el espejo era un arte exigente: si se colocaba el teléfono frente a él, ocupaba todo el espacio en la imagen; para evitar que les tapase la cara, era importante sujetarlo ligeramente inclinado, a la altura de la barbilla. May era muy perfeccionista, así que volvió a empezar.
Segundo intento. Esta vez no era la distancia el problema, sino la expresión de Julien, que a ella le parecía demasiado sosa.
—Agárrame por la cadera con más firmeza —le ordenó—, si no, no parecemos una pareja compenetrada.
Él se plegó a sus deseos. Tercer intento y tercera complicación.
—La sonrisa —señaló ella con cierta decepción en la voz—. Es como un rictus: ¡pareces una figura de cera! Tienes que posar en plan más zen. Además, no hace falta sonreír. Mira, inclina la cabeza y levanta los ojos hacia el objetivo para que tu mirada parezca más misteriosa.