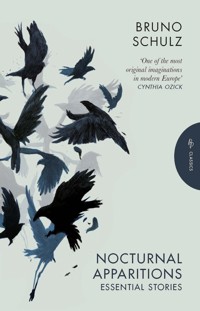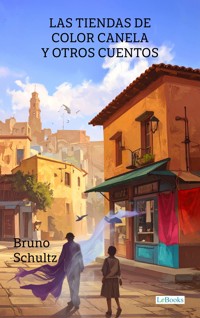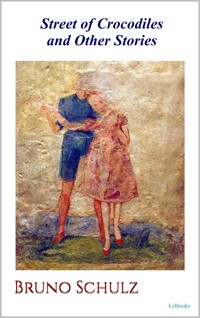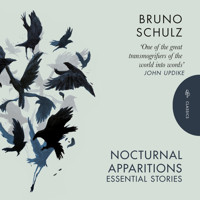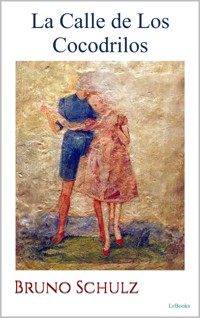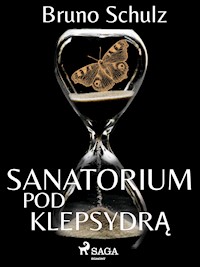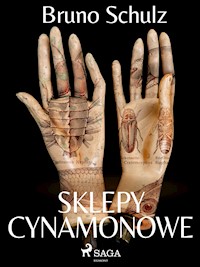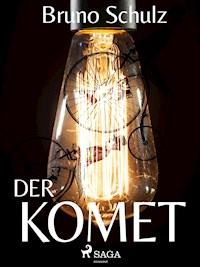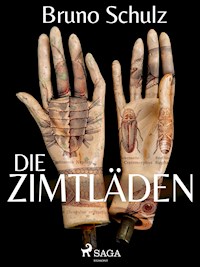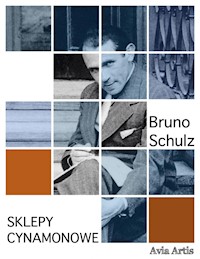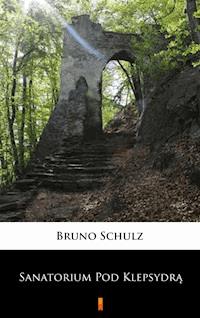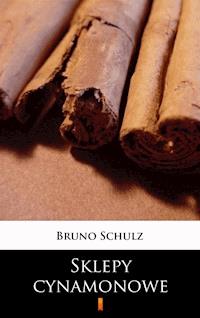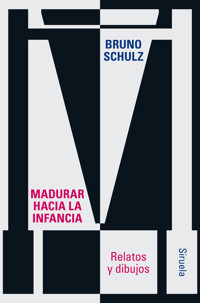
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Todos los relatos de uno de los mayores escritores del siglo XX publicados con las ilustraciones originales del autor. El 19 de noviembre de 1942, en el gueto de Dorhóbych, el pequeño pueblo austrohúngaro, hoy ucraniano, del que apenas había salido desde su nacimiento en 1892, muere asesinado por un SS Bruno Schulz, hoy considerado uno de los mayores escritores del siglo XX por la densidad poética de su prosa, la forma en que convierte el lenguaje en un acto de magia y, sobre todo, por la experiencia sin retorno de leerlo o de entrar en el universo lúgubre de sus dibujos. Los que puedan considerar que estas afirmaciones son una exageración no tienen nada más que abrir este volumen, cuya primera edición en 2008 supuso una reivindicación de este artista total, y leer «Las tiendas de color canela» o «Sanatorio bajo la clepsidra», donde, según las palabras expresadas en el prólogo de Francesco M. Cataluccio, «metamorfosis, disfraces, viajes en el espacio y en el tiempo se superponen con el auxilio de una lengua poética rebosante de metáforas». «Figura mítica cada vez más recuperada y reivindicada, en esos cánones cambiantes que evolucionan y se desplazan sin cesar con los gustos y tendencias de cada época y que ahora mismo lo sitúan, de pleno derecho, junto a otros grandes del siglo XX como Kafka, Nabokov, Pessoa, Musil o Robert Walser […]; un mito que tiene mucho que ver con el carácter metafísico, grotesco y enigmático, absolutamente singular, de su obra, tanto de la literaria como de la pictórica —carácter que lo emparenta con artistas como Goya, Alfred Kubin o Egon Schiele—».Mercedes Monmany, Letras Libres
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 684
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Madurar hacia la infancia
Las tiendas de color canela
Agosto
Visitación
Los pájaros
Los maniquíes
Tratado de maniquíes o el segundo Libro del Génesis
Tratado de maniquíes (continuación)
Tratado de maniquíes (conclusión)
Nemrod
Pan
Don Karol
Las tiendas de color canela
La calle de los Cocodrilos
Las cucarachas
La tormenta
La noche de la Gran Temporada
Sanatorio bajo la clepsidra
El Libro
La época genial
La primavera
La noche de julio
Mi padre entra en el cuerpo de bomberos
El segundo otoño
La temporada muerta
Sanatorio bajo la clepsidra
Dodó
Edzio
El jubilado
Soledad
La última escapada de mi padre
El cometa
Fragmentos
Otoño
La república de los sueños
La patria
Textos críticos y autocríticos
La mitificación de la realidad
Lectura de Las tiendas de color canela
En los estudios de escritores y científicos polacos
Ferdydurke
A Witold Gombrowicz
Entrevista a Bruno Schulz de Stanislaw Ignacy Witkiewicz
Nota sobre Civilizaciones primitivas y civ[ilizaciones] derivadas
Posfacio a la edición polaca de El proceso de Kafka
Reseñas
Textos políticos
Así nacen las leyendas
Libertad trágica
Cerca de Belvedere
Apéndice. El Libro idolátrico
Notas
Créditos
Madurar hacia la infancia
Introducción a Bruno Schulz
Gombrowicz y Schulz no deforman el
mundo: crean otro mundo más o menos
similar a este en el que vivimos.
Bolesɫaw Miciński1
«Un gnomo minúsculo, macrocefálico, demasiado timorato para osar existir, había sido expulsado de la vida, se desarrollaba al margen. Bruno no se reconocía a sí mismo ningún derecho a la existencia y buscaba su propia aniquilación: no es que soñase con el suicidio; sólo tendía al no ser con todo su ser. A mi juicio, en esa tendencia no había ningún sentido kafkiano de culpa, sino más bien el instinto que obliga a un animal enfermo a alejarse, a retirarse a un lugar apartado»2. Así describía el escritor Witold Gombrowicz (1904-1969) a su amigo Bruno Schulz en 1961.
Schulz, por el contrario, se veía parecido a un perro, como cuenta3 Józefina (Juna) Szelińska (1905-1991), que estuvo sentimentalmente unida a él desde 1933 hasta 1937 en una complicada relación que recuerda la de Felice Bauer con Franz Kafka. En el capítulo «Samotność» («Soledad», perteneciente a Sanatorio bajo la clepsidra), el protagonista –el narrador en primera persona– no logra verse en el espejo, no es capaz de comprender qué aspecto tiene, se pierde dentro de aquél, se desdobla, se descubre extraño a sí mismo: «¿Qué aspecto tengo? A veces me contemplo en el espejo. ¡Espectáculo extraño, ridículo y doloroso! Nunca me veo de frente, cara a cara. Un poco más al fondo, más lejos, me detengo allí, en el reflejo, de lado, de perfil; permanezco así, sumido en mis pensamientos, y miro de reojo detrás de mí. Nuestras miradas dejaron de encontrarse. […] La pena aprieta mi corazón cuando lo veo, tan ajeno e indiferente»4.
Esta dificultad para aprehender la propia identidad somática empujó a Schulz a buscarla en los numerosos autorretratos que dibujó. Si se comparan estos dibujos con las pocas fotografías que nos han quedado de él, se comprende el esfuerzo de darse un aspecto a sí mismo. A menudo aparece precisamente como un perro, acurrucado a los pies de alguna mujer: humilde, servil, como si hubiese sido apaleado. Ellas apenas lo miran, desde lo alto de sus largas piernas. En los autorretratos más «verdaderos» está como lo describía Gombrowicz: triste y apartado del mundo.
Tercer hijo del comerciante de telas Jacob (que será el protagonista de muchos de sus relatos) y de Henrietta Hendel Kuhmärker, Bruno Schulz nació el 12 de julio de 1892 en Drohobycz, en la Galitzia oriental (actualmente en Ucrania). Era un ciudadano –judío y de lengua polaca– del Imperio austrohúngaro. Su hermano se llamaba Izydor y su hermana Hania. En familia, al pequeño Schulz lo llamaban Bruno.
Con excepción de breves estancias en Varsovia, Cracovia y Viena y una temporada en París (1938), pasó toda su vida en Drohobycz5. Esta pequeña ciudad, en parte gracias a haberse descubierto petróleo en sus proximidades, era una encrucijada de negocios y movimientos de personas que la mantenían en contacto con las ciudades de la modernidad, y especialmente con su antigua capital, Viena6. Había, por ejemplo, un instituto estatal (Rey Wɫadysɫaw Jagieɫɫo), que enviaba a sus mejores alumnos a las universidades de Viena y Lvov, y un cine pionero, el Urania, dirigido por el hermano mayor de Bruno, el ingeniero Izrael «Izydor» Schulz (1881-1935), padre de tres hijos (Wilhelm, Ella y Jacob). Por lo demás, la famosa Ulica Krokodyli (calle de los Cocodrilos, que en la realidad era probablemente la Ulica Stryjska), cuyo nombre da título a uno de los relatos más sarcásticos de Schulz, representa precisamente el nuevo rostro de la pequeña ciudad: llena de vida, de negocios, de estafas, hasta el punto de ganarse el apelativo de «la California de Galitzia»7. Y la obra de Schulz, al tiempo que muestra un mundo casi fuera del tiempo, como el que se plasma en los cuadros de Chagall –que es además el mundo de la infancia, convertido en mito–, es también la representación de un mundo urbano y social que está cambiando de aspecto con gran celeridad.
Schulz nunca consiguió liberarse de Drohobycz ni abandonar la ciudad, que para él era el único lugar seguro y productor de mitos que existía en el mundo: «Todos los proyectos de trasferirse a otra parte, y que hizo más de una vez, fueron abandonados –en ocasiones durante su realización– con espanto, hasta el matrimonio con su prometida hubo de sucumbir ante este inseparable vínculo con la ciudad natal, hasta la huida del exterminio cedió y fue aplazada sin cesar, aniquilada por el miedo a abandonar aquella pequeña patria, la tierra donde, en la infancia, se habían desarrollado sus descubrimientos del mundo y luego, en los años posteriores, la genial exégesis, el nacimiento del Libro de Schulz»8.
De la Drohobycz de aquellos años tenemos, sin embargo, una descripción muy diferente, la que nos ofrece el escritor alemán Alfred Döblin (1878-1957), autor de Berlin-Alexanderplatz (1929), que escribió reportajes desde Polonia en 1924. Coherente con la imagen que se formó Döblin de la Galitzia oriental como una tierra de pobreza, una imagen que compartían todos los viajeros compatriotas suyos de la época9, Drohobycz aparece ante nosotros como un lugar de sórdida miseria: «Un pueblo, una larga calle embarrada; tejados revestidos de paneles, con mojinetes que llegan casi al suelo, casuchas de madera, muchas con espigones de mortero teñidos y coloreados, pintados de azulado, amarillo y rosa. Muchos cobertizos verdes están sostenidos por postes de madera, tallados en forma de columna; algunos tienen una decoración primitiva. Por la calle avanzan dos campesinas con basquiñas de colores, pisando enérgicamente el lodazal blanducho con sus botas negras [...], pasado el mercado, más allá de la suciedad y de la horrible torre, hay callejuelas. Cada vez más horroroso. El que no ha visto estas callejuelas, estas “casas”, no sabe lo que significa “miseria”»10.
Pero Schulz no fue en absoluto, como muchos han hecho creer, un poético y marginado profesor de dibujo en un perdido shtetl de la Galitzia oriental. Tenía amistad con el filósofo Roman Ingarden11 (discípulo de Husserl), Stanisɫaw Ignacy Witkiewicz y Witold Grombrowicz; leía a Nietzsche, Rilke, Bergson, Husserl (encontraba la Fenomenología afín a sus propias concepciones), Scheler, Wundt, Freud y Jung12.
En 1910, Schulz se fue a estudiar arquitectura al Politécnico de Lvov, pero la mala salud, la pobreza y la nostalgia lo hicieron regresar al cabo de tres años al pueblo. La muerte de su padre tras una larga enfermedad (1915) puso fin a la única época serena de su vida. La indigencia y la angustia ya no lo abandonaron (como se deduce de las pocas cartas suyas conservadas). La única garantía de sustento para él y para su familia –su madre, que morirá en 1931, su hermana viuda y los dos hijos de ésta (Ludwik y Zygmunt Hoffman) y una prima demente– era su empleo como profesor contratado de aplicaciones técnicas y dibujo en el instituto de Drohobycz (a partir de 1924).
Su primera forma de expresión artística fue el dibujo. Como explicó en una entrevista a su amigo el pintor y escritor Stanisɫaw Ignacy Witkiewicz (1885-1939): «Mis inicios como dibujante se pierden en una niebla mitológica. Aún no sabía hablar cuando ya llenaba todas las hojas y los márgenes de los periódicos de garabatos que llamaban la atención de quien estuviera cerca de mí. Al principio eran sólo coches de caballos. Viajar en carruaje me parecía una operación llena de significados y de una recóndita simbología. Hacia los seis o siete años, en mis dibujos volvía continuamente sobre el motivo del coche, con la capota levantada y los faroles encendidos, saliendo de un bosque por la noche. Esa imagen forma parte del capital fijo de mi fantasía, es una especie de cruce de caminos desde el que se esparce toda una serie de huellas que se pierden en el infinito. Aun hoy no ha agotado su contenido metafísico; la vista del caballo de un cochero no ha perdido nada de su poder de fascinarme y excitarme»13. En 1918 empezó a enseñar sus autorretratos, retratos de amigos, ex libris, composiciones fantásticas y, sobre todo, coches de caballos.
Schulz razonaba a través de imágenes: unas veces éstas hallaban una forma literaria, otras, pictórica; a menudo se complementaban eficazmente. Aquel año explicó Schulz a Witkiewicz: «A la pregunta de si en mis dibujos se manifiesta el mismo contenido de la prosa, respondería afirmativamente. Se trata de la misma realidad, son sólo distintos sus aspectos. El material y la técnica actúan aquí como principios de selección. El dibujo traza confines más estrechos con su propio material que la prosa. Por esto creo haberme expresado más plenamente en la prosa»14. Paolo Caneppele menciona que Schulz visitaba con asiduidad la sala de cine que su hermano había abierto en Drohobycz y subraya el papel que tuvo el cine en su obra: «Bruno Schulz habla por medio de imágenes y su lengua materna no es el polaco sino los lenguajes de los jeroglíficos, la lengua mandarina, el ideograma»15.
En 1920 empieza a realizar, con la técnica del cliché de vidrio, una veintena de grabados que, en diversas formas, dan vida a su primer relato gráfico, con rótulos: Xięga Baɫwochwalcza (El libro idolátrico)16. Las imágenes dejan ver, en la deformación de los personajes, la influencia del pintor y escritor austríaco Alfred Kubin (1877-1959). Su prometida recuerda que «lo unía a Kubin cierto horror lleno de fantasía goyesca»17. Los otros pintores que más influyeron sobre él fueron Matthias Grünewald, El Bosco, Felicien Rops, Aubrey Beardsley, Egon Schiele y los polacos Eugeniusz Zak (1884-1926) y Stanisɫaw Ignacy Witkiewicz. Motivos diversos –mitológicos, literarios y bíblicoscomponen esta escena, que representa el dominio de la mujer sobre el hombre. Un desfile de homínidos, entre los que aparece siempre Schulz, se arrastra adorador a los pies de figuras femeninas bellas, seguras de sí mismas y sexualmente desinhibidas. Este libro es la primera narración autobiográfica de Schulz: la representación en claroscuro de una extravagante visión del mundo que necesitará de las palabras –manipuladas para constituir una «prosa poética»– para expresarse cumplidamente. A mediados de los años veinte empezó a experimentar la vía de la escritura gracias a la amistad con el joven escritor Wladyisɫaw Riff (1901-1927), cuya prematura muerte supuso un gran golpe para Schulz.
Para la composición de los relatos recopilados en el primer libro, fue decisivo el encuentro en 1930 con la filósofa y escritora en yidis Debora Vogel (1905-1942), a la que conoció en casa de Witkiewicz, en Zakopane. En su ciudad, Lvov, formaba parte de los animadores de la vida cultural hebrea, que se reunían en torno a la revista Cusztajer18. En las cartas que le escribió (la correspondencia de aquellos años entre ambos, por desgracia, se ha perdido), Schulz, que hasta aquel momento había vivido apartado del mundo judío y ni siquiera conocía la lengua de sus antepasados, empezó a contar las extraordinarias historias de su padre, redescubriendo el mundo que constituye la esencia de Las tiendas de color canela. Vogel le alentaba y le mostraba, además de una proximidad sentimental, una afinidad artística y cultural. Sus dos obras de ese periodo –«Los maniquíes» (1934) y «Florecen las acacias» (1935)19, con ilustraciones de Henryk Streng (Marek Wɫodarsky)– tienen de hecho –menciona Ficowsky– grandes semejanzas con los relatos de Schulz, como observaron también críticos y lectores contemporáneos20.
El primer libro de relatos de Schulz, Sklepy cynamonowe (Las tiendas de color canela)21, se publicó en 1933 gracias al interés de algunos amigos, que enseñaron a la escritora Zofia Naɫkowska (1884-1954) los papeles que Schulz tenía en el cajón. El título del libro, según la intención del autor, debía ser Recuerdos de mi padre, pero fue el psicólogo Stefan Szuman (1889-1972), al que Schulz dio a leer los primeros relatos, quien sugirió el título definitivo, que es el del «relato más fascinante»22. Schulz explicó su libro de este modo: «Considero Sklepy cynamonowe una novela autobiográfica. No sólo porque está escrita en primera persona y por el hecho de que se pueden entrever ciertos acontecimientos y vicisitudes de la infancia del autor. Sklepy cynamonowe es autobiografía o, más bien, genealogía espiritual, genealogía kat’exochen, ya que presenta la genealogía espiritual hasta la profundidad, donde penetra en la mitología, donde se pierde en el delirio mitológico»23.
El éxito del libro le abrió camino a la colaboración con prestigiosas revistas literarias, como la mensual Studio, Wiadomości Literackie (Noticias literarias) o Tygodnik Ilustrowany (Semanario ilustrado), donde publica narraciones y reseñas. En este último semanario apareció en 1935 su artículo «Powstają legendy» (Así nacen las leyendas), con motivo de la muerte del mariscal Józef Piɫsudski (1867-1935). Es el primero de una serie de textos sobre el dictador polaco, al que Schulz profesaba gran admiración, llegando a compararlo con Napoleón (una admiración similar a la de Joseph Roth por el emperador Francisco José)24. Las reseñas, por el contrario, dan la medida de la agudeza con que Schulz leía los textos literarios, de la sensibilidad que tenía para descubrir talentos y afinidades con su manera de sentir. Era un hombre que amaba profundamente la literatura, vivía de ella y empezaba a sentirse parte del mundo de la creación artística25.
En 1936 publicó junto con su novia, Józefina Szelińska, en la editorial Rój de Varsovia, la traducción26 de El proceso de Kafka, a la que añadió un epílogo (que él llamó «Prefacio») de gran perspicacia: «Los libros de Kafka no son un cuadro alegórico, una lección ni la exégesis de una doctrina; son una realidad poética autónoma, esférica, cerrada por todas partes, apaciguada y que halla su motivo en sí misma. Más allá de sus alusiones místicas y de sus intuiciones religiosas, la obra vive de su propia vida poética...».
El segundo volumen, Sanatorium pod Klepsydrą (Sanatorio bajo la clepsidra)27, se publicó en 1937 con cuarenta y dos ilustraciones del autor. Este libro, dedicado a su ya ex prometida Szelińska, es la síntesis de la obra literaria y pictórica de Schulz, que llegó a la madurez expresiva con este género de connubio. Schulz era ya consciente de que dibujo y literatura eran para él elementos del mismo proceso creativo. Sanatorio bajo la clepsidra es de hecho, a todos los efectos, un libro ilustrado y no se entiende cómo, después de aquella primera edición, no se ha vuelto a imprimir con los dibujos originales, ni en Polonia ni en el extranjero, más que una vez, en la posguerra. La situación, tras la edición italiana de 2001, que repuso en su lugar todos los dibujos (y a la que se remite esta edición española), se ha aclarado asimismo en Polonia con la última edición, de 2006. Maɫgorzata Kitowska-Ƚysiak, autora de la voz «Ilustraciones» del Diccionario de Schulz, escribe: «Muy probablemente, Schulz consideraba parte de los dibujos como bocetos preparatorios de composiciones definitivas, que habrían de constituir las ilustraciones de sus libros de relatos. [...] En el fondo, una parte importante de las ilustraciones parecen ser dibujos que acompañan a la prosa y no en contraste con ella, como obras autónomas poseedoras de un rango artístico propio. Es posible que fuera eso lo que pensaran los editores polacos de la posguerra que renunciaron a las ilustraciones28».
Al año siguiente salió en la revista Wiadomości Literackie el bellísimo relato «El cometa»29, que será su última obra literaria publicada en vida y que puede considerarse como una especie de recapitulación del estilo y los temas caros a Schulz: una verdadera «novela ejemplar».
Se remontan a 1938 las escasas noticias de un acercamiento de Schulz al catolicismo. Un camino atormentado, que se inició el 8 de febrero de 1936 con la solicitud de expulsión de la comunidad judía y la decisión de entrar a formar parte de la categoría «sin credo» para poder casarse con la católica Józefina Szelińska (que, en realidad, era una judía conversa)30. Después intervino algo –en su soledad existencial («Albergo un humano temor ante la soledad, ante la esterilidad de la vida inútil y marginada...»31) y en sus «cuentas con la religión del Padre»– que lo llevó a interesarse por la fe católica. Y es singular que se dirigiera precisamente al ateo Gombrowicz, que tenía una hermana, Rena32, muy comprometida con diversas asociaciones católicas y tenía relación con el Centro para Invidentes de Laski, cerca de Varsovia, donde se reunían los intelectuales más abiertos del catolicismo polaco. En una carta de mayo de 193833, Gombrowicz propone a su amigo pasar un par de semanas en Lasek para comprobar su «tensión hacia el catolicismo»: no se trataba de convertirse sino de «encontrar un contacto para satisfacer una necesidad psíquica». Schulz, según diversos testimonios34, leía el Nuevo Testamento y «quería creer». El mundo judío le parecía haber pasado a ser solamente «el fondo de la infancia», la pulpa de sus relatos.
Sin embargo, no era así. Ya desde 1934, Schulz estaba empeñado en una novela que habría de ser su obra principal y giraba en torno a la transposición mítica de los motivos de la cultura judaica. Habría de titularse Mesjasz (El Mesías) y, como Sanatorio bajo la clepsidra, ser «una novela ilustrada». De este volumen, que se ha perdido35, nos han quedado algunos dibujos, conservados en el Muzeum Literatury de Varsovia, y dos fragmentos –«Księga» (El Libro) y «Genialna epoka» (La época genial)36– que Schulz incluyó en la recopilación de 1937. Su amigo el crítico Arthur Sandauer cuenta que Schulz le leyó, en el transcurso de unas vacaciones que pasaron juntos, en 1936, el comienzo de la novela:
«¿Sabes? –me dijo una mañana mi madre–. Ha llegado el Mesías. Está ya en Sambor»37.
Las otras escasas informaciones que tenemos acerca de estas obras se hallan en forma de alusiones en las cartas, como en la dirigida al escritor Kazimierz Truchanowski (1904-1994), autor de novelas y relatos similares a los de Schulz: «El Mesías crece lentamente, será la continuación de Las tiendas de color canela»38. Pero, en vísperas de la guerra, la novela seguramente estaba casi terminada. En Polonia, sobre todo en estos últimos años, muchos están convencidos de que El Mesías se salvó y se encuentra en algún lugar de Rusia, tras haberse conservado en los archivos de la KGB39. La atmósfera de misterio que envuelve este episodio hace comprender por qué una editora como la americana Cynthia Ozick pudo imaginar y construir una novela en torno a este manuscrito: The Messiah of Stockholm (El Mesías de Estocolmo, 1987; trad. de Miguel Martínez Lage, Montesinos, Barcelona 1989).
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el mundo real en el que vivía Schulz fue eliminado. Aquel imaginario había desaparecido ya hacía tiempo ante el acoso, aun contradictorio, de la modernidad, y sólo se había salvado en las transfiguraciones que Schulz realizaba en sus narraciones y dibujos. Sin embargo, no es correcto interpretar estos «presentimientos» de un mundo que se disuelve, y que atraviesan muchos de los relatos de Schulz, como la intuición de una catástrofe inminente (intuición que tuvieron, por ejemplo, Stanisɫaw Witkiewicz, Witold Gombrowicz y el poeta Czesɫaw Miɫosz). Gillian Banner considera a Schulz incluso un «profeta» del Holocausto40, comprimiendo la obra del escritor sobre los acontecimientos posteriores y sobre su trágico fin.
El 12 de septiembre de 1939, la ciudad de Drohobycz fue primero ocupada por los alemanes y después entregada a los soviéticos, el 24 del mismo mes, en virtud del Pacto Ribbentrop-Molotov. En 1941 fue reconquistada por los alemanes, que dieron comienzo de inmediato a la labor de persecución y aniquilación de los judíos. Schulz, que ya se había visto obligado a plegarse al terror instaurado por los soviéticos (tomando parte en la farsa de las votaciones para la anexión a Ucrania occidental, se había afiliado al sindicato y se había adaptado a dar clase debajo de los retratos de Stalin y Marx41), tuvo que trasladarse al gueto del pueblo. Gracias a su conocimiento de la lengua alemana, fue «empleado» por un oficial alemán, el fanático carpintero austríaco Felix Landau. Fueron vanos, en parte por su indecisión de abandonar Drohobycz, los intentos de sus amigos de Varsovia de hacer que escapara. Cuando finalmente cambió de idea y a través de la resistencia polaca recibió documentos falsos y dinero, el 19 de noviembre, en el curso de una «operación salvaje» de la Gestapo dentro del gueto, lo mató en la calle un funcionario de la Gestapo, Karl Günther, que se jactó del hecho, como venganza porque el «patrón» de Schulz había matado a «su» judío.
El cuerpo de Schulz nunca se encontró. Su amigo Izydor Friedman lo sepultó en una fosa común en el cementerio judío, sobre el cual la administración soviética edificó en la posguerra una ciudad-dormitorio.
De no haber sido por el incansable trabajo de investigación emprendido después de la guerra, sobre todo por el poeta Jerzy Ficowski (1924-2006) –autor, entre otros libros, de una fundamental biografía de Schulz42–, no sabríamos casi nada de este escritor esquivo y apartado, replegado sobre su propia infelicidad.
La fuente de la fantasía visionaria de Schulz es la atestada y desordenada tienda de telas de su padre: un viejecitodemiurgo que trastoca de manera imprevisible todas las reglas de la física y de la razón. Jacob trepa como una arañita por los estantes, persiguiendo a las arañas; elabora caprichosas cosmogonías interpretando a su manera los signos celestes; se rodea de extrañas y variopintas especies de volátiles, convirtiéndose a su vez en una especie de feroz cóndor; se transforma en bombero con su uniforme rojo llameante y alamares de oro... Metamorfosis, disfraces, viajes en el espacio y en el tiempo (basta, por ejemplo, un viejo álbum de sellos43) se superponen con el auxilio de una lengua poética rebosante de metáforas. Escéptico acerca de las posibilidades del conocimiento humano, Schulz había dado libre curso a la fantasía y a la «mitificación» de la realidad.
En su infinita variedad de aspectos, la obra de Schulz tiene unidad a su manera. Los relatos, junto con los dibujos, constituyen un Libro: una especie de Biblia de la infancia perdida, de aquel periodo en el que, gracias al Padre, todo parecía –y era– posible.
Hay en la obra de Schulz un aura pagana, nunca subrayada por sus estudiosos, que hay que aclarar antes de tratar del papel de la Metamorfosis en su obra. Fue el propio Schulz quien señaló este aspecto «pagano» en un «boletín literario» («“Exposé” über das Buch Zimtladen von Bruno Schulz») sobre Las tiendas de color canela, escrito por él en alemán, en 1937, con el propósito de conseguir que se hiciera una edición italiana de su libro44. Escribe Schulz: «Aquí el autor se siente próximo al modo de sentir de la Antigüedad, sostiene que ha tratado su creación, su fantasear y elucubrar, desde una visión pagana de la vida».
El sol cegador de «Sierpień» (Agosto) pinta sobre los rostros de los habitantes de Drohobycz una «máscara bárbara de un culto pagano»45. Y en ese signo se inicia todo. Las metamorfosis, instigadas por el calor, dan rienda suelta a la «femenina y desaliñada frondosidad de agosto». Y mientras «nadie sabía que, precisamente allí, agosto celebraba su orgía pagana», la muchacha idiota Tluya, «semejante a una deidad pagana» (podobna do bozka pogań skiego), «golpea en convulsiones frenéticas, con apasionamiento feroz, su regazo carnoso contra el tronco de lilas salvajes que chirría bajo la obstinación de esa pasión lujuriosa, encantado por todo ese coro de fecundidad desnaturalizada, pagana»46.
La naturaleza se desgarra, se torna antropomorfa, como en un caleidoscopio reúne plantas, animales y extraños seres humanos en un rito antiguo de acentos marcadamente eróticos; una orgía de vida y de muerte en continua transformación, como en los versos del gran poeta, muy amado de Schulz47, Bolesɫaw Leśmian (1878-1937), autor de Przemiany (Metamorfosis)48. Los oficiantes de estos ritos «coincidentes con la Naturaleza» son sobre todo individuos con defectos físicos o psíquicos. Como en Leśmian, el mendigo sin piernas («Zaloty»), el soldado mutilado («Żoɫnierz»), el pobre viejo cojo («Ballata dziadowska»), el jorobado («Garbus») –observa acertadamente Czesɫaw Karkowski49–, también en Schulz, personajes como Edzio, Bodo y Tluya están más cerca de la Naturaleza que los demás habitantes «normales» de Drohobycz y, por lo tanto, más sujetos a formas de metamorfosis con ella.
Henri Lewi, en su estudio sobre Schulz50, se pregunta con acierto si Tluya es divina, en el sentido de una deidad pagana, o está loca. Y responde: «Aquí Schulz vacila; la asimilación a la naturaleza (otro significado, contrario a la fusión con el reflejo del muro) es el paganismo reencontrado, con su inocencia preadánica; los transeúntes, en la canícula, ¿no tienen acaso máscaras de ídolos?». Estamos asistiendo a una gran fiesta ritual donde el Caos encuentra un loco Orden en un «Todo» simbolizado por el dios Pan. Y a ello está dedicado en efecto el capítulo central de Las tiendas de color canela, el cual se titula precisamente «Pan»51. Asistimos a la metamorfosis del jardín en el «paroxismo de locura, la explosión de la ira, la cínica desvergüenza y la lujuria». Y en medio de las altas bardanas se aparece al protagonista un ser cuyo rostro era «de un vagabundo o un borracho [...]: Pan sin flauta, retrocediendo precipitadamente a sus selvas vírgenes». Una explosión barroca de hierbas, plantas y flores se anima y se transforma en un mundo por derecho propio: una sensualidad vegetal donde se mezclan lo masculino y lo femenino y triunfa la partenogénesis, la fecundación por medio del polen. También para Gombrowicz, en Kosmos (Cosmos, 1965), la Naturaleza llama a los hombres a un enloquecido rito orgiástico, a una bacanal con rasgos de novela policíaca. Como observó Konstanty Jeleński, «Cosmos es una novela que se sitúa verdaderamente en una escala “cósmica” –la macrofísica de las constelaciones y la microfísica de las hortalizas y de las negaciones opuestas a un cosmos análogo al ser humano, sobre una base de correspondencias, equivalencias, hallazgos»52.
Es raro que este aspecto de mezcla de hombres y naturaleza haya encontrado pocas correlaciones en los dibujos de Schulz. La más sorprendente es la ilustración para la portada de Ferdydurke, de Gombrowicz, donde los seres humanos se funden con un árbol.
La divinización de la Naturaleza por parte de Schulz se materializa en la figura central de su obra: su padre, Jacob, comerciante de telas fantasmagóricas, mago, cabalista, sacerdote visionario de una religión pagana que se confunde y disuelve en la Naturaleza. Es una figura dionisíaca en el sentido en que la entiende Friedrich Nietzsche en El nacimiento de la tragedia: un dios del éxtasis que redime el espectáculo del definitivo fracaso del hombre transformándolo en aceptación extática de la totalidad de la vida.
En Schulz, Mito e Infancia coinciden: «Para los antiguos, la genealogía de su estirpe se hundía en el mito tras la desaparición de la segunda o la tercera generación, mientras la mirada dirigida hacia atrás contemplaba la historia de la familia, que encuentra en la mitología su solución. Lo que se ha representado en este libro no es en modo alguno una mitología consolidada desde un punto de vista cultural en la historia, históricamente ratificada. Los elementos de este idioma mitológico brotan de una oscura región de las fantasías infantiles primordiales, de los temores, de los presentimientos, de las anticipaciones de aquella mañana de la vida que constituye la auténtica cuna del pensamiento mítico»53.
En el centro de la historia mítica de la infancia se sitúa, como un sol, el Padre. La filosofía de Jacob se expone en el relato «Manekiny» (Los maniquíes) y en las tres partes del posterior «Traktat o manekinach albo wtóra Księga Rodzaju» (Tratado de maniquíes o el segundo Libro del Génesis)54. El padre, en relación con los episodios de «derrotas» anteriores, como cuando su criadero de pájaros multiformes y multicolores fue dispersado, es definido por el autor como un «improvisador incorregible, maestro de la imaginación, [...] hombre tan extraño defendía una causa perdida de la poesía»55. Su naturaleza, a diferencia de quienes exigen poco de la realidad y lo tienen todo dentro de sí, está totalmente volcada hacia el exterior en una obra de identificación con la realidad y de ayuda (se podría hablar de una función mayéutica como la ejercida por Sócrates con sus discípulos) a fin de que la realidad se exprese plenamente. Schulz canta así sus alabanzas: «Todas las cosas, en contacto con ese hombre extraordinario, retrocedían hasta las raíces de su existencia, reconstruían su fenomenología desde el núcleo metafísico, regresaban a la idea primaria para desafiarla a inclinarse hacia regiones inseguras, arriesgadas y ambiguas que aquí bautizaremos brevemente con el nombre de las regiones de la gran herejía. Nuestro heresiarca avanzaba como un imán entre las cosas, contagiándolas y cautivándolas con su hechizo peligroso»56. Pero la «Gran Herejía» consiste sobre todo en la teoría, antes todavía que en la práctica, del comerciante Jacob. En efecto, éste sostiene que el Demiurgo, el creador del Universo, no tuvo «el monopolio de la creación; la creación es el privilegio de todos los espíritus. La materia posee una fertilidad infinita, un poder vital sin fin y, a la vez, esa ilusoria fuerza de la tentación que nos empuja a moldearla»57. Jacob se presenta como un defensor de la Materia («la materia es el ser más pasivo e indefenso del cosmos») y reivindica el derecho a una creación propia («Queremos ser creadores en nuestra esfera inferior, deseamos la creación para nosotros, ansiamos el goce creativo: en una palabra, deseamos la demiurgia»), anticipando que es su intención dar preferencia, en este «segundo Génesis», a la tandeta (baratija), «simplemente porque nos cautiva, nos encanta lo barato, lo chapucero, lo defectuoso»58. Un amor por la materia «esencial», por el material que permite «crear el segundo hombre a imagen de un maniquí». Estas triunfales y ambiciosas proclamas se concluyen cayendo de rodillas ante el auditorio de modistillas cómplices, exactamente igual que el desdichado Bruno Schulz hizo en casi todos sus dibujos, en humilde sumisión a mujeres altivas e inalcanzables. El elemento erótico es lo que acaba por triunfar sobre todo.
El objetivo del «segundo Demiurgo» Jacob es una generatio aequivoca: «una generación de seres semiorgánicos, una pseudovegetación y pseudofauna, resultado de la fermentación fantástica de la materia»59. Semejante proyecto es imposible sin una coparticipación y compenetración muy especial con la Materia. Para ello, el mismo Jacob se convierte en sujeto de serie de extrañas metamorfosis que se originan siempre en una necesidad fortísima, visceral, de proximidad a la materia viva. Pero nunca se llega a entender si las metamorfosis son voluntarias o provocadas por un exceso de esta proximidad.
Intentemos enumerarlas. Jacob se transforma en: un cóndor disecado de enorme cabeza senil; un zorro hirsuto, todo mechones y remolinos de pelo gris y largos penachos de cerdas; un escarabajo; una mosca monstruosa de azules reflejos metálicos; un ser a mitad de camino entre un cangrejo y un gran escorpión, que acabará cocido en una salsa gelatinosa.
Otro tanto les ocurre a sus familiares: el hermano de Jacob, a causa de una enfermedad, se convierte en un rollo de tubos de goma (pero «el amor fiel» de su hija, nos asegura el escritor, «lo acompañó»; en tal estado lo llevaba a la cama y ¡le cantaba una nana!); su tío Edward es transformado por Jacob en un cable eléctrico que cuelga de la pared; su tía Perazia, por un ataque de cólera, se enrosca junto al fuego y se convierte en un montoncito de cenizas. Tampoco en la realidad, según se dice, estuvo exenta la familia Schulz de extrañas «transformaciones»: empezando por la hermana de Bruno, Hania, que se había vuelto loca y tenía las más extravagantes visiones después del suicidio de su marido; o la abuela Henrietta, que daba queso a los ratones para que no le ensuciaran la casa... Y así se puede entender quizá que su hermano mayor, Izrael «Izydor», no llevase apenas a sus hijos a Drohobycz, juzgando «insana» la atmósfera de aquella casa60.
La cuestión de las relaciones familiares nos lleva a comparar las metamorfosis de Franz Kafka y las de Schulz, que fue un gran admirador suyo. Angelo Maria Ripellino escribió, en su bella y mimética introducción a la primera edición italiana de las obras de Schulz: «La metamorfosis de Samsa va acompañada de un dolor sutil y sordo, de un sentimiento de angustia y de ahogo, mientras que las innumerables transformaciones de Jacob se resuelven en burlas, en enredos de ilusionista. [...] Y además, a diferencia de la familia descrita por Kafka, que siente que vuelve a florecer la vida cuando Gregor revienta, los familiares de Jacob no lanzan suspiros de alivio ni se desesperan ante las reiteradas desapariciones del padre, como si se hubiesen vuelto insensibles a sus proezas»61. En Schulz nos hallamos ante un jubiloso carnaval pagano que los restantes miembros de la familia tratan, y sufren, como algo natural. Es un padre que, en lo que dice, tiene un modelo bien distinto del, sin embargo excéntrico, padre real de Schulz. Paul Coates sostiene que el padre Jacob dice cosas muy parecidas al poeta Leśmian62: «Schulz compone una alegoría de su propio padre espiritual: Leśmian, el poeta, cuyas baladas del ciclo Ƚąka (El prado) se sabía de memoria. [...] Así como la «fermentación de la realidad» tan alabada por el Padre es equivalente al intento de encarnarse de la «muchacha inexistente» en la Ballada bezludna (Balada despoblada)». Leśmian y Schulz tienen en común la idea, tomada de Henri Bergson, de que la comprensión inmediata de la realidad la deforma, de que el pensamiento, al conservar y convertir en fetiche a las personas, como una máquina fotográfica, las degrada. Duración, Memoria e Impulso vital constituyen las bases de la filosofía y de la poética de Leśmian63, que Schulz traslada a la retorcida visión del mundo que atribuye a su padre.
El comerciante de telas Jacob tiene también diversas ideas en común con los «cabalistas» y aspira a su vez a asemejarse a un creador de golem –como el rabino Jehudah Loew ben Bezalel (llamado el Maharal de Praga) o el rabino Elijahu de Chelm–, o a un «aprendiz de brujo», o al doctor Fausto: que luego, como ha demostrado André Neher, son todos lo mismo. Como Prometeo, Job y Fausto, Jacob encarna, más genéricamente, la rebelión del hombre contra su condición y, al final, la inutilidad del esfuerzo de interrogar, el círculo vicioso de un sondeo espiritual que, inexorablemente, devuelve al hombre al punto de partida64. En las teorías y en la práctica de Jacob hay desde luego mucho de la cabalística judía, pero en su sentido más destructor: la relación con el Mito y la reproducción de imágenes míticas y de símbolos afines a la Naturaleza. Éste es el aspecto que entra en conflicto con la tradición hebraica, porque, como escribe Gershom Scholem, la religión judía supuso «un contraataque contra el mundo del mito, contra la identidad panteísta de Dios/cosmos/hombre representada por el mito, [...] y trató de cavar un abismo especial y necesariamente imposible de salvar entre el creador y su criatura»65. En la creación del Golem, o de cualquier otro artefacto que se anima y se mueve, el hombre se sitúa en competencia con la creación de Adán y, por tanto, con Dios. Así, en la Utopía es posible dar libre curso a las cosas sin estar encadenados a ninguna ley ni autoridad. Pero la realidad responde de una manera diferente: «El destino halla mil tretas para imponer su enigmática voluntad», constata amargamente a la conclusión del libro el autor ante la muerte de su padre, que, finalmente, había comprendido que es la materia la que se sirve del hombre para sus fines: «No era el hombre quien irrumpía en el laboratorio de la naturaleza, sino la naturaleza misma quien le succionaba en sus maquinaciones, obteniendo a través de sus experimentos sus propios fines, que nadie sabía adónde conducían»66. Determinados impulsos de la materia buscaban su propio camino a través del ingenio humano. Todas las invenciones de Jacob, de las cuales de jactaba, no eran más que trampas a las que lo atraía la naturaleza, «eran trampas de lo desconocido». Queda así en pie la cuestión de si Jacob es demiurgo o siervo de la Materia, o las dos cosas a la vez. Es diferente el discurso si, como sugerentemente dice Wɫadysɫaw Panas67, se lee Las tiendas de color canela, según las indicaciones de Schulz, como anticipación de la novela «judía» perdida, El Mesías.
El Mito, para Schulz, es un modo de reorganizar en un nuevo relato las imágenes que afloran y se desvanecen continuamente. Es una forma de elaboración del luto por la pérdida de un padre y de un mundo. Hasta que el yo del narrador, con el mecanismo que describe Freud en el texto «Luto y melancolía»68, es superado por el objeto (precisamente el padre). La superación de la enfermedad y de la muerte es llevaba a cabo por Schulz del mismo modo que otro poeta amado por él, Rilke, a través de la exaltación del cambio y de la Metamorfosis69. El mito que representa el gran caos del sastre de Drohobycz y de su mundo es una forma de dominio, aun parcial e inestable, del caos mismo. «Llevaba entonces dentro de mí el mito de una época genial, que supuestamente formaba parte antaño de mi vida, no localizada en ningún año del calendario, suspendida por encima de la cronología, una época en la cual todas las cosas respiraban en el fulgor de unos colores divinos, absorbía todo el cielo en una respiración, como un sorbo de puro ultramar», escribía Schulz al poeta Julian Tuwim (1894-1953), agradeciéndole que le hubiese enseñado que «todo estado del alma lo suficientemente lejano, perseguido hasta lo profundo, conduce, a través de las angosturas y los canales de la palabra, a la mitología»70.
Junto con el «Tratado de maniquíes» existe también una exposición ensayística del mundo de Schulz: «Mityzacja rzeczywistości» (La mitificación de la realidad)71. Este texto nos proporciona una de las mejores claves para tratar de «abrir» su obra y comprender la relación que, para él, se establece entre Palabra y Mito. Schulz se plantea, como también hicieron con resultados diversos Gombrowicz y Witkiewicz, el problema del sentido de la realidad, pero, a diferencia de ellos, lo pone en relación con el lenguaje: «Cada fragmento de la realidad vive gracias a que no posee su porción en algún sentido universal. [...] Dar nombre a algo significa incluirlo en un sentido universal. [...] La palabra primaria era un deambular, girar alrededor del mundo, era una gran unidad universal. En su significado corriente y actual es sólo un fragmento, un rudimento de una remota, omnipresente e integral mitología».
Es sorprendente la proximidad de esta concepción a la Scienza Nuova de Giambattista Vico72. El mito es el testimonio del primer lenguaje: un lenguaje esencialmente visual, hecho de signos del mismo género que la naturaleza, expresión de una relación «natural» con los objetos por ellos simbolizados. Un lenguaje, el de los mitos, mágico. Gracias a él los dioses dan un sentido al mundo. Por eso los mitos son, sostiene Vico, poesía por excelencia: dan sentido y vida a lo que por sí mismo carecía de sentido y de vida, hacen hablar a lo que por su propia naturaleza era mudo73. De una manera «viquiana», Schulz había expresado claramente cuál era la filosofía que estaba en la base de su arte: «La primera función del espíritu es fabular, crear “historias”. [...] Pero tampoco la ciencia es otra cosa que la construcción del mito sobre el mundo, porque el mito yace en sus elementos y no nos es dado en absoluto salirnos de sus límites». También para Schulz es la poesía «un cortocircuito entre el sentido y los vocablos, una repentina regeneración de los mitos primarios». De hecho, es preciso dejar que la palabra sea libre de volver al Sentido, a su núcleo ancestral. Para Schulz, todo es Mito: «construimos, como bárbaros, nuestras casas con fragmentos de esculturas y figuras de los dioses. Nuestras más sobrias definiciones y conceptos son lejanos descendientes de los mitos e historias antiguas. Entre nuestras ideas no hay ni una miga que no provenga de la mitología, aunque sea una mitología transfigurada, mutilada, transformada».
El centro del razonamiento de Schulz y su intuición más afortunada se hallan en el término «anticipando», cuando habla de la función de la poesía en la vuelta a los orígenes mitológicos: la poesía «alcanza hasta el sentido del mundo “anticipando”, por deducción, con base en grandes y atrevidas abreviaturas y aproximaciones».
Es imposible para Schulz dar sentido a la realidad sin la ayuda de los mitos. El hombre –y su padre era el ejemplo más radical de ello– es una «máquina» que produce mitos continuamente. Al hacerlo es llevado a la poesía. Pero, como el proceso de atribución de sentido está estrechamente ligado a la palabra, se puede afirmar que «el habla es un órgano metafísico del hombre». Por eso, al no ser la realidad nada más que la sombra de la palabra, «la filosofía es en la práctica una filología, es una profunda y creativa investigación de la palabra»74. Y la poesía, como escribe Martin Heidegger interpretando a Hölderlin, expresa el «entre» y el «en medio» que se interponen entre los dioses y el mundo.
Schulz, como sostiene acertadamente Witkiewicz75, es un realistycny monadolog (monadólogo realista), «ama la materia como la sustancia más elevada para él, pero no en sentido físico (lo que me es filosóficamente cercano); no hay para él separación entre materia y espíritu, para él constituyen una unidad». Una unidad fantástica, ritual y mítica. Una unidad insensata y peligrosa para el sujeto.
En la pequeña ciudad de Drohobycz, en la tienda de telas de Jacob, en el sanatorio cuya enseña es una clepsidra, seres humanos, Tiempo, Cosmos y Naturaleza se confunden; la distancia entre el Universo y la Tierra se trastorna; individuos, animales y plantas se abandonan al incesante –y desorientador– carrusel poético –y trágico– de las metamorfosis. El codiciado dominio sobre la realidad resulta ser un fragilísimo paliativo que no impide, a la postre, la pérdida del Yo. No lo impide porque se trata de un cruel regreso a la infancia.
El problema del infantilismo es lo que une a Schulz y a Gombrowicz. El común descubrimiento de esta «enfermedad» del siglo XX sitúa a estos dos escritores, no sólo por sus valores formales, entre los más grandes de la centuria. Esto explica el entusiasmo de Schulz al leer la novela de Gombrowicz, Ferdydurke76. Schulz define a su amigo como «poco pródigo en inmadurez» y explica: «Gombrowicz demuestra que nosotros, inmaduros, ridículos, jovenzuelos luchando en las bajuras de lo concreto por nuestra propia expresión y lidiando con nuestra pequeñez estamos más cerca de la verdad que los uncidos, sublimes, maduros y acabados»77.
El director de teatro y pintor Tadeusz Kantor (1915-1990) –que opinaba: «Toda nuestra generación ha crecido en realidad a la sombra de Schulz»– construyó en torno al relato «El jubilado» su obra maestra teatral: «Es sobre todo de una novela corta de donde me vino la idea de La clase muerta. [...] La novelita habla de un viejo que quiere recuperar su infancia, volver a su escuela; y a ella vuelve. Después, durante un paseo con los niños, lo rapta una tormenta, desaparece en el cielo...»78. Ferdydurke y «El jubilado» tienen un punto de partida similar, el regreso a la infancia, sólo que en el primer caso se trata de un regreso forzado (dos individuos, una mañana, agarran al protagonista, ya adulto, y lo arrastran al colegio); en el segundo es una opción voluntaria que resulta ser imposible. Los dos amaban su propia inmadurez. Gombrowicz, sin embargo, ponía de relieve sus peligros (el triunfo de la estupidez en el mundo), mientras que para Schulz la inmadurez era la base de su creación artística y el objetivo de su lucha existencial: «Me parece que el tipo de arte que me interesa es precisamente una regresión, es una infancia reintegrada. Si fuese posible llevar hacia atrás el desarrollo, alcanzar de nuevo la infancia por un camino tortuoso –poseerla otra vez, ilimitada–, sería hacer realidad la “época genial”, los “tiempos mesiánicos” que todas las mitologías nos han prometido y jurado. Mi ideal es “madurar” hacia la infancia. Ésta sería la verdadera madurez»79.
Francesco M. Cataluccio
MADURAR HACIA LA INFANCIA
Las tiendas de color canela*
Agosto*
I
En julio, mi padre solía irse al balneario y me dejaba con mi madre y mi hermano mayor a la voluntad de los días veraniegos abrasadoramente blancos y alucinógenos. Ebrios de esta luz, hojeábamos el gran libro de las vacaciones, cuyas hojas ardían resplandecientemente y ocultaban en su fondo la pulpa de peras doradas, dulce hasta el desmayo.
Adela volvía en las mañanas luminosas, cual Pomona de fuego en un día acalorado, y vertía en su cesta la belleza policromada del sol: las cerezas brillantes, llenas de agua bajo su piel transparente, las guindas misteriosas y negras, cuyo aroma superaba su sabor, albaricoques, que escondían en su pulpa el jugo de largas tardes; y, aliado de esta poesía pura de las frutas, descargaba también trozos de carne con su teclado de costillas, y verduras con forma de algas, como crustáceos muertos y medusas, material crudo de la comida con ese sabor aún indefinido y yermo, ingredientes vegetales y telúricos con su aroma salvaje y campestre.
Esos días, la oscura cara del primer piso que daba a la plaza del mercado era atravesada por el enorme verano; el silencio de las vibrantes capas aéreas, las baldosas de resplandor que dormían su sueño apasionado sobre el suelo; la melodía del organillo surgida de la veta dorada más profunda del día; dos o tres compases del estribillo interpretado al piano en algún lugar una y otra vez, desmayándose al sol sobre las aceras blancas, perdidas en el fuego del día profundo.
Tras hacer la limpieza, Adela hizo aparecer la sombra sobre las habitaciones cerrando las cortinas de hilo. Entonces, los colores bajaban una octava y el cuarto se oscurecía sumido en la claridad del abismo marítimo, reflejado opacamente en los espejos verdes, y todo el color del día respiraba entre las cortinas, que ondeaban ligeramente en los sueños del mediodía.
Los sábados por la tarde salía de paseo con mi madre. Desde la semioscuridad del recibidor se entraba directamente en el baño solar del día. Los peatones, tanteando en aquel oro, mantenían los ojos semicerrados por el ardor, casi como pegados con miel, y el labio superior subido descubría sus encías y sus dientes. Y quienes pisaban este día áureo llevaban ese rictus de calor, como si el sol impusiera a sus feligreses la misma máscara de la cofradía solar; y todos los que iban por la calle se encontraban, pasaban unos junto a otros, ancianos y jóvenes, niños y mujeres, se saludaban con esa careta pintada sobre los rostros con una gruesa capa de tizne dorado, exhibían ese rictus báquico, la máscara bárbara de un culto pagano.
La plaza del mercado estaba vacía, amarilla por el fuego, barrida por los vientos calurosos, igual que un desierto bíblico. Las espinosas acacias, crecidas en la soledad de la plaza amarilla, bullían con su hojarasca clara, sus ramos de filigranas verdes noblemente dispuestos, a semejanza de los gobelinos viejos. Parecía que los árboles excitasen el viento estremeciendo teatralmente sus coronas, para mostrar, en patéticas flexiones, la elegancia de sus abanicos foliáceos de vientos plateados como pieles preciosas de zorro.
Las viejas casas, pulidas por el viento de muchos días, se teñían con los reflejos de la gran atmósfera, los ecos y los recuerdos de los colores diseminados en la profundidad del tiempo policromático. Parecía que generaciones enteras de días estivales desconchaban (como artesanos pacientes quitando el moho de los estucos de las fachadas) los azulejos engañosos y día a día descubrían a la luz la faz verdadera de las casas, la fisonomía de la vida y del destino que iba formándolas desde su interior.
Ahora las ventanas dormían cegadas por el resplandor de la plaza desierta: los balcones confesaban su soledad al cielo, los vestíbulos abiertos olían a frescor y a vino.
Un hatajo de harapientos, salvado de la llameante ola de calor, se escondía en un rincón de la plaza, rodeaba un fragmento del muro y lo sometía a prueba sin cesar lanzando botones y monedas, como si pudieran leer el verdadero misterio del muro garabateado con jeroglíficos de lisuras y grietas que formaban el horóscopo de esos redondeles metálicos. Por otra parte, la plaza estaba vacía.
Se esperaba que se acercara al vestíbulo abovedado, lleno de los barriles del bodeguero, refugiado en las sombras de las acacias temblorosas, el asnillo del Samaritano llevado por el bozal, y que los dos sirvientes bajarían cuidadosamente a su amo enfermo de la silla que ardía y lo subirían por las escaleras frescas hacia el piso con olor a Sabbath.
Así recorrimos mi madre y yo los dos lados soleados de la plaza, arrastrando nuestras sombras truncadas por todas las casas como por un teclado. Las baldosas del pavimento pasaban lentamente bajo nuestros pasos suaves y llanos, unas de color rosa pálido como la piel humana, otras doradas y lívidas, todas ellas planas, cálidas, aterciopeladas bajo el sol, como unos rostros solares pisoteados hasta no poder reconocerlos, hasta albergar la plácida nada.
Al fin, en la esquina de la calle Stryjska, nos sumimos en la sombra de la farmacia. El enorme balón lleno de zumo de frambuesa en el amplio escaparate simbolizaba el frescor de los bálsamos que podían aliviar cualquier dolencia. Unas cuantas casas más allá, la calle no podía mantener el decoro de la ciudad, como un campesino que, al regresar a su pueblo natal, se desviste por el camino de su elegancia urbana convirtiéndose, a medida que se acerca a su hogar, en un harapiento labriego.
Las casitas del extrarradio se ahogaban en las ventanas, en el frondoso y enredado florecer de sus pequeños jardines. Olvidadas por el gran día, señoreaban silenciosamente hierbas, flores y malezas, contentas con ese interludio que podían soñar en los márgenes del tiempo, en los confines del día infinito. Un enorme girasol, elevado sobre su potente tallo y enfermo de elefantiasis, esperaba en el luto amarillo de los últimos y tristes días de su existir doblándose bajo el tamaño exagerado de su monstruosa corpulencia. Mas, las ingenuas campanillas provincianas y las florecillas de percal, vivían impotentes en sus camisas rosas y blancas, sin mostrar comprensión hacia la gran tragedia del girasol.
II
La enrevesada profusión de hierbas, hierbajos, malezas y cardos hierve en el fuego del mediodía. La siesta del jardín vibra con el zumbido de las moscas. El rastrojo dorado grita al sol como la langosta parda; en la lluvia torrencial del fuego chillan las cigarras; las vainas explotan silenciosamente, como los grillos. En dirección a la valla, la mata de hierbas se eleva en una prominente colina jorobada, como si el jardín girara al revés en sueños y sus macizos hombros campesinos respiraran el silencio de la tierra. Sobre estos hombros del jardín la femenina y desaliñada frondosidad de agosto, crecida en los sordos precipicios de enormes bardanas, desbordaba las capas de escamas peludas de las hojas con sus grandes lenguas de verdor carnoso. Allí, esas mujeronas apoltronadas se expandieron semidevoradoras por sus faldas airadas. Allí, el jardín vendía por nada los más baratos ramos de lilas salvajes, la semilla de plátanos olia a jabón, el aguardiente agreste de la menta y todas las fruslerías de agosto.
Pero al otro lado de la valla, detrás de la guarida del estío, en la cual dominaba la torpeza de los hierbajos atontados, había un vertedero invadido vorazmente por bardanas. Nadie sabía que, precisamente allí, agosto celebraba su orgía pagana. En este vertedero, apoyada contra la valla y cubierta de lilas salvajes, se hallaba la cama de la infeliz muchacha idiota, Tluya. Así la llamábamos todos. Sobre un montón de desperdicios, cazuelas viejas, zapatillas, ruinas y escombros se encontraba la cama pintada de verde, apoyada, a falta de patas, en dos ladrillos viejos.
Por encima de aquellos escombros, el aire, enfurecido por el calor, surcado por relámpagos de moscones excitados por el sol, chirriaba como matracas invisibles, incitando a la locura.
Tluya está acurrucada entre sábanas amarillas y harapos. Su cabeza enorme se eriza y se recoge en una cola de cabellos negros. Su cara se contrae como el fuelle de un acordeón. A cada rato, un rictus de llanto compone esa figura en miles de pliegues verticales, después la sorpresa vuelve a estirarlos, los alisa y descubre las rendijas de sus ojos pequeños y las encías húmedas con sus dientes amarillentos bajo un labio carnoso con forma de hocico. Pasan horas llenas de calor y aburrimiento en las que Tluya farfulla en voz baja, dormita, gruñe y carraspea. Las moscas la rodean en un espeso enjambre. Mas, de repente, todo ese montón de trapos sucios, harapos y trizas comienza a moverse animado por el runrún de las ratas. Las moscas se despiertan asustadas y forman un gran enjambre rugiente, plagado de rabiosos zumbidos, reflejos y reverberaciones. Y, mientras los trapos caen al suelo y se derraman sobre el vertedero como ratas alarmadas, surge entre ellas, poco a poco se desenmaraña, la raíz del vertedero: semidesnuda y morena, la idiota se levanta lentamente y permanece, semejante a una deidad pagana, sobre sus piernas cortas e infantiles, mientras del cuello colmado de ira y de la cara enrojecida de rabia donde, como pinturas bárbaras, florecen los arabescos de sus venas hinchadas, se alza un grito animal, un rugido ronco surgido de los bronquios y las bocinas de ese pecho semianimal y semidivino. Las bardanas quemadas por el sol gritan, las plantas se hinchan y presumen de su carne indecente, los hierbajos beben su veneno brillante y la tonta, ronca en su alarido, golpea en convulsiones frenéticas, con apasionamiento feroz su regazo carnoso contra el tronco de lilas salvajes que chirría bajo la obstinación de esa pasión lujuriosa, encantado por todo ese coro de fecundidad desnaturalizada, pagana.
La madre de Tluya trabaja fregando suelos. Es una mujer pequeña y amarilla como el azafrán; también trata con azafrán los suelos, las mesas de pino, los bancos y las verjas, que limpia en las casas modestas. Una vez Adela me llevó a la casa de esa vieja Maryśka. Era temprano, entramos en un cuarto pintado de azul en cuyo suelo de tierra batida yacía el sol del amanecer, que amarilleaba con fuerza en ese silencio matutino medido con el estridente crujir de un reloj campesino que colgaba de la pared. En un cajón cubierto de paja dormitaba Maryśka la demente, pálida como la cal y silenciosa como un guante recién abandonado por su mano. El silencio, construido a la medida de su sueño, parloteaba amarillo, contrastado, mal silencio que monologaba, discutía, recitaba en voz alta y con vulgaridad su monólogo maniático. El tiempo de Maryśka, ese tiempo aprisionado dentro de su alma, brotó de ella terriblemente real, creciendo en el silencio del amanecer del ruidoso reloj de agujas como la harina mala, la harina pulverulenta, la harina tonta de los locos.
III
En una de estas casitas, rodeada de varas de color marrón, sumida en el verdor abundante del jardín, vivía la tía Ágata. Al entrar pasábamos por el jardín delimitado por bolas de cristal coloreado colocadas sobre palos, rosas, verdes y violetas, evocadoras de mundos luminosos y claros, como esas imágenes ideales y felices encerradas en la perfección inalcanzable de las pompas de jabón. Hallábamos un aroma familiar en el vestíbulo semioscuro con sus viejos óleos carcomidos por el moho y cegados por la vejez. En este antiguo olor conocido cabía, en síntesis extraordinariamente simple, la vida de esta gente, el alambique de la raza, la clase de la sangre y el secreto de su destino, contenidos inadvertidamente en el sucederse diario de su propio tiempo. La vieja y sabia puerta, cuyos oscuros susurros dejaban entrar y salir a esa gente, como una testigo muda de los vaivenes de la madre, de las hijas y de los hijos, se abrió ante nosotros sin ruido, igual que las puertas de un armario, y nos introdujimos en el interior de sus vidas. Permanecían sentados a la sombra de su sino, sin defenderse. Sus primeros gestos torpes nos desvelaron su misterio. ¿Acaso no nos emparentaba la sangre y el destino?
La habitación era oscura y aterciopelada, tapices azul marino como un dibujo dorado cubrían sus senos, pero el eco del día llameante aún vibraba aquí con su color cobre sobre los marcos de los cuadros, los pomos y las ramas doradas, ya tamizados por el verdor espeso del jardín. Al lado de la pared se levantó la tía Ágata, colosal y exuberante, de carnes redondas y blancas, moteada por la herrumbre roja de las pecas. Nos sentamos junto a ellos, a la orilla de su destino, un poco avergonzados por este desamparo con el que se nos entregaban sin objeciones, y bebíamos jarabe de rosas, una bebida extraña en la cual hallé la esencia más profunda de ese sábado canicular.
La tía se quejaba. Y era ése el tono dominante de sus conversaciones, la voz de esa cara blanca y fértil, que parecía flotar ya fuera de los límites de su persona a duras penas mantenida en su conjunto, en el núcleo de una forma individual e, incluso en ese conjunto, ya multiplicada y a punto de descomponerse, de ramificarse y de verterse sobre la familia. Era una fertilidad casi autosuficiente, una feminidad desprovista de frenos y patológicamente exuberante.
Sucedía que el simple aroma de lo masculino, el olor a humo de tabaco, el chiste varonil, podían impulsar a esa feminidad llameante en su lujuriosa proliferación. Y en realidad todas sus quejas del marido, del servicio, sus preocupaciones por los niños eran tan sólo caprichos de su fertilidad insatisfecha, la continuación de esa coquetería hosca, airada y llorona con la que castigaba en vano al marido. El tío Marek, pequeño, encorvado, con el rostro esterilizado por el sexo, se asentaba en su fracaso gris, asumiendo el destino a la sombra de un desprecio infinito en el que creía descansar. En sus ojos grises brillaba la lejana brisa del jardín que se extendía en la ventana. A veces, con un movimiento débil, intentaba hacer algunas observaciones, oponerse, pero la oleada de feminidad arrogante rechazaba este gesto sin importancia, pasaba triunfalmente junto a él y, con su estrepitosa marejada, ahogaba los débiles reflejos de su masculinidad.