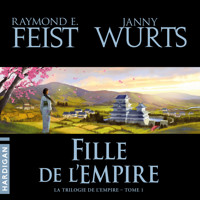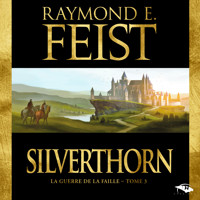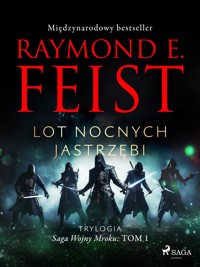Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: La Saga de la Fractura
- Sprache: Spanisch
UN MUNDO DIVIDIDO POR LA MAGIA. UN APRENDIZ DESTINADO A CAMBIARLO TODO. Pug nunca imaginó que su entrenamiento en la torre de magos sería algo más que hechizos simples. Pero cuando un barco desconocido llega al Reino de las Islas, descubre que existen otros mundos… y están chocando. Lo que parecía un accidente es el inicio de una guerra interdimensional. Junto a su amigo Tomas, Pug se enfrenta a magos ancestrales, criaturas legendarias y reinos en conflicto, mientras su poder crece y su destino se revela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raymond E Feist
Mago: Aprendiz
MAGO: MAESTRO LA SAGA DE LA FRACTURA / 1
TRADUCCIÓN DE ANTONIO CALVARIO Y MARTA GARCÍA
Saga
Mago: Aprendiz
Original title: Magician (Spanish)
Original language: English
Original Title: Magician
Copyright (c) Raymond E. Feist 2024
Copyright ©1982, 2025 Raymond E Feist and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727131429
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Este libro está dedicado a la memoria de mi padre, Felix E. Feist, en todos los aspectos, un mago.
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Mucha gente me ha facilitado una ayuda incalculable para traer esta novela al mundo. Me gustaría dar las gracias de todo corazón a:
Los del Viernes por la Noche: April y Stephen Abrams; Steve Barret; David Brin; Anita y John Everson; Dave Guinasso; Conan Lamotte; Tim LeSelle; Ethan Munson; Bob Potter; Rich Spahl; Alan Springer, y Lori y Jeff Belten, por sus útiles críticas, su entusiasmo, su apoyo, su fe, sus sabios consejos, sus ideas maravillosas y, por encima de todo, su amistad.
Billie y Russ Blake y Lilian y Mike Fressier, por haber estado siempre dispuestos a ayudar.
Harold Matson, mi representante, por arriesgarse conmigo.
Adrian Zackheim, mi editor, por pedir en vez de exigir, y por trabajar tan duro para hacer un buen libro.
Kate Cronin, asistente del editor, por tener sentido del humor y soportar con simpatía todas mis estupideces.
Elaine Chubb, editora de impresión, por tener ese tacto y preocuparse tanto por las palabras.
Y Barbara A. Feist, mi madre, por todo lo de antes y más.
Raymond E. Feist San Diego, California Julio de 1982
AGRADECIMIENTOS DE LA EDICIÓN REVISADA
Con ocasión de la publicación de la edición revisada por el autor, me gustaría añadir los siguientes nombres a la lista precedente, gente que, aunque no la conocía cuando escribí los agradecimientos anteriores, demostró ser imprescindible para ayudarme a llevar Mago al público y contribuyó materialmente a mi éxito:
Mary Ellen Curley, que ocupó el lugar de Katie y nos mantuvo en el rumbo.
Peter Schneider, cuyo entusiasmo por el trabajo me proporcionó un valioso aliado en la editorial Doubleday y un buen amigo durante la última década.
Lou Aronica, que lo compró a pesar de que realmente no quería hacer reediciones, y por darme la oportunidad de volver a mi primer trabajo y «reescribirlo de nuevo».
Pat Lobrutto, que me ayudó antes de que fuera su trabajo y vino en un momento difícil, cuya amistad va más allá de nuestra relación profesional.
Janna Silverstein, que a pesar de su corto período como mi editora ha mostrado una asombrosa capacidad para saber cuándo dejarme solo y cuándo mantener el contacto.
Nick Austin, John Booth, Jonathan Lloyd, Malcolm Edwards y el resto de la gente en la editorial Granada, ahora HarperCollins Books, que convirtieron este libro en un best seller internacional.
Abner Stein, mi representante en el Reino Unido, que se lo vendió a Nick para empezar.
Janny Wurts, por ser mi amiga y porque, al trabajar conmigo en la Trilogía del Imperio, me dio un punto de vista completamente diferente sobre los tsurani: me ayudó a transformar el Juego del Consejo de un concepto vago a una palestra letalmente real del conflicto humano. Kelewan y Tsuranuanni son tan invención suya como mía. Yo dibujé las siluetas y ella coloreó los detalles.
Y a Jonathan Matson, que recibió el testigo de manos de un gran hombre y continuó sin desfallecer, por sus sabios consejos y su amistad. La bellota cayó muy cerca del árbol.
Y, por encima de todo, a mi esposa Kathlyn S. Starbuck, que comprende mis dolores y mis alegrías en este oficio porque trabaja en la misma viña, siempre ha estado ahí incluso cuando no me lo merecía, y por hacer que las cosas tengan sentido con su amor.
Raymond E. Feist San Diego, California Abril de 1991
PRÓLOGO A LA EDICIÓN REVISADA
Un autor se aproxima a la tarea de revisar una obra de ficción anterior con preocupación y bastante nerviosismo. Esto es especialmente cierto si el libro fue su primer esfuerzo, casi todo el mundo lo consideró un éxito y si se ha reeditado continuamente durante más de una década.
Mago fue todo esto, y más. A finales de 1977 decidí probar mis posibilidades con la escritura, a tiempo parcial, mientras trabajaba como empleado de la Universidad de California, San Diego. Ahora han pasado quince años, he sido escritor con dedicación completa durante los últimos catorce y he tenido éxito en esta profesión más allá de mis sueños más exagerados. Mago, la primera novela de lo que llegó a ser conocido como la SAGA DE LA GUERRA DE LA CICATRIZ, fue un libro que enseguida adquirió vida propia. Me resisto a admitirlo en público, pero la verdad es que parte del éxito de la obra se debió a mi ignorancia de lo que constituye una novela de éxito comercial. Mi disposición a adentrarme a ciegas en un cuento que abarcaba dos mundos diferentes, doce años en la vida de varios personajes principales y decenas de secundarios, rompiendo numerosas reglas narrativas a lo largo del camino, pareció encontrar almas afines entre lectores de todo el mundo. Tras una década en prensa, considero que el atractivo del libro se basa en que es lo que una vez se llamó una «buena historia». No tenía ninguna ambición aparte de narrar un buen relato, que satisficiera a mi sentido de la maravilla, la aventura y la diversión. Y resultó que varios millones de lectores (muchos de los cuales leen traducciones en idiomas que no puedo ni empezar a comprender) se encontraron con que también satisfacía su gusto por un buen relato.
Pero, debido a que era mi primera obra, durante la creación del libro final aparecieron algunas presiones del mercado. Mago es, como cualquiera puede ver, un libro largo. Cuando la penúltima versión del manuscrito se encontraba sobre la mesa de mi editor, éste me informó de que habría que cortar unas 50.000 palabras. Y corté. Principalmente línea a línea, aunque algunas escenas fueron acortadas o eliminadas.
Aunque podría haber vivido con el manuscrito publicado originalmente como única edición, siempre he tenido la sensación de que algo del material cortado añadía cierta resonancia, un contrapunto si les parece, a algunos elementos clave de la historia. Las relaciones entre los personajes, los detalles adicionales de un mundo alienígena, los pequeños momentos de reflexión y diversión que sirven para equilibrar la actividad más frenética del conflicto y la aventura, todas esas cosas se acercaban, pero no eran lo que había tenido en mente.
De cualquier manera, para celebrar el décimo aniversario de la edición original de Mago, se me ha permitido volver a esta obra, reconstruirla y cambiarla, añadir y cortar como me parezca, para llegar a lo que se conoce en el mundo editorial como la «edición preferida del autor» de una obra. Así que, siguiendo el viejo dicho de «si no está roto no lo arregles», vuelvo al primer trabajo que llevé a cabo en un tiempo en el que no tenía pretensiones, no era un autor de best sellers y, básicamente, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Mi intención es restaurar algunos fragmentos que fueron eliminados, algunos de los pequeños detalles que creo que aportaban peso a la narrativa, aparte de al volumen del libro. Otro material estaba relacionado de forma más directa con los libros que vienen después, sentando parte de los cimientos míticos de la Guerra de la Fractura. La discusión un tanto larga entre Tully y Kulgan en el capítulo tres, junto con algunas de las cosas reveladas a Pug en la Torre de las Pruebas, se encontraban claramente en este apartado. Pero entonces mi editor no estaba convencido de la idea de una secuela, así que se cortó parte de estas escenas. Volver a incluirlo podría parecer excesivo, pero como creo que es material que pertenecía al libro original, lo he adjuntado.
A aquellos lectores que ya han descubierto Mago y se preguntan si les interesa comprarse esta edición, me gustaría asegurarles que no se ha cambiado nada importante. Ningún personaje que estuviera muerto está ahora vivo, ninguna batalla perdida se gana, y dos muchachos siguen encontrando el mismo destino. Os pido que no os sintáis obligados a leer este nuevo volumen, puesto que vuestros recuerdos de la obra original son válidos, quizás incluso más que los míos. Pero si deseáis volver al mundo de Pug y Tomas, y redescubrir viejos amigos y aventuras olvidadas, entonces considerad que esta edición es vuestra oportunidad de ver un poquito más que la última vez. Y a los nuevos lectores, bienvenidos. Confío en que encontraréis esta obra satisfactoria.
Con profunda gratitud deseo daros las gracias a todos, nuevos lectores y viejos conocidos, puesto que sin vuestro apoyo y vuestros ánimos no habrían sido posibles diez años de «buenas historias». Si tengo la oportunidad de proporcionaros una pequeña parte del placer que siento al ser capaz de compartir mis fantasiosas aventuras con vosotros, todos recibimos nuestra recompensa, puesto que al acoger vosotros mis obras me habéis permitido hacer más. Sin vosotros no habría habido Silverthorn, A Darkness at Sethanon, Cuento de Hadas ni Empire Trilogy. Las cartas se leen, aunque no se puedan responder, aunque tarden meses en llegarme, y las palabras amables en mis apariciones públicas me han enriquecido más allá de toda medida. Pero, por encima de todo, me habéis dado la oportunidad de practicar un oficio que empecé para «ver si podía hacerlo», mientras trabajaba en el Colegio Mayor de la Facultad John Muir en la UCSD.
Así que, gracias. Creo que «lo logré». Y con esta obra, espero que estéis de acuerdo en que esta vez lo conseguí de forma más elegante, con un poco más de color, peso y resonancia.
Raymond E. Feist San Diego, California Abril de 1991
MAGO: APRENDIZ
La voluntad de un muchacho es la voluntad del viento,
y los pensamientos de la juventud son
largos, largos pensamientos.
Longfellow, Mi juventud perdida
1 TORMENTA
La tormenta se había disipado. Pug bailó a lo largo del filo de las rocas, y sus pies encontraron escaso apoyo mientras se abría camino entre los charcos que había dejado la marea. Sus ojos oscuros fueron de un lado a otro mientras miraba en el agua que había quedado retenida bajo la pared del acantilado, buscando las criaturas espinosas que la recién pasada tormenta había traído hasta zonas menos profundas. Sus músculos juveniles se tensaron bajo la fina camisa cuando cambió de mano el saco de reptadores de las arenas, garras de roca y cangrejos que había arrancado de aquel jardín acuático.
El sol de la tarde provocaba destellos en la espuma del mar que se arremolinaba a su alrededor, mientras el viento del oeste hacía ondear su pelo castaño veteado por el sol. Pug dejó su saco en el suelo, lo comprobó para asegurarse de que estaba bien atado, y luego se agachó en un trozo de arena limpia. El saco no estaba completamente lleno, pero a Pug le entusiasmaba la hora o poco más que iba a poder relajarse. Megar el cocinero no le pondría pegas con el tiempo, siempre que el saco estuviese casi lleno. Descansando con la espalda contra una gran roca, Pug pronto se quedó adormilado bajo la calidez del sol.
Una salpicadura de agua fría lo despertó horas después. Abrió los ojos sobresaltado y se dio cuenta de que se había quedado dormido demasiado tiempo.
Hacia el oeste, por encima del mar, empezaban a formarse nubarrones de tormenta sobre el contorno de las Seis Hermanas, las pequeñas islas del horizonte. Las agitadas nubes que surgían, dejando un rastro de lluvia bajo ellas como un velo negro de hollín, anunciaban otra de las tormentas repentinas habituales en esta parte de la costa a principios del verano. Al sur, los altos acantilados del Lamento del Marino se recortaban contra el cielo, mientras las olas se estrellaban contra la base del pináculo rocoso. Se empezaba a formar marejada detrás de los rompientes, señal segura de que la tormenta llegaría pronto. Pug sabía que estaba en peligro, puesto que las tormentas veraniegas podían ahogar a cualquiera que se encontrase en las playas o, si eran lo bastante intensas, en las tierras bajas aledañas.
Recogió su saco y se dirigió al norte, hacia el castillo. Mientras se movía entre los charcos, sintió cómo el frescor del viento se convertía en un frío más intenso y húmedo. El día empezó a quedar roto por un parcheado de sombras cuando las primeras nubes pasaron por delante del sol, haciendo que los colores brillantes se desvanecieran en tonalidades grisáceas. En el mar, los rayos resplandecían contra la negrura de las nubes, y el distante retumbar del trueno resonaba por encima del sonido de las olas.
Pug cogió velocidad en cuanto alcanzó el primer tramo de playa abierta. La tormenta llegaba más rápido de lo que él había creído, haciendo subir la marea ante ella. Al llegar a la segunda franja de charcas, apenas quedaban tres metros de arena seca entre el agua y los acantilados.
Corrió por las rocas tanto como le permitía el terreno, y dos veces estuvo a punto de que su pie quedase atrapado. Cuando alcanzó la siguiente franja de arena, no calculó bien el salto desde la última roca y aterrizó mal. Cayó en la arena y se agarró el tobillo. Como si hubiera estado esperando el fallo, la marea se abalanzó hacia delante, cubriéndolo un momento. Extendió los brazos y sintió que se le escapaba el saco. Se adelantó para tratar de agarrarlo frenéticamente, pero le falló el tobillo. Se cayó, y tragó agua. Levantó la cabeza, escupiendo y tosiendo. Había empezado a incorporarse cuando una segunda ola, más alta que la última, le golpeó en el pecho y le hizo caer de espaldas. Pug había crecido jugando con las olas y era un nadador experimentado, pero el dolor en su tobillo y el golpeteo de las olas lo estaban llevando al borde del pánico. Se enfrentó a ello y emergió en busca de aire mientras la ola retrocedía. Medio nadando medio andando a trompicones, se dirigió hacia la pared del acantilado, sabedor de que allí el agua sólo tendría unos pocos centímetros de profundidad.
Alcanzó el acantilado y se recostó contra él, tratando de apoyar el menor peso posible en su tobillo herido. Se movió centímetro a centímetro a lo largo de la pared de roca, mientras cada ola hacía subir el nivel del agua. Cuando finalmente alcanzó un sitio desde el que podía emprender el ascenso, el agua le llegaba a la cintura. Tuvo que usar todas sus fuerzas para subir al sendero. Jadeó un momento y luego empezó a arrastrarse para emprender el camino, ya que no se fiaba de su tobillo herido en el suelo rocoso.
Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer mientras él se esforzaba por avanzar, arañándose las rodillas y las espinillas contra las rocas, hasta que alcanzó la pradera de la cima del acantilado. Cayó hacia delante exhausto, jadeando por el esfuerzo del ascenso. Las pocas gotas aumentaron hasta convertirse en una lluvia ligera pero constante.
Cuando hubo recuperado el aliento, Pug se sentó y examinó su tobillo hinchado. Estaba blando al tacto, pero se tranquilizó cuando pudo moverlo: no estaba roto. Tendría que cojear todo el camino de vuelta, pero una vez dejada tras de sí la amenaza de morir ahogado en la playa, se sentía relativamente animado.
Sería un desecho empapado y helado cuando llegase a la ciudad. Tendría que encontrar alojamiento allí, porque las puertas del castillo estarían cerradas durante la noche, y con el tobillo torcido no podría intentar escalar el muro de detrás de los establos. Además, si esperaba y se colaba en el castillo al día siguiente, sólo Megar tendría unas palabritas con él, pero si se lo encontraban trepando por el muro, el Maestre de Armas Fannon y el Maestre de Caballerizas Algon le iban a proporcionar algo más que simples palabras.
Mientras descansaba, la lluvia persistió y el cielo se oscureció cuando el sol quedó completamente envuelto por nubarrones. Su alivio momentáneo fue sustituido por el enfado consigo mismo por haber perdido el saco del marisco. Su desagrado se duplicó cuando consideró la estupidez de haberse quedado dormido. Si hubiera estado despierto, habría hecho el trayecto de vuelta sin prisas, no se habría dislocado el tobillo y habría tenido tiempo de explorar el lecho del arroyo que había sobre los acantilados en busca de los guijarros que tanto le gustaba emplear con su honda. Ahora se había quedado sin piedras, y pasaría al menos otra semana antes de que pudiera volver. Eso si Megar no mandaba en su lugar a otro chico, lo cual era posible ahora que él volvía con las manos vacías.
La atención de Pug se dirigió hacia la incomodidad de estar sentado bajo la lluvia, y decidió que era hora de moverse. Se puso de pie y probó su tobillo. Éste se resintió, pero Pug pudo soportarlo. Cojeó por la hierba hasta donde había dejado sus pertenencias y recogió su zurrón, el cayado y la honda. Profirió un juramento que había oído usar a los soldados del castillo cuando se encontró con que el zurrón estaba roto y faltaban el pan y el queso. Mapaches, o quizá lagartos de las arenas, pensó. Tiró a un lado la bolsa ahora inútil y se preguntó por la causa de sus desgracias.
Tras respirar hondo, se apoyó en el cayado y empezó a atravesar las colinas bajas que separaban los acantilados de la carretera. Por todo el paisaje había repartidos grupos de arbolillos, y Pug se lamentó de que no hubiese un cobijo más efectivo en las cercanías, ya que no lo había en la zona de los acantilados. No se iba a mojar más pateando hasta la ciudad que quedándose bajo un árbol.
El viento ganó fuerza, y Pug sintió el frío en su espalda húmeda. Tiritó y apretó el paso todo lo que pudo. Los arbolitos empezaron a doblarse por la fuerza del viento, y sintió como si una mano gigantesca empezara a empujarlo hacia atrás. Al alcanzar la carretera, se dirigió al norte. Podía oír el sobrecogedor sonido del gran bosque que había al este, el silbido del viento al pasar por entre las ramas de los antiquísimos robles, añadido a su aspecto imponente. Los oscuros senderos del bosque probablemente no fueran más peligrosos que la carretera real, pero al recordar las historias de bandidos y otros malhechores menos humanos, al muchacho se le erizó el vello de la nuca.
Saliéndose de la carretera real, Pug encontró algo de abrigo en la hondonada que corría paralela a ella. El viento se intensificó y la lluvia hizo que le picaran los ojos, humedeciendo con lágrimas unas mejillas que ya estaban mojadas. Una racha de viento le dio de lleno y perdió el equilibrio por unos instantes. Se estaba acumulando agua en la hondonada junto a la carretera, y tenía que pisar con cuidado para no caerse debido a la inesperada profundidad de algunos charcos.
Durante casi una hora se abrió camino a través de la tormenta, que cada vez iba a más. La carretera giró al noroeste, poniéndolo de cara al viento aullante. Pug se inclinó hacia delante, con la camisa ondeando tras de sí. Tragó saliva para detener el pánico asfixiante que empezaba a apoderarse de él. Sabía que ahora estaba en peligro, puesto que la tormenta empezaba a alcanzar una furia muy superior a la normal en esos meses del año. Grandes rayos zigzagueantes iluminaban el oscuro paisaje, perfilando brevemente los árboles y la carretera en un contraste de blanco intenso y brillante, y negro opaco. Las deslumbrantes imágenes, en negativo, permanecían en sus ojos unos instantes, confundiendo sus sentidos. Los enormes truenos que sonaban en el cielo le golpeaban como si fueran puñetazos. Ahora su miedo a la tormenta superaba al que tenía por los bandidos y trasgos imaginarios. Decidió caminar entre los árboles próximos a la carretera; el viento quedaría mitigado un poco por los troncos de los robles.
Mientras Pug se acercaba a la floresta, un estrépito lo obligó a detenerse. En la penumbra de la tormenta apenas pudo vislumbrar la silueta de un jabalí negro del bosque mientras éste emergía entre los matorrales. El cerdo saltó desde los arbustos, resbaló y volvió a levantarse a unos metros de distancia. Pug pudo verlo claramente cuando el animal se quedó parado mirándolo, moviendo la cabeza a un lado y a otro. Dos grandes colmillos parecían brillar en la tenue luz mientras el agua de lluvia goteaba de ellos. Tenía los ojos desencajados de miedo, y arañaba el suelo con sus pezuñas. Los cerdos salvajes del bosque tenían mal temperamento, como poco, pero solían evitar a los humanos. Éste en particular estaba horrorizado por la tormenta, y Pug sabía que si embestía podía provocarle heridas graves, incluso la muerte.
Quieto como un poste, Pug se preparó para golpear con su cayado, pero con la esperanza de que el cerdo volviese al bosque. La cabeza del jabalí se alzó, siguiendo el olor del muchacho en el viento. Sus ojos de color rosa parecieron brillar mientras temblaba de indecisión. Un sonido lo hizo volverse hacia los árboles durante un momento, luego bajó la cabeza y embistió.
Pug lo golpeó con su cayado, propinando un golpe lateral no muy fuerte en la cabeza del cerdo que hizo que ésta se volviera. El animal se deslizó a un lado en el suelo fangoso, golpeando a Pug en las piernas. El chico cayó mientras el cerdo le sobrepasaba. Tirado en el suelo, Pug vio trastabillar al jabalí mientras se daba la vuelta para embestir de nuevo. De repente, el cerdo se le echó encima y no tuvo tiempo de levantarse. Colocó el bastón delante en un vano intento de desviar de nuevo al animal. El jabalí esquivó el cayado y Pug trató de alejarse rodando, pero un peso cayó sobre su cuerpo. Pug se cubrió el rostro con las manos, manteniendo los brazos sobre el pecho, y esperó que le clavara los colmillos.
Tras un instante se dio cuenta de que el puerco permanecía inmóvil. Al destaparse la cara, descubrió al cerdo tumbado sobre sus piernas, con una flecha con penachos negros y cubierta con tela clavada en el costado. Pug miró hacia el bosque. Un hombre vestido de cuero marrón estaba de pie cerca del borde de los árboles, envolviendo rápidamente un arco largo de hombre de armas con un hule encerado. Una vez que la valiosa arma estuvo a salvo de las inclemencias del tiempo, el hombre se acercó hasta el muchacho y la bestia.
Llevaba una capa con capucha que ocultaba su cara. Se arrodilló junto a Pug y gritó para hacerse oír por encima del viento.
–¿Estás bien, chico? –dijo mientras levantaba con facilidad el jabalí muerto de las piernas de Pug–. ¿Algún hueso roto?
–No creo –exclamó Pug en respuesta, mientras se hacía cargo de la situación.
Le dolía el costado derecho, y las piernas también parecían contusionadas. Con el tobillo todavía inflamado, en esos momentos se sentía hecho polvo, pero nada parecía roto ni dañado.
Unas manos grandes y carnosas le ayudaron a ponerse en pie.
–Toma –le ordenó el hombre, entregándole su cayado y el arco. Pug los sostuvo mientras el extraño destripaba rápidamente al jabalí con un enorme cuchillo de monte. Completó su trabajo y se volvió hacia Pug–. Ven conmigo, chico. Más vale que te quedes con mi amo y conmigo. No está lejos, pero será mejor que nos demos prisa. Esta tormenta empeorará antes de acabarse. ¿Puedes andar?
Dando un paso con dificultad, Pug asintió. Sin añadir una palabra, el hombre se echó al hombro el jabalí y recogió su arco.
–Ven –dijo mientras se volvía hacia el bosque.
Empezó a andar con vigorosas zancadas, que Pug a duras penas pudo seguir.
El bosque hacía tan poco para amortiguar la furia de la tormenta que la conversación era imposible. Un rayo iluminó la escena por un instante, y Pug pudo entrever el rostro del hombre. Trató de recordar si había visto antes al extraño. Su aspecto era el habitual de los cazadores y leñadores que vivían en el bosque de Crydee: ancho de hombros, alto y de constitución robusta. Tenía el pelo y la barba oscuros, y la apariencia dura y curtida de quien pasa la mayor parte del tiempo al aire libre.
Durante un momento de imaginación el chico se preguntó si podría ser algún miembro de una banda de forajidos, oculta en el corazón del bosque. Abandonó la idea, puesto que ningún forajido se preocuparía por un mozo del castillo que obviamente estaba sin blanca.
Al recordar que el hombre había mencionado tener un amo, Pug sospechó que se trataba de un vasallo, alguien que vivía en las tierras de un terrateniente. Estaría al servicio del terrateniente, pero no vinculado a él como siervo. Los vasallos eran hombres libres que entregaban una parte de su cosecha o su ganado a cambio del usufructo de la tierra. Tenía que ser un hombre libre. A ningún siervo se le permitiría llevar un arco largo, porque eran demasiado valiosos y peligrosos. Aun así, Pug no podía recordar ninguna hacienda en el bosque. Para el chico era un misterio, pero el efecto de los padecimientos del día alejaba rápidamente cualquier atisbo de curiosidad.
Tras lo que le parecieron horas, el hombre se adentró en una espesa arboleda. Pug casi lo perdió en la oscuridad, puesto que el sol se había puesto hacía rato, llevándose con él la poca luz que la tormenta había consentido. Seguía al hombre más por el sonido de sus pisadas y la percepción de su presencia que por la vista. Pug sintió que se encontraba en un sendero que atravesaba la espesura, puesto que sus pisadas no encontraban la resistencia de matorrales ni detritos. Desde donde habían estado momentos antes, el sendero sería difícil de encontrar a la luz del día, e imposible por la noche a menos que uno lo conociera. Pronto entraron en un claro, en medio del cual se encontraba una pequeña casita de piedra. La luz brillaba a través de una única ventana, y el humo se alzaba desde una chimenea. Cruzaron el claro, y a Pug le llamó la atención la relativa calma de la tormenta en ese punto del bosque.
Cuando estuvieron ante la puerta, el hombre se echó a un lado y dijo:
–Entra tú, muchacho. Yo tengo que preparar el cerdo.
Asintiendo en silencio, Pug empujó la puerta de madera y entró.
–¡Cierra esa puerta, chico! ¡Vas a hacerme coger frío y causar mi muerte!
Pug obedeció sobresaltado, cerrando la puerta con más fuerza de la que pretendía.
Se volvió, asimilando la escena que había ante él. El interior de la casita consistía en una sola habitación. En una de las paredes estaba la chimenea, con un hogar de buenas dimensiones donde ardía un fuego brillante y alegre que desprendía un cálido resplandor. Cerca de la chimenea se encontraba una mesa, tras la cual se sentaba en un banco una figura oronda vestida con una túnica amarilla. Su pelo y barba grises cubrían su cabeza casi por completo, excepto un par de ojos de vivo color azul que brillaban a la luz del fuego. Una larga pipa emergía entre la barba, de la que salían grandes nubes de humo pálido.
Pug conocía al hombre.
–Maestro Kulgan... –dijo.
El hombre era el mago y consejero del duque, un rostro familiar en el castillo.
Kulgan dirigió una mirada intensa al muchacho, y luego habló con una voz grave, dada a los sonidos fuertes y los tonos potentes.
–Así que me conoces.
–Sí, señor, del castillo.
–¿Cómo te llamas, chico del castillo?
–Pug, maestro Kulgan.
–Ahora te recuerdo. –El mago agitó la mano con aire ausente–. No me llames maestro, Pug; aunque por derecho propio se me llama maestro de mis artes –dijo mientras se formaban arrugas de diversión en torno a sus ojos–. Soy de más alta cuna que tú, es cierto, pero no tanto. Ven, hay una manta colgada cerca del fuego; estás empapado. Cuelga tu ropa para que se seque y siéntate ahí.
Señaló un banco que había frente al suyo.
Pug hizo lo que le había dicho, sin perder de vista al mago en ningún momento. Era un miembro de la corte del duque, pero seguía siendo un mago, un objeto de recelo generalmente mal considerado por la gente común. Si la vaca de un granjero paría un ternero deforme, o una plaga atacaba los cultivos, los aldeanos seguramente lo achacarían al trabajo de algún mago que acechaba en las sombras. En tiempos no muy lejanos habría sido muy posible que echaran a Kulgan de Crydee a pedradas. No obstante, en la actualidad, gracias a su puesto junto al duque había logrado la tolerancia de los aldeanos, pero los viejos miedos tardaban en desaparecer.
Tras haber colgado sus ropas, Pug se sentó. Un par de ojos rojos lo miraban desde el otro lado de la mesa del mago. Una cabeza escamosa se alzó por encima de ésta y estudió al muchacho.
Kulgan se rió ante la incomodidad del joven.
–Tranquilo, chico. Fantus no va a comerte.
Dejó caer su mano sobre la cabeza de la criatura, que estaba sentada a su lado en el banco, y le rascó justo detrás de los ojos. Ésta cerró los ojos y emitió un suave canturreo, muy similar al ronroneo de un gato.
Pug cerró la boca, que se le había abierto por la sorpresa, y preguntó:
–¿Es un dragón de verdad, señor?
El mago se rió, un sonido rico y agradable.
–A veces piensa que lo es, chico. Fantus es un draco de fuego, un primo del dragón, aunque de menor tamaño. –La criatura abrió uno de sus ojos y lo fijó en el mago–. Pero con el mismo corazón –añadió Kulgan con rapidez, y el draco volvió a cerrar el ojo. Kulgan hablaba en voz baja, con un tono de complicidad–. Es muy inteligente, así que ten cuidado con lo que le dices. Es una criatura de sensibilidad muy refinada.
Pug dijo que así lo haría.
–¿Tiene aliento de fuego? –preguntó, con los ojos abiertos como platos por la impresión.
Para cualquier chico de trece años, incluso un primo de los dragones era merecedor de un temor reverencial.
–Cuando le apetece puede eructar una o dos llamaradas, aunque no suele apetecerle muy a menudo. Creo que se debe a la excelente dieta que le suministro, chico. No ha tenido que cazar desde hace años, así que está algo desentrenado. En realidad, creo que lo mimo demasiado.
Pug descubrió que la idea era tranquilizadora. Si el mago se preocupaba lo suficiente de mimar a esa criatura, sin importar lo rara que fuese, entonces parecía más humano, menos misterioso. Pug estudió a Fantus, admirando cómo el fuego provocaba reflejos dorados en sus escamas color esmeralda. El draco, aproximadamente del tamaño de un sabueso pequeño, tenía un cuello largo y sinuoso sobre el que descansaba una cabeza similar a la de un lagarto. Sus alas estaban plegadas sobre su espalda, y dos patas acabadas en garras se extendían ante él, dando zarpazos al aire sin ton ni son mientras Kulgan le rascaba la cabeza. Su larga cola se movía de un lado a otro, a un palmo del suelo.
La puerta se abrió y entró el corpulento arquero, sosteniendo ante sí un trozo de lomo de cerdo ya preparado y ensartado en un espetón. Sin decir ni palabra avanzó hasta la chimenea y puso a asar la carne. Fantus levantó la cabeza y aprovechó su largo cuello para mirar por encima de la mesa. Con un chasquido de su lengua bífida, el draco se bajó del banco y, de forma majestuosa, se acercó al hogar. Escogió un sitio cálido junto al fuego y se enroscó para dormitar a la espera de la cena.
El vasallo se desabrochó la capa y la colgó de un pivote que había detrás de la puerta.
–La tormenta pasará antes del amanecer, creo.
Volvió al fuego y preparó una salsa de vino y especias para el cerdo. Pug se asustó al ver una larga cicatriz que recorría el lado izquierdo del rostro del hombre que brillaba roja y enfadada a la luz del fuego.
Kulgan señaló con su pipa en dirección al vasallo.
–Sabiendo lo callado que es mi amigo, estoy seguro de que no habréis sido presentados adecuadamente. Meecham, este muchacho es Pug, del Castillo de Crydee.
Meecham asintió y volvió a dedicar su atención al asado de lomo.
Pug asintió en respuesta, aunque un poco tarde para que Meecham se diera cuenta.
–Se me ha olvidado agradecerle que me salvara del jabalí.
Meecham contestó:
–No hay necesidad de agradecer nada, chico. Si no hubiera asustado a la bestia es muy poco probable que te hubiera embestido.
Dejó el hogar y cruzó hasta el otro lado de la habitación, donde sacó un trozo de masa marrón de un cubo tapado con un trapo y empezó a amasarla.
–Bueno, señor –dijo Pug a Kulgan–, su flecha mató al cerdo. Fue una suerte que estuviera siguiendo al animal.
Kulgan rió.
–La pobre criatura, que es nuestro bienvenido invitado a la cena, resultó ser una víctima de las circunstancias, igual que tú.
Pug miró asombrado.
–No lo entiendo, señor.
Kulgan se levantó, cogió un objeto del estante superior de la estantería de libros y lo colocó en la mesa ante el muchacho. Estaba envuelto en terciopelo azul oscuro, así que Pug supo enseguida que debía de ser un objeto muy valioso si se usaba un material tan caro para protegerlo. Kulgan quitó el terciopelo, revelando un orbe de cristal que resplandecía a la luz del fuego. A Pug se le escapó un suspiro de admiración ante su belleza, porque no tenía ningún defecto aparente y era espléndido aun con su sencilla forma.
Kulgan señaló la esfera de cristal.
–Este objeto fue fabricado como regalo por Althafain de Carse, un poderoso artífice de magia que me consideró digno de tal presente porque le he hecho uno o dos favores en el pasado, aunque eso tiene poca importancia. Acabo de volver de pasar el día con el maestro Althafain y por eso lo estaba probando. Mira en lo profundo del orbe, Pug.
Pug fijó sus ojos en la esfera e intentó seguir el brillo de las llamas que parecían bailar en su interior. Los reflejos de la habitación, multiplicados por cien, se mezclaron y danzaron mientras sus ojos trataban de fijarse en cada aspecto que había dentro del orbe. Fluyeron y se mezclaron, y luego se volvieron nebulosos y se oscurecieron. Un suave resplandor blanco en el centro de la esfera sustituyó el rojo del fuego, y Pug sintió que su mirada quedaba atrapada por su placentera calidez. Como la calidez de la cocina del castillo, pensó de forma ausente.
De repente la blancura lechosa de la esfera se desvaneció, y Pug pudo ver una imagen de la cocina ante sus ojos. Alfan el Gordo, uno de los cocineros, hacía pastas y chupaba los restos dulces de sus dedos, lo que hizo caer la ira de Megar, el cocinero jefe, sobre su cabeza, puesto que Megar la consideraba una costumbre repugnante. Pug se rió de la escena que había sido testigo muchas veces y ésta se desvaneció. De repente se sintió cansado.
Kulgan envolvió el orbe en la tela y se lo llevó.
–Lo has hecho bien, muchacho –dijo de forma pensativa. Permaneció observando al joven durante un momento, como si considerara algo, y luego se sentó–. No habría sospechado que fueses capaz de lograr una imagen tan nítida al primer intento, pero parece que eres más de lo que aparentas.
–¿Señor?
–No importa, Pug. –Hizo una pausa durante un momento, y luego dijo–: Estaba usando este juguete por primera vez, comprobando a cuánta distancia podía mandar mi vista, cuando vi que te dirigías a la carretera. Por tu cojera y aspecto magullado supuse que nunca llegarías a la ciudad, así que mandé a Meecham a recogerte.
Pug se azoró por la desacostumbrada atención, y el color subió a sus mejillas. Con la alta estima en que tienen sus habilidades los niños de trece años, dijo:
–No era necesario que hiciera tal cosa, señor. Habría llegado a la ciudad a tiempo.
Kulgan sonrió.
–Quizá sí, quizá no. La tormenta es demasiado fuerte para esta estación y muy peligrosa para viajar.
Pug escuchó el suave golpeteo de la lluvia sobre el tejado de la casa. La tormenta parecía haber amainado, y Pug dudó de las palabras del mago. Como si le leyera la mente, Kulgan dijo:
–No dudes de mí, Pug. Este claro está protegido por algo más que grandes troncos. Si atravesases el círculo de árboles que marca los límites de mi propiedad, sentirías la furia de la tormenta. Meecham, ¿qué opinas del viento?
Meecham dejó de amasar la masa de pan y pensó durante unos instantes.
–Casi tan malo como la tormenta que hundió seis barcos hace tres años. –Se paró un momento, como si reconsiderara su apreciación, y luego asintió reafirmándose–. Sí, casi tan malo, aunque no durará tanto.
Pug hizo retroceder su pensamiento tres años, hasta la tormenta que había empujado a una flota comercial quegana que se dirigía a Crydee contra los arrecifes del Lamento del Marino. En su momento álgido, los guardias de las murallas del castillo se vieron obligados a refugiarse en las torres para no ser arrancados de los parapetos por la fuerza del viento. Si esta tormenta era tan fuerte, entonces la magia de Kulgan era impresionante, puesto que en el exterior de la casita no parecía peor que un chaparrón de primavera.
Kulgan volvió a sentarse en el banco, intentando encender la pipa que se le había apagado. Mientras emitía una nube de humo blanco y dulzón, la atención de Pug viajó hasta la estantería de libros que se encontraba tras el mago. Sus labios se movieron en silencio mientras trataba de distinguir lo que estaba escrito en los lomos, pero no pudo.
Kulgan levantó una ceja.
–Así que sabes leer, ¿no?
Pug se asustó, pensando que podía haber ofendido al mago entrometiéndose en sus asuntos.
–No pasa nada, chico. Conocer las letras no es ningún delito –dijo Kulgan, sintiendo su vergüenza.
Pug sintió que disminuía su incomodidad.
–Puedo leer un poco. Megar el cocinero me ha enseñado a leer los inventarios de los almacenes de la cocina, en los sótanos. También sé algo de números.
–Números también –exclamó el mago con un tono agradable–. Vaya vaya, eres algo poco común.
Se volvió y sacó de la estantería un tomo encuadernado en cuero rojo. Lo abrió y ojeó una página, luego otra, y por fin encontró una que parecía cumplir los requisitos. Se dio la vuelta con el libro y lo colocó abierto en la mesa, delante de Pug. Kulgan señaló una página iluminada con un magnífico diseño de serpientes, flores y ramas entrelazadas en torno a una enorme letra en la esquina superior izquierda.
–Lee esto, chico.
Pug nunca había visto nada ni remotamente parecido. Sus lecciones estaban escritas en simple pergamino con la tosca grafía de Megar, cuyas letras se habían hecho usando un trozo de carbón. Se quedó fascinado por los detalles del trabajo y se dio cuenta de que el mago lo miraba fijamente. Recomponiéndose, empezó a leer.
–Y entonces llegó un men... mensaje de... –miró la palabra, atascándose en las complejas combinaciones totalmente nuevas para él–... Zacara. –Hizo una pausa y miró a Kulgan para ver si lo había dicho bien. El mago asintió para que continuase–. Puesto que el norte debía ser olvi... olvidado, no fuera que el corazón del Imperio lan... languideciera y todo se perdiera. Aunque de Bosania por nacimiento, aquellos soldados seguían siendo leales a Kesh la Grande en su servicio. Así que por la gran necesidad de ésta, tomaron las armas y se pusieron sus armaduras y abandonaron Bosania, embarcándose hacia el sur para salvarlo de la destrucción.
Kulgan dijo:
–Es suficiente. –Cerró el libro con suavidad–. Estás bien dotado para las letras para ser un mozo del castillo.
–Este libro, señor, ¿qué es? –preguntó mientras Kulgan se lo llevaba–. Nunca he visto nada parecido.
Kulgan miró a Pug durante un momento, con una mirada que le volvió a hacer sentirse incómodo, y luego sonrió, rompiendo la tensión. Mientras volvía a poner el libro en la estantería, dijo:
–Es una historia de esta tierra, chico. Me la dio como regalo el abad de un monasterio ishapiano. Es una traducción de un texto keshiano, de unos cien años de antigüedad.
Pug asintió.
–Sonaba muy extraño. ¿De qué hablaba?
Kulgan miró una vez más a Pug como si tratase de ver algo dentro del muchacho.
–Hace mucho tiempo, Pug, todas estas tierras, desde el Mar Sin Fin hasta el Mar Amargo pasando por las Montañas de las Torres Grises, formaban parte del Imperio de Kesh la Grande. Lejos, al este, existía un pequeño reino, en una pequeña isla llamada Rillanon. Creció hasta abarcar los reinos de las islas vecinas, y se convirtió en el Reino de las Islas. Más tarde, volvió a expandirse, esta vez por el continente, y aunque sigue siendo el Reino de las Islas, la mayoría de nosotros lo llama sencillamente «el Reino». Los que vivimos en Crydee somos parte del Reino, aunque vivimos tan lejos de la capital en Rillanon como se puede vivir y seguir estando dentro de sus fronteras. Una vez, hace muchos años, el Imperio de Kesh la Grande abandonó estas tierras, porque estaba enzarzado en un largo y sangriento conflicto con sus vecinos del sur, la Confederación de Kesh.
Pug estaba atrapado en la grandiosidad de los imperios perdidos, pero lo bastante hambriento para darse cuenta de que Meecham introducía pequeñas piezas de pan moreno en el horno del hogar. Devolvió su atención al mago.
–¿Quiénes eran la Con...?
–La Confederación de Kesh –acabó Kulgan la frase por el muchacho–. Es un grupo de pequeñas naciones que habían sido tributarias de Kesh la Grande durante siglos. Doce años antes de que se escribiera el libro, se unieron contra su opresor. Cada una de ellas por separado era incapaz de enfrentarse a Kesh la Grande, pero unidas demostraron ser su igual. Demasiado iguales, de hecho, puesto que la guerra se alargó año tras año. El Imperio se vio obligado a sacar a sus legiones de las provincias norteñas y mandarlas al sur, dejando el norte expuesto al avance de este nuevo y más joven reino. Fue el abuelo del duque Borric, el hijo menor del rey, quien trajo el ejército al oeste, ampliando el Reino Occidental. Desde entonces todo lo que una vez fue la antigua provincia imperial de Bosania, excepto las Ciudades Libres de Natal, se ha llamado el Ducado de Crydee.
Pug pensó durante un momento, y luego dijo:
–Creo que me gustaría viajar algún día a Kesh la Grande.
Meecham gruñó algo parecido a una risa.
–¿Y cómo viajarías? ¿Como filibustero?
Pug notó que se le sonrojaba la cara. Los filibusteros eran hombres sin tierra, mercenarios que luchaban a cambio de dinero, y a los que se consideraba sólo un peldaño por encima de los forajidos.
–Quizá lo hagas algún día, Pug –dijo Kulgan–. El camino es largo y está lleno de peligros, pero no es algo inaudito que un individuo valiente y animoso sobreviva al viaje. Cosas más raras han pasado.
La charla en torno a la mesa derivó hacia temas más mundanos, puesto que el mago había estado en el castillo sureño de Carse durante algo más de un mes y quería enterarse de los chismorreos de Crydee. Cuando el pan acabó de hornearse, Meecham lo sirvió caliente, cortó el lomo de cerdo y sacó platos con queso y verduras. Pug nunca había comido tan bien en su vida. Aunque había trabajado en las cocinas, su posición de mozo del castillo sólo le permitía ganarse un magro sustento. Dos veces durante la cena, Pug se encontró con que el mago lo miraba atentamente.
Cuando acabó la comida, Meecham recogió la mesa y fregó los platos con arena limpia y agua clara, mientras Kulgan y Pug permanecían sentados charlando. En la mesa quedaba un trozo de carne, que Kulgan lanzó a Fantus, que estaba tumbado delante del fuego. El draco abrió un ojo para mirar el trozo. Sopesó un momento la elección entre su cómodo lugar de descanso y la jugosa loncha, y luego se movió los quince centímetros necesarios para tragarse el premio y volvió a cerrar los ojos.
Kulgan encendió la pipa, y una vez que estuvo satisfecho con su producción de humo, prosiguió:
–¿Cuáles son tus planes para cuando llegues a edad adulta, chico?
Pug luchaba contra el sueño, pero la pregunta de Kulgan lo despejó de nuevo. El momento de la Elección, en que los chicos de la ciudad y el castillo eran tomados como aprendices, se acercaba, y Pug se emocionó al responder.
–Este Medio Verano espero entrar al servicio del duque bajo el Maestre de Armas Fannon.
Kulgan miró a su pequeño huésped.
–Pensaba que todavía te faltaban uno o dos años para ser aprendiz, Pug.
Meecham emitió un sonido a medio camino entre la risa y el gruñido.
–Algo pequeño para acarrear la espada y el escudo, ¿no, chaval?
Pug se sonrojó. Era el chico más bajito de su edad en el castillo.
–Megar el cocinero dijo que mi crecimiento se estaba retrasando –afirmó–. Nadie sabe quiénes eran mis padres, así que desconocen a qué deben atenerse.
–¿Huérfano entonces? –preguntó Meecham levantando una ceja, su gesto más expresivo hasta el momento.
Pug asintió.
–Me dejaron con los sacerdotes de Dala, en la abadía de las montañas. Fue una mujer que dijo haberme encontrado en la carretera. Me llevaron al castillo porque no tenían forma de cuidarme.
–Sí –terció Kulgan–, me acuerdo de cuando los que veneran al Escudo de los Débiles te trajeron por vez primera al castillo. No eras más que un bebé recién destetado. Sólo gracias a la amabilidad del duque eres un hombre libre. Pensó que sería un mal menor liberar al hijo de un siervo antes que vincular en servidumbre al hijo de un hombre libre. Sin pruebas, tenía el derecho de declararte siervo.
Meecham habló en un tono neutro.
–Un buen hombre, el duque.
Pug había oído la historia de su origen cien veces antes de labios de Magya en la cocina del castillo. Se sentía completamente extenuado y apenas podía mantener los ojos abiertos. Kulgan se dio cuenta y le hizo un gesto a Meecham. El alto vasallo cogió unas mantas de la estantería y preparó un catre. Cuando hubo terminado, Pug hacía rato que dormía con la cabeza apoyada en la mesa. Las manos del hombretón lo levantaron suavemente del taburete y lo colocaron sobre las mantas, luego lo tapó.
Fantus abrió los ojos y observó al chico dormido. Con un bostezo lobuno, se tambaleó hasta llegar junto a Pug y se acurrucó a su lado. Pug se dio la vuelta dormido y pasó un brazo por el cuello de la criatura. El draco de fuego emitió un gruñido de aprobación, en lo más profundo de su garganta, y volvió a cerrar los ojos.
2 APRENDIZ
El bosque estaba en calma. La ligera brisa del atardecer agitaba los altos robles y amortiguaba el calor del día, mientras hacía susurrar levemente las hojas. Los pájaros que se convertirían en un coro bullicioso con la salida y la puesta del sol estaban en su mayoría callados en ese momento de la mañana. El débil olor acre del salitre se mezclaba con el dulce aroma de las flores y el olor intenso de las hojas al pudrirse.
Pug y Tomas caminaban lentamente por el sendero, con el andar zigzagueante y sin rumbo fijo de los jóvenes que no tienen ningún sitio en especial a donde ir y todo el tiempo del mundo para llegar. Pug lanzó una piedra contra un blanco imaginario y luego se volvió para mirar a su compañero.
–¿No creerás que tu madre estaba enfadada, no? –preguntó.
Tomas sonrió.
–No, comprende cómo son las cosas. Ha visto a otros chicos en el día de la Elección. Y la verdad es que hoy hemos estorbado más que ayudado en la cocina.
Pug asintió. Había derramado un valioso tarro de miel mientras se lo llevaba a Alfan, el pastelero. Luego se le había caído una bandeja entera de hogazas de pan recién hechas mientras la sacaba del horno.
–Hoy he hecho el ridículo, Tomas.
Tomas se rió. Era un muchacho alto, de pelo rubio y brillantes ojos azules. Por su facilidad para sonreír era muy querido en el castillo, a pesar de su tendencia infantil a meterse en líos. Era el mejor amigo de Pug, más hermano que amigo, y por ese motivo Pug se había ganado cierta aceptación por parte de los otros muchachos, puesto que todos consideraban a Tomas su líder no oficial.
–No has hecho más el ridículo que yo –dijo éste–. Al menos a ti no se te olvidó colgar en alto las lonchas de ternera.
Pug sonrió.
–De todos modos, los sabuesos del duque están contentos. –Soltó una risita, y luego empezó a reírse–. Está enfadada, ¿no?
Tomas se rió junto con su amigo.
–Está enfadada, pero a fin de cuentas los perros sólo comieron un poco antes de que ella los espantara. Además, es con Padre con quien está. Dice que la Elección no es más que una excusa para que los Maestros Artesanos se sienten por ahí fumando en pipa, bebiendo cerveza y contándose batallitas todo el día. Dice que ya saben quién escogerá a cada chico.
–Por lo que cuentan las otras mujeres, no es la única que lo piensa. –Pug sonrió a Tomas–. Y quizá tampoco esté equivocada.
Tomas perdió la sonrisa.
–Realmente no le gusta que Padre no esté en la cocina supervisándolo todo. Creo que lo sabe, y por eso nos ha echado del castillo esta mañana, para no pagar el enfado con nosotros. O por lo menos contigo –añadió con una sonrisa interrogativa–. Te juro que eres su favorito.
Pug sonrió otra vez y volvió a reírse.
–Bueno, yo causo menos problemas.
–Querrás decir que te pillan menos veces –replicó Tomas con un puñetazo amistoso en el brazo.
Pug sacó la honda de debajo de su camisa.
–Si volvemos con un par de perdices o codornices, podría recuperar el buen humor.
Tomas sonrió.
–Podría –asintió, sacando su propia honda.
Ambos muchachos eran excelentes honderos, aunque Tomas el campeón indiscutible entre los chicos, superando a Pug sólo por muy poco. No era muy probable que uno de los dos pudiera derribar a un pájaro en vuelo, pero si encontraban uno posado, tenían muchas posibilidades de acertarle. Además, les proporcionaría algo que hacer para pasar las horas y a lo mejor olvidarse de la Elección durante algún tiempo.
Empezaron a arrastrarse con un sigilo exagerado, fingiendo ser cazadores. Tomas encabezó la marcha cuando dejaron el sendero y se dirigieron a una charca donde solían abrevar los animales que sabían que no estaba lejos. Era poco probable que encontrasen caza a esa hora del día a menos que tropezasen con ella por casualidad, pero si hubiera alguna que encontrar, estaría cerca de la charca. Los bosques al nordeste de la ciudad de Crydee eran menos imponentes que el gran bosque del sur. Muchos años de tala de árboles para leña habían dado a las verdes arboledas un aspecto abierto y luminoso del que carecían las profundidades de la floresta meridional. Los muchachos del castillo habían jugado ahí muy a menudo a lo largo de los años. Con un poco de imaginación, los bosques se transformaban en un lugar maravilloso, un mundo verde de aventuras épicas. Algunas de las hazañas más grandes que se recuerdan habían sucedido en ese lugar. Osadas fugas, terribles empeños y poderosas contiendas habían sido observados por los silenciosos árboles mientras los chicos desataban sus sueños en el mundo adulto que les esperaba. Criaturas abyectas, monstruos poderosos y viles bandidos habían sido combatidos y derrotados, y a menudo acompañados por la muerte de un gran héroe, con las apropiadas palabras de despedida a sus apenados compañeros, y todo eso con el tiempo justo para volver al castillo a la hora de la cena.
Tomas alcanzó una pequeña elevación desde la que se dominaba la charca, oculta por unas hayas jóvenes, y apartó algunos arbustos para poder tener un apostadero. Se detuvo, impresionado, y susurró:
–¡Pug, mira!
En pie, cerca de la charca, se encontraba un ciervo, con la cabeza levantada mientras buscaba la causa de algo que le molestaba al abrevar. Era un animal viejo, tenía casi todo el pelo en torno al hocico blanco y la cabeza coronada por unas astas magníficas.
Pug contó con rapidez.
–Tiene catorce puntas.
Tomas asintió, estaba de acuerdo.
–Tiene que ser el ciervo más viejo del bosque.
El animal centró su atención en la dirección en que se encontraban los muchachos y agitó una de sus orejas de forma nerviosa. Ellos se quedaron quietos, ya que no deseaban asustar a una criatura tan hermosa. Durante un minuto largo y silencioso el ciervo estudió la elevación, olfateando, bajó lentamente la cabeza y se puso a beber.
Tomas agarró a Pug de un hombro y señaló con la cabeza a un lado. Pug siguió el movimiento de su amigo y vio una figura que entraba silenciosamente en el claro. Era un hombre alto vestido con ropas de cuero, teñidas de color verde bosque. De su espalda colgaba un arco largo y de su cinturón, un cuchillo de monte. Llevaba la capucha de la capa verde echada hacia atrás, y caminaba hacia el ciervo con paso firme y regular.
–Es Martin –dijo Tomas.
Pug también reconoció al Maestre de Caza del duque. Huérfano como Pug, a Martin se le conocía en el castillo como Arcolargo, puesto que tenía pocos iguales con dicha arma. Algo misterioso, Martin Arcolargo caía muy bien a los muchachos, porque, aunque era muy distante con los adultos del castillo, siempre se mostraba amistoso y accesible con los chicos. Aparte de Maestre de Caza, también era el Guardabosque del duque. Sus deberes le obligaban a ausentarse del castillo durante días, a veces incluso semanas, mientras mantenía a sus rastreadores ocupados buscando señales de cazadores furtivos, posibles avistamientos de incendios, migraciones de trasgos o forajidos acampados en el bosque. Pero cuando se hallaba en el castillo y no se disponía a organizar una partida de caza para el duque, siempre tenía tiempo para los muchachos. Sus ojos oscuros estaban alegres cuando los muchachos le incordiaban con preguntas acerca de los bosques o le pedían historias de las tierras fronterizas con Crydee. Parecía poseer una paciencia interminable, lo que lo diferenciaba de la mayoría de los Maestros Artesanos de la ciudad y del castillo.
Martin se acercó al ciervo, alargó la mano con suavidad y le tocó el cuello. La gran cabeza se levantó de repente, y el ciervo acarició con el hocico el brazo de Martin, quien susurró:
–Si os aproximáis lentamente, sin hablar, puede que os deje acercaros.
Pug y Tomas intercambiaron miradas sorprendidas y salieron al claro. Caminaron con lentitud por la orilla de la charca mientras el ciervo seguía sus movimientos con la cabeza, temblando ligeramente. Martin lo acarició, tranquilizador, y el ciervo se apaciguó. Tomas y Pug llegaron al lado del cazador.
–Alargad las manos y tocadlo, pero lentamente, no vayáis a asustarlo.
Tomas fue el primero en extender la mano, y el ciervo tembló bajo sus dedos. Pug empezó a alargar el brazo y el ciervo retrocedió un paso. Martin le susurró al animal en un idioma que Pug nunca había oído antes, y el ciervo se quedó quieto. El muchacho lo tocó y quedó maravillado por la sensación que le provocaba su piel; tan parecida a las pieles curtidas que había tocado antes, pero tan diferente por la sensación de vida que palpitaba bajo las yemas de sus dedos.
De repente, el ciervo retrocedió y se dio la vuelta. Con un solo salto, desapareció entre los árboles. Martin Arcolargo soltó una carcajada.
–Mejor. No me gustaría que se acostumbrase demasiado a los hombres. Esas astas acabarían encima de la chimenea de algún furtivo con demasiada rapidez.
–Es precioso, Martin –murmuró Tomas.
Arcolargo asintió, con los ojos aún fijos en el punto por el que el ciervo se había desvanecido en el bosque.
–Lo es, Tomas.
–Pensaba que cazabas ciervos, Martin –dijo Pug–. ¿Cómo...?
–El viejo Barbablanca y yo tenemos algo parecido a un acuerdo, Pug –respondió Tomas–. Yo sólo cazo ciervos sin pareja, sin hembras, o hembras que son demasiado viejas para criar. Cuando Barbablanca pierda su harén en favor de otro ciervo más joven, puede que lo cace. Por ahora nos dejamos en paz el uno al otro. Llegará el día en que lo mire desde la punta de una flecha. –Sonrió a los muchachos–. Y no sabré hasta entonces si dejaré volar la flecha. Quizá lo haga, quizá no. –Se quedó callado durante algún tiempo, como si la idea de que Barbablanca estuviese envejeciendo le entristeciera. Mientras una leve brisa mecía las ramas, preguntó–: ¿Qué trae a dos cazadores tan osados a los bosques del duque a tan temprana hora de la mañana? Tiene que haber mil cosas por hacer para la fiesta del Medio Verano de este mediodía.
–Mi madre nos echó de la cocina –respondió Tomas–. Estábamos dando más problemas que ayuda. Hoy es la Elección...
Su voz se apagó, y se sintió avergonzado de repente. Gran parte del misterio de Martin se remontaba a su llegada a Crydee. Cuando le llegó el momento de la Elección, el duque lo asignó al viejo Maestre de Caza, en vez de enviarlo con los Maestros Artesanos y el resto de muchachos de su edad. Esta violación de una de las tradiciones más antiguas que se recordaban había ofendido a mucha gente en la ciudad, aunque nadie se atreviese a expresar abiertamente dichos sentimientos ante Lord Borric. Como era natural, Martin se convirtió en el objetivo de sus iras, en vez del duque. Con el pasar de los años Martin había justificado más que de sobra la decisión de Lord Borric, pero mucha gente seguía resentida con el tratamiento especial que había recibido ese día del duque. Después de doce años, algunas personas aún consideraban que Martin Arcolargo era diferente y, por lo tanto, merecedor de su desconfianza.
–Lo siento, Martin –dijo Tomas.
Martin asintió en agradecimiento, pero sin humor.
–Te comprendo, Tomas. Puede que yo no haya tenido que soportar tu incertidumbre, pero he visto a muchos otros esperar el día de la Elección. Y durante cuatro años también yo me he encontrado entre los Maestros Artesanos, así que soy consciente de vuestras preocupaciones.
A Pug le vino un pensamiento a la cabeza, y dijo de buenas a primeras:
–Pero no estás con los Maestros Artesanos.
Martin agitó la cabeza, con una expresión triste en el rostro.
–Había pensado que, debido a tus preocupaciones, era posible que no te dieras cuenta de lo obvio. Pero eres muy astuto, Pug.
Durante unos momentos, Tomas no entendió de lo que estaban hablando, entonces lo comprendió.
–¡Entonces no vas a coger aprendices!
Martin se llevó un dedo a los labios.
–Ni una palabra, chaval. No, con el joven Garret, a quien escogí el año pasado, ya tengo una compañía completa de rastreadores.
Tomas estaba decepcionado. Deseaba más que nada entrar al servicio del Maestre de Armas Fannon, pero si no lo escogían como soldado prefería la vida del montaraz, a las órdenes de Martin. Ahora se le negaba su segunda opción. Tras un momento de pensamientos lúgubres, se animó: quizá Martin no le había seleccionado porque Fannon ya lo había hecho.
Al ver que su amigo entraba en un ciclo de exultación y depresión mientras consideraba todas las posibilidades, Pug dijo: