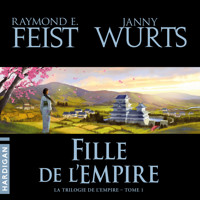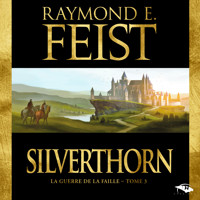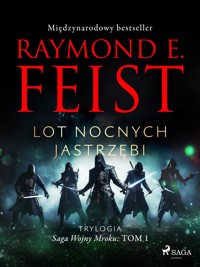Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: La Saga de la Fractura
- Sprache: Spanisch
EL DESTINO DE DOS MUNDOS PENDE DE UN HECHIZO. Pug, ahora conocido como Milamber, ha dejado atrás su vida como aprendiz para convertirse en un mago poderoso. Pero en el corazón del Imperio de Kelewan, entre intrigas y enemigos ancestrales, su verdadera prueba apenas comienza. Mientras se adentra en un conflicto que desafía el tiempo mismo, Pug debe dominar su inmenso poder y enfrentarse a fuerzas oscuras que amenazan no solo su mundo, sino toda la realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 794
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raymond E. Feist
Mago: Maestro
Translated by Marta García Martínez, Antonio Calvario Marquez
Saga
Mago: Maestro
Translated by Marta García Martínez, Antonio Calvario Marquez
Original title: Magician 2
Original language: English
La editorial ha realizado todas las gestiones posibles para localizar al traductor (Antonio Daniel Calvario Márquez) o a sus posibles derechohabientes de esta obra, tanto por cuenta propia como a través de los servicios de CEDRO, sin haber obtenido respuesta.
Si el traductor o alguno de sus descendientes leyera esta nota, rogamos que se ponga en contacto con Saga Egmont ES a través de los canales indicados en nuestra página web de contacto (https://www.sagaegmont.com/spain/contacto/)
Copyright © 1982, 2025 Raymond E. Feist and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727274713
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser. It is prohibited to perform text and data mining (TDM) of this publication, including for the purposes of training AI technologies, without the prior written permission of the publisher.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Vognmagergade 11, 2, 1120 København K, Denmark
1 ESCLAVO
El esclavo moribundo yacía gritando. El día era despiadadamente caluroso. Los otros esclavos siguieron con su trabajo, obviando el sonido hasta donde podían. La vida en el campo de trabajo tenía poco valor, y no hacía ningún bien darle vueltas al destino que esperaba a tantos de ellos. Al hombre moribundo le había mordido un relli, una criatura del pantano parecida a una serpiente. Su veneno era de acción lenta y dolorosa; excepto la magia, no había cura.
De repente se hizo el silencio. Pug levantó la vista para ver a un guardia tsurani limpiar su espada. Una mano se posó en el hombro de Pug, y la voz de Laurie le susurró al oído:
–Parece que a nuestro venerable capataz le ha molestado el ruido de la muerte de Toffston.
Pug se ató firmemente un lazo de cuerda a la cintura.
–Al menos ha acabado rápido. –Se giró hacia el alto y rubio juglar de la ciudad de Tyr-Sog, en el Reino–. Abre bien los ojos. Éste es viejo y puede que esté podrido.
Sin una palabra más, Pug se encaramó al tronco del árbol ngaggi, un árbol del pantano similar a un abeto que los tsurani cosechaban por su madera y su resina. Al tener pocos metales, los tsurani habían sido inteligentes buscando sustitutos.
La madera de ese árbol podía trabajarse como el papel y luego se secaba hasta adquirir una dureza increíble, para ser usada en la fabricación de un centenar de cosas. La resina se empleaba para barnizar la madera y curtir pieles, que así tratadas servían para elaborar armaduras de cuero tan duras como una cota de mallas de Midkemia; y las armas de madera barnizada casi estaban a la altura del acero midkemio.
Cuatro años en el pantano habían endurecido el cuerpo de Pug. Sus fibrosos músculos se tensaron mientras trepaba al árbol. Su piel se había bronceado intensamente bajo el sol del mundo de los tsurani. Su rostro estaba cubierto por la barba de un esclavo.
Pug llegó a las primeras ramas grandes y bajó la mirada hacia su amigo. Laurie estaba metido hasta las rodillas en el agua cenagosa, espantando distraídamente los insectos que los molestaban al trabajar. A Pug le caía bien Laurie. El trovador no debería haber estado allí, pero tampoco debería haber estado acompañando a una patrulla con la esperanza de ver soldados tsurani. Dijo que quería material para unas baladas que lo hicieran famoso en el Reino entero. Había visto más de lo que esperaba. La patrulla se había metido en medio de una gran ofensiva tsurani y Laurie había sido capturado. Había llegado al campo hacía cuatro meses, y Pug y él se habían hecho amigos enseguida.
Pug continuó su subida, siempre alerta ante los peligrosos habitantes de los árboles de Kelewan. Cuando llegaba al punto más alto, Pug se quedó helado al captar un destello de movimiento. Se relajó cuando vio que sólo era un agujón, una criatura cuya protección era su parecido con un brote de agujas de ngaggi. Se escabulló de la presencia del humano y saltó a la cercana rama de un árbol vecino. Pug volvió a inspeccionar el contorno y empezó a atar la cuerda. Su trabajo era cortar la parte alta de la copa de los enormes árboles, para que la caída fuera menos peligrosa para los que estaban debajo.
Pug dio varios tajos a la corteza y sintió que el filo de su cuchillo de madera se clavaba en la pulpa más blanda que había debajo. Al olfatear, lo saludó un olor levemente punzante. Maldijo, y se dirigió a Laurie.
–Éste está podrido, díselo al capataz.
Esperó, mirando por encima de las copas de los árboles. A su alrededor volaban extraños insectos y criaturas parecidas a pájaros. En los cuatro años que llevaba como esclavo en ese mundo, no se había acostumbrado a la apariencia de dichas formas de vida. No es que fueran tan diferentes de las de Midkemia, pero eran las similitudes tanto como las diferencias las que le recordaban constantemente que ésa no era su casa. Las abejas deberían ser de rayas amarillas y negras, no de color rojo brillante. Las águilas no deberían tener franjas amarillas en las alas, y los halcones no deberían tenerlas moradas. Esas criaturas no eran abejas, águilas ni halcones, pero el parecido era enorme. A Pug le resultaba más fácil aceptar las criaturas más extrañas de Kelewan: los needras de seis patas, la bestia doméstica de carga que parecía ser algún tipo de bovino con dos robustas patas adicionales, o los cho-ja, las criaturas insectoides que servían a los tsurani y podían hablar su idioma; a ésos se había acostumbrado. Pero cada vez que había visto una criatura por el rabillo del ojo y se había vuelto con la esperanza de que fuera de Midkemia, y no había sido así, la desesperación había caído sobre él.
La voz de Laurie lo sacó de su ensoñación.
–Viene el capataz.
Pug maldijo. Si el capataz tenía que ensuciarse metiéndose en el agua, entonces se pondría de mal humor, lo que querría decir palizas o una reducción en las ya crónicamente escasas raciones. Ya estaría enfadado por el retraso en la tala. Una familia de cavadores, unas criaturas parecidas a castores de seis patas, se había aposentado en las raíces de los grandes árboles. Roían las raíces más tiernas y los árboles se debilitaban y morían. Habían puesto veneno en varias madrigueras de cavadores, pero el daño a los árboles ya estaba hecho.
Una voz ronca, maldiciendo a gritos mientras su propietario avanzaba chapoteando por el pantano, anunció la llegada del capataz, Nogamu. Él mismo era esclavo, pero había logrado la posición más alta a la que podía aspirar como tal; y aunque nunca podría ser libre, tenía muchos privilegios y podía dar órdenes a los soldados y hombre libres que tenía bajo su mando. Un joven soldado caminaba tras él, con gesto de cierta diversión en el rostro. Iba afeitado, según era costumbre entre los hombres libres tsurani, y cuando levantó la mirada hacia Pug, el esclavo pudo verlo bien. Tenía los mismos pómulos prominentes y los ojos casi negros de tantos otros tsurani. Sus ojos oscuros se cruzaron con los de Pug, y pareció asentir levemente. Su armadura azul era de un tipo desconocido para Pug, pero con la extraña organización militar de los tsurani esto no era sorprendente. Cada familia, dominio, zona, pueblo, ciudad y provincia parecía tener su propio ejército. Cómo se relacionaban en el seno del Imperio se escapaba al entendimiento de Pug.
El capataz se plantó en la base del árbol, remangándose la túnica corta por encima del agua. Gruñía como el oso que parecía.
–¿Qué es esto de otro árbol podrido? –le gritó a Pug.
Pug hablaba el idioma tsurani mejor que ningún otro de los hombres de Midkemia que había en el campamento, puesto que sólo unos pocos viejos esclavos tsurani llevaban allí más tiempo que él.
–Huele a podrido. Deberíamos ir a por otro y dejar éste, amo.
El capataz agitó el puño.
–Sois unos haraganes. A este árbol no le pasa nada. Está perfectamente. Sólo queréis libraros de trabajar. ¡Ahora, cortadlo!
Pug suspiró. No se podía discutir con el Oso, como llamaban a Nogamu todos los esclavos midkemios. Obviamente estaba molesto por algo y los esclavos iban a pagarlo. Pug empezó a cortar la parte superior de la copa, y pronto ésta cayó al suelo. El olor a podrido era fuerte, y Pug retiró las cuerdas a toda prisa. Justo cuando estaba terminando de enrollarlas alrededor de su cintura, le llegó un sonido de resquebrajamiento desde un punto directamente frente a él.
–¡Se cae! –gritó a los esclavos que había debajo, de pie en el agua.
Sin dudarlo, todos salieron corriendo. Los gritos de «caída» nunca se pasaban por alto.
El tronco del árbol se estaba partiendo longitudinalmente en dos ahora que le habían cortado la copa. Aunque esto no era frecuente, si un árbol estaba lo bastante estropeado para que la pulpa hubiera perdido su consistencia, cualquier rotura en la corteza podía provocar que se rompiera: el peso de las ramas del árbol lo desgarraba en dos mitades. Si Pug hubiera estado atado al tronco, las cuerdas lo hubieran partido por la mitad antes de romperse.
Pug calculó la dirección de la caída, y cuando la mitad en la que él se encontraba empezó a moverse saltó alejándose de ella. Cayó de plano en el agua, de espaldas, con la esperanza de que el poco más de medio metro de profundidad amortiguara su caída lo máximo posible. El golpe contra el agua vino seguido de inmediato por un impacto más fuerte contra el suelo. El fondo era sobre todo fango, así que no se hizo mucho daño. El aire de los pulmones se le escapó por la boca al golpearse, y la cabeza le dio vueltas por unos instantes. Mantuvo la suficiente presencia de ánimo para sentarse y tomar una larga bocanada de aire.
De repente, un gran peso cayó sobre su estómago, dejándolo sin aliento y sumergiendo su cabeza bajo el agua. Luchó por moverse y se encontró con que tenía una gran rama sobre el estómago. Apenas podía sacar la cara del agua para respirar. Le ardían los pulmones y respiraba sin control. El agua entró a borbotones por su garganta y empezó a asfixiarse. Tosiendo y escupiendo, trató de mantener la calma pero sintió crecer el pánico en su interior. Empujó frenéticamente el peso que había caído sobre él, pero no logró moverlo.
De repente se encontró con la cabeza fuera del agua.
–¡Escupe, Pug! Sácate el agua de los pulmones o cogerás la fiebre pulmonar –dijo Laurie.
Pug carraspeó y escupió. Con Laurie sosteniéndole la cabeza pudo recuperar el aliento.
–Agarrad esta rama. Yo lo sacaré de debajo –gritó Laurie.
Varios esclavos llegaron chapoteando, con los cuerpos empapados de sudor. Metieron los brazos debajo del agua y aferraron la rama. Tirando, lograron moverla un poco, pero Laurie no pudo sacar a Pug.
–Traed hachas, tendremos que cortar la rama del tronco.
Los otros esclavos se acercaban con las hachas cuando Nogamu gritó:
–No, dejadlo. No tenemos tiempo para esto. Hay árboles que cortar.
–¡No podemos dejarlo! ¡Se ahogará! –casi le gritó Laurie.
El capataz se acercó y golpeó a Laurie en el rostro con un látigo. Le hizo un profundo corte en la mejilla al juglar, pero éste no soltó la cabeza de su amigo.
–Vuelve al trabajo, esclavo. Esta noche serás azotado por hablarme en ese tono. Hay más que pueden encargarse de las copas. Ahora ¡suéltalo!
Volvió a golpear a Laurie. Laurie hizo una mueca de dolor, pero mantuvo la cabeza de Pug por encima del agua. Nogamu levantó su látigo para un tercer golpe, pero una voz a su espalda lo detuvo.
–Que corten la rama y saquen al esclavo de debajo.
Laurie vio que quien había hablado era el joven soldado que acompañaba al capataz. Éste giró bruscamente sobre sus talones, poco acostumbrado a que se cuestionaran sus órdenes. Cuando vio quién había hablado, se tragó las palabras que tenía en los labios.
–Como desee mi amo –dijo, inclinando la cabeza.
Hizo un gesto para que los esclavos de las hachas liberaran a Pug, y éste pronto pudo salir de debajo de la rama. Laurie lo condujo hacia donde estaba el joven soldado. Pug tosió hasta expulsar toda el agua de sus pulmones y jadeó.
–Agradezco mi vida a mi amo.
El hombre no dijo nada, pero cuando se acercó el capataz, se dirigió a él.
–Este esclavo tenía razón, y tú no. El árbol estaba podrido. No debes castigarlo por tus propios errores de juicio y tu mal carácter. Debería hacer que te azotaran, pero no voy a perder tiempo en ello. El trabajo progresa lentamente, y mi padre no está complacido.
Nogamu inclinó la cabeza.
–Pierdo estima a los ojos de mi señor. ¿Tengo su permiso para matarme?
–No, eso sería demasiado honor. Vuelve al trabajo.
El rostro del capataz enrojeció de vergüenza silenciosa y de cólera. Levantó el látigo y señaló a Laurie y Pug.
–Vosotros dos, volved al trabajo.
Laurie se puso de pie, y Pug lo intentó. Le temblaban las rodillas por haber estado a punto de ahogarse, pero logró incorporarse tras varios intentos.
–Esos dos quedan exentos de trabajar durante el resto del día –dijo el joven señor–. Éste –señaló a Pug– es de poca utilidad. Al otro hay que vendarle esos cortes que le has hecho o se le infectarán. –Se volvió hacia un guardia–. Llévatelos al campamento y ocúpate de ellos.
Pug estaba agradecido, no tanto por sí mismo como por Laurie. Con un poco de descanso, él podría haber vuelto al trabajo, pero una herida abierta en el pantano significaba una sentencia de muerte en la mayoría de los casos. Las infecciones llegaban enseguida en ese lugar caluroso y sucio, y había pocos medios para enfrentarse a ellas.
Siguieron al guardia. Mientras se iban, Pug pudo ver al capataz observarlos con el odio desnudo en los ojos.
Hubo un crujido de las tablas del suelo y Pug se despertó al instante. Su cautela de esclavo le decía que ese sonido no pertenecía a los habituales en la cabaña en plena noche.
A través de las tinieblas pudo oír unas pisadas acercándose, y luego deteniéndose a los pies de su catre. Desde el catre de al lado le llegó el sonido de Laurie respirando hondo, y supo que el juglar también estaba despierto. Posiblemente el intruso habría despertado a la mitad de los esclavos. El extraño dudó acerca de algo y Pug esperó, tenso por la incertidumbre. Hubo un gruñido, y sin pensarlo dos veces Pug rodó fuera del catre. Un peso cayó, y Pug pudo oír un golpe amortiguado cuando una daga se clavó donde momentos antes había estado su pecho. Repentinamente la habitación estalló en actividad. Los esclavos gritaban y se los podía oír corriendo hacia la puerta.
Pug sintió que unas manos lo agarraban en la oscuridad, y un intenso dolor explotó a lo largo de su pecho. Alargó los brazos a ciegas en busca de su asaltante y forcejeó con él por la hoja. Otro tajo, y su mano derecha recibió un corte en la palma. Súbitamente el atacante dejó de moverse, y Pug fue consciente de que había un tercer cuerpo sobre el asesino.
Los soldados entraron a toda prisa en la cabaña portando linternas, y Pug pudo ver a Laurie yaciendo cruzado sobre el cuerpo inmóvil de Nogamu. El Oso seguía respirando, pero por la forma en que la daga le sobresalía entre las costillas, no por mucho tiempo.
El joven soldado que había salvado las vidas de Laurie y de Pug entró, y los demás le abrieron paso. Se detuvo junto a los tres combatientes.
–¿Está muerto? –se limitó a preguntar.
Los ojos del capataz se abrieron.
–Vivo, señor. Pero muero por el filo –dijo con un leve susurro.
Una débil pero desafiante sonrisa apareció en su rostro empapado de sudor.
El rostro del joven soldado no traicionaba emoción alguna, pero sus ojos parecían estar en llamas.
–Creo que no –dijo en voz baja, volviéndose hacia dos de los soldados que había en la habitación–. Llevadlo afuera enseguida y colgadlo. No habrá honor para que lo cante su clan. Dejad el cuerpo allí para los insectos. Será un aviso de que no hay que desobedecerme. Id.
El rostro del moribundo palideció, y le temblaron los labios.
–No, amo, te lo suplico, déjame morir por el filo. Unos pocos minutos más.
Una espuma sanguinolenta apareció en las comisuras de su boca.
Dos hoscos soldados agarraron a Nogamu y, prestando poca atención a su dolor, lo arrastraron fuera. Se lo pudo oír gimiendo todo el camino. La cantidad de fuerza que le quedaba en la voz era asombrosa, como si el miedo a la soga hubiera despertado una reserva en lo más profundo de su ser.
Se quedaron allí plantados, helados, hasta que el sonido se vio interrumpido por un grito estrangulado. Entonces el joven oficial se volvió hacia Pug y Laurie. Pug estaba sentado, y la sangre chorreaba de un largo corte superficial que atravesaba su pecho. Sostenía su mano herida con la otra. Tenía un corte profundo, y no se le movían los dedos.
–Trae a tu amigo herido –le ordenó el joven soldado a Laurie.
Éste ayudó a Pug a ponerse en pie y ambos siguieron al oficial fuera de la cabaña de los esclavos. El oficial los condujo a través del campo hasta su propio alojamiento, y les mandó entrar. Una vez dentro, ordenó a un guardia que fuera a por el médico del campo. Les hizo mantenerse en silencio hasta que llegó el médico. Éste era un anciano tsurani, vestido con los ropajes del culto a uno de sus dioses. Cuál era, eso no podían decirlo los midkemios. Inspeccionó las heridas de Pug y consideró que la herida del pecho era superficial. La mano, dijo, era otra cosa.
–El corte es profundo, y ha afectado a los músculos y los tendones. Sanará, pero perderá movilidad y tendrá poca fuerza para agarrar. Lo más posible es que sólo sirva para tareas ligeras.
El soldado asintió, con una peculiar expresión en la cara: una mezcla de disgusto e impaciencia.
–Muy bien. Véndales las heridas y déjanos.
El médico se puso a limpiar las heridas. Cosió veinte puntos en la mano de Pug, la vendó, le advirtió de que la mantuviera limpia y luego se fue. Pug intentó aliviar el dolor relajando su mente con un viejo ejercicio mental. Después de que el médico se hubo ido, el soldado estudió a los dos esclavos que estaban ante él.
–Por ley debería haberos ahorcado por haber matado al capataz. –Ellos no dijeron nada. Se mantendrían callados hasta que les ordenaran hablar–. Pero como he sido yo quien lo ha ahorcado, tengo la libertad de manteneros con vida, si me conviene. Puedo limitarme a castigaros por herirlo. –Hizo una pausa–. Consideraos castigados. –Hizo un gesto con la mano–. Dejadme, pero volved aquí al amanecer. Tengo que decidir qué hacer con vosotros.
Se fueron sintiéndose afortunados, puesto que lo más normal hubiera sido que ahora mismo estuvieran colgados junto al antiguo capataz.
–Me pregunto de qué iba eso –dijo Laurie mientras cruzaban el complejo.
–A mí me duele demasiado para hacerme preguntas. Sólo doy gracias porque veremos el día de mañana –respondió Pug.
Laurie no dijo nada más hasta que llegaron a la cabaña de los esclavos.
–Creo que el joven señor pretende algo.
–Lo que sea. Ya hace mucho que renuncié a comprender a nuestros amos. Por eso me he mantenido vivo tanto tiempo, Laurie. Me limito a hacer lo que me dicen y aguanto. –Pug señaló hacia el árbol donde podía verse el cuerpo del antiguo supervisor a la pálida luz de la luna. Esa noche sólo había salido la luna más pequeña–. Es demasiado fácil acabar así.
–Quizá tengas razón –asintió Laurie–. Sigo pensando en escapar.
Pug se rió, un sonido corto y amargo.
–¿Adónde, cantante? ¿Hacia dónde correrías? ¿Hacia la fractura y diez mil tsurani?
Laurie no dijo nada. Volvieron a sus catres y trataron de dormir bajo el húmedo calor.
El joven oficial estaba sentado sobre una pila de cojines, con las piernas cruzadas a la manera tsurani. Despidió al guardia que había acompañado a Pug y Laurie e hizo un gesto para que ambos esclavos se sentaran. Éstos lo hicieron dubitativos, puesto que a los esclavos no se les solía permitir sentarse en presencia de un amo.
–Soy Hokanu, de los Shinzawai. Mi padre es el dueño de este campo –dijo sin más preámbulos–. Está muy insatisfecho con la cosecha de este año. Me ha enviado para ver qué puede hacerse. Ahora no tengo capataz para dirigir el trabajo porque un imbécil os culpó de su propia estupidez. ¿Qué hago?
No dijeron nada.
–¿Cuánto tiempo lleváis aquí? –les preguntó.
–Cuatro años, amo.
–Un año, amo.
Pug y Laurie respondieron por turnos. Hokanu reflexionó sobre sus respuestas.
–Tú –dijo señalando a Laurie–. No eres nada inusual, excepto porque hablas nuestro idioma mejor que la mayoría de los bárbaros. Pero tú –señaló a Pug– te has mantenido con vida más tiempo que la mayoría de tus inflexibles compatriotas, y también hablas correctamente nuestro idioma. Incluso podrías pasar por un campesino de alguna provincia remota.
Se quedaron sentados en silencio, inseguros de adónde quería llegar Hokanu. Pug se dio cuenta con un sobresalto de que posiblemente era un año o dos mayor que ese joven señor. Era joven para ese rango. Las costumbres tsurani eran muy extrañas. En Crydee sería aún un aprendiz, y si fuera noble se estaría educando en la política de estado.
–¿Cómo es que hablas tan bien? –le preguntó a Pug.
–Amo, fui uno de los primeros en ser capturado y traído aquí. Sólo había siete de nosotros entre tantos esclavos tsurani. Aprendimos a sobrevivir. Tras algún tiempo, sólo quedé yo. Los otros murieron de las fiebres ardientes o de heridas infectadas, o los mataron los guardias. No quedó nadie para hablar conmigo en mi propio idioma. Hasta que pasó un año no llegaron al campamento más compatriotas.
El oficial asintió y se dirigió a Laurie.
–¿Y tú?
–Amo, soy cantante, un juglar en mi tierra. Tenemos por costumbre viajar mucho, y debemos aprender muchos idiomas. También tengo buen oído para la música. Vuestro idioma es lo que en mi mundo se llama una lengua tonal: palabras con el mismo sonido pero cuyos diferentes significados se distinguen por la entonación con la que son pronunciadas. Hay varios idiomas parecidos al sur del Reino. Aprendo rápido.
En los ojos del soldado apareció un destello.
–Es bueno saber esas cosas. –Se sumió en sus pensamientos, y tras unos momentos asintió para sí–. Hay muchos aspectos que forjan la fortuna de un hombre, esclavos. –Sonrió, con más aspecto de niño que de hombre–. Este campo es un desecho. Voy a preparar un informe para mi padre, el señor de los Shinzawai. Creo que sé cuáles son los problemas. –Señaló a Pug–. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Llevas aquí más tiempo que nadie.
Pug recuperó la compostura. Hacía mucho tiempo que alguien no le pedía una opinión acerca de algo.
–Amo, el primer capataz, el que estaba aquí cuando yo fui capturado, era un hombre inteligente que comprendía que los hombres, incluso los esclavos, no pueden trabajar bien si están debilitados por el hambre. Comíamos mejor y a los heridos se les daba tiempo para recuperarse. Nogamu era un hombre de mal carácter que se tomaba cada contratiempo como una ofensa personal. Si los cavadores estropeaban una arboleda, era culpa de los esclavos. Si un esclavo moría, era un plan para desacreditar su dirección de los trabajos. Cada problema era recompensado con otro recorte en la comida o más horas de trabajo. La buena suerte la consideraba mérito suyo.
–Lo sospechaba. Una vez, Nogamu fue un hombre muy importante. Era el hadonra, el administrador de las propiedades de su padre. Su familia fue declarada culpable de intrigar contra el Imperio, y su propio clan vendió como esclavos a todos los que no fueron ahorcados. Nunca fue un buen esclavo. Se pensó que haciéndolo responsable del campo se daría mejor salida a sus habilidades. Se ha demostrado que no era el caso. ¿Hay entre los esclavos algún buen hombre que pueda mandar competentemente?
–Amo, aquí Pug... –dijo Laurie inclinando la cabeza.
–No creo, tengo planes para vosotros dos.
Pug se sorprendió, y se preguntó qué habría querido decir.
–Quizá Chogana –dijo–. Era granjero, hasta que perdió la cosecha y fue vendido como esclavo para cubrir la deuda de los impuestos.
El soldado tocó las palmas una vez, y al instante entró un guardia en la habitación.
–Traedme al esclavo Chogana.
El guardia hizo un saludo y se fue.
–Está bien que sea tsurani –dijo el soldado–. Vosotros los bárbaros no sabéis manteneros en el lugar que os corresponde, y no quiero ni pensar lo que pasaría si dejara a uno al mando. Haría que mis soldados cortaran los árboles mientras los esclavos montaban guardia.
Hubo un momento de silencio, y entonces Laurie se rió. Era un sonido musical y profundo. Hokanu sonrió. Pug observó atentamente. El joven que tenía sus vidas en sus manos parecía estar esforzándose por ganarse su confianza. A Laurie parecía haberle caído bien, pero Pug mantenía sus sentimientos bajo control. Hokanu estaba muy distante de la vieja sociedad de Midkemia, donde la guerra convertía en camaradas de armas al noble y al campesino, que compartían comidas y penalidades sin preocuparse por la posición social. Una cosa que había aprendido acerca de los tsurani era que éstos nunca se olvidaban, ni por un instante, de su posición social. Lo que fuera que estaba pasando en esta cabaña era por designio de ese joven soldado, no por azar. Hokanu pareció sentir la mirada de Pug y se la devolvió. Se miraron a los ojos brevemente antes de que Pug los bajara, como correspondía a un esclavo. Por un instante se estableció una comunicación entre ellos. Fue como si el soldado hubiera dicho: «No crees que yo sea un amigo. Que así sea, mientras cumplas con tu parte».
–Volved a vuestra cabaña –dijo Hokanu con un gesto de la mano–. Descansad bien, porque partiremos después de la comida del mediodía.
Los dos se pusieron de pie e hicieron una reverencia, y luego salieron de espaldas de la cabaña. Pug caminaba en silencio.
–Me pregunto adónde iremos –dijo Laurie–. En cualquier caso, será un sitio mejor que éste –añadió cuando no hubo respuesta.
Pug se preguntó si lo sería.
Una mano sacudió el hombro de Pug, que se despertó. Había estado dormitando al calor de la mañana, aprovechando el descanso extra antes de que Laurie y él partieran con el joven noble después del almuerzo. Chogana, el antiguo granjero al que Pug había recomendado, le hizo un gesto para que se callara y señaló a donde Laurie dormía profundamente.
Pug siguió al viejo esclavo fuera de la cabaña, y ambos se sentaron a la sombra del edificio. Chogana habló lentamente, como tenía por costumbre.
–Mi señor Hokanu me ha dicho que has sido fundamental para que me escogieran como capataz del campamento. –Su rostro bronceado y arrugado adquirió un aspecto solemne cuando inclinó la cabeza hacia Pug–. Estoy en deuda contigo.
Pug le devolvió la inclinación de cabeza, algo muy formal y poco habitual en ese campamento.
–No hay deuda alguna. Actuarás como se supone que debe hacerlo un capataz. Te ocuparás bien de tus hermanos.
El viejo rostro de Chogana se partió en dos en una amplia sonrisa, que dejó al descubierto una dentadura manchada de marrón por años de mascar nueces de tatín. El fruto, de suave efecto narcótico y que se encontraba con facilidad en el pantano, no reducía la eficiencia pero hacía que el trabajo pareciera menos duro. Pug había evitado ese hábito, aunque no sabía decir por qué, al igual que la mayoría de los midkemios. Parecía que de algún modo significaba una rendición final de la voluntad.
Chogana miró fijamente el campamento, con los ojos entrecerrados por la fuerte luz. Estaba vacío, excepto por la guardia personal del joven señor y los cocineros. El sonido de los grupos de trabajo resonaba entre los árboles en la distancia.
–Cuando era niño, en la granja de mi padre en Szetac –empezó a decir Chogana–, se descubrió que yo tenía un talento. Me investigaron y vieron que era insuficiente. –Pug no comprendió el significado de la última frase, pero no le interrumpió–. Así que me convertí en granjero como mi padre. Pero mi talento estaba allí. A veces veo cosas, Pug, cosas dentro de los hombres. A medida que crecía, se iba corriendo la voz de mi talento y la gente, sobre todo la gente pobre, venía a pedirme consejo. Cuando era joven, era arrogante y cobraba mucho por decir lo que veía. Cuando me hice mayor, me volví humilde y aceptaba cualquier cosa que me ofrecieran, pero seguí diciendo lo que veía. De cualquier modo, la gente se iba enfadada. ¿Sabes por qué? –preguntó con una risita. Pug negó con la cabeza–. Porque no venían a oír la verdad. Venían a oír lo que querían oír. –Pug compartió la risa de Chogana–. Así que fingí que había perdido el talento, y tras algún tiempo dejó de venir gente a mi granja. Pero ese talento nunca se fue, Pug, y todavía veo cosas a veces. Yo moriré en este campamento, pero tú tienes un destino diferente ante ti. ¿Lo quieres escuchar?
Pug dijo que sí.
–Dentro de ti hay atrapado un poder; qué es y qué significa, eso no lo sé.
Conociendo la extraña actitud de los tsurani hacia los magos, Pug sintió un repentino pánico ante la posibilidad de que alguien hubiera sentido su antigua vocación. Para la mayoría no era más que otro esclavo del campamento, y para algunos un antiguo escudero. Chogana siguió hablando, con los ojos cerrados.
–He soñado contigo, Pug. Te vi en una torre, y te enfrentabas a un enemigo terrible. –Abrió los ojos–. No sé qué puede significar el sueño, pero hay algo que debes saber: antes de subir a esa torre para enfrentarte a tu enemigo, debes buscar tu wal, que es el centro secreto de tu ser, el lugar perfecto de paz interior. Una vez que lo encuentres estarás a salvo de todos los peligros. Puede que tu carne sufra, incluso que muera, pero dentro de tu wal resistirás en paz. Esfuérzate en buscarlo, Pug, porque pocos hombres encuentran su wal. –Chogana se puso en pie–. Pronto partiréis. Ven, debemos despertar a Laurie.
–Chogana, gracias –dijo Pug mientras caminaban hacia la entrada de la cabaña–. Pero una cosa: has hablado de un enemigo en la torre. ¿Podrías decirme quién era?
Chogana se rió y sacudió la cabeza.
–Oh, sí. Lo vi. –Siguió riéndose mientras subía la escalera de la cabaña–. Es el enemigo al que más debe temer todo hombre. –Unos ojos entrecerrados observaron a Pug–. Tú mismo.
Pug y Laurie estaban sentados en las escaleras del templo, con seis guardias tsurani descansando alrededor de ellos. Los guardias habían sido estrictamente corteses durante todo el trayecto. El viaje había sido agotador, si no difícil. Al no tener caballos, ni nada que se le pareciera, todo tsurani que no iba en un carro tirado por needras se movía a pata, las suyas o las de otro. Los nobles iban y venían por las amplias avenidas en literas cargadas a lomos de esclavos sudorosos y resoplantes.
A Pug y Laurie les habían proporcionado unas sencillas túnicas cortas grises de esclavo. Los taparrabos, adecuados en los pantanos, eran considerados indecorosos para viajar entre ciudadanos tsurani. Los tsurani daban cierta importancia al pudor, aunque no tanta como la gente del Reino.
Habían venido por una carretera que discurría a lo largo de una gran masa de agua llamada la Bahía de la Batalla. Pug había pensado que, si era una bahía, era más grande que cualquier cosa que llevara ese nombre en Midkemia, puesto que ni siquiera desde los altos acantilados que la dominaban podía verse el otro lado. Tras varios días de viaje habían llegado a tierras cultivadas, y pronto pudieron ver la otra orilla acercándose. Otros pocos días de camino y habían llegado a la ciudad de Jamar.
Pug y Laurie veían pasar el tráfico mientras Hokanu hacía una ofrenda en el templo. Los tsurani parecían estar locos por los colores. Allí, incluso el trabajador más humilde iba vestido con una túnica corta de brillantes colores. Los ricos llevaban vestiduras más extravagantes, cubiertas con diseños intrincados. Sólo los vestidos de los esclavos no eran coloristas.
Por toda la ciudad pululaba la gente: granjeros, comerciantes, trabajadores y viajeros. Hileras de needras avanzaban pesadamente, tirando de carromatos cargados de productos y mercancías. La enorme cantidad de gente abrumaba a Pug y Laurie; los tsurani parecían hormigas yendo y viniendo, como si el comercio del Imperio no pudiera tener en cuenta la comodidad de sus ciudadanos. Muchos transeúntes se paraban a mirar fijamente a los de Midkemia, a quienes consideraban bárbaros gigantescos. Su propia altura llegaba como mucho al metro sesenta y cinco, y por ello incluso Pug era considerado alto, ya que había crecido hasta el metro setenta. Por su parte, la gente de Midkemia se refería a los tsurani como enanos.
Pug y Laurie miraron a su alrededor. Estaban esperando en el centro de la ciudad, donde estaban los grandes templos. Había diez grandes pirámides entre una serie de parques de diversos tamaños, todos ricamente decorados con murales, tanto pintados como mosaicos. Desde donde estaban, los jóvenes podían ver tres de los parques. Estaban ajardinados, con ríos en miniatura serpenteando por ellos, con diminutas cataratas incluidas. El suelo cubierto de hierba estaba salpicado de árboles enanos y de otros más grandes para dar sombra. Unos músicos ambulantes tocaban flautas y extraños instrumentos de cuerda, produciendo una música alienígena y polifónica que entretenía a los que se solazaban en los parques y a los transeúntes.
Laurie escuchaba absorto.
–¡Escucha esos semitonos! ¡Y esos acordes menores disminuidos! –Suspiró y bajó la mirada hasta el suelo–. Es muy rara, pero es música. –Miró a Pug, y en su voz faltaba el habitual buen humor–. Si pudiera volver a tocar... –Echó una ojeada a los distantes músicos–. Incluso podría llegar a gustarme la música tsurani.
Pug lo dejó solo con su añoranza.
Paseó la mirada por la bulliciosa plaza y trató de clasificar las sensaciones que le habían estado llegando sin cesar desde que habían entrado en los barrios periféricos de la ciudad. Por todas partes había gente que iba y venía apresurada a sus asuntos. A poca distancia de los templos habían pasado por un mercado, no muy diferente de los de las ciudades del Reino, pero más grande. El ruido de los vendedores que pregonaban su mercancía y de los compradores, los olores, el calor: todo le recordaba a su hogar de una forma extraña.
Cuando el séquito de Hokanu se acercaba, los plebeyos se apartaban del camino, puesto que los guardias que iban en cabeza de la comitiva gritaban «¡Shinzawai!», para hacer saber que se aproximaba un noble. El grupo sólo tuvo que ceder el paso en la ciudad una vez a un grupo de hombres ataviados de rojo, con capas de plumas escarlatas. El que Pug supuso que sería un sumo sacerdote llevaba una máscara de madera tallada para parecer una calavera roja, mientras que los demás llevaban las caras pintadas de rojo. Iban tocando silbatos de caña, y la gente se dispersaba para dejarles el paso libre. Uno de los soldados hizo un gesto de protección, y más tarde Pug se enteró de que aquellos hombres eran sacerdotes de Turakamu, el Devorador de Corazones, hermano de la diosa Sibi, Ella que Es la Muerte.
Pug se volvió hacia un guardia cercano e hizo un gesto, pidiendo permiso para hablar. El guardia asintió una vez.
–Amo, ¿qué dios reside aquí? –dijo Pug, señalando al templo donde rezaba Hokanu.
–Bárbaro ignorante –le respondió el soldado de forma amistosa–. Los dioses no residen en estas estancias sino en los Cielos Superior e Inferior. Los templos están para que los hombres les rindan pleitesía. Aquí el hijo de mi señor está haciendo una ofrenda a Chochocán, el dios bueno del Cielo Superior, y a su servidor Tomachaca, el dios de la paz, pidiendo buena fortuna para los Shinzawai.
Cuando volvió Hokanu, reemprendieron la marcha. Se abrieron camino a través de la ciudad mientras Pug seguía estudiando a la gente junto a la que pasaban. La presión era increíble, y Pug se preguntaba cómo lograban soportarla. Como campesinos que visitaban la gran ciudad por vez primera, Pug y Laurie miraban con los ojos como platos las maravillas de Jamar. Incluso el trovador, supuestamente más cosmopolita, exclamaba asombrado ante esta o aquella visión. Pronto los guardias se rieron por lo bajo ante el evidente deleite de los bárbaros con las cosas más normales.
Todos los edificios junto a los que pasaban estaban construidos con madera y un material translúcido, parecido a la tela pero rígido. Unos pocos, como los templos, eran de piedra, pero lo que más llamaba la atención era que cada edificio junto al que pasaban, desde los templos hasta las cabañas de los trabajadores, estaba pintado de blanco, excepto las vigas y los marcos de las puertas, que estaban pintados de un marrón oscuro satinado. Todas las superficies grandes estaban decoradas con coloridas pinturas: animales, paisajes, deidades y escenas de batallas. Por todas partes había un tumulto de colores que confundía la vista.
Al norte de los templos, atravesando uno de los parques y frente a una ancha avenida, se alzaba un solitario edificio, separado de los demás por unos amplios jardines rodeados de setos. Dos centinelas, equipados con armaduras y cascos parecidos a los de los soldados que iban con ellos, montaban guardia frente a la puerta. Se cuadraron ante Hokanu cuando éste se aproximó.
Sin decir ni palabra, los guardias que iban con ellos se fueron por un lado de la casa, dejando a los esclavos con el joven oficial. Éste hizo un gesto y uno de los centinelas de la puerta abrió el gran portón recubierto de tela. Entraron en un pasillo a cielo abierto que conducía hacia la parte trasera del edificio, con puertas a ambos lados. Hokanu los condujo hasta una puerta trasera, que les abrió un esclavo de la casa.
Entonces, Pug y Laurie descubrieron que la casa tenía forma de cuadrado, con un gran jardín central accesible desde todos los lados. Junto a un estanque burbujeante se sentaba un hombre mayor, vestido con una túnica azul oscuro sencilla pero de aspecto caro. Estaba leyendo un pergamino. Levantó la vista cuando entraron los tres, y se puso de pie para saludar a Hokanu.
El joven se quitó el casco y se puso en posición de firmes. Pug y Laurie se quedaron algo retrasados y no dijeron nada. El hombre asintió, y Hokanu se le acercó. Se abrazaron.
–Hijo mío, me alegro de volver a verte –dijo el anciano–. ¿Cómo fueron las cosas en el campamento?
Hokanu presentó su informe, con brevedad y exactitud, sin dejarse nada de importancia. Luego contó las medidas que había tomado para remediar la situación.
–Así que el nuevo capataz se encargará de que los esclavos reciban suficiente comida y descanso. La producción debería incrementarse pronto.
Su padre asintió.
–Creo que has actuado con sabiduría, hijo mío. Tendremos que mandar a alguien en algunos meses para evaluar los progresos, pero las cosas no pueden ir peor de como iban. El Señor de la Guerra exige más producción, y estamos al borde de perder su favor.
Pareció darse cuenta de la presencia de los esclavos por primera vez.
–¿Y éstos? –fue todo lo que dijo, señalando a Laurie y Pug.
–Son poco habituales. Estuve pensando en la conversación que tuvimos la noche antes de que mi hermano partiera hacia el norte. Pueden resultar valiosos.
–¿Has hablado de esto con alguien?
Aparecieron arrugas alrededor de sus ojos. Aunque era mucho más bajo, en cierto sentido le recordó a Pug a Lord Borric.
–No, padre mío. Sólo con los que estuvimos aquella noche...
El señor de la casa lo cortó con un movimiento de la mano.
–Guarda tus observaciones para más tarde. En la ciudad las paredes tienen oídos. Informa a Septiem. Cerramos la casa y partimos hacia nuestras tierras por la mañana.
Hokanu hizo una leve reverencia y se dio la vuelta para irse.
–Hokanu –lo detuvo la voz de su padre–. Has hecho bien.
El joven abandonó el jardín con el orgullo evidenciándose en su rostro. El señor de la casa volvió a sentarse en un banco de piedra tallada, junto a una pequeña fuente, y observó a los dos esclavos.
–¿Cómo os llamáis?
–Pug, amo.
–Laurie, amo.
Pareció extraer alguna clase de información de esas simples afirmaciones.
–Por esa puerta –dijo, señalando hacia la izquierda– se va a la cocina. Mi hadonra se llama Septiem. Él se encargará de vosotros. Id.
Los dos se inclinaron y salieron del jardín. Mientras avanzaban por la casa, Pug casi tiró al suelo a una chica con la que tropezó al doblar una esquina. Iba vestida con una túnica de esclava y llevaba un enorme fardo de ropa que atravesó el pasillo volando.
–¡Oh! –gritó la chica–. Acababa de lavarla. Ahora tendré que hacerlo otra vez.
Pug se agachó rápidamente para ayudarla a recogerlo. Era alta para una tsurani, casi de la estatura de Pug, y bien proporcionada. Llevaba recogido el pelo castaño, y sus ojos marrones estaban enmarcados por largas pestañas oscuras. Pug dejó de recoger la ropa y se quedó mirándola fijamente, con abierta admiración.
Ella titubeó bajo su mirada, y luego recogió apresuradamente la ropa y se fue a toda prisa. Laurie observó su esbelta figura retirarse, luciendo sus bronceadas piernas gracias a la corta túnica de esclava. Le dio una palmada a Pug en el hombro.
–¡Ja! Te dije que las cosas iban a mejorar.
Dejaron la casa y se aproximaron a la cabaña donde estaba la cocina; el olor a comida les despertó el apetito.
–Creo que has impresionado a esa chica, Pug.
Pug no había tenido mucha experiencia con las mujeres, y sintió que empezaba a arderle el corazón. En el campamento de esclavos gran parte de las conversaciones trataban sobre las mujeres, y eso había hecho que Pug se sintiera como un niño. Se volvió para ver si Laurie se estaba burlando, y vio que el rubio juglar miraba detrás de él. Siguió la mirada de Laurie y pudo captar un rostro tímidamente sonriente que desaparecía detrás de una ventana de la casa.
Al día siguiente, la casa de la familia Shinzawai estaba alborotada.
Esclavos y sirvientes iban y venían por todas partes haciendo los preparativos para el viaje al norte. Pug y Laurie quedaron desocupados, puesto que no había nadie en el personal de la familia lo bastante libre como para asignarles tareas. Estaban sentados a la sombra de un árbol parecido a un sauce, disfrutando de la novedad del tiempo libre mientras observaban el frenesí.
–Esta gente está loca, Pug. He visto menos preparativos para una caravana. Parece como si planearan llevárselo todo con ellos.
–Quizá sea lo que pretenden. A mí esta gente ya no me sorprende. –Pug se puso de pie, apoyado contra el tronco–. He visto cosas que desafían a la lógica.
–Eso es cierto. Pero cuando has visto tantas tierras diferentes como yo, aprendes que cuanto más diferentes parecen las cosas, más parecidas son.
–¿Qué quieres decir?
Laurie se levantó y se inclinó contra el otro lado del tronco.
–No estoy seguro, pero aquí se trama algo, y nosotros formamos parte de ello, seguro –dijo en voz baja–. Si somos listos, puede que podamos aprovecharnos. Recuerda siempre eso. Si un hombre quiere algo de ti, siempre puedes hacer un trato, sin importar las aparentes diferencias de posición social.
–Por supuesto, dale lo que quiere y te dejará vivir.
–Eres demasiado joven para ser tan cínico –le contestó Laurie, con sus ojos chispeando de diversión–. Te lo digo. Deja esa actitud de estar de vuelta de todo para los viejos viajeros como yo, y me aseguraré de que no pierdas ninguna oportunidad.
–¿Qué oportunidad? –resopló Pug.
–Mira ahí, por ejemplo –dijo Laurie señalando detrás de Pug–. Esa chica a la que casi derribas ayer parece tener algunos problemas levantando esas cajas. –Pug miró hacia atrás y vio a la chica de la ropa esforzándose por apilar unas cajas que iban a cargar en carromatos–. Creo que apreciaría algo de ayuda, ¿no crees?
La confusión era evidente en el rostro de Pug.
–¿Qué?
Laurie le dio un empujoncito.
–Vamos, tontaina. Ahora un poco de ayuda. Después... ¿quién sabe?
–¿Después? –dijo a duras penas Pug.
–¡Dioses! –rió Laurie, dándole a Pug una juguetona patada en las posaderas.
El humor del trovador era contagioso, y Pug sonrió mientras se acercaba a la chica. Estaba intentando poner una gran caja de madera encima de otra. Pug se la quitó.
–Venga, yo puedo hacerlo.
Ella se echó a un lado, insegura.
–No pesa tanto, es que es muy alto para mí. –Miraba para todas partes excepto hacia Pug.
Pug levantó la caja con facilidad y la puso sobre las demás, cargando sólo un poco del peso sobre su mano débil.
–Listo –dijo él, tratando de aparentar despreocupación.
La chica se apartó un mechón de pelo que le había caído sobre los ojos.
–Eres un bárbaro, ¿no? –hablaba de forma insegura.
Pug retrocedió.
–Vosotros nos llamáis así. A mí me gusta pensar que soy tan civilizado como cualquiera.
–No era mi intención ofender –se sonrojó ella–. A mi pueblo también lo consideran bárbaro. A todo el que no es tsurani lo llaman así. Quería decir que eres de ese otro mundo.
Pug asintió.
–¿Cómo te llamas?
–Katala –dijo ella apresuradamente–. ¿Y tú, cómo te llamas?
–Pug.
Ella sonrió.
–Es un nombre extraño, Pug. –Pareció gustarle cómo sonaba.
Justo entonces el hadonra, Septiem, un hombre anciano pero erguido, con el porte de un general retirado, llegó desde la casa.
–¡Vosotros dos! –espetó–. ¡Hay trabajo que hacer! No os quedéis ahí plantados.
Katala corrió de vuelta a la casa, y Pug se quedó dubitativo frente al administrador de la túnica amarilla.
–¡Tú! ¿Cómo te llamas?
–Pug, señor.
–Veo que ni a ti ni a tu amigo el gigantón rubio os han dado nada que hacer. Tendré que remediarlo. Llámalo.
Pug suspiró. Hasta ahí había llegado su tiempo libre. Le hizo un gesto a Laurie para que se acercara, y los pusieron a trabajar cargando carromatos.
2 HACIENDA
El tiempo había refrescado durante las tres últimas semanas, pero aún seguía manteniéndose calor estival. La estación invernal en esa tierra, si se la podía llamar estación con propiedad, duraba apenas seis semanas, con breves lluvias frías provenientes del norte. Los árboles mantenían la mayor parte de sus hojas verdeazuladas, y no había nada que indicara el paso del otoño. En los cuatro años que Pug había vivido en Tsuranuanni, no había habido ninguna de las señales familiares que marcaban el paso de las estaciones: ni migraciones de las aves, ni escarcha matinal, nada de lluvias que se helaban, nieve, ni florecimiento de las flores salvajes. Esa tierra parecía estar eternamente anclada en el suave ámbar del verano.
Durante los primeros días del trayecto habían seguido la carretera desde Jamar, hacia el norte, en dirección a la ciudad de Sulan-Qu. Por el río Gagajin circulaba un atasco incesante de barcos y barcazas, mientras que la carretera estaba igualmente atestada de caravanas, carromatos de granjeros y nobles transportados en literas.
El señor de los Shinzawai había partido el primer día en barco hacia la Ciudad Sagrada, para asistir al Alto Consejo. El resto de la casa lo había seguido a un ritmo más tranquilo. Hokanu se detuvo fuera de la ciudad de Sulan-Qu lo justo para hacerle una visita de cortesía a la señora de los Acoma, y Pug y Laurie aprovecharon la oportunidad para chismorrear con otro esclavo de Midkemia, recientemente capturado. Las noticias de la guerra eran descorazonadoras. No había habido cambios desde lo último que habían oído. Continuaba el estancamiento.
En la Ciudad Sagrada, el señor de los Shinzawai se reunió en las afueras de la ciudad de Silmani con su hijo y el resto de la comitiva, en su viaje hacia las tierras de los Shinzawai. Desde ese momento, el viaje hacia el norte había transcurrido sin novedad.
La caravana Shinzawai se estaba aproximando a los límites de las tierras septentrionales de la familia. Pug y Laurie tenían poco que hacer durante el viaje excepto alguna tarea ocasional: vaciar las ollas de la comida, limpiar los excrementos de los needras o cargar y descargar suministros. Ahora iban montados en una carreta, con los pies colgando por la parte trasera. Laurie mordió un jomach maduro, una fruta parecida a una granada grande con la pulpa de una sandía.
–¿Cómo va la mano? –dijo escupiendo las semillas.
Pug estudió su mano derecha y examinó la cicatriz roja que le atravesaba la palma.
–Sigue rígida. Me parece que está tan curada como es posible.
Laurie echó un vistazo.
–No creo que vayas a volver a empuñar una espada. –Sonrió.
–Y yo creo que tú tampoco –rió Pug–. No creo que vayan a buscarte un puesto en los lanceros imperiales montados.
Laurie escupió una ráfaga de semillas, dándole en el hocico al needra que tiraba del carro que iba detrás del suyo. La bestia de seis patas resopló y el carretero agitó su vara enfadado hacia ellos.
–Salvo por el hecho de que el Emperador no tiene lanceros montados, debido al hecho de que tampoco tiene caballos, no podría habérseme ocurrido un puesto mejor.
Pug se rió burlón.
–Hago saber a vuesa merced –dijo Laurie en un tono aristocrático– que nosotros los trovadores solemos ser asediados por cierta clase de clientes de baja catadura, bandidos y ladrones que buscan nuestras ganancias duramente conseguidas, por escasas que éstas sean. Si uno no desarrolla la habilidad de defenderse a sí mismo, no se mantiene en el negocio, si entiende vuecencia lo que quiero decir.
Pug sonrió. Sabía que un trovador era casi sagrado dentro de una ciudad, puesto que si le hacían daño o le robaban, se correría la voz y no vendría ninguno más. Pero en los caminos era harina de otro costal. No tenía duda alguna de la capacidad de Laurie para defenderse, pero no estaba dispuesto a permitirle usar ese tono tan pomposo sin más. Pero, cuando estaba a punto de hablar, fue interrumpido por unos gritos que venían de la cabeza de la caravana. Unos guardias pasaron corriendo hacia delante y Laurie se volvió hacia su compañero.
–¿De qué crees que va todo esto?
Sin esperar respuesta, bajó de un salto y corrió hacia delante. Pug lo siguió. Cuando llegaron a la cabeza de la caravana, detrás de la litera del señor de los Shinzawai, pudieron ver unas formas que avanzaban hacia ellos por la carretera. Laurie agarró a Pug por la manga.
–¡Jinetes!
Pug apenas podía creer lo que veía: parecía que por la carretera que venía desde la mansión Shinzawai se aproximaban unos jinetes. Cuando se acercaron más pudo ver que, en vez de un grupo de jinetes, había sólo uno y tres cho-ja, los tres de un brillante color azul oscuro.
El jinete, un joven tsurani de pelo castaño y más alto que la mayoría, desmontó. Sus movimientos eran torpes.
–Nunca representarán una amenaza si eso es lo mejor que pueden montar –observó Laurie–. Mira, no lleva silla ni riendas, sólo un tosco arnés hecho de tiras de cuero. Y al pobre caballo parece que no lo han atendido bien en un mes.
La cortina de la litera se levantó mientras el jinete se aproximaba. Los esclavos bajaron la litera, y el señor de los Shinzawai bajó de ella. Hokanu había llegado junto a su padre desde su puesto entre los guardias de la retaguardia de la caravana, y estaba abrazando al jinete e intercambiando saludos. Luego el jinete abrazó al señor de los Shinzawai.
–¡Padre! Me alegro de verte –pudieron oír decir al jinete Pug y Laurie.
–¡Kasumi! Me alegro de ver a mi hijo primogénito. ¿Cuándo has vuelto? –dijo el señor de los Shinzawai.
–Hace menos de una semana. Hubiera ido hasta Jamar, pero oí que veníais hacia aquí, así que esperé.
–Me alegro. ¿Quiénes son los que te acompañan? –Señaló a las criaturas.
–Éste –dijo señalando al más adelantado– es el Líder de Ataque X’calak, que ha vuelto de combatir a los hombres bajos en el interior de las montañas de Midkemia.
La criatura dio un paso al frente y levantó la mano derecha, de forma muy humana, en un saludo.
–Salve, Kamatsu, señor de los Shinzawai –dijo con una voz chillona y aguda–. Honores para tu casa.
El señor de los Shinzawai se inclinó levemente doblando la cintura.
–Saludos, X’calak. Honores para tu colmena. Los cho-ja siempre son huéspedes bienvenidos.
La criatura dio un paso atrás y esperó. El señor se volvió para observar al caballo.
–¿Qué es esto en lo que te sientas, hijo mío?
–Un caballo, padre. Un animal en el que los bárbaros se montan para entrar en combate. Ya te he hablado de ellos antes. Es una criatura realmente maravillosa. Sobre sus lomos, puedo correr más que el más rápido de los corredores cho-ja.
–¿Y cómo te mantienes sobre ella?
El hijo mayor de los Shinzawai se rió.
–Me temo que con grandes dificultades. Los bárbaros tienen trucos que todavía tengo que aprender.
Hokanu sonrió.
–Quizá podamos conseguir que te den algunas lecciones.
Kasumi le dio una juguetona palmada en la espalda.
–Se lo he pedido a varios bárbaros, pero desgraciadamente todos estaban muertos.
–Pues yo tengo aquí a dos que no lo están.
Kasumi miró detrás de su hermano y vio a Laurie, que sobresalía una cabeza del resto de los esclavos que se habían congregado.
–Ya veo. Bueno, tenemos que pedírselo. Padre, con tu permiso volveré a la casa y haré los preparativos para tu recepción.
Kamatsu abrazó a su hijo y le dijo que sí. El hijo mayor se agarró a las crines y montó con un salto atlético. Tras saludar con la mano, partió.
Pug y Laurie volvieron rápidamente a su sitio en el carromato.
–¿Habías visto antes cosas como ésas? –preguntó Laurie.
–Sí –asintió Pug–. Los tsurani los llaman cho-ja. Viven en grandes colmenas, como hormigueros. Los esclavos tsurani con los que hablé en el campamento me dijeron que han estado aquí desde que alcanza la memoria. Son leales al Imperio, aunque me parece recordar que alguien me dijo que cada colmena tiene su propia reina.
Laurie se volvió a mirar hacia la parte delantera de la carreta, apoyándose en una mano.
–No me gustaría enfrentarme a uno de ellos a pie. Mira cómo corren.
Pug no dijo nada; el comentario del hijo mayor acerca de los hombres bajos dentro de las montañas le había traído viejos recuerdos. «Si Tomas está vivo –pensó– ahora será un hombre. Si está vivo.»
La mansión Shinzawai era enorme. Era con mucho el edificio más grande, salvando los templos y los palacios, que Pug había visto. Se asentaba en la cima de una colina, dominando una vista de los alrededores que abarcaba millas. La casa era cuadrada, como la de Jamar, pero varias veces más grande. La casa de la ciudad habría cabido fácilmente en el jardín central de ésta. Tras ella se encontraban los edificios exteriores, como la cocina o los alojamientos de los esclavos.
Pug alargó el cuello para ver todo el jardín, puesto que lo iban atravesando rápidamente y había poco tiempo para empaparse de todo.
–No te quedes rezagado –le regañó el hadonra, Septiem.
Pug apretó el paso y se puso detrás de Laurie. A pesar de la brevedad del vistazo, el jardín era impresionante. Se habían plantado varios árboles para dar sombra junto a tres estanques rodeados de árboles en miniatura y plantas en flor. Había bancos de piedra para descansar, y unos senderos de pequeños guijarros serpenteaban por toda la extensión. Alrededor de este pequeño parque se alzaba el edificio de tres plantas. Las dos plantas superiores tenían balcones, y varias escaleras subían para comunicarlas. Por los pisos superiores podían verse sirvientes yendo y viniendo apresuradamente, pero en el jardín no parecía haber nadie más, al menos en la parte por la que ellos estaban pasando.
Llegaron a una puerta corredera y Septiem se volvió hacia ellos.
–Vosotros dos, bárbaros –les dijo en tono serio–, vigilaréis vuestros modales ante los señores de esta casa, o por los dioses que os arrancaré hasta la última tira de piel de vuestras espaldas. Ahora, aseguraos de hacer todo lo que os he dicho o desearéis que el amo Hokanu os hubiera dejado que os pudrierais en los pantanos.
Abrió la puerta y anunció a los esclavos. Se les dio la orden de entrar y Septiem los empujó al interior. Se encontraron en una habitación vivamente iluminada, donde la luz entraba por una gran puerta translúcida cubierta con una pintura. En las paredes colgaban tallas, tapices y pinturas, todo elaborado con un fino estilo, pequeño y delicado. El suelo estaba cubierto, a la manera tsurani, con una densa capa de cojines. Sobre un gran cojín se sentaba Kamatsu, señor de los Shinzawai, y frente a él estaban sus dos hijos. Todos iban vestidos con las túnicas cortas de tela y corte caro que llevaban en sus momentos de asueto. Pug y Laurie se quedaron de pie, con la vista baja hasta que les hablaran. Hokanu fue el primero en hacerlo.
–El gigante rubio se llama Lori, y el de tamaño más normal es Puug.
Laurie empezó a abrir la boca, pero un rápido codazo de Pug le hizo callarse antes de empezar a hablar. El hijo mayor notó el intercambio.
–¿Deseas hablar? –dijo.
Laurie levantó la vista, y enseguida volvió a bajarla. Las instrucciones habían sido claras: no habléis hasta que se os mande. Laurie no estaba seguro de que la pregunta fuese una orden.
–Habla –le dijo el señor de la casa.
–Me llamo Laurie, amo. No Lori. –Miró a Kasumi–. Y mi amigo es Pug, no Puug.
A Hokanu pareció contrariarle que lo corrigieran, pero el hermano mayor asintió y pronunció los nombres varias veces, hasta que los dijo correctamente.
–¿Habéis montado a caballo? –preguntó tras esto.
Ambos esclavos asintieron.
–Bien –dijo Kasumi–. Así podréis enseñarme cómo se hace correctamente.
La mirada de Pug vagaba tanto como le permitía su cabeza inclinada, y algo le llamó la atención. Junto al señor de los Shinzawai había un tablero de juego y lo que parecían ser unas figuras familiares. Kamatsu se dio cuenta.
–¿Conoces este juego? –Alargó los brazos y cogió el tablero para ponérselo delante.
–Sí, amo. Conozco el juego –dijo Pug–. Lo llamamos ajedrez.
Hokanu miró a su hermano, que se inclinó hacia delante.
–Como algunos han dicho, padre, ya ha habido contacto antes con los bárbaros.
–Eso sólo es una teoría. –El padre descartó el comentario con un gesto de la mano y se dirigió a Pug–. Siéntate aquí y muéstrame cómo se mueven las piezas.
Pug se sentó y trató de recordar lo que Kulgan le había enseñado. Había sido un jugador mediocre, pero conocía algunas aperturas básicas.
–Esta pieza sólo puede moverse una casilla hacia delante, excepto cuando se mueve por primera vez, amo –dijo adelantando un peón–. Entonces puede mover dos.
El señor de la casa asintió y le hizo un gesto para que siguiera.