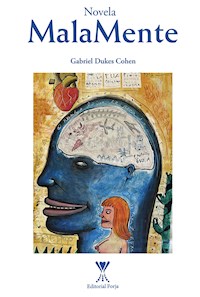
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Forja
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Por qué la cara de un paciente se le confunde en sueños con la imagen de un niño muerto en Auschwitz? ¿Cuándo el daño de un padre se convierte en el daño del hijo? Las dudas, las vacilaciones, las angustias de un psiquiatra frente a un caso que lo conmueve y lo sacude. Una novela quirúrgica que examina las fronteras más oscuras de la mente. Pablo Azócar, escritor. Lev, el psiquiatra protagonista de MalaMente, decide tratar a Raúl, un oficial de ejército con un oscuro pasado a quien no le quedan más de seis meses de vida. Luego de su muerte acepta en su consulta al hijo del militar, a Rodrigo, convencido de que posee las claves para curar a un ser humano inocente y traumatizado, sin advertir que quedará atrapado en una red en la que su propia biografía se confundirá con la de su paciente. Una historia íntima y transformadora que dejará huella en el lector.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
MalaMenteAutor: Gabriel Dukes Cohen Editorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago, Chile. Fonos: 56-224153230, [email protected] Diseño y diagramación: Sergio Cruz Edición electrónica: Sergio Cruz Portada: pintura de Ariel [email protected] Primera edición: septiembre, 2022 Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Registro de Propiedad Intelectual: N° 2022-A-3531 ISBN: Nº 9789563385939 eISBN: Nº 9789563385946
A mis padres, a Karen, a mis hijos, a Naomi y a los que vendrán.
Quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti. Friedrich Nietzsche
1
Abro la ventana de par en par para ventilar la oficina. La atmósfera se siente pesada con el perfume de la paciente que se fue hace unos minutos y quisiera que se disipe rápido. Mi próximo paciente es nuevo y, por su voz, asumo que es un hombre mayor. No sería apropiado que un aroma intenso y femenino le diera la bienvenida en su primera sesión.
No me quiero adelantar, pero, por lo que hablé con él ayer, supongo que es estricto, formal y de costumbres algo anticuadas. Es extraño que un hombre de edad busque psicoterapia, la mayoría de mis pacientes son menores de cuarenta años.
Me preparo un café, enderezo un cuadro y tomo asiento en el sillón a esperar que llegue. Está atardeciendo y la luz del sol entra por la ventana de tal manera que abarca toda la consulta. El espectáculo dura solo unos segundos, pero son suficientes para dejarme en un estado de calma total.
Suena el timbre. Cierro la ventana antes de abrir la puerta. Un hombre de ojos azules me mira con cierto desprecio.
—Buenas tardes, ¿es usted el doctor Lev? Raúl Alonso Saldivia, acordamos una hora por teléfono ayer.
Me tiende una mano huesuda, fría.
—Buenas tardes, Raúl. Adelante por favor.
El hombre camina con paso firme hacia el centro de la oficina y observa el diván.
—Yo no me voy a acostar ahí —dice seco.
—No hay problema, Raúl, sentémonos acá cerca de mi escritorio. Cuénteme, qué es lo que le pasa y en qué puedo ayudarlo.
Me mira fijo y calla. Me imagino que está pensando por dónde comenzar. Me siento observado y algo incómodo, pero tolero la situación y le permito que se tome su tiempo. Noto que su presentación personal es impecable: traje negro, peinado a la gomina, perfume tradicional y muy masculino. Me extraña que solo tenga algunas canas en las sienes, pero dudo que se tiña el pelo. Se ve muy delgado y pálido, con unas ojeras profundas que sus anteojos de marco grueso no logran disimular.
El silencio prosigue, debo insistir.
—Raúl, cuénteme qué lo trae por acá.
—Estaba pensando cómo plantearle mis motivos, pero voy a ir directo al grano: tengo cáncer de colon con metástasis hepáticas. Me quedan seis meses de vida.
Espero que siga, pero ahí se detiene.
No sé qué responder ante la inesperada introducción. Algo me dice que un “lo lamento” o un simple “qué difícil debe ser para usted” no tienen cabida en esta conversación.
Me pregunto qué querrá este hombre de mí, qué beneficio puede tener una psicoterapia para un moribundo. Acompañarlo y ayudarlo en esta última etapa de la vida es lo único que se me ocurre, pero intuyo que esta opción no le interesa.
El paciente está serio, pero no triste. Es evidente que no busca consuelo, ni parece tener interés en proseguir el diálogo.
—Así que colon —es lo único que se me ocurre decir.
—Sí, doctor, cáncer —dice con desdén.
Me siento torpe. Es obvio que él se ha percatado de que omití la palabra cáncer. Quizás es él quien está tanteando mis fortalezas y debilidades para decidir si me transformo en su terapeuta.
No me queda más alternativa que evitar rodeos y tomar riesgos para corregir el rumbo de la entrevista.
—Me doy cuenta de que usted se va a morir, pero aún no ha contestado mi pregunta: ¿qué lo trae a mi consulta?
El hombre se descoloca, pero al instante esboza una sonrisa. Mi comentario provoca que su rostro pierda palidez y que vuelva un poco a la vida. Se inclina hacia delante, me mira directo a los ojos y comienza a hablar rápido y con entusiasmo.
—No le temo a la muerte, doctor. En realidad, estoy cansado y hace muchos años espero mi final. No me interesan los tratamientos ni envenenarme más aún con lo que ustedes llaman quimioterapia. ¿Para qué? ¿Para vivir un par de meses más? ¡Nadie le gana a un diagnóstico como el mío! Además, no tengo motivos para prolongar mi vida. Lo único que quiero es aprovechar bien el tiempo antes de quedar postrado en la cama de un hospital —dice autosuficiente, como si se tratara de un trámite más en su camino.
—Raúl, ¿qué está buscando? ¿Quiere tener una psicoterapia conmigo para que lo apoye en este periodo?
—No quiero terapia, doctor. En ningún momento le he dicho que esa es mi intención. Lo que necesito es contarle a alguien mi historia, solo para que de vez en cuando usted me recuerde, aunque sea por un breve instante.
Raúl esboza una sonrisa frente a lo que debe ser mi cara de sorpresa.
—Usted cree que le estoy pidiendo que reemplace a mi mujer o a mis hijos, ¿cierto? Que ellos debieran ser los encargados de recordar con cariño a un esposo o a un padre muerto, ¿no es así? El caso es que yo ya no tengo esposa y mi hijo… Bueno, no veo a mi hijo hace muchos años. Ni siquiera debiera llamarlo así, ya que es un completo desconocido. Como ve, no tengo a nadie que me recuerde.
Nos miramos a los ojos por un momento. Su rostro demuestra firmeza y determinación, pero hay ansiedad en la mirada.
—Lev, se lo pido. Acepte mi propuesta. Véndame una porción de su memoria para poder almacenar mis recuerdos y así irme tranquilo. Contar con usted podría darle un sentido a mi vida.
Raúl me ha puesto entre la espada y la pared. Su pedido me parece sincero pero incomprensible, me enrostra que no me cuesta nada hacerle un espacio en la semana para escuchar sus historias. Pobre viejo solitario. Por otro lado, mi formación profesional me dice que lo que pide no corresponde a mi oficio y que debo rechazar la propuesta. Y algo más dentro de mí, una voz que en ciertos momentos aparece, me habla con cierto urgimiento para que saque a este hombre lo antes posible de mi oficina.
Antes de decidir tengo que indagar más y tratar de entender el inusual pedido de Raúl. ¿Cómo un ser humano puede estar tan solo? Es difícil imaginar a alguien sin una sola relación significativa, sin amigos, sin pareja, sin padres y con un hijo tan distante que ni siquiera lo toma en cuenta.
No puedo decir que no, por muy extraña que parezca la propuesta. Este hombre me ha asignado, incluso antes de conocerme, un rol desproporcionado, algo que parece imposible de cumplir. Tiene tal vez la ilusión de trascender a través de mí. Desea que algo suyo siga vivo después de muerto.
Qué ganas de que hubiera consultado antes, cuando aún tenía vida por delante. Mi trabajo consiste en ayudar a la gente y no en almacenar recuerdos. Pero quizás hay algo que pueda hacer, esto es para mí un territorio inexplorado.
—Está bien, Raúl, estoy dispuesto a tener un par de sesiones para que venga a conversar conmigo. Y luego decidimos juntos si continuamos o no. Le advierto que no me siento muy cómodo con la figura de que usted está “comprando” espacio en mi memoria, pero estoy dispuesto a escucharlo y a ayudarlo en lo que pueda.
—No me interesa su ayuda psiquiátrica, doctor —afirma, mientras me mira con los mismos ojos displicentes que vi en la puerta—. Solo me interesa que me escuche y que recuerde mi historia.
La pausa es más larga de lo que yo hubiera querido.
—Bueno, comencemos. Cuénteme lo más abiertamente posible quién es usted.
Me voy a arrepentir de esto, me dice mi voz interior.
2
Avanzo con paso lento por el pasillo central de la iglesia. Hay muy poca gente, y no tengo problemas para acercarme al ataúd. Tal como él mismo lo predijo cuando lo conocí, hace un poco más de siete meses, Raúl murió completamente solo. No siento pena, pero sí una intensa desazón que anoche no me dejó dormir.
Nunca faltó a una sesión. Ni siquiera se atrasó. Llegaba impecable, como los caballeros antiguos, de terno y pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. A medida que progresaba la enfermedad, se encorvaba cada vez más para contener el dolor en el abdomen, siempre presente. Sin embargo, mientras avanzaba la sesión, se iba enderezando de a poco y en su cara se notaba el alivio y un cambio de ánimo. Eso nunca dejó de sorprenderlo. “No solo el tumor del colon produce dolor, Raúl”, le decía cada vez. “Bien tarde lo vine a saber, pues Lev”, decía él con una sonrisa resignada.
Al cabo de seis meses de sesiones, de pronto Raúl ya no pudo levantarse más. A pesar de que yo casi nunca hago visitas domiciliarias, decidí que este era un caso especial y comencé a atenderlo en su casa. Cuando lo veía en la cama, desahuciado y empequeñecido, me producía una mezcla de lástima y angustia. El pobre viejo se veía muy débil, hablaba con voz baja y con dificultad. Para poder escucharlo no me quedaba otra alternativa que acercarme a él, tratando de no respirar por la nariz ese olor indescriptible y nauseabundo que se fue acentuando a medida de que la enfermedad progresaba.
Hace algún tiempo, terminó de contarme su historia. No sentí necesario hacer un comentario en ese momento, sabía que era el final y que era definitivo. Al despedirnos, Raúl me pidió que abriera un cajón de su mesa de noche y que sacara un paquete envuelto en papel café.
“No lo abra hasta que llegue a su casa”, me dijo y se durmió.
A partir de ese día, Raúl dejó de comer, se rehusó a ir al hospital y decidió esperar tranquilo la muerte. Falleció al cabo de quince días.
Me vuelvo hacia la entrada de la iglesia y tomo asiento en la última banca. Desde aquí puedo ver todo el triste panorama de un funeral que no supera la docena de personas. Creo saber quién es cada uno, gracias a las detalladas descripciones de Raúl sobre sus conocidos. Están su hermano, sus dos primos, una anciana que debe ser la tía Lala, las dos enfermeras que se turnaban para cuidarlo, su oncólogo, y un hombre de unos treinta y tantos años que, por el impresionante parecido, solo puede ser el hijo de Raúl.
El ambiente es desolador en la iglesia casi vacía. El cura ofrece la palabra a quien quiera hablar sobre el difunto, pero como nadie levanta la cabeza, él mismo continúa la liturgia con descripciones genéricas. Es evidente que el sacerdote no conocía a Raúl y su bien intencionado sermón no hace más que acentuar la soledad en que vivió.
Cuando termina la ceremonia y el ataúd ya está dentro de la carroza fúnebre para partir rumbo al cementerio, me acerco al hombre joven que vi en la iglesia y me identifico. El tipo permanece con sus ojos clavados en los míos, y es como si no hubiera visto la mano que le extiendo. Sé que cometo un error insistiendo.
—Rodrigo, soy el psiquiatra que atendió a tu padre hasta poco antes de su muerte.
El hombre se queda silencio hasta que calcula que ya ha sido suficiente. Entonces, dice:
—Siento mucho si Raúl le quedó debiendo la terapia. Lo que es yo…
Termina la frase con una sonrisa y me da bruscamente la espalda antes de alejarse.
Me invade una ineludible sensación de rabia. No puedo superar la desazón de una misa sin gente, las desubicadas palabras de buena crianza del cura, ni la hostilidad del hijo de Raúl, que no fue capaz de llamarlo “papá” ni siquiera en el día de su funeral.
Entro a mi consulta y tomo de su ficha médica una foto antigua de Raúl con su hijo, la ojeo por enésima vez. Le sonrío al hombre joven con el niño en brazos. Me hubiera gustado conocer a Raúl en esa época, quizás hubiera podido hacer más por él. Pero puedo despedirme a mi manera. No le voy a dar a otra persona la hora que le correspondía a Raúl, a pesar de que tengo pacientes en lista de espera. Me resisto a enterrarlo y olvidarlo, no quiero que otro ocupe su lugar. Por lo menos por algún tiempo voy a guardar su hora. Así, al igual que muchos analistas, me daré un espacio para elaborar su partida con calma. Creo que Raúl logró su objetivo, tengo la mayoría de los sucesos de su vida bien guardados en mi memoria tal como quería.
3
Entro a la oficina y me sorprende ver la luz parpadeante en la contestadora automática. No es común que la gente deje mensajes en estos tiempos. Mis pacientes me escriben directo al celular. ¿Será un paciente antiguo que trata de ubicarme?
Doctor Lev, buenos días, soy Rodrigo Saldivia, hijo de su paciente Raúl Saldivia. Nos conocimos hace unas semanas en el funeral. Le quería preguntar si me puede recibir en algún momento, a cualquier hora, realmente se lo agradecería. Necesito hablar con usted de algo muy importante. Le dejo mi teléfono….
Qué sorpresa. Y qué coincidencia. Justo anoche soñé con Raúl. En el sueño su cara se mezclaba con la del hijo de una paciente que atendí hace muchos años. Ella sobrevivió al holocausto, pero su hijo fue asesinado en Auschwitz. En sus sesiones, la mujer tenía todo el tiempo en su mano una foto vieja plastificada de su hijo muerto y me la enseñaba mientras se secaba las lágrimas con el pañuelo. Recuerdo muy bien el rostro alegre de ese muchacho.
No entiendo por qué mi sueño combinó al niño asesinado y a Raúl en una sola persona. Se dice entre analistas que soñar con pacientes debe ser tomado como una señal de alerta que debería llevar a revisar en profundidad la relación terapéutica. Incluso algunos sugieren interrumpir el tratamiento. En mi caso, Raúl ya está muerto.
¿Qué significará que la cara de Raúl se confunda con la del hijo de mi paciente muerto en los campos de exterminio? Considerando que yo mismo soy hijo de un sobreviviente del holocausto, la foto del niño podría representarme a mí. De esa manera el rostro de Raúl se estaría confundiendo con el mío. Si fuera así, sería evidente que no mantuve un apropiado encuadre terapéutico que me permitiera instalar las distancias necesarias para que la identidad de Raúl y la mía estuvieran bien diferenciadas. Me resulta difícil interpretar mi propio sueño, pero creo que habla de una cierta falta de límites.
No me considero supersticioso, pero no puedo negar que me sorprende la coincidencia del sueño seguido por el mensaje de Rodrigo. Escucho nuevamente la grabación y anoto el teléfono. Me gustaría dejar atrás el proceso con Raúl. Ahora me doy cuenta de que fue muy inquietante para mí escuchar ciertas cosas, y si hablo con el hijo es posible que el asunto se confunda aún más. Deseo salir del círculo. No quiero traspasar mis límites.
La voz de Rodrigo en el mensaje se notaba nerviosa y urgente. No parecía la misma persona que me ignoró con desprecio en el funeral de su padre. Debe ser un tipo muy complicado y lo que menos quiero hacer es relacionarme con familiares de pacientes.
Antes de terminar las sesiones del día, la curiosidad me vence y llamo a Rodrigo para citarlo a la consulta. La única hora que tengo disponible es la del miércoles en la tarde. Es la hora de Raúl, la había dejado para elaborar su muerte, pero estoy dispuesto a quebrar mi compromiso.
Mejor salgo de la duda de una vez. No me voy a quedar tranquilo sin saber qué quiere.
Tal como su padre, Rodrigo es puntual para llegar a la consulta.
—Doctor, quiero que tenga claro que no deseo ni necesito terapia. Yo estoy aquí para buscar respuestas a interrogantes que me atormentan desde pequeño.
No puedo evitar esbozar una sonrisa: de tal palo, tal astilla.
—¿Qué es lo que te gustaría saber? —le pregunto, sin ocultar mi interés.
—Necesito entender por qué me abandonaron, mi madre primero y después, él. Por qué no me quisieron, qué pude haber hecho yo para no merecer unos padres como los de todos los niños. Usted conoció a Raúl, él tiene que haberle contado.
No esperaba una declaración tan íntima y tan frontal. Por lo menos, no tan rápido. Con solo observarlo puedo ver que está muy alterado y que no lo ha pasado bien en estos días.
—Usted debe saber, doctor. Es su trabajo indagar en la mente de los pacientes y averiguar lo que está mal con ellos. Dígame qué pasaba por la cabeza de mis padres. Mi mamá se fue de la casa sin ni siquiera despedirse. ¡Yo era un niño! Al poco tiempo después, a mi padre se le ocurre dejarme a cargo de unos familiares, a su único hijo… Dígame, ¡qué le dijo!
Rodrigo se descontrola y enrojece. Intento hablarle con calma, buscando que se tranquilice.
—Lo que tú me estás pidiendo es que te cuente sobre tu padre, pero debes saber que el contenido de las conversaciones con los pacientes es confidencial. Así es con todos, incluido Raúl, aunque él ya haya muerto.
—Yo no estoy buscando chismes ni infidencias, Lev, no sea exagerado, no se escude en la confidencialidad que le debe a un muerto. Existen ciertos temas que me atormentan desde pequeño y usted me puede ayudar. No se niegue a hablar conmigo, estoy dispuesto a venir para acá todas las semanas a esta hora. Yo mismo sacaré mis conclusiones.
Rodrigo me mira muy serio.
—Tengo que pensarlo. Tu propuesta no es algo usual.
Lo despido cuando faltan más de quince minutos de sesión. No quiero entrar en materia sin saber si lo voy a tratar. Le aseguro que le comunicaré mi decisión en unos días. Tengo que pensar bien antes de embarcarme en esta extraña tarea. Mi misión no es establecer puentes de comunicación entre un padre muerto y un hijo atormentado. No quiero transformarme en el alter ego de Raúl, además no sabría qué es lo que puedo contar, cuándo hacerlo y dónde ejercer cierta censura. Por otra parte, Rodrigo parece no comprender que investigar en su historia y pensar en lo ocurrido es justamente el propósito de una psicoterapia, pero él no quiere trabajar, no quiere pensar, solo desea escuchar.
Quizás esta es la forma que tiene Rodrigo de pedir ayuda, sin darse cuenta, sin sentirse débil. Viene a buscar respuestas ignorando que tiene que encontrarlas dentro de él.
La metodología de investigación que propone es incorrecta, no se trata de que yo le relate los pensamientos o secretos de su papá. Pero es un buen comienzo el haber consultado a un analista.
¿Lo podré ayudar? De solo pensarlo siento el peso que cae sobre mis hombros. Ser infidente con Raúl me haría sentir culpable y ese sentimiento lo detesto. Sería una terapia de tres personas en lugar de dos.
Se me viene a la mente la imagen de mi sueño, donde el rostro del niño hijo de la sobreviviente se confunde con el de Raúl. Un escalofrío me sacude.
No sé si alguna vez podré sacarme a Raúl de la cabeza. Tengo la extraña sensación de no haber logrado profundizar en su biografía, como si hubiera algo misterioso e inquietante en su vida. Además no entiendo por qué lo recuerdo con cierta estima. Si bien siempre fui neutral durante nuestras conversaciones, no puedo negar que muchas veces terminaba asqueado y muy molesto con sus comentarios.
Todas las señales de alerta están frente a mí para ayudarme a tomar la decisión. La pregunta es si les haré caso o no.
4
La doctora Cecilia Leiva es mi supervisora. Cada vez que tengo problemas con algún paciente la llamo y agendamos una hora. Es parte de la práctica tener un profesional capacitado que aporte una segunda mirada. Ella lleva cinco minutos burlándose de mi “colección de rarezas”, como se refiere a mis pacientes. Le pedí que nos juntáramos en un café, deseo contarle mi problema con el hijo de Raúl. Es parte del trato permitirle que se ría un rato a costa de mí.
—Eres un imán para esta clase de pacientes, Lev, no sé cómo lo haces. Solo a ti te llega este tipo de gente. No lo niegues. ¿Tienes puesto un aviso en algún diario o algo así?
No puedo evitar reírme. Después de todo, tiene algo de razón.
—Es cierto, he tenido mi cuota de pacientes fuera de lo común. Pero este caso es distinto. No es conveniente llegar y contarle a Rodrigo intimidades e historias de su padre. La confidencialidad para mí es central, tú sabes que no me gustan las infidencias, relatar secretos, por muy justificado que sea, es abrir una puerta que no se puede cerrar, además, siempre termina mal. Ya, déjate de bromas. Si estuvieras en mi lugar, ¿le darías horas para hablarle sobre su padre? Recuerda que Rodrigo no tiene ninguna motivación para tratarse.
Cecilia se termina el café de un sorbo y se concentra.
—Yo haría lo siguiente: lo citaría un par de veces, le contaría algunos datos anecdóticos que le permitan hacer un cierre a la relación con su padre y evitaría a toda costa hacerle revelaciones mayores. Además, observaría con atención cómo reacciona ante la información que le das y luego sacaría conclusiones.
—Sí, tienes razón. Pero intuyo que no van a bastar dos o tres sesiones, creo que tiene serios problemas emocionales. Se nota que la muerte de su padre le afectó mucho más de lo que hubiera imaginado. Además, por lo poco que le escuché en la entrevista, no me cabe duda de que el abandono de sus padres lo marcó.
—Entonces, enfócate en sus problemas actuales y evita que se concentre en la historia del viejo. Ni siquiera lo conoces, primero debieras saber bien quién es él y, después vas a poder decidir con todos los antecedentes sobre la mesa.
—Es decir, tengo que transformarlo en paciente y convencerlo de que se haga terapia.
—Claro. Conócelo un poco y en un mes nos reunimos de nuevo y lo decidimos juntos. Tal vez descubres que te está pidiendo algo imposible. O quizás consideres que debe saber acerca de la vida que llevó su padre. Hay una gran posibilidad de que eso lo ayude a entender su historia, pero si no va acompañado de una terapia será tan solo información anecdótica que no va a producir ningún cambio y menos una mejoría.
Siempre he valorado las opiniones de Cecilia. Su estilo poco académico cargado de sentido común me ha resultado muy útil. Su consejo es tan bueno como simple. Además, la posibilidad de continuar en el mundo de Raúl me asusta y a la vez me resulta curiosamente deseable. Hay un misterio en toda esta situación que me seduce: algo en el hecho de atender a un padre y luego al hijo, o tener la oportunidad de hacer un juego de roles y transformarme en paciente en mi propia consulta y ser yo el que habla y otro el que escucha.
Y, lo más importante: hablar por Raúl le dará sentido al trabajo que realicé con él. Tal vez lo que aprendí y memoricé de Raúl le pueda ayudar a Rodrigo. Además, me dará la posibilidad de elaborar su muerte al traer a la vida sus recuerdos. De tanto ver a mis pacientes, sus biografías pasan a ser parte de la mía. No son personas extrañas que se quedan confinadas en la consulta después de terminada la jornada. Adónde voy van conmigo. La muerte de un paciente es siempre un acontecimiento que me toca y que requiere ser trabajado.
—Si es la mitad de terco que su padre, no va a ser fácil convencerlo de que es tan importante la terapia como las verdades sobre su padre muerto, pero estoy de acuerdo contigo, voy a hacer el intento. El caso es muy interesante como para descartarlo, se trata de un desafío profesional, ¿cierto?
—No me gustaría estar en tus zapatos, pero es verdad que el caso es intrigante, por decir lo menos. Quiero saber todos los detalles, este es un paciente para supervisar, no lo olvides.
Va a ser más fácil de lo que pensaba. Después de una breve conversación telefónica, Rodrigo acepta mis condiciones con tal de que lo reciba en mi consulta. Su estado de vulnerabilidad es evidente y me confirma que estoy en lo correcto cuando pienso que necesita ayuda. Sospecho que el papel de paciente le acomoda y que solamente necesita someterse a algunas reglas.
Marco el teléfono de Cecilia y la pongo en altavoz mientras conduzco por la autopista rumbo a la casa de mi exmujer a buscar a mi hija.
—Es un caso delicado, Lev —dice Cecilia, luego de conocer la conversación con Rodrigo—. Ten cuidado, lo que le cuentes se transformará en la historia de su vida.
Las palabras de Cecilia hacen que dude de mi decisión. Y se me acelera el pulso cuando pienso que no fui del todo sincero con mi amiga mientras nos tomábamos el café esta tarde. No le conté que soñé con Raúl. Omití deliberadamente la importante información sobre mi excesivo involucramiento en el caso y también lo mucho que me perturba.
5
Falta poco para que llegue Rodrigo y estoy intranquilo. Pensé que tenía bajo control este asunto después de la conversación con Cecilia, pero vuelvo a sentirme confundido y quizás culpable con la decisión de atenderlo.
¿A quién le debo lealtad, a mi paciente ya muerto o a mi nuevo paciente?
Suena el timbre.
—Doctor, buenos días. Yo sé que usted está muy ocupado, así que le agradezco que se tome el tiempo para hablarme de Raúl. Para comenzar tengo algunas preguntas que hacerle sobre él.
—Rodrigo, creo que estás equivocado. Tal como lo conversamos por teléfono, yo acepté recibirte para hablar sobre ti y la mejor manera de ayudarte en esta etapa difícil de tu vida.
—Pero para qué vamos a perder el tiempo… Yo sé lo que necesito para quedarme tranquilo de una vez por todas. Solo le estoy pidiendo que me cuente todo lo que le dijo —Rodrigo me mira con una expresión que intenta ser de calma, pero la desesperación e impaciencia se le cuelan en un leve temblor de su voz.
—Dejemos a Raúl fuera solo por un momento y centrémonos en ti, Rodrigo, ¿te parece?
—Doctor, como le he dicho, no tengo nada que contarle. Estoy aquí porque quiero saber quién fue mi padre, nada más. No intente meterme cosas en la cabeza.
El Rodrigo que tengo frente a mí me recuerda más al que me dejó con el brazo estirado en la puerta de la iglesia que al que estuvo en la consulta el miércoles pasado. Apenas comenzamos y parece que ya olvidó las condiciones que le exigí para tratarlo.
—Rodrigo, no entiendo bien qué es lo que quieres de mí. Es evidente que estás muy molesto con Raúl y que piensas que acá vas a encontrar solo las historias que te ayuden a confirmar que tu padre fue un mal hombre. Pero ¿estás también dispuesto a escuchar sobre sus virtudes o algún aspecto positivo de él?
—No me imagino que alguien sea capaz de sentir simpatía por Raúl —dice Rodrigo, mientras lanza una carcajada burlona.
—¿No te extrañó mi presencia en su funeral? Tú lo que quieres es una confirmación de que fue un mal hombre.
—¿Y existe alguna duda de eso, acaso?
—No me parece que deba responder tu pregunta. Pero si me pides la opinión, no creo que estés buscando escuchar lo que él me dijo y menos tratar de entenderlo. Lo que verdaderamente persigues es contarme todo lo malo que él fue contigo.
Rodrigo me mira en silencio.
—El rencor que tienes, que puede ser o no justificado, te está comiendo por dentro, estás atrapado por ese sentimiento. Odiar a tu padre, así como tú lo odias, es también odiarte a ti mismo; es la vía más corta a la infelicidad. Raúl está muerto. Solo vive dentro de ti y si lo atacas es obvio que te vas a dañar. Entonces, no veo mejor solución que comenzar a trabajar, hay mucho que explorar.
Permanece en silencio. De pronto siento que hablé más de la cuenta, tal vez me adelanté con mis comentarios. Quizás mi propio malestar con Rodrigo me jugó una mala pasada. Debo ser más paciente y esperar hasta construir una relación que le permita recibir mis interpretaciones, pero él con su negativa a participar no me ayuda. En realidad, me irrita.
Rodrigo se mantiene serio y permanece en silencio. Su lucha interna es casi perceptible.
Repentinamente, se pone de pie.
—Muchas gracias, doctor. Ha sido de mucha utilidad —Rodrigo saca un cheque del bolsillo de la camisa, me lo entrega y se va sin despedirse, dando un portazo.
Siento un enorme alivio. La decisión fue de él, no mía. Le hice una propuesta de trabajo, él no aceptó y yo evité una situación muy compleja. Quisiera cerrar ahora mismo el capítulo, pero mi mente sigue especulando.
Quizás le resulta inaceptable a Rodrigo que Raúl tuviera un vínculo con alguien —en este caso conmigo— y viene a mi oficina a echar a perder la imagen de su padre.
Tal vez se trata de una venganza. Pero, ¿se puede castigar a un muerto? Existe la posibilidad de que Rodrigo no tenga interés en saber quién es su padre, sino que quiere dañar el recuerdo que dejó en mí con sus historias. Quizás quiere que yo lo odie o, simplemente, desea continuar la guerra con la única persona que conoció a su padre.
Son solo especulaciones, pero creo haber captado bien a Rodrigo en el escaso contacto que he tenido con él. Pienso en los comentarios que Raúl me hizo de su hijo y al observar a Rodrigo me parece ver a un hombre dañado, enojado con la vida, desprovisto al igual que Raúl de la capacidad para amar a otro ser humano. Quizás porque él mismo no fue amado. La vulnerabilidad que demuestra es señal de que aún hoy necesita el cariño de sus padres. ¡Qué alivio! No entraré a jugar un papel en su vida, no seré parte de su biografía y nunca más lo volveré a ver.
Tengo veinte minutos antes de que llegue mi próximo paciente. Un lujo poco frecuente en días miércoles. Pongo música en el computador y me reclino en el sillón. A los segundos, me sobresalta el timbre.
Es Rodrigo.
No le digo nada, solo lo dejo pasar.
Camina lento hacia el diván y se tiende.
—Usted me dice, doctor, por dónde empezamos.
6
—¿Sabe quién me enseñó a andar en bicicleta, doctor? El jardinero de mi casa.
Rodrigo me mira con la expresión de su padre, pero con una emoción que nunca vi en Raúl. Aprieta la boca para contener un sollozo, pero su cara lo delata.
—Mi recuerdo de Raúl es que le gustaba dar órdenes. Y criticar. “Siéntate derecho”. “Cómete la comida”. “No hagas ruido”. Esas eran sus expresiones de interés hacia mí. Al frente de mi casa había una plaza. ¿Usted cree que alguna vez me acompañó a jugar? Yo era tan ingenuo. Todas las tardes lo esperaba ansioso, pensando que ese día sería distinto, pero eran solo ilusiones de niño. Si llegaba temprano, yo lo seguía por todas partes. Me gustaba admirar su uniforme militar impecable y su prestancia, su hombría. Pero él siempre me echaba a un lado y se encerraba en el escritorio. A la hora de comida nos sentábamos los tres a la mesa con mi madre, pero no me dejaba hablar. Ni siquiera la dejaba hablar mucho a ella, solo recuerdo silencios tensos y prolongados.
Rodrigo se detiene un instante, su mirada parece perderse en un violinista suspendido en el aire, en un cuadro de Chagall colgado en la pared. Vacila antes de seguir.
Me gustaría pararme y abrir la ventana, pero no quiero alterar las asociaciones de Rodrigo. Hace frío, sin embargo, el relato me tiene sofocado.
—A veces, cuando el viejo llegaba tarde, se iba directo a su dormitorio y se encerraba con mi madre por mucho rato. Yo me quedaba tras la puerta, con miedo, escuchando unos gemidos de mamá que por mi edad no entendía. Al principio, yo golpeaba la puerta y lloraba hasta quedar agotado, pero con el tiempo aprendí que era inútil, ese era un momento para ellos. Entonces, me quedaba en un rincón a esperar. Solo quería saber si mamá estaba bien. Después de un largo rato, él salía desnudo del dormitorio al baño y yo por fin podía ver a mi mamá, pero ella me miraba avergonzada, me hacía un cariño apurado y me mandaba a acostarme.
Rodrigo se pone de pie, se acerca a la ventana y respira profundo varias veces. Al parecer, a él también le falta el aire. Es evidente que está haciendo un gran esfuerzo por mantener la calma y colaborar. Cuando se voltea, sus ojos vidriosos me miran con tristeza.
—Los niños son tan ilusos, siempre guardan una esperanza. A pesar de cómo era ese hombre con nosotros, yo vivía justificándolo en mi mente y dándole una nueva oportunidad día tras día. Lo adoraba, lo admiraba, quería ser como él. Recuerdo que me obsesionaba su gorra militar, me encantaba, para mí era como la corona de un rey. Pero no me dejaba ni siquiera tocarla. Para él, yo era invisible. Y luché por su atención hasta que me abandonó en la casa de unos parientes. Ese, doctor, fue mi padre.
Rodrigo vuelve a tomar asiento y su rostro cambia.
—De mi mamá lo único que vale la pena contarle es sobre la última vez que la vi. Nunca me voy a olvidar de ese día. Recuerdo discusiones y gritos durante mucho rato, luego un largo silencio. Más tarde, la vi salir de la casa cargando una maleta enorme y subirse a un auto. Ni siquiera miró hacia mi ventana. Yo era chico, no sabía qué sentir, solo puedo decir que algo se había roto dentro de mí. Lo único que se me ocurrió fue encerrarme en mi dormitorio a repetir por años que mi madre no existía, como si fuera una ceremonia. Con el tiempo, también logré transformar a mi padre en un personaje irrelevante que solo merecería mi odio más profundo. Haciendo un ejercicio de sinceridad, le diría que cuando el hombre me dejó en la casa de los familiares sentí un alivio enorme.
Me pregunto por qué para Rodrigo es peor lo que hizo el padre, comparado con el hecho de que la madre lo abandonara. A cualquier niño le afectaría más que la mamá lo deje. Pero mejor no adentrarme en eso. Que sea Rodrigo quien trace el rumbo de la terapia por ahora.
—Después de que Raúl te abandonó, ¿lo volviste a ver alguna vez?
—Dos o tres veces. Mi padre, o sea Raúl, no tenía ningún interés en mí. Y después de unos años yo mismo perdí las ganas de verlo. Él nunca hizo algún esfuerzo por ganarse nuevamente mi confianza. Me imagino que él no soportaba la idea de ser padre, yo le incomodaba y creo que él me borró absolutamente de su vida. Por esto le digo Raúl y no papá. Nunca me consideró su hijo. Además, se imagina al rey del mundo, al perfecto, aguantando reclamos y críticas de su propio hijo, ¡imposible! —Rodrigo se ríe con un tono chillón que termina en una mueca lastimosa. Me quedo mirándolo y continúa.
—Bueno, doctor, aquí me tiene. El niño despreciado está convertido en un hombre completamente infeliz, lleno de contradicciones, tratando de saber algo de este señor.
—¿Qué crees que vas a lograr averiguando sobre tu padre?
—¿No es obvio? Él es culpable de mis fracasos, que para mi edad son muchos, créame. Mi vida es una porquería, mi matrimonio es un chiste, odio mi trabajo. La única luz en mi vida es mi hijo Matías. Él es la persona que verdaderamente amo, para él vivo, y lo que más me preocupa es no hacerle daño y que me quiera como a nadie en el mundo. ¡Le prometo que voy a ser yo el que le enseñe a andar en bicicleta!
—¿Y quién te impide que lo hagas?
—Yo mismo. Creo que estoy maldito, que me estoy pareciendo a mi padre, que estoy condenado a repetir la historia. Desde que se murió, sueño casi todas las noches con él, siempre la misma pesadilla, trato de acercarme a él y lo puedo ver, pero no es su cara: veo la mía.
No es extraño que el hijo se parezca al padre más de lo que supone. Ese sueño en una primera mirada es bastante fácil de descifrar. Y, ahora que lo pienso, igual que mi sueño. El rostro de Raúl también se mezclaba con el niño asesinado en el holocausto que supongo que me representa. ¿Qué está pasando? Al parecer Raúl se mete muy adentro de la gente. Tal vez a Rodrigo le cuesta trazar un límite entre Raúl y él y esta indiferenciación lo angustia. No quiere llevar un Raúl dentro de sí y no sabe cómo deshacerse de él.
Por el momento me inquieta más la idea de que piense que esté maldito. ¿Qué es lo que quiere decir? Tal vez siente que está condenado a un destino prefabricado e ineludible. Después de todo, se trata de deseos malignos inconscientes que se pueden transformar en mandatos tan reales, que es imposible escapar de ellos.
—Doctor, ayúdeme. Pensé que con la muerte de mi padre todo se iba a solucionar. Pero la realidad es que ahora, que él por fin no está, no sé cómo seguir.
7
Anoche casi no dormí pensando en mi papá. Algo no anda bien y esta mañana tengo que llevarlo al médico. La respuesta a la incertidumbre está en la carpeta con los resultados de los exámenes, pero mi padre no me deja verlos antes que su doctor. Quizás sea mejor así.
La preocupación me ha quitado el sueño. Mi padre tuvo una juventud difícil y triste, pero ha tenido una vejez tranquila y plena. Lo que más deseo es que todo siga igual después de la cita con el médico.
Él nació en un pueblo en la frontera entre la actual Eslovaquia y Hungría y creció en una familia judía, en una casa que tenía un pequeño almacén. Su infancia fue como la de cualquier niño, pero antes de cumplir dieciocho años su vida cambió para siempre cuando padeció el horror de los campos de exterminio nazi. No solo vio morir a sus padres, sino que perdió a casi toda su familia, su casa y todas sus pertenencias. Durante años se resignó a vivir en la soledad y se dedicó a viajar por todas partes buscando trabajo, hasta que supo que su único hermano ‒al que creía muerto‒ vivía en Chile. No lo pensó: vendió lo poco que tenía, se las arregló para llegar a Italia y desde allí tomó un barco hacia Valparaíso. Se instaló con la ayuda de su hermano y empezó una nueva vida.
Las penurias que experimentó de joven no lograron doblegar su espíritu. Él es fuerte y por eso está vivo. Siempre he admirado su fortaleza física y su mente disciplinada, pero por sobre todas las cosas su amor a la vida. En el último tiempo, sin embargo, la percepción que tengo de mi padre es distinta. Ya no se ve tan vigoroso, desde hace unos meses ha estado perdiendo peso, se siente fatigado y tiene un dolor molesto y constante en la espalda.
Me acerco a la casa de mi infancia y veo a mi padre acompañado de mi madre esperando en el antejardín. Desde lejos reconozco su traje negro y su camisa blanca impecable y siento un nudo en la garganta que trato de desatar tragando la poca saliva que tengo en la boca. Se ve tan frágil. Se sube con dificultad al auto y antes de saludar me pide que apure la marcha para no llegar tarde a la consulta del médico. La carpeta repleta de exámenes cubre por completo sus delgadas piernas.
Atravesamos en silencio las mismas calles por las que anduvimos miles de veces cuando yo era pequeño. Puedo llegar a sentir el olor del viejo Peugeot 404 y el susto que sentí una vez que, desde el asiento trasero del auto, distinguí en su pelo oscuro algunas canas. En esa época el tema de la muerte rondaba en mi mente, había pasado poco tiempo desde el accidente de mi hermano.
—Papá, ¿por qué la gente se hace vieja?
—Es la ley de la vida, hijo —respondió él con una sonrisa.
—Pero, papá, ¿si una persona tiene canas significa que se va a morir luego?
—No, Lev. Las personas que comienzan a tener el pelo blanco simplemente envejecen y se ponen cada vez más sabias.
—Es que yo no quiero que tengas el pelo blanco. Me gustas tal como estás.
—Tú también vas a tener canas algún día.
—¿Y tú vas a estar ahí?
—No lo sé, hijo, nadie sabe, pero si no estoy, significa que me encontraré abrazando a mis propios padres.
—¿A los abuelos? ¿Dónde están ellos?
—No lo sé con exactitud. Solo sé que están descansando y por eso debemos estar tranquilos.
—Eso no te va a pasar a ti, ¿cierto?
—No te preocupes, hijo, para eso falta muchísimo tiempo.





























