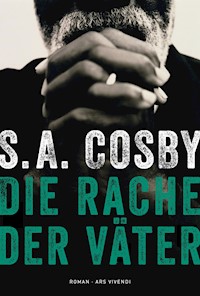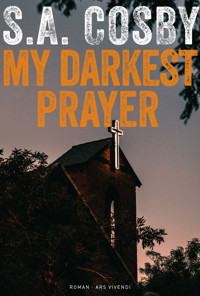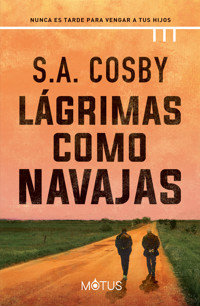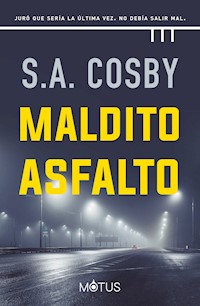
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Motus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
PREMIO ANTHONY A LA MEJOR NOVELA PREMIO MEJOR LIBRO Los Angeles Times LIBRO MÁS NOTABLE DEL AÑO de The New York Times Beauregard "Bug Montage" es un marido, padre, y mecánico honesto. Pero alguna vez fue reconocido, desde Carolina del Norte hasta las playas de la Florida, como el mejor piloto de carreras clandestinas de la región. Igual que su padre desaparecido hace muchos años. Su vida empezaba a encaminarse, parecía que podía dejar atrás definitivamente el mundo del crimen que lo marcó desde pequeño. Pero su situación financiera se ha vuelto imposible: las necesidades de su familia se acumulan, está endeudado y a punto de perderlo todo. Pocos le pueden ayudar en la pequeña ciudad donde vive, llena de prejuicios raciales. Bug detesta tener que recurrir a lo único que sabe hacer: buscar un trabajo sucio usando su habilidad incomparable para conducir bajo alto riesgo y a toda velocidad. El maldito asfalto es su condena, es el legado de su padre y es donde Bug sabe que encuentra algo más, casi como una droga. Por eso acepta participar en un robo de diamantes —le jura a Kia, su mujer, "que será el último"— aún con esos advenedizos que lo han contratado. No debió hacerlo. Algo sale terriblemente mal, y Bug es arrastrado a un inframundo repugnante y asesino, del que no sabrá cómo escapar sin destruir lo que más ama en este mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maldito asfalto
S.A. Cosby
Traducción: Miguel Sanz Jiménez
“Me ha encantado. Esta frase dice todo lo que uno necesita saber acerca de este thriller de ritmo rápido y prosa cruda: ‘Conduce como si lo hubieras robado’ “.
—Stephen King.
“Un thriller violento y a toda velocidad, lleno de tensión y emoción”.
—The New York Times Book Review.
“Novela neo-negra de alto octanaje... La narrativa cruda y brutal se une al uso sublime que hace el autor de imágenes visuales y emocionales. Además, las secuencias de persecución épicas y asombrosas, fundamentales en el libro, pueden ser la única razón para leer esta novela trepidante pero profundamente dolorosa”.
—Publishers Weekly.
“El crime thriller más premiado del año, y con razón. Es una historia profunda, Cosby describe maravillosamente las sensaciones y recuerdos que arrastran a Bug a través de la noche y por caminos desiertos hacia su antigua vida. El temor y la emoción se combinan para crear una atmósfera única, conduce a los lectores a toda velocidad hacia un final impactante”.
—CrimeReads.
Cosby, S. A.
Maldito asfalto / S. A. Cosby. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Trini Vergara Ediciones, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Miguel Sanz Jiménez.
ISBN 978-987-8474-29-8
1. Novelas de Acción. 2. Crímenes. 3. Novelas de Suspenso. I. Sanz Jiménez, Miguel, trad. II. Título.
CDD 813
Título original: Blacktop Wasteland
Edición original: Macmillan Publishing Group, LLCDerechos de traducción gestionados por Flatiron Books, Nueva York, en colaboración con International Editors’ Co. Barcelona
© 2020 S.A. Cosby
© 2021 Miguel Sanz Jiménez por la traducción
© 2022 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2022 Motus Thriller
www.motus-thriller.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-987-8474-29-8
Para mi padre, Roy Cosby.A veces querías llegar demasiado lejos,pero en cuanto agarrabas el volante,conducías como si lo hubieras robado.Sigue conduciendo, salvaje. Sigue conduciendo.
Un padre es la persona que espera que su hijo sea el buen hombre que él iba a ser.Frank A. Clark
Personajes de Maldito asfalto
Beauregard (Bug) Montage, dueño de un taller de reparación de coches. Es el mejor conductor de coches de la región, está endeudado y lucha por escapar de su pasado.
Kelvin, mejor amigo de Bug y su compañero de trabajo en el taller.
Anthony (Ant) Montage, padre de Beauregard. Lo abandonó cuando era un niño. De él aprendió todo y aún lo echa mucho de menos.
Boonie, dueño de un desarmadero de coches y amigo de Ant. Tiene relaciones con el mundo del crimen.
Kia, esposa de Beauregard. Lo ama pero teme por ella y los niños.
Javon y Darren, los hijos de Beauregard y Kia, un preadolescente y un niño.
Ronnie Sessions, ladrón que convoca a Beauregard para un trabajo de chofer en un atraco.
Reggie Sessions, hermano torpe de Ronnie.
Ella Montage, madre de Beauregard. Está en un geriátrico al que Bug debe mucho dinero.
Capítulo 1
Shepherd’s Corner (Virginia), 2012
Beauregard pensó que el cielo nocturno parecía un cuadro. Las carcajadas inundaban el aire. Solo las ahogó el estruendo de los motores revolucionados, cuando la luna se dejó ver entre las nubes. Los graves del equipo de música de un Chevelle cercano le golpeaban en el pecho con fuerza, sentía que le hacían la RCP. Había una docena de automóviles de último modelo estacionados al azar, delante del viejo supermercado. Además del Chevelle, había un Maverick, dos Impalas, unos cuantos Camaros y otros cinco o seis ejemplos de los días de gloria de la potencia estadounidense. Estaba fresco y el olor a gasolina y a aceite inundaba el aire además de un tufo intenso y acre a tubo de escape y a neumático quemado. Un coro de grillos y chotacabras trataba de hacerse oír, en vano. Beauregard cerró los ojos y aguzó el oído. Apenas los oía. Buscaban el amor a gritos. Pensó que había mucha gente que se pasaba gran parte de la vida dedicándose a lo mismo.
El viento empujó el cartel que colgaba encima de su cabeza, de un mástil a unos seis metros de altura. La brisa lo empujó adelante y atrás, y crujió.
El cartel decía “Supermercado de Carter” en grandes letras negras sobre un fondo blanco. Comenzaba a amarillear por la edad. Las letras estaban desgastadas y descascarilladas. La pintura barata se caía igual que la piel muerta. La “o” de “supermercado” había desaparecido. Beauregard se preguntó qué había sido de Carter, si también había desaparecido.
—¡Hijos de puta! ¡No están listos para el legendario Oldsmobile! Más les vale que se vayan a casa, a echar un polvo con sus feas mujeres el martes por la noche. En serio, ¡no tienen nada que hacer contra el legendario Olds! Va de cero a cien en un segundo. Les apuesto quinientos dólares de aquí a la meta, ¿eh? ¡Qué calladitos están! Vamos, el Olds ha enviado a muchos a casa, con los bolsillos vacíos. El Olds y yo hemos dejado atrás a más policías que los primos de El sheriff chiflado. ¡No van a poder con el Olds, amigos! —se jactó un tal Warren Crocker.
Se pavoneaba de su Oldsmobile Cutlass de 1976. El auto era precioso. La chapa era de color verde oscuro, tenía llantas de aleación y embellecedores cromados que recorrían la superficie como un relámpago líquido. Los cristales ahumados y las luces LED emitían un brillo azul y etéreo, igual que una criatura marina y bioluminiscente.
Beauregard se apoyó en su Plymouth Duster y Warren siguió predicando sobre la invencibilidad del Oldsmobile. Beauregard lo dejó hablar. Las palabras no querían decir nada. Las palabras no conducían el auto, solo eran ruido. Tenía mil dólares en el bolsillo. Eran todas las ganancias de las últimas dos semanas en el taller, después de haber pagado la mayoría de las facturas. Le faltaban ochocientos dólares del alquiler del local. Le tocó decidir entre el alquiler y los lentes de su hijo pequeño. En realidad, no había nada que decidir. Habló con su primo, Kelvin, y le pidió que averiguara si había alguna carrera callejera cerca. Kelvin seguía en contacto con unos tipos que conocían a otros tipos que sabían dónde había carreras que daban dinero.
Así fue como llegaron a las afueras del condado de Dinwiddie, a dieciséis kilómetros del ferial donde se celebraban las carreras legales. Beauregard volvió a cerrar los ojos. Escuchó el motor del auto de Warren al ralentí. Entre tanto alardear y presumir de verga, Beau oyó un ruidito inconfundible.
El motor de Warren tenía una válvula mal. Había dos posibilidades. A lo mejor Warren ya lo sabía y creía que era una tara aceptable, ningún problema para la potencia pura del motor. Quizá le había instalado un inyector de nitrógeno y le daba igual que hubiera una válvula suelta. O bien, no sabía que estaba mal y no paraba de decir huevadas.
Beau le hizo una señal a Kelvin. Su primo estaba pululando entre la multitud, en busca de una carrera que diera dinero de verdad. Ya había habido cuatro competiciones, pero nadie estaba dispuesto a jugarse más de doscientos dólares. No era suficiente. Beau necesitaba una apuesta de, al menos, mil dólares. Necesitaba que alguien mirase el Duster y viera dinero fácil, que observara el exterior austero y pensara que era pan comido.
Necesitaba a un pendejo tipo Warren Crocker.
Crocker ya había ganado una carrera, pero fue antes de que vinieran Beauregard y Kelvin. Lo ideal habría sido ver cómo conducía el tipo antes de apostar, ver cómo se portaba al volante, cómo navegaba por el asfalto agrietado de aquel tramo de la carretera 83, pero, a falta de pan, buenas son las tortas. Tardaron una hora y media en llegar allí. Fueron porque Beauregard no sabía de nadie del condado de Red Hill que quisiera competir con él. Contra el Duster, no.
Kelvin se puso delante de Warren, que se pavoneaba alrededor del auto.
—Mi colega y sus diez amigos dicen que van de cero a ciento diez en un segundo y a ti no te da tiempo ni a levantar el culo —dijo con una voz atronadora que retumbó en la noche.
Todos dejaron de charlar. Los grillos y los chotacabras se pusieron histéricos.
—Se te va la fuerza por la boca—dijo Beauregard.
—¡Epa! —exclamó un fulano entre la multitud que se había congregado.
Warren dejó de alardear y se apoyó en el techo del auto. Era alto y delgado. La piel oscura se le veía azul a la luz de la luna.
—¡Mierda! ¡Vaya bravuconada, hijo de puta! ¿Tienes la plata para demostrarlo? —preguntó.
Beauregard tomó la cartera y sacó diez billetes de cien dólares. Parecían un mazo de cartas en sus manazas.
—La cuestión es si tú tienes los huevos de demostrarlo —dijo Kelvin.
Sonaba igual que un locutor de Quiet Storm, la emisora de música negra. Sonrió como un loco a Warren Crocker, que se tocó el interior del carrillo con la lengua.
Transcurrieron unos instantes y Beauregard notó que se le formaba un vacío en el pecho. Vio cómo funcionaban los engranajes de la cabeza de Warren y, por un momento, creyó que iba a pasar del tema. Pero Beauregard sabía que aceptaría. ¿Cómo negarse? Se había puesto en un brete de tanto hablar y el orgullo no le permitía decir que no. Además, el Duster no parecía muy impresionante. Se veía limpio y la carrocería no estaba oxidada, pero la pintura de color rojo manzana de caramelo no quedaba digna de exposición y los asientos de cuero tenían unos cuantos desgarrones y grietas.
—De acuerdo. Vamos de aquí al roble que está partido por la mitad. Sherm guarda el dinero, ¿o quieres que nos juguemos los autos? —dijo Warren.
—No, que guarde el dinero. ¿Quién quieres que sea el árbitro? —preguntó Beauregard.
Sherm señaló a otro tipo con la cabeza.
—Jaymie y yo hacemos de árbitros. ¿También quieres que venga tu amigo? —dijo. Más que hablar, chillaba.
—Sí —dijo Beauregard.
Kelvin, Sherm y Jaymie subieron al auto de Sherm, un Nova de pintura opaca. Se marcharon al árbol partido, que quedaba a medio kilómetro. Beauregard no había visto más conductores desde que llegaron, la mayoría evitaban aquel tramo y preferían la autopista de cuatro carriles que serpenteaba desde la autovía interestatal y atravesaba el propio Shepherd’s Corner. El progreso se había olvidado de aquella zona de la ciudad. Se quedó abandonada, igual que el supermercado. Un maldito asfalto torturado por los fantasmas del pasado.
Dio media vuelta y subió al Duster. Cuando arrancó el auto, el motor rugió igual que una manada de leones furiosos. Las vibraciones ascendieron desde el motor hasta el volante. Pisó el acelerador varias veces. Los leones se convirtieron en dragones. Encendió los faros. La doble línea amarilla del centro de la carretera cobró vida. Tomó la palanca de cambios y puso primera. Warren salió del estacionamiento y Beauregard se situó a su lado. Uno de los tipos de la multitud se acercó y se colocó entre ambos autos. Levantó el brazo y apuntó al cielo. Beauregard volvió a mirar de soslayo las estrellas y la luna. Con el rabillo del ojo, vio cómo Warren se ponía el cinturón de seguridad. El Duster no tenía cinturones. Su padre decía que, si tenían un accidente, los cinturones solo servirían para que al enterrador le costara más sacarte del auto.
—¿Listos? —gritó el tipo del medio.
Warren levantó el pulgar.
Beauregard asintió con la cabeza.
—Uno, dos… ¡y tres! —gritó el tipo.
“El secreto no es el motor. Es una parte, sí, pero no es lo principal. Lo que importa, lo que la mayoría no quiere mencionar, es cómo conduces. Si conduces como si tuvieras miedo, pierdes. Si conduces como si no quisieras tener que reconstruir todo el motor, pierdes. Has de conducir como si solo te importara llegar a la meta. Conduce, carajo, como si te lo hubieras robado”.
Beauregard oía la voz de su padre siempre que conducía el Duster. A veces la oía cuando conducía para las bandas. En esos momentos, le proporcionaba amargas perlas de sabiduría. Una charla absurda que le recordaba que no debía acabar igual que su padre. Un fantasma sin tumba.
Beauregard pisó el acelerador hasta el fondo. Las ruedas giraron y salió humo blanco de la parte trasera del Duster. La fuerza de la gravedad le presionó el pecho y le aplastó el esternón. El auto de Warren cruzó la línea de un salto y las dos ruedas delanteras se despegaron de la carretera. Beauregard metió la segunda de golpe, justo cuando las ruedas delanteras del Duster se aferraron a la calzada igual que las garras de un águila.
Los árboles de ambos lados de la carretera se difuminaban y centelleaban mientras atravesaba la noche. Echó un vistazo al velocímetro. Ciento diez kilómetros por hora.
Beauregard pisó el embrague y puso tercera. La palanca de cambios no tenía números. Era una vieja bola ocho de billar, su padre se las había ingeniado para que encajara en la palanca. No necesitaba los números. Sabía en qué marcha iba por el sonido, lo sentía. El auto temblaba como un lobo que se sacude el pelaje.
Ciento cuarenta y cinco kilómetros por hora.
El volante recubierto de cuero le crujía en las manos. Vio el auto de Sherm delante, estaba detenido a un lado de la carretera. Puso cuarta. El motor dejó de rugir y profirió el grito de guerra de un dios. Los tubos de escape eran las trompetas que anunciaban su llegada. Llevaba el pedal plano, aplastado contra el suelo. Parecía que el auto se contorsionaba y saltaba adelante, igual que una serpiente a punto de atacar. El velocímetro marcaba ciento setenta kilómetros por hora.
El Duster había adelantado a Warren como si su rival se hubiera quedado pegado al suelo. El viejo árbol partido en dos quedaba más y más atrás en el espejo lateral. Por el retrovisor, vio cómo Kelvin entrechocaba los puños. Pisó el embrague y redujo las marchas hasta volver a primera. Frenó un poco más, dio la vuelta en tres movimientos y regresó al viejo supermercado.
Detuvo el auto en el estacionamiento y Warren paró justo detrás. Unos instantes después llegaron Sherm, Kelvin y Jaymie. Beauregard bajó del auto, fue hasta la parte delantera y se apoyó en el capó.
—¡El viejo Duster corre que da calambre! —dijo un negro fornido y de nariz ancha. El sudor se le perlaba la frente y estaba apoyado en un Maverick blanco y negro, la respuesta de Ford al Duster.
—Gracias —dijo Beauregard.
Sherm, Jaymie y Kelvin bajaron del Nova. Kelvin fue trotando hasta el Duster y le tendió la mano izquierda. Beauregard chocó los cinco sin mirar.
—Le has dado una paliza, parecías un esclavo fugitivo —dijo Kelvin. Le salió del pecho una risa grave.
—La válvula suelta le ha dado por el culo. Fíjate en el tubo de escape. Quema aceite —dijo Beauregard.
El tubo de escape del Olds emitía una nube de humo negro. Sherm se acercó y le dio a Beauregard dos fajos de billetes. Los mil que apostó y la parte de Warren.
—¿Qué llevas debajo del capó de ese trasto? —preguntó Sherm.
—Dos cohetes y un cometa —dijo Kelvin.
Sherm se rio entre dientes.
Warren por fin bajó del Oldsmobile. Se quedó junto al auto y se cruzó de brazos. Torció el gesto e hizo una mueca.
—¿Le das mi plata? ¡Salió antes de tiempo! —exclamó.
El ambiente jocoso dio paso a un silencio sepulcral. Beauregard no se apartó del capó ni miró a Warren. Su voz cortó la noche igual que una cuchilla.
—¿Insinúas que hice trampa?
Warren descruzó los brazos y, luego, los volvió a cruzar. Torció el cabezón, sujeto a un cuello delgado.
—Solo digo que ya ibas dos pasos por delante antes de que dijeran “tres”. Nada más —dijo Warren.
Se metió las manos en los bolsillos del ancho pantalón que llevaba y, luego, las sacó. Parecía no saber dónde meterlas. La bravuconería inicial se evaporaba.
—No necesito hacer trampas para ganarte. Por cómo suena esa válvula suelta, cualquier día se te va a parar el motor. Se te va a quedar más seco que el chochito de una virgen. El árbol de transmisión y la parte trasera soportan demasiado peso, por eso saliste de un salto —dijo Beauregard.
Se levantó del capó y se volvió para mirar a Warren, que clavaba la vista en el cielo nocturno. Se observaba los pies y hacía de todo menos mirar a Beauregard.
—Oye, hermano. Has perdido. Asúmelo y admite que el Olds no es lo legendario que creías —dijo Kelvin.
Provocó unas cuantas carcajadas de los demás. Warren se apoyó en las puntas de los pies, Beauregard dio tres pasos y acabó con la distancia que los separaba.
—¿A que no me dices a la cara que hice trampa? —le preguntó.
Warren se lamió los labios. Beauregard era más bajo, pero el doble de corpulento. Todo músculos duros y ancho de espaldas. Warren dio un paso atrás.
—Solo es un comentario —dijo, con una voz fina como el papel crepé.
—Solo es un comentario. Solo es un comentario y no vale una mierda —dijo Beauregard.
Kelvin se puso en medio.
—Vamos, Bug. Vámonos. Ya tenemos el dinero —dijo.
—Hasta que lo retire, no —contestó Beauregard.
Unos cuantos conductores los rodearon. Kelvin creyó que estaban a punto de corear “¡Pelea! ¡Pelea!”, como si estuvieran otra vez en el colegio.
—Retíralo, amigo —dijo Kelvin.
Warren giró la cabeza a la izquierda y a la derecha. Eludía las miradas directas a Beauregard y a los que los rodeaban.
—Bien, quizá me he equivocado. Solo digo que… —comenzó a decir, pero Beauregard alzó la mano y Warren cerró la boca de forma audible.
—Déjate de “solo digo”. Y nada de que te has equivocado. ¡Retíralo! —dijo Beauregard.
—¡Que no te engañe, hermano! —gritó alguien de la multitud.
Kelvin se volvió y se encaró con Warren. Habló con voz grave.
—¿Quieres que estos tipos te pongan la cara como un mapa? Mi primo se toma en serio esta mierda. Retíralo y te vas a casa con todos los dientes.
Beauregard tenía las manos a ambos lados del cuerpo, abría y cerraba los puños a intervalos regulares. Observó los ojos de Warren. Seguía mirando en todas direcciones, como si buscara una escapatoria que no implicara retirar lo que había dicho. Beauregard se dio cuenta de que no lo iba a retirar, no podía. Los tipos como Warren se nutrían de la propia arrogancia, la necesitaban igual que el oxígeno. Dar marcha atrás les costaba lo mismo que dejar de respirar.
Los faros alumbraron el estacionamiento y, de pronto, unas luces azules iluminaron la fachada deslucida del supermercado.
—¡Mierda! Son las luces del sexo —dijo Kelvin.
Beauregard vio un automóvil rojo de policía, sin identificación, que estacionaba en diagonal y cortaba la salida del supermercado. Hubo algunos que fueron andando despacio hacia sus autos. La mayoría se limitaron a quedarse quietos.
—¿Las luces del sexo? —preguntó el negro sudoroso.
—Sí. Cuando las ves, te van a joder —dijo Kelvin.
Dos agentes bajaron del auto y sacaron las linternas. Beauregard levantó la mano y se protegió los ojos.
—Bueno, chicos, ¿qué tenemos aquí? ¿Una carrerita nocturna? No veo que diga NASCAR por ninguna parte. ¿Ve los carteles del NASCAR, agente Hall? —preguntó el policía que no era Hall.
Era un blanco rubio de mandíbula tan cuadrada que seguro que tuvo que estudiar geometría para aprender a afeitársela.
—No, no veo que diga NASCAR, agente Jones. Chicos, ¿qué tal si nos dan la documentación y se sientan en el suelo? —dijo el agente Hall.
—No hicimos nada. Solo estacionamos aquí, agente —dijo el negro sudoroso.
El agente Jones se volvió y se llevó la mano a la pistola.
—¿Acaso te he preguntado? ¡Al suelo, carajo! Muestren la documentación y siéntense todos en el suelo.
Había unas veinte personas y quince autos, pero todos eran negros y los dos policías eran blancos e iban armados. Todos sacaron la cartera y se sentaron en la calzada. Beauregard se sentó encima de la rama de un matorral que se había abierto paso por el pavimento. Sacó el carnet de conducir de la cartera. Cada policía empezó a revisar un extremo de la fila y los dos terminaron coincidiendo en el medio.
—¿Hay alguien con cargos? ¿Por no pagar la manutención, por agresión o por hurto? —preguntó el agente Hall.
Beauregard intentó ver de qué condado eran, pero no dejaron de deslumbrarle con las linternas. El agente Jones se detuvo frente a él.
—¿Algún cargo? —preguntó cuando tomó el carnet de Beauregard.
—No.
El agente Jones alumbró el carnet de conducir con la linterna. En el hombro lucía un parche que decía “Policía”.
—¿De qué condado son? —preguntó Beauregard.
El agente Jones le enfocó con la linterna en toda la cara.
—Del condado de Que te den por el culo, de un solo habitante —dijo el agente Jones.
Le devolvió el carnet a Beauregard, se volvió y le habló a la radio que llevaba en el hombro. El agente Hall lo imitó. Los chotacabras, las ranas y los grillos habían reanudado el concierto. Transcurrieron unos instantes mientras los dos agentes deliberaban con quienquiera que estuviera al otro lado de la radio.
—Ok, chicos. Así están las cosas. Unos tienen cargos y otros, no; pero da igual. No queremos que estén yendo de acá para allá por las carreteras de Shepherd’s Corner. Los vamos a dejar marchar. Para que no se les ocurra volver, nos tienen que pagar el impuesto de carreras —dijo el agente Hall.
—¿Qué mierda es el impuesto de carreras? —preguntó el negro sudoroso.
El agente Jones sacó la pistola y apretó el cañón contra la mejilla del negro sudoroso. Beauregard notó cómo se le hacía un nudo en el estómago.
—Todo lo que tengas en la cartera, gordo. ¿Quieres ser víctima de la brutalidad policial? —preguntó el agente Jones.
—Ya lo oyeron. Vacíen los bolsillos, caballeros —dijo el agente Hall.
Empezó a soplar una brisa suave. El viento le acarició el rostro a Beauregard. Un aroma a madreselva viajaba en aquella brisa. Los agentes recorrieron la fila de hombres y les fueron quitando el dinero de las manos. El agente Jones se acercó a Beauregard.
—Vacíate los bolsillos, hijo.
Beauregard le sostuvo la mirada.
—Deténganme, arréstenme, pero no les voy a dar el dinero.
El agente Jones le clavó la pistola en la mejilla. El áspero olor a lubricante de armas le subió por la nariz y se le atragantó.
—Quizá no oíste lo que le dije a tu amigo.
—No somos amigos —dijo Beauregard.
—¿Te quieres comer una bala? ¿Quieres ser víctima de suicidio por policía? —dijo el agente Jones. Los ojos le brillaban a la luz de la luna.
—No, pero no le voy a dar el dinero —dijo Beauregard.
—Basta, Bug —dijo Kelvin.
El agente Jones le lanzó una mirada y le apuntó con la pistola.
—Es tu amigo, ¿no? Hazle caso, Bug —dijo el agente Jones.
Sonrió y enseñó una fila de dientes marrones y retorcidos. Beauregard sacó los dos fajos de billetes, el suyo y el que le había ganado a Warren. El agente Jones se los quitó de las manos.
—Buen chico —dijo.
—Ok, muchachos. Lárguense de aquí y no vuelvan a Shepherd’s Corner —dijo el agente Hall.
Beauregard y Kelvin se pusieron de pie. La multitud se dispersó entre unas cuantas quejas amortiguadas. Los aullidos de los Chargers, los Chevelles, los Mustangs y los Impalas, que cobraban vida, inundaron la noche. Kelvin y Beauregard subieron al Duster. Los policías les dejaron pasar y los autos partieron lo más rápido que la ley permitía. Warren se quedó sentado en el Olds y miró al frente.
—¡Vete, Warren! —dijo el agente Hall.
Warren se frotó la cara con las manos.
—No arranca —murmuró.
—¿Qué? —preguntó el agente Hall.
Warren se quitó las manos de la cara.
—¡Que no arranca! —dijo.
Kelvin se reía mientras salía del estacionamiento con Beauregard.
Beauregard giró a la izquierda y enfiló la carretera estrecha.
—A la autovía se va por allí —dijo Kelvin.
—Sí. A la ciudad se va por aquí, y a los bares también —dijo Beauregard.
—¿Y cómo vamos a echar un trago sin plata? —dijo Kelvin.
Beauregard detuvo el Duster y dio marcha atrás hasta situarse en la entrada de un antiguo sendero de leñadores. Apagó las luces y dejó el auto encendido.
—No eran policías de verdad. No llevaban la insignia del condado en el uniforme y la pistola era una 38. Hace veinte putos años que los maderos no llevan pistolas 38. Y sabían cómo se llamaba —dijo Beauregard.
—¡Hijo de puta! Nos la ha jugado —dijo Kelvin. Dio un puñetazo al salpicadero y Beauregard le fulminó con la mirada. Kelvin acarició el salpicadero con la mano y alisó el cuero—. Mierda. Lo siento, Bug. ¿Qué pintamos aquí?
—Warren dijo que no le arrancaba el auto. Es el único que se ha quedado atrás —dijo Beauregard.
—¿Crees que es un soplón?
—Nada de soplón, estaba en el asunto. Se ha quedado atrás para llevarse su parte. Ninguno de los que vinimos a la carrera éramos de por aquí. Creo que un tipo como Warren querrá beber para celebrarlo —dijo Beauregard.
—La mierda esa de que habías hecho trampa era una pantomima.
Beauregard asintió.
—No quería que me marchara. Ganaba tiempo para que llegaran sus amigos. Corrió un par de carreras para animar a la gente. Igual comprobaba cuánto dinero se jugaban. Luego, cuando solté la plata, les escribió.
—¡Será hijo de puta! Je, je, el doctor King estaría orgulloso. Los blancos y los negros trabajando juntos —dijo Kelvin.
—Sí.
—¿Crees que va a pasar por aquí? No será tan tonto, ¿no? —preguntó Kelvin.
Beauregard no habló. Tamborileó con los dedos en el volante. Supuso que no todo lo que había dicho y hecho Warren era falso. Era un auténtico idiota integral. Los tipos así creen que nunca los van a atrapar. Se piensan que van siempre un paso por delante de todo el mundo.
—Cuando conducía para las bandas, me topaba con tipos así. No es de por aquí. Habla como si fuera del norte de Richmond, quizá de Alexandria. Los tipos estos no se esperan a llegar a casa para celebrarlo. Quiere celebrarlo, porque cree que ha ganado. Se cree que nos ha engañado bien. Querrá ir al sitio más cercano que sirva alcohol y ponerse a beber. Estará solo, sus compinches no pueden andar por ahí con los uniformes falsos. Estará allí soltando estupideces, igual que antes. No tiene remedio.
—¿Estás seguro? —preguntó Kelvin.
Beauregard no contestó. No podía volver sin el dinero. Mil dólares no pagaba el alquiler, pero era mejor que nada. Su intuición le decía que Warren iría a beber. Se fiaba de su instinto, no tenía alternativa.
Pasó un tiempo y Kelvin miró el reloj.
—Hermano, no creo que… —empezó a decir.
Un auto pasó a toda velocidad junto a ellos. El verde vivo de la pintura resplandeció a la luz de la luna.
—El legendario Olds —dijo Beauregard.
Salió detrás del Oldsmobile. Lo siguieron por las llanuras y las lomas suaves de colinas poco pronunciadas. La luz de la luna dio paso a los faroles de los porches y a los focos de los jardines a medida que pasaban junto a bungalows y casas rodantes. Tomaron una curva, tan cerrada que se podría rebanar queso con ella, y vislumbraron el centro de Shepherd’s Corner. Era una serie de adustos edificios de ladrillo y hormigón, a la luz de las pálidas farolas. Una biblioteca, una farmacia y un restaurante delimitaban la calle. Cerca del final de la acera había un ancho edificio de ladrillo y el cartel colocado sobre la puerta de entrada decía “Dino: Bar y parrilla”.
Warren torció a la derecha y condujo hasta la parte trasera de Dino. Beauregard estacionó el Duster en la calle. Rebuscó en el asiento trasero y tomó una llave inglesa ajustable. No había nadie en la acera ni holgazaneando en la puerta del bar. Había unos pocos automóviles delante del Duster. El latido grave y tribal del hip hop se filtraba por las paredes del bar de Dino.
—Quédate aquí. Si viene alguien, toca el claxon —dijo Beauregard.
—No lo mates, amigo—dijo Kelvin.
Beauregard no prometió nada. Bajó del auto, corrió por la acera y cruzó el estacionamiento del bar. Se detuvo en la esquina trasera del edificio. Echó un vistazo y vio a Warren, de pie junto al Oldsmobile. Estaba meando. Beauregard cruzó corriendo el estacionamiento. La música del bar ocultó sus pisadas.
Warren se empezaba a dar la vuelta justo cuando Beauregard lo golpeó con la llave inglesa. Lo golpeó con la herramienta en el músculo trapecio. Beauregard oyó un crujido húmedo, igual que cuando su abuelo partía las alitas de pollo durante la cena. Warren se desplomó y manchó de orina el lateral del Oldsmobile. Rodó, quedó de costado y Beauregard lo golpeó en las costillas. Warren se tumbó boca arriba. Le salió un hilo de sangre de la boca y le corrió por la barbilla. Beauregard se arrodilló a su lado. Asió la llave inglesa y se la apretó a Warren contra la boca, igual que una mordaza. Sostuvo los extremos de la herramienta y apretó con todo su peso. La lengua de Warren se retorcía alrededor del asa de la llave inglesa y parecía un gusano gordo y rosa. La sangre y la saliva le corrían por las comisuras de los labios y por las mejillas.
—Sé que tienes mi dinero. Sé que esos policías de alquiler y tú trabajan juntos. Van por ahí montando carreras y embaucando a los tontos que encuentran. Me da igual. Sé que tienes la plata. Te voy a quitar la llave inglesa y como hables de otra cosa que no sea el dinero te rompo la mandíbula por siete sitios distintos —dijo Beauregard sin gritar ni chillar.
Se enderezó y retiró la llave inglesa. Warren tosió y ladeó la cabeza. Escupió unas gotas de saliva rosada que le cayeron en la mejilla. Tomó unas cuantas bocanadas de aire y se manchó la mejilla de más sangre y escupitajos.
—El bolsillo de atrás —resolló.
Beauregard le dio la vuelta y Warren se quejó. Fue un gemido agudo y animal. A Beauregard le pareció oír cómo entrechocaban con suavidad los huesos rotos de la clavícula. Sacó un fajo de billetes y lo contó con rapidez.
—Aquí solo hay setecientos cincuenta pavos. ¿Y mis mil dólares? ¿Y los tuyos? ¿Dónde está el resto? —preguntó Beauregard.
—Los míos… eran falsos —dijo Warren.
—¿Esta es tu parte? —dijo Beauregard.
A Warren le costó asentir con la cabeza. Beauregard apretó los dientes e inspiró. Se puso de pie y se guardó el dinero. Warren cerró los ojos y tragó saliva.
Beauregard se metió la llave inglesa en el bolsillo trasero y le dio un pisotón a Warren en el tobillo derecho, justo en la articulación. Warren chilló, pero no había nadie cerca para oírlo, solo Beauregard.
—Retíralo —dijo Beauregard.
—¡La puta madre! ¡Me rompiste el puto tobillo!
—Retíralo o te rompo el otro.
Warren se volvió a tumbar boca arriba. Beauregard le vio las manchas oscuras que iban de la entrepierna a las rodillas. Seguía con la verga colgando fuera de los pantalones, parecía una lombriz. Le llegó el olor a orina.
—Lo retiro. No hiciste trampa, ¿está bien? No eres un puto tramposo —dijo.
Beauregard vio que a Warren se le saltaban las lágrimas.
—Ahora sí —dijo Beauregard. Asintió con la cabeza, se volvió y regresó caminando al Duster.
Capítulo 2
Las luces con sensor de movimiento del tejado del taller se encendieron cuando Beauregard paró delante del edificio. Frenó y dejó que Kelvin bajara del Duster y abriera una de las tres puertas enrollables. Beauregard dio la vuelta y entró marcha atrás en el taller. Los ecos del motor reverberaron en el interior cavernoso. Apagó el motor. Se pasó la mano ancha, de dedos gruesos, por la cara. Se retorció en el asiento y tomó la llave inglesa del asiento trasero. Aún estaba manchada de la sangre de Warren y de un poco de piel. Tendría que meterla en agua con lejía antes de guardarla en la caja de herramientas.
Bajó del auto y se dirigió al despacho. El destello de la lámpara fluorescente del techo emitió una luz pálida y azul. Fue al minibar que había debajo del escritorio y sacó dos cervezas. Dejó caer la llave inglesa en el escritorio. El sonido de metal contra metal le rechinó en los oídos. Kelvin entró y se sentó en una silla plegable delante de la mesa. Beauregard le lanzó una cerveza. Las abrieron a la vez y alzaron los botellines. Beauregard se bebió casi toda la cerveza de un largo trago, haciendo ruido. Kelvin le dio dos sorbos y la dejó en el escritorio.
—Bueno, voy a poner al puto Jerome de vuelta y media —dijo Kelvin.
Beauregard se acabó la cerveza.
—Bah, no es culpa suya. Seguro que los tipos esos van por la costa este con la misma mierda —dijo.
—No deja de ser una putada. Volveré a preguntar por ahí. ¿Tal vez en Raleigh? ¿O en Charlotte? —preguntó Kelvin.
Beauregard negó con la cabeza. Apuró la cerveza y la tiró a la basura.
—Sabes que no puedo alejarme tanto si no es dinero seguro. En fin, tengo que pagar el alquiler antes del veintitrés. No quería pedirle otra prórroga a Phil. Ha sido un desastre no conseguir el contrato con la constructora de Davidson —dijo.
Kelvin sorbió la cerveza.
—¿Has pensado en hablar con Boonie? —preguntó.
Beauregard se hundió en la silla de oficina. Apoyó las botas en la mesa.
—Sí, lo he pensado.
Kelvin se terminó la cerveza.
—Solo digo que llevamos tres años abiertos, llega Precision y parece que la gente se ha olvidado de que estamos aquí. A lo mejor en Red Hill no hay espacio para dos talleres mecánicos, al menos no para uno de negros —dijo.
—No sé. Nos faltó poco para conseguir el contrato con Davidson. Hace veinte años, ni nos hubieran dado una puta oportunidad. No pude bajar el precio tanto como Precision.
—Por eso digo que hables con Boonie. Nada grande, solo algo para seguir a flote hasta… no sé, hasta que se mude a Red Hill más gente que no sepa cambiar el aceite —dijo Kelvin.
Beauregard tomó la llave inglesa. Agarró un trapo de la pila que había en un cubo de plástico junto al escritorio y empezó a limpiar las manchas de sangre.
—Te he dicho que me lo estoy pensando.
—Bueno, ok, me largo. Christy está libre esta noche y Sasha trabaja, así que voy a pasarme a decirle “holaaaa” —dijo, canturreando la palabra “hola” hasta acabar en falsete.
Beauregard sonrió con condescendencia.
—Una de las chicas esas te la va a cortar y a enviar por correo.
—¡Ni hablar! Me la van a bañar en bronce y a ponerla en un pedestal —dijo Kelvin al levantarse de la silla—. ¿Te veo por la mañana?
—Sí —dijo Beauregard. Volvió a dejar la llave inglesa en la mesa.
Kelvin se llevó dos dedos a la frente en señal de despedida y se marchó de la oficina. Beauregard se volvió y plantó los pies en el suelo. Setecientos cincuenta. Era peor que tener mil dólares. Eso sin tener en cuenta la gasolina que gastó en ir a Shepherd’s Corner. El mes anterior, Phil Dormer le había dicho que no podía concederle más prórrogas.
—Beau, sé que son tiempos duros. Lo entiendo, pero mi jefe me ha dicho que no te podemos dar más crédito ni tiempo para este préstamo. Mira, a lo mejor si lo refinanciamos…
—Solo me queda un año para pagarlo —dijo Beauregard.
Phil frunció el ceño.
—Bueno, es verdad, pero en realidad llevas tres meses de retraso. Según el contrato del préstamo, si te retrasas ciento veinte días, eres moroso. No quiero que lleguemos a eso, Beau. Refináncialo y tendrás que pagar más años, pero no perderás el edificio —dijo Phil.
Beauregard oyó lo que le decía y vio dolor en su rostro. En un mundo perfecto, habría creído que a Phil de verdad le importaba cómo vivía. El mundo era de todo menos perfecto. Beauregard sabía que Phil le estaba diciendo lo que él quería oír y que el terreno donde tenía el taller estaba justo al lado de un solar en obras. Estaban construyendo el primer restaurante de comida rápida de Red Hill. El viejo Tastee Freez no contaba, hace diez años que había cerrado. Nunca fueron rápidos, pero preparaban unos batidos cojonudos.
Beauregard se puso de pie, dejó las llaves del Duster en el gancho del tablón de corcho y tomó las llaves de la camioneta. Cerró el taller y se marchó a casa.
El sol asomaba por el horizonte cuando salió marcha atrás a la calle. Beauregard pasó por la oficina municipal del condado de Red Hill, rumbo a los amplios campos abiertos. Siempre le pareció divertido que un condado cuyo nombre hacía referencia a las colinas rojas en realidad tuviera una terrible escasez de colinas. Pasó junto a Grove Lane, donde vivía su hija. El cielo estaba veteado de rojo y dorado cuando torció por Market Drive. Dos giros más por otras dos calles secundarias y entraría en el camino sin asfaltar que conducía a su casa rodante.
Estacionó al lado del Honda de Kia, un autito azul de dos puertas. Nunca lo conducía, solo lo reparaba. Le gustaban más los potentes automóviles norteamericanos. Todo estaba tranquilo cuando pisó el porche. Entró en la casa rectangular y pasó por la habitación donde dormían sus hijos. El sol se colaba por las persianas y los rayos de luz bañaban la casa rodante. La habitación que compartía con Kia estaba al final del vehículo. Entró con sigilo y se sentó a los pies de la cama. Kia yacía como una figura de origami. Beauregard le tocó el muslo que tenía descubierto. La pierna de color caramelo tembló ligeramente. Su esposa, sin volverse, le habló con la cara aún hundida en la almohada.
—¿Cómo te ha ido? —le murmuró a la almohada.
—Gané, pero el tipo no quiso pagar. La cosa se puso un poco fea.
Entonces sí se volvió.
—¿Cómo que no quiso pagar? ¿Qué carajo dices? —preguntó Kia. Se apoyó en un codo. La sábana, que apenas la tapaba, se cayó. Tenía el pelo en punta, adoptando extrañas formas geométricas. Beauregard le masajeó la carne del muslo—. No te habrán arrestado, ¿no? —preguntó.
“Sí, unos policías de pacotilla”, pensó Beauregard.
Le quitó la mano de la pierna.
—No, pero el tipo no tenía todo el dinero que decía. Se complicó todo y aún me faltan ochocientos dólares —dijo.
Dejó reposar el tema un rato. Kia se tapó con la sábana y se llevó las rodillas al pecho.
—¿Y qué pasa con el contrato para encargarte de los camiones esos de la constructora? —le preguntó.
Beauregard se acercó y le rozó el hombro con el suyo.
—No lo hemos conseguido. Se lo quedó Precision. Además, tuvimos que comprarle anteojos a Darren. El mes pasado le tuve que dar dinero a Janice para el birrete y la toga de Ariel. Han sido un par de meses malos —dijo Beauregard.
En realidad, había sido un año malo. Kia lo sabía, pero a ninguno le gustaba decirlo en voz alta.
—¿Y si pedimos una prórroga? —preguntó.
Beauregard se acostó a su lado. Kia no se tumbó, sino que se abrazó las rodillas y apretó. Beauregard miró al techo. El ventilador del techo daba vueltas y el eje temblaba. La lámpara del ventilador tenía la imagen de un rottweiler.
Llevaban cinco años con el dichoso ventilador y le seguía dando miedo, pero a Kia le encantaba. Una cosa que había aprendido sobre el matrimonio era que más te valía no pelear a muerte por un ventilador de moda.
—No sé —dijo.
Kia se pasó la mano por el pelo revuelto. Transcurrieron unos instantes y volvió a recostarse, apoyada en Beauregard. Tenía la piel fresca al tacto y olía a rosas. Se había duchado antes de acostarse. Beauregard le pasó un brazo por el abdomen y le puso la mano en el vientre.
—¿Qué pasa si no nos dan prórroga? —preguntó Kia.
Beauregard le acarició el vientre.
—Intentaré vender algo, quizás el elevador hidráulico. Tal vez la segunda máquina de cambiar neumáticos. Pedí el puto préstamo para pagarla —dijo.
No mencionó que pensaba hablar con el tío Boonie.
Casi a modo de respuesta, Kia se volvió y le tocó la cara.
—¿No te lo estarás pensando? —preguntó.
—¿El qué?
—Ir a ver a Boonie, pedirle trabajo. Ya sabes que no es una opción, ¿no? Tuviste suerte. Todos la tuvimos. Nunca te atraparon, lo dejaste y abriste el taller. Fue una suerte, cariño.
Los ojos claros de Kia buscaron en los oscuros de Beauregard. Llevaban juntos desde que tenían dieciocho y diecinueve años, respectivamente. Se casaron cuando ambos tenían veintitrés años. Casi quince años juntos. Lo conocía mejor que nadie.
A muchas parejas les gustaba decir que eran incapaces de no decirse la verdad, que su cónyuge olía las mentiras a lo lejos. Aquella idea no se les aplicaba a ellos. Beauregard sabía cuándo su mujer había salido a beber con las amigas y cuándo se había comido la última galleta de chocolate. La cara de Kia era un libro abierto, y él ya había leído todas las páginas hacía mucho tiempo. Odiaba mentirle, pero nunca dejaba de asombrarle la facilidad con que era capaz de engañar a Kia. Pero, claro, tenía mucha práctica mintiendo.
—No, no lo estoy pensando. ¿Se me ha pasado por la cabeza? Sí, igual que se me ha pasado por la cabeza comprar lotería —dijo.
La abrazó con fuerza y cerró los ojos.
—Todo va a salir bien. Ya se me ocurrirá algo.
—Ayer me llamó el dentista. Javon a lo mejor tiene que llevar aparatos —le dijo Kia.
Beauregard la apretó más, pero no contestó.
—¿Qué vamos a hacer, cariño? Tal vez pueda trabajar turnos extra en el hotel —dijo Kia.
—Con eso no pagamos la ortodoncia.
El silencio los envolvió.
—Sabes que podrías vender el…
Beauregard la interrumpió en mitad de la frase.
—El Duster no se vende —dijo.
Kia le apoyó la cabeza en el pecho. Beauregard le deslizó el brazo por los hombros y observó cómo giraban las hojas del ventilador hasta que se quedó dormido.
—¡Papi! ¡Papi! ¡Papi!
Beauregard abrió los ojos. Le parecía haberlos cerrado hacía cinco segundos. Darren estaba al lado de la cama. Llevaba en la mano su juguete favorito, una figura de acción de Batman de treinta centímetros. Con una diminuta mano marrón asía al Cruzado enmascarado y, con la otra, una galleta que se desintegraba con rapidez.
—¡Hola, Apestoso! —dijo Beauregard.
Su hijo más pequeño tenía el físico de él y los ojos de Kia. Unos ojos verdes y poderosos que contrastaban con su piel del color del chocolate negro.
—Dice mamá que vengas a desayunar antes de que nos lleve con la tía Jean —dijo Darren.
Una sonrisa le iluminaba los labios. Beauregard se imaginó que Kia había usado lenguaje subido de tono para pedirle a Darren que fuera a despertarle. Cuando alguien decía palabrotas, Darren no paraba de reír y tardaba en pasársele. A juzgar por la ligera mueca que veía en la cara de su hijo, era probable que Kia hubiera soltado una catarata de insultos hacía una hora.
—Mierda, más vale que me levante entonces—dijo Beauregard.
Darren prorrumpió en una lluvia de carcajadas. Beauregard salió de la cama de un salto y aferró a Darren por la cintura. Lo levantó del suelo, se lo llevó a la cocina e hizo ruidos de avión por el camino.
—Ya era hora de que te levantaras, mierda —dijo Kia, sin malicia alguna.
Más que nada, lo decía para el agrado de Darren, que volvió a reírse a carcajadas.
—¡Aaaaah, dijiste una palabrota! —se quejó Darren mientras tomaba aire—. ¡Vas a ir al infierno! —exclamó.
Javon estaba sentado a la mesa pequeña, absorto en los auriculares. Beauregard pensó que, cuando tenía su edad, Javon y él podrían haber parecido gemelos. Era alto y delgado, de ojos soñolientos. Dejó a Darren en el suelo y le tiró de la oreja a Javon con delicadeza. Javon alzó la vista y se quitó los auriculares.
—Buenos días a ti también —dijo Beauregard.
—Acábense las galletas, nos tenemos que ir a casa de la tía Jean —dijo Kia.
Beauregard tomó una galleta y la mojó en la salsa de carne que contenía el plato de la mesa. Se lo metió todo en la boca.
—Sabía que me casé contigo por algún motivo —dijo con la boca llena de migas.
Kia resopló.
—No por las galletas—dijo cuando pasó a su lado para llevar el plato al fregadero.
Beauregard se la imaginó como la joven que era cuando se conocieron. Kia bailaba sobre el capó del auto de Kelvin al son de una canción funkysesentera. Llevaba el pelo desaliñado recogido en trenzas e iba con un vestido sin mangas negro con una camiseta blanca. Todos pasaban el rato en la pista de baloncesto del parque que había al lado del instituto. Beauregard era un exdelincuente juvenil con una hija de dos años. Kia tenía dieciocho años y estaba en el último curso. Tres semanas después, se intercambiaron los anillos de compromiso. Cuatro años después, se casaron, con Javon en camino.
—¿Me dejas ir hoy contigo al taller? —preguntó Javon.
Beauregard y Kia se miraron.
—Hoy no —dijo Beauregard.
Mucho tiempo atrás, cuando trabajaba en otro campo, se había desvivido para asegurarse de no mezclar su vida privada con la profesional. No quiso que aquel mundo afectara a su familia, no quiso mancharlos con tal suciedad. Llevaba tres años apartado de todo aquello, pero sabía que aún lo amenazaba. No quería que aquello hiciera daño a los chicos o a Kia. Los alejaba del taller por si acaso aparecía alguien de aquel mundo.
Javon se puso los auriculares y se levantó de la mesa. Se fue a esperar junto a la puerta. Beauregard sabía que su hijo quería que pasaran tiempo juntos. Le gustaban los autos y era habilidoso para los arreglos. Esperaba que a Javon le siguieran interesando los autos cuando no hubiera peligro en visitar el taller.
—Vamos, Darren. Nos vamos —dijo Kia.
Se puso de puntillas y besó a Beauregard en los labios. Le sabía el aliento a menta. Su marido le pasó el brazo por la cintura y la besó diez veces.
—¡Puaj! —dijo Darren. Sacó la lengua y puso los ojos en blanco.
—¡Ojo con lo que dices, niño! —dijo Kia tras zafarse de Beauregard.
—Te llamo en el descanso del almuerzo —dijo Beauregard.
—Más te vale.
Kia y los niños se marcharon. No había clases y Kia trabajaba en el turno de diez a seis del Comfort Inn de Gloucester. Javon no tenía edad para cuidar de sí mismo y de su hermanito, así que Beauregard y su esposa, mientras trabajaban, los dejaban con la hermana de Kia. Jean Brooks tenía una peluquería en la parte trasera de su casa. Los niños se dedicaban a jugar con los primos, igual que Beauregard jugaba con Kelvin y su hermano Kaden en casa de la tía Mara. Kaden había muerto hacía siete años. Lo asesinaron con apenas veintitrés años en el atraco a un motel. Se rumoreó que fue una encerrona. Unas fiesteras que conocieron en la discoteca habían engatusado a Kaden y a su colega para ir a un motel de Church Hill. Era uno de los peores barrios de la ciudad de Richmond. Tenía tan mala fama que los carteros habían dejado de repartir el correo allí. Fueron buscando sexo esporádico y hierba de la mejor. Lo que encontraron fueron dos balazos en la cabeza y un funeral a ataúd cerrado.
Cuando Kelvin y Beauregard dieron con los dos tipos que liquidaron a Kaden y a su amigo, trataron de culpar a las chicas. Luego, se echaron la culpa el uno al otro. Al final, rompieron a llorar y llamaron a sus madres.
Beauregard se quitó la ropa interior y caminó despacio hasta el baño. Iba a darse una ducha y a marcharse al taller después de hacer un par de recados. Cuando abrió el grifo, oyó un sonido que venía del dormitorio. Era su teléfono móvil. De noche, Kia se lo había sacado de los pantalones y lo había puesto en la mesita de noche. Corrió a la habitación y lo levantó de la superficie mellada de la mesita de noche. Reconoció el número.
—Diga —dijo.
—Hola, ¿es el señor Beauregard Montage? —preguntó una voz un poco nasal.
—Sí. Soy yo, señora Talbot.
—Hola, señor Montage. Soy Gloria Talbot, de la residencia Lake Castor.
—Lo sé —dijo Beauregard.
—Ah, sí. Lo siento. Me temo que hay un problema con su madre, señor Montage —dijo la señora Talbot.
—¿Ha insultado a otro auxiliar? —preguntó él.
—No, es que…
—¿Ha vuelto a mearle a alguien a propósito?
—No, no es eso…
—¿Ha vuelto a llamar a la emisora de radio de Virginia y a decir que el personal le pega? —preguntó.
—No, no, señor Montage. No es por su comportamiento… esta vez. Parece que hay un problema con el papeleo de la ayuda a la dependencia. ¿Puede venir en estos días y lo hablamos? —dijo la señora Talbot.
—¿Qué pasa?
—Será mejor que lo hablemos cara a cara, señor Montage.
Beauregard cerró los ojos y respiró hondo.
—De acuerdo, puedo pasar dentro de un rato.
—Me parece bien, señor Montage. Hasta luego, entonces. Adiós —dijo la señora Talbot.
Se cortó la llamada.
Después de ducharse, se puso unos jeans limpios y una camisa de manga corta con cuello abotonado, en un bolsillo del pecho se leía su nombre y, en el otro, “Motores Montage”. Se preparó una taza de café y se detuvo a darle unos sorbos rápidos delante del fregadero. La casa estaba más tranquila que nunca. Veía el patio trasero por la ventana de encima del fregadero. Había un cobertizo de madera a la derecha y una canasta de baloncesto a la izquierda. La parcela se adentraba casi doscientos metros en el bosque. Dos ciervas cruzaron el patio y se detuvieron unos instantes a mordisquear la hierba. En aquel momento reinaba tal tranquilidad en la casa que las ciervas no parecían asustadas. Se movían sin prisa, igual que quienes visitan un mercado callejero.
Beauregard se acabó el café. En otra época, había soñado vivir en una casa como aquella. Una casa con agua corriente y un tejado que no chorreara igual que un colador. Una casa donde todos tuvieran su habitación y no hubiera un cubo para los residuos en el rincón. Dejó la taza de café en el fregadero. No sabía qué era más triste, que sus sueños fueran así de modestos o que hubieran sido proféticos. Aquello fue antes de que su padre desapareciera. Volver a verle había ocupado el primer puesto de su lista de deseos, pero, después de tantos años, había aprendido a aceptar que algunos sueños no se hacen realidad.
Buscó las llaves y el teléfono y salió de casa. Solo eran las diez y ya hacía un calor de mil demonios. Cuando bajó del porche, notó que el sol le golpeaba como si le debiera dinero. Se subió a la camioneta de un salto y aceleró el motor para poner en marcha el aire acondicionado. Salió marcha atrás, dio media vuelta, condujo por el camino de acceso y dejó una nube de humo tras de sí.
Tomó la carretera principal, pero en vez de torcer a la izquierda e ir al taller, viró a la derecha, rumbo a las afueras de la ciudad. Atravesó Trader Lane y dejó atrás las cáscaras secas de varias casas desiertas. Un poquito más adelante, pasó por el polígono industrial abandonado de Clover Hill. Años atrás, las autoridades del condado de Red Hill trataron de reconvertir la antigua comunidad agrícola en la meca de las fábricas. Ofrecieron sustanciosas exenciones fiscales a las empresas y, a cambio, estas prometieron a la ciudad cientos de empleos. Durante un tiempo, la relación dio beneficios mutuos. Hasta que estalló la recesión de 2008. Casi a la vez que las empresas se dieron cuenta de que podían trasladar las fábricas al extranjero, ahorrarse la mitad en costos y duplicar los beneficios.
Los edificios vacíos parecían los monolitos olvidados de una civilización perdida. Apenas se distinguían las fábricas de hielo, de materiales aislantes, de banderas y de elásticos. La madre naturaleza reclamaba la tierra con una persistencia firme e implacable. Los pinos, los cornejos, la madreselva y el kudzu envolvían los viejos edificios en un abrazo arbóreo, sin prisa pero sin pausa. La madre de Beauregard había trabajado en la fábrica de elásticos desde que abrió hasta su deceso prematuro, justo dos años antes de que se jubilara y solo una semana después de que le diagnosticaran cáncer de mama. Un mes después, Beauregard consiguió su primer empleo. Boonie le había puesto en contacto con una banda de Filadelfia que necesitaba un conductor. Como era el nuevo, su parte solo fueron cinco mil de los grandes. Era la tarifa habitual, o eso le habían dicho. Tenía apenas diecisiete años, así que no lo puso en duda. Fue un error. Aprendió que o la tarifa habitual era una parte igual a la del resto o no había trato. No le dio muchas vueltas. Un error es una lección, a menos que cometas el mismo dos veces.
A medida que se aproximaba al término del condado, los cultivos de maíz y de frijoles comenzaban a dominar el paisaje. La expansión residencial aún no había alcanzado aquella parte del pueblo. Algún constructor emprendedor acabaría por plantar una docena de cajas rectangulares allí y llamarlo “parque de caravanas”.
Circuló por una curva estrecha y vio el cartel. Había una hoja de sierra de metro y medio unida a un poste metálico de un metro. El cartel decía “Metales Red Hill” y había partes de la barra de acero pintadas de rojo intenso. Habían pintado de blanco la hoja de sierra, pero se pelaba igual que la piel abrasada por el sol. Beauregard giró y enfiló por el camino de grava, a ambos lados le golpearon las enormes hortensias azules y blancas. Al final del camino de acceso, había unas puertas de malla que medían casi cinco metros. Cuando se acercó, las puertas empezaron a rodar sobre grandes ruedas de metal. Hacía unos años que Boonie le había instalado un sensor de movimiento a la puerta. Se cansó de tener que dejar de trabajar cada vez que algún tipo le venía con la vieja estufa de leña de su madre. El alambre de púas oxidado coronaba la puerta y la valla, igual de alta, a la que se unía. Dos hombres de piel oscura saludaron a Beauregard con la cabeza cuando pasó junto a ellos. Los dos blandían sendas sierras, inmensas. Daban la impresión de ir a partir en dos un AMC Gremlin destrozado.
Beauregard condujo por encima de la báscula de tres metros que había incrustada en el suelo, dio un giro brusco a la izquierda y estacionó delante de la oficina principal. Se bajó de la camioneta y comenzó a sudar de inmediato. El calor había pasado de volcánico a infernal en el intervalo de veinte minutos. Gritos metálicos de dolor inundaban el aire a medida que las dos prensas hidráulicas aplastaban autos, camionetas y alguna que otra lavadora. Había cubos de hierro y acero apilados por todo el desguace. Detrás del edificio de la oficina se alzaba un cementerio de vehículos que esperaban su turno en las fauces de Crunchi Número Uno y Crunchi Número Dos. Kaden les puso los nombres un día de verano, hacía mucho tiempo.
Aquel día, el padre de Beauregard los había llevado a Kaden, a Kelvin y a él de paseo en el Duster.
—Tengo que ver al tío Boonie un momento. Luego vamos al Tastee Freez. ¿Quieren un poco de whisky con los batidos? —preguntó su padre, guiñándoles un ojo.
—¡Sí! —exclamó Kelvin.
Cómo no, Kelvin. Hasta levantó la mano.
El padre de Beauregard se rio tanto que se puso a toser.
—Si se entera tu madre, nos infla a azotes. Tal vez dentro de unos años.