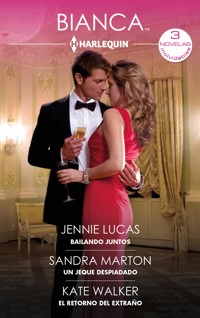2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
La verdad sobre su embarazo... ¡Él era el padre! Cuando una hermosa joven embarazada se presentó en la puerta de su casa, el empresario Nico Ferraro se sintió intrigado. Tenía la extraña sensación de que la conocía de algo... y entonces de pronto la joven le soltó que el bebé que llevaba en su vientre era suyo. Honora, que había pasado toda su vida soñando con ser amada, no podía olvidar su noche de pasión con el apuesto Nico, pero estaba claro que él la había olvidado. Y, aun después de descubrir que no la recordaba porque sufría una amnesia temporal, seguía sintiéndose dolida. Pero entonces, para su sorpresa, Nico le dijo que iba a asumir su responsabilidad como padre, y le pidió que se casara con él.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Jennie Lucas
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Más allá del rencor, n.º 2895 - diciembre 2021
Título original: The Italian’s Doorstep Surprise
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-214-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
UNA VIOLENTA tormenta de verano azotaba la costa atlántica. Nico Ferraro, de pie junto a la ventana abierta del estudio, observaba malhumorado las olas que rompían contra el acantilado sobre el que se alzaba la mansión. Tomó otro sorbo de whisky. Cuando un trueno hizo retumbar los cristales, permaneció impertérrito.
Había perdido lo que más le importaba. Los millones que había amasado, su fama, las mujeres a las que había conquistado… todo eso no significaba nada para él. Había perdido la oportunidad de vengarse, se la habían arrancado de la mano en el mismo momento de su triunfo.
En medio del silencio reinante se oyeron unos golpes. Luego otra vez, con más fuerza. Alguien estaba aporreando la puerta principal. Se oyó una voz de mujer que gritaba bajo la lluvia:
–¡Por favor, déjenme entrar!
Nico tomó otro sorbo de whisky. Ya se ocuparía el mayordomo de ella, aunque para echarla tuviera que avisar a su equipo de seguridad. No estaba de humor para ver a nadie.
–¡Si no dejan que entre, alguien podría morir! –gritó la mujer.
Esas palabras hicieron que le picara la curiosidad. De pronto quería escuchar, cuando menos, la historia de aquella mujer antes de volver a echarla a la calle. Se apartó de la ventana y, al ver que la lluvia había salpicado el suelo, la cerró con desgana. En realidad le daba igual que el suelo se mojase. Aquella casa no le importaba nada. No era más que otro caserón sin alma de cincuenta millones de dólares junto a la playa de los Hamptons. De hecho, estaba dispuesto a ponerla a la venta al día siguiente. Ahora que ya no podría ser el escenario de su venganza, aquella propiedad ya no le servía de nada.
Cuando se dirigía al vestíbulo por el largo pasillo, se encontró con que el mayordomo ya había ido a abrir. Fuera había una mujer joven a la que medio tapaban a la vista el jefe de su equipo de seguridad, Frank Bauer, y uno de sus guardaespaldas, que se habían plantado ante ella.
A medida que se acercaba, se dio cuenta de dos cosas. La primera, que la joven, guapa y de pelo negro, estaba embarazada. Bajo la luz del porche, el vestido de tirantes blanco que llevaba, y que con la lluvia se le había pegado al cuerpo, dejaba entrever su femenina silueta, la curva de sus senos y de su vientre hinchado. La segunda, que la conocía… Era la nieta del jardinero que llevaba años cuidando el jardín de su ático en Manhattan.
–Esperad –les dijo–, dejadla entrar.
Uno de sus guardaespaldas se volvió y lo miró con el ceño fruncido.
–No estoy seguro de que sea buena idea, señor. Me parece que no está bien de la cabeza; estaba gritando cosas sin sentido…
–Dejadla entrar –lo cortó Nico–. La conozco; es la nieta de uno de mis empleados.
Los guardaespaldas, aunque reacios, se apartaron.
–Gracias… muchas gracias –gimió la joven entre lágrimas. Se aferró a la mano de Nico con las suyas–. Tenía tanto miedo de que no quisieras…, pero es que tengo que decirte…
–Está bien, tranquila –le dijo Nico–. Aquí está a salvo, señorita… –No conseguía recordar su nombre–. Tiene las manos heladas –se volvió hacia el mayordomo–. Vaya a buscar una manta.
–Ahora mismo, señor Ferraro.
Los dientes de la joven castañeteaban.
–Pe-pero es que tengo… tengo que decirte…
–Sea lo que sea, seguro que puede esperar hasta que se le haya pasado un poco el frío –la interrumpió él. Se volvió hacia el mayordomo, que regresaba en ese momento con la manta–. Sebastian, tráigale también una taza de chocolate caliente –le dijo, tomando la manta para ponérsela sobre los hombros a la joven.
El mayordomo lo miró vacilante.
–¿Chocolate, señor? No sé si…
–Despierte a la cocinera –masculló Nico con impaciencia, y el mayordomo se alejó a toda prisa.
–Nico… Por favor…
Al oír a la nieta de su jardinero llamarlo por su nombre de pila, Nico se volvió y la miró con el ceño fruncido. Lo había asido otra vez de la mano y estaba mirándolo suplicante. Esa mirada le recordó a algo… ¿pero a qué?
Apenas la conocía. En todos esos años solo la había visto de manera ocasional. Ahora debía tener unos veintitrés o veinticuatro años. La había saludado y le había deseado felices fiestas, esa clase de cosas, pero nada más. Nada que justificara que lo tuteara y lo llamase por su nombre de pila, como si fueran amigos… o algo más.
Apartó su mano y se cruzó de brazos.
–¿Por qué ha venido?, ¿a qué viene esta escena?
–Solo te pido que me escuches –le dijo ella entre sollozos.
–La estoy escuchando.
Los ojos verdes de la joven buscaron los suyos.
–Mi abuelo viene hacia aquí… Quiere matarte.
Nico frunció el ceño.
–¿Su abuelo? ¿Por qué?
No se le ocurría qué podría tener el jardinero contra él. Si no le fallaba la memoria, no había hablado con él desde antes de Navidad, antes de… Dejó esos pensamientos a un lado.
–¿Es una broma pesada? –inquirió.
–¿Cómo iba a bromear sobre algo así? –exclamó ella.
Había auténtico pánico en sus ojos. Por absurdo que sonara lo que le había dicho, o bien era cierto, o bien la joven estaba teniendo un brote psicótico. Claro que tampoco podía juzgarla. No cuando él llevaba casi seis meses sufriendo lo que el psiquiatra había llamado «fuga disociativa», un tipo de amnesia, supuestamente temporal, respecto a determinados hechos. Sabía que era el presidente del gigante inmobiliario Ferraro Developments Inc. Sabía que había cerrado tratos por miles de millones de dólares, pero apenas podía recordar nada del día anterior a cuando se había despertado en el hospital.
–¿Por qué iba a querer matarme su abuelo, señorita…? –inquirió, irritado por no poder acordarse de cómo se llamaba. Dejó el vaso medio vacío en una mesita alta que tenía cerca.
La joven lo miró con los ojos muy abiertos, como aturdida, y dijo lentamente:
–¿No te acuerdas… de mi nombre?
De nada servía fingir.
–No. Lo siento. No es mi intención faltarle al respeto. Ni a usted, ni a su abuelo… aunque pretenda matarme –dijo Nico, con una media sonrisa. Como ella no sonrió, se puso serio y le preguntó–: ¿Cómo se llama?
Los ojos verdes de la joven relampaguearon. Levantando la barbilla, respondió:
–Me llamo Honora Callahan, mi abuelo es Patrick Burke, y piensa que nos has faltado al respeto a los dos. Por eso viene hacia aquí ahora mismo con su viejo rifle de caza, dispuesto a volarte la cabeza.
Nico casi se rio al imaginarse la escena.
–¿Pero cómo les he faltado yo al respeto?
Cuando ella se quedó mirándolo de hito en hito, Nico cambió el peso de un pie a otro, sintiéndose incómodo bajo el escrutinio de su mirada.
–Seguro que puedes imaginártelo –dijo ella finalmente.
Nico resopló.
–¿Cómo quiere que lo sepa?
Ella se pasó la lengua por los labios y miró nerviosa a Frank Bauer y al otro guardaespaldas que seguían plantados junto a la puerta. Los dos hacían como que no estaban escuchando su conversación, pero cuando había mencionado el rifle de su abuelo se habían llevado la mano a la funda de la pistola.
–Muy bien –dijo Honora–, sigue haciéndote el tonto si quieres, pero cuando llegue mi abuelo armado con su rifle y gritando amenazas como un chalado, dile a tus guardaespaldas que lo ignoren, por favor. No permitas que le hagan daño.
–¿Y qué propone, que deje que su abuelo me mate? –replicó él con sorna.
–No. En cuanto llegue saldré para intentar calmarlo. Tú quédate aquí dentro y dile a tus hombres que no saquen sus pistolas. Es todo lo que te pido.
–¿Que me esconda como un cobarde en mi propia casa?
–¡Por amor de Dios! –exclamó Honora, dando un pisotón en el suelo–. Tú quédate aquí y no hagas nada. Eso se te da bien –añadió en un tono resabiado.
Nico, que no entendió a qué venía esa pulla, le dijo:
–Todavía no me ha explicado por qué quiere matarme su abuelo. Hace meses que no hablo con él.
Las pálidas mejillas de Honora se tiñeron de rubor. Bajó la cabeza para mirarse el vientre hinchado y murmuró:
–Ya sabes por qué. El hijo que espero es tuyo.
Un relámpago iluminó el vestíbulo mientras Honora escrutaba el apuesto rostro de Nico. Había pasado los últimos seis meses temiendo el momento en que volviera a verlo, pero nunca hubiera imaginado que fuera a ser así.
Echando la vista atrás, le costaba creer hasta qué punto se había encaprichado de él siendo solo una adolescente. En aquella época había pasado muchas tardes ayudando a su abuelo después de las clases, o haciendo sus deberes sentada en un banco en el extremo más alejado del jardín del ático.
En esas ocasiones muchas veces había visto ir o venir a Nico, siempre guapísimo, ya fuera de esmoquin, con una hermosa mujer del brazo, camino de alguna fiesta. Pertenecía a un mundo que ella ni siquiera alcanzaba a imaginar. Y ahora, a los treinta y seis años, seguía siendo el hombre más atractivo que había conocido.
Ella, en cambio, siempre se había sentido invisible. Cuando su abuelo acababa su jornada, volvían en metro a casa, un minúsculo apartamento de dos habitaciones en Queens. Su abuelo la había criado después de que, a los once años, perdiera a sus padres. Y aunque era un poco gruñón, siempre había sido muy paciente con ella.
Sin embargo, reservaba su verdadera devoción para sus adoradas plantas. A veces Honora había deseado ser un arbusto de rododendro, o un ciprés, o un enebro para que le hubiera prestado más atención.
Aun así, cuando se sentía poco querida se decía que tenía suerte de que su abuelo se hubiese hecho cargo de ella y le hubiese dado un hogar. No tenía derecho a pedir más. Patrick Burke siempre había antepuesto el deber y el honor a todo lo demás.
Y precisamente eso había hecho más chocante y doloroso para su abuelo, que estaba chapado a la antigua, el enterarse de que estaba embarazada. Había ocultado su embarazo con ropas anchas tanto como había podido, con la esperanza de que Nico Ferraro contestara a sus mensajes o volviese a Nueva York. Pero, para su creciente desesperación, no había hecho ni lo uno ni lo otro. Por desgracia eso le había dejado las cosas muy claras, por más que se le hubiese partido el corazón.
Cuando la primavera había dado paso al verano cada vez le había sido más difícil encontrar excusas coherentes para ponerse sudaderas anchas. Con el mes de junio Nueva York había sufrido la primera subida fuerte de temperaturas, y en su estado, entre aquel calor húmedo y pegajoso y la falta de aire acondicionado, su abuelo la había pillado un día de pie frente a la nevera abierta con unos pantalones cortos y una camiseta, y sus ojos habían descendido de inmediato a su vientre hinchado.
–¡Por todos los…! –había murmurado. Y, por primera vez desde el funeral de sus padres, trece años atrás, había llorado delante de ella. Luego sus lágrimas se habían tornado en rabia–. ¿Quién ha sido el bastardo que te ha hecho esto?
Ella se había negado a desvelar la identidad del padre; ni siquiera se lo había dicho a sus amigos. El chófer de Nico, Benny Rossini, un italo-americano del Bronx, se había ofrecido a casarse con ella. Había sido un gesto muy generoso por su parte, y se lo había agradecido, pero lo había rehusado porque sentía que no podía aprovecharse así de él solo porque se conocieran desde hacía años.
Durante un mes había contenido el aliento, con la esperanza de que su abuelo se olvidase del asunto, pero esa mañana, cuando estaba ayudándolo con el jardín del ático de Nico, la empleada del hogar de este les había dicho que, después de seis meses en el extranjero el señor Ferraro por fin había vuelto a Estados Unidos. Acababa de aterrizar en los Hamptons, había añadido, y parecía que de momento se quedaría en el enorme caserón que tenía allí, junto a la costa.
Su abuelo, que llevaba más de diez años trabajando para él y sabía que era un playboy, al ver la cara de espanto que ella había puesto al oír la noticia, había soltado la pala y había mascullado que iba a su apartamento a por su viejo rifle de caza.
A Honora la aterró pensar que los guardaespaldas de Nico tomaran a su abuelo por un lunático peligroso y le dispararan. Su única esperanza era llegar a su casa de los Hamptons antes que él y explicarle la situación a Nico.
Por más que había intentado disuadir a su abuelo, no lo había conseguido. Estaba decidido a subirse a un tren en dirección al este con su rifle colgado del hombro.
–Al menos deja que Benny te lleve –le había dicho ella, desesperada–. En coche son tres horas de viaje, pero tardarás menos que yendo en tren.
Cuando su abuelo había accedido, a regañadientes, había corrido abajo para pedirle al joven chófer que la ayudara con el plan que se le había ocurrido. Benny se había quedado de una pieza al saber quién era el padre del hijo que esperaba y se había puesto furioso, pero al cabo se había tranquilizado y había accedido a llevar a su abuelo a los Hamptons en el Bentley del jefe y perderse «accidentalmente» por el camino.
–Pero asegúrate de que no nos disparen cuando lleguemos –había añadido con una risa nerviosa.
Sin embargo, ella había tardado más en llegar de lo que había previsto. Había tomado prestado el coche de Benny, un Volkswagen Escarabajo vintage que se había averiado a un par de kilómetros de la mansión. Aterrada ante la idea de llegar demasiado tarde, se había bajado del vehículo y había hecho el resto del trayecto corriendo, a pesar de estar embarazada de seis meses y de ir vestida con un vestido de tirantes y sandalias, en medio de una tormenta y con el viento azotándola, inmisericorde.
Miró ansiosa a Nico.
–Entonces… ¿estamos de acuerdo? –inquirió–. Cuando mi abuelo llegue, ¿le pedirás a tus hombres que no hagan nada y dejarás que salga a hablar con él?
Nico frunció el ceño.
–¿Me toma el pelo, señorita?
Honora apretó los puños.
–Ya te lo he dicho, esto no es ninguna broma. Mi abuelo está en camino y…
–Es imposible que ese bebé sea mío –la interrumpió Nico–. Yo jamás la he tocado.
Ella se quedó mirándolo boquiabierta. ¿Que jamás la había tocado? Aquello sí que no se lo había esperado, ¡que fuera a tener la desfachatez de negar que le había hecho el amor!
En febrero, cuando había descubierto que estaba embarazada había intentado hacer lo correcto, había intentado decírselo, pero Nico había ignorado todos los mensajes que le había dejado a su secretaria en sus oficinas de Roma, pidiéndole que la llamara. Se había resignado a la idea de que tendría que criar ella sola a aquel bebé. Si Nico no quería responsabilizarse de sus actos, tampoco iba a ponerle una pistola en la sien. Pero el oírle negar que habían pasado aquella noche juntos fue la gota que colmó el vaso.
–¿Cómo te atreves? –murmuró con la voz temblándole de ira. Apretó de nuevo los puños–. Todos estos meses me he comportado con dignidad… a diferencia de ti, ¿y así es como me lo pagas?, ¿acusándome de ser una embustera?
Nico frunció otra vez el ceño y la miró perplejo.
–Si me hubiera acostado con usted, lo recordaría.
Honora apretó los dientes.
–O sea, que no recordabas cómo me llamo y no te acuerdas de la noche que pasamos juntos –masculló–. ¿Cómo puedes ser tan frío, tan insensible?
Nico entornó los ojos y le preguntó con mordacidad:
–¿Y cuándo dice que fue esa noche?
–La noche del día de Navidad.
Nico resopló.
–Ya, en Navidad… –comenzó a decir. Pero luego su expresión cambió y frunció el ceño. Por un instante pareció alterado, y de pronto levantó la barbilla, desafiante–. Y aunque eso hubiera pasado… y no estoy diciendo que haya pasado… ¿cómo puede estar tan segura de que yo soy el padre?
Honora lo miró furiosa.
–¿Crees que me acosté con otros en esa misma semana?
–Bueno, estamos en el siglo xxi y usted es una mujer libre…
–¿Cómo te atreves? ¡Sabes muy bien que era virgen! –lo cortó ella con las mejillas ardiendo.
Le daba igual que sus hombres estuvieran escuchando la conversación. Estaba demasiado indignada.
Fuera se oyó el ruido de un coche deteniéndose, y cómo alguien se bajaba de él.
–¡Salga aquí, Ferraro! –gritó el abuelo de Honora, en medio del viento y la lluvia–. ¡Salga para que pueda meterle una bala entre los ojos!
Honora miró a los dos guardaespaldas, que ya se habían llevado la mano a la funda de la pistola.
–¡Por favor, no le hagan daño! –les suplicó–. Ya se lo he dicho: saldré a hablar con él.
Uno de los hombres miró a su jefe y vio a Nico responderle con un leve asentimiento de cabeza.
–Intente que se tranquilice –le dijo el hombre–. Si él no dispara, nosotros tampoco lo haremos.
–Gracias –murmuró Honora, aunque estaba atenazada por el miedo.
¿Cómo podría garantizar que su abuelo no se pondría a pegar tiros, aunque fuera a la puerta, estando, como estaba, fuera de sí? Temblorosa, se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Nico.
–Si hago esto es para proteger a mi abuelo, no a ti –le dijo–. Si por mí fuera, dejaría que te pegara un tiro.
Luego abrió la puerta y salió fuera, bajo la lluvia torrencial.
Capítulo 2
NICO se quedó mirando la puerta, aturdido, cuando se cerró. Sintió sobre él la mirada de sus hombres antes de que se dieran la vuelta discretamente. Las desdeñosas palabras de Honora lo hicieron sentirse vacío por dentro, y le recordaron a otras similares pronunciadas por Lana cuando la había llamado la mañana del día de Nochebuena para poner fin a su compromiso.
«¡Eres un bastardo sin corazón!», le había gritado ella. «En realidad nunca me quisiste, ¿no es verdad?». «No», se había limitado a responder él. «Lo siento».
Ese día, el despertarse con la noticia de la muerte de su padre, el príncipe Arnaldo Caracciola, había sido como un jarro de agua fría. Había fallecido en Roma, de un ataque al corazón, justo antes de que pudiera verse obligado a volar a los Hamptons para suplicar su perdón.
¿De qué servía seguir comprometido con una estrella de cine si ya no podía restregárselo al viejo por la cara? Por eso había roto con Lana. Después de colgar había intentado ir a trabajar como si nada hubiese pasado, pero se había encontrado gritando y hasta amenazando con despedir a varios de sus más valiosos empleados. «¡Por amor de Dios, Nico, hoy es Nochebuena! Vete a casa antes de que hagas algo de lo que te arrepientas», lo había increpado el vicepresidente del Departamento de Operaciones, llevándolo aparte. Luego le había dado un par de cápsulas para dormir y le había dicho: «Anda, vete y descansa un poco. Tienes cara de no haber dormido desde hace días».
Y era verdad; apenas había dormido en toda la semana por la inminente visita de su padre. Pero no le hacía falta dormir; estaba bien, se había dicho. Nunca había estado mejor. Y para demostrarlo, se había ido al gimnasio de boxeo donde iba un par de veces por semana y había desafiado a un antiguo campeón de la categoría de pesos pesados. O, más exactamente, se había metido en el ring, donde el tipo estaba enseñando unos movimientos a otro socio del gimnasio, y se había puesto a insultarlo para provocarlo. Su oponente, que era más fornido que él y contaba con varios títulos de boxeo a sus espaldas, lo había tumbado dos veces.
A la segunda, cuando se incorporó, había tardado casi tres minutos en recobrar la vista, pero aun así se había puesto de pie, dispuesto a intentarlo otra vez. El dueño del gimnasio no lo había permitido.
–Si quiere que le machaquen el cerebro, señor Ferraro, tendrá que irse a otro sitio. Esto no es una morgue. ¡Y vaya a que le vea un médico ese traumatismo!
Un médico… Nico se había reído con desdén para sus adentros, pero le había dolido la cabeza todo el trayecto mientras regresaba a pie a casa, al ático que tenía en el centro de la ciudad. Como era Nochebuena le había dado el día libre al servicio para que pudieran pasarlo con sus familias. El enorme apartamento, en silencio y a oscuras, lo había hecho sentirse aún más vacío. Había agarrado una botella de whisky y se había puesto a beber a morro de ella mientras se paseaba por las habitaciones y miraba las luces de la ciudad, irritado consigo mismo.