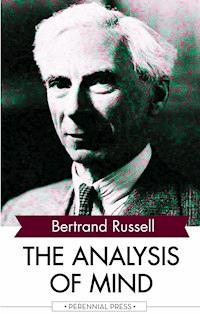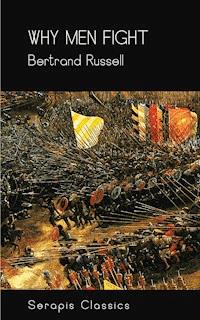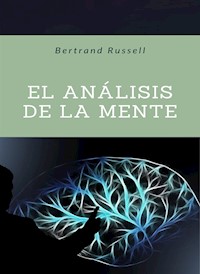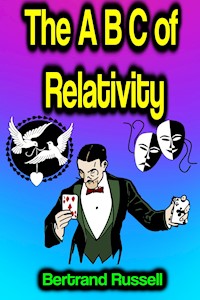Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Teorema. Serie menor
- Sprache: Spanisch
Este es un libro de filosofía popular que muchos consideran entre los principales del centenar de libros de filosofía publicados por Russell a lo largo de su vida. En él se defiende la importancia, biológicamente fundada, de la institución del matrimonio y en especial la libertad sexual que pueden ejercitar los cónyuges dentro de esa institución. Piedra de escándalo en su tiempo, hoy este libro se nos antoja iconoclasta y más conservador que a sus contemporá-neos, quienes lo vieron ser, con el intervalo de una década, reprobado y públicamente aclamado por las autoridades.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bertrand Russell
Matrimonio y moral
Prólogo de Manuel Garrido
Traducción de Manuel Azaña
Índice
PRÓLOGO. Para una ética del sexo
Matrimonio y moral
CAPÍTULO PRIMERO. Introducción
CAPÍTULO II. Las sociedades matriarcales
CAPÍTULO III. Los sistemas patriarcales
CAPÍTULO IV. El culto fálico, el ascetismo y el pecado
CAPÍTULO V. La ética cristiana
CAPÍTULO VI. El amor romántico
CAPÍTULO VII. Liberación de las mujeres
CAPÍTULO VIII. El tabú de la instrucción sexual
CAPÍTULO IX. Lugar del amor en la vida humana
CAPÍTULO X. Matrimonio
CAPÍTULO XI. La prostitución
CAPÍTULO XII. El matrimonio a prueba
CAPÍTULO XIII. La familia en nuestros días
CAPÍTULO XIV. La familia y la psicología individual
CAPÍTULO XV. La familia y el Estado
CAPÍTULO XVI. El divorcio
CAPÍTULO XVII. La población
CAPÍTULO XVIII. Eugenesia
CAPÍTULO XIX. El sexo y el bienestar individual
CAPÍTULO XX. Lugar del sexo entre los valores humanos
CAPÍTULO XXI. Conclusión
CRÉDITOS
PRÓLOGO
Para una ética del sexo
No he pertenecido nunca a esa gran secta
según cuya doctrina debe cada cual elegir,
entre la multitud, una amiga o un amigo,
y relegar a los demás, por buenos y discretos que sean,
al gélido olvido; ésta es sin embargo la ley
moral moderna y el sendero trillado
que apisonan con paso cansino los pobres esclavos
que por la ancha ruta del mundo
se encaminan a su morada entre los muertos,
y así andan la jornada más pavorosa y larga
encadenados con un amigo, quizá con un enemigo receloso.
Percy B. Shelley (citado por Russellen Matrimonio y moral, pág. 105)
1. EL SEXO Y LOS FILÓSOFOS
El sexo es manifiestamente, como suele decirse, placer y poder. Placer, porque su ejercicio lo produce. Y poder, porque ese ejercicio conlleva la producción de prole, con la inevitable incidencia social que esto tiene en espacios privados y públicos tan diferentes como la familia, la población, la educación, la herencia de la propiedad o el mercado de trabajo. No debe extrañarnos que, desde tiempo inmemorial, a las autoridades civiles y religiosas les haya apetecido controlar, sea por tabú o por ley, ese ejercicio. Ni tampoco parece aventurado suponer que, por éstas o parecidas razones, los filósofos tengan algo que decir sobre el sexo.
Pero esta última presunción no está bien corroborada por la historia de la filosofía, especialmente la moderna. Es verdad que los pensadores antiguos dijeron cosas profundas o acertadas relativas al sexo. Platón, por ejemplo, terminó su diálogo sobre el amor (el Banquete) cediendo la palabra a una mujer, Diotima, para que cerrase en un turno de comensales el debate en torno a este tema. Y de Diógenes el Cínico cuenta su tocayo Diógenes Laercio que habiéndole reprobado alguien la costumbre que tenían los filósofos cínicos de masturbarse en público respondió: «¡Ojalá pudiese yo satisfacer mi hambre frotándome el abdomen con la misma facilidad con que satisfago mi apetito sexual frotándome el miembro!«
La disertación de Diotima en el Banquete introdujo la idea de amor platónico, que tiene por supuesto el principio de que aquello por lo cual amamos a una cosa lo amamos más que la cosa misma a la que amamos. Si uno se enamora de una mujer por su belleza o por su bondad o por la fortuna que va a heredar, ¿por qué reprocharle que cambie el objeto de su amor si se le interpone después una mujer más bella o más bondadosa o una heredera más rica? Este principio puede ser leído como una justificación de la infidelidad humana. Pero puede ser también leído como una invitación a ser sobrehumanamente fiel, como más tarde lo sería San Agustín, a la Belleza y Bondad infinitas del ser divino.
En cuanto a la jocosa respuesta de Diógenes, que apenas suma veinticinco palabras, anticipa una importante teoría y una pregunta crucial. La teoría así anticipada es la famosa doctrina de Schopenhauer de que la Naturaleza engaña a los individuos con el ilusorio velo del amor para que caigan en la trampa de que se propague la especie, única garantía que tiene ella (la Naturaleza) de prolongar indefinidamente su existencia (de donde cabe deducir que pudiera ser no sólo cínico en el sentido vulgar de esta palabra, sino sabio y emancipador por parte del individuo engañar a la Engañadora y sus secuelas, como el sida, apelando al anticonceptivo o al arte practicada por Diógenes y sus secuaces). Y la pregunta que anticipa Diógenes con la suya es la que late en la base del enfoque neodarwinista de la evolución sexual: ¿cómo puede explicarse el hecho de que los animales que se reproducen sexualmente parezcan estar dispuestos a correr tanto o incluso más riesgo por satisfacer el apetito de aparearse que por satisfacer las ganas de comer, que es un acto, a diferencia del sexual, absolutamente necesario para su subsistencia como individuos? La respuesta más actual a esa pregunta es, como todo el mundo sabe, el teorema general de Dawkins sobre el gen egoísta: los organismos individuales no son más que transitorios vehículos conducidos por ciertos duendes o diosecillos moleculares que son los genes, cuyo tiránico imperativo impulsa a esos perecederos vehículos, manipulándolos tal y como pensaba Schopenhauer que hacía con ellos la Naturaleza, para que se apareen y produzcan nuevos coches de repuesto que garanticen la prolongación del viaje a sus infatigables conductores.
Durante la Edad Media el discurso sobre el sexo fue absorbido por la teología occidental cristiana y es en ese contexto donde debemos buscarlo. Pero resulta curioso constatar que el pensamiento moderno, al que solemos caracterizar por haber cambiado el orden teológico por el científico, no se emancipó sin embargo lo bastante de la tradición teológica para producir un discurso propio sobre esa materia. Para ello hay que aguardar a los tratados de costumbres de la Ilustración, y sobre todo a Sade y las escuelas dieciochescas de filosofía libertina, a Kant y a los pensadores rebeldes y revolucionarios del XIX, como Schopenhauer, Kierkegaard, Darwin o Nietzsche. Sólo sobre estas bases pudo surgir, al filo de 1900, una teoría sexual tan formidable como la de Freud.
2. EL LIBRO DE RUSSELL
Matrimonio y moral es un libro de filosofía popular que muchos cuentan entre los principales del centenar de libros de filosofía teórica y práctica publicados por Bertrand Russell a lo largo de su también centenaria vida. En él se defiende, en general, la importancia, biológicamente fundada, de la institución del matrimonio y, en especial, la libertad sexual que pueden ejercitar los cónyuges dentro de esa institución.
Piedra de escándalo en su tiempo, hoy este libro se nos antoja menos iconoclasta y más conservador que a sus contemporáneos, quienes lo vieron batir el pintoresco record de haber sido, con el intervalo de una década, públicamente reprobado y públicamente aclamado por las autoridades.
Su reprobación: En 1940, once años después de haber escrito esta obra, Russell asistió impotente a la cancelación de su contrato de profesor en el City College de Nueva York, entre otras razones por ser autor de un libro que recomendaba no castigar a un pequeño que se masturbase. La madre de una alumna había denunciado al filósofo como hombre que defendía y practicaba las malas costumbres, y el juez, irlandés católico, rivalizó con el abogado de la demandante en tildar de sátiro, lascivo, irreverente, inmoral, etcétera, al septuagenario acusado, cuyo currículo matrimonial, no exageradamente ejemplar en aquella época, era ya el de un hombre dos veces divorciado y tres casado, con el aditamento de predicar y practicar una idea extremadamente liberal del adulterio. La demanda dio lugar a un juicio sonadísimo que dividió a Norteamérica y que la escandalizada madre ganó. En aquellos tiempos de guerra y penuria y de estrechez moral de miras, perder el cargo de profesor en un proceso de caza de brujas reducía brutalmente la probabilidad de ser contratado por otro centro.
Y su aclamación: Diez años más tarde Russell recibió la noticia, mientras se hallaba de nuevo en los Estados Unidos, de que se le había concedido el Premio Nobel de Literatura 1950. Esto no dejaba de resultar algo chocante, porque la magnitud de su obra literaria no guarda ni de lejos proporción, como es sobradamente sabido, con la magnitud de su obra filosófica. De hecho la única novela por él escrita, Las perplejidades de Mr. Forstice, no fue publicada hasta después de su muerte1. Pero el jurado del Nobel justificaba el fallo a favor de Russell mencionando «su obra literaria« en general y el nefando Matrimonio y moral en particular. Esto parece sorprendente, si bien nuestro asombro mengua al enterarnos de que la decidida actitud antisoviética de Russell en los años de guerra y primeros de posguerra contribuyó a devolverle la respetabilidad.
Como ya he indicado, Matrimonio y moral (Marriage and Morals) había visto la luz mucho antes, en 1929, como colofón de una serie de conferencias que llevaba impartiendo Russell desde hacía varios años en los Estados Unidos sobre educación infantil y libertad sexual. De hecho fue este, «Libertad sexual«, el título que barajó primero el autor para su obra. Y a esa intención parece haberse atenido nuestro compatriota Manuel Azaña al titular, más polémica y provocativamente, Vieja y nueva moral sexual su traducción castellana de Marriage and Morals, aparecida en la Editorial España de Madrid en 1930, muy poco antes de que Azaña fuese catapultado a la acción de gobierno. Con excepción del título, el presente volumen reproduce íntegramente esa traducción.
3. LA VIEJA MORAL SEXUAL CRITICADA POR RUSSELL
El título de Vieja y nueva moral sexual elegido por Azaña para traducir la presente obra de Russell sirve de hilo conductor para el examen de su contenido, pues en ella se habla efectivamente de una «vieja moral sexual« que el filósofo británico critica y de una «nueva moral sexual« que él propone.
La vieja moral criticada por Russell es la moral sexual cristiana, basada a su juicio en dos principios o criterios de fundamentación no fácilmente conciliables. Uno es la conocida exhortación formulada por San Pablo en la Epístola Primera a los Corintios: «más vale casarse que abrasarse«; y otro es la doctrina clásica de que el fin del matrimonio es tener hijos.
Según el primero de esos dos criterios, la institución matrimonial no sería un bien deseable por sí mismo, sino sólo un mal menor o válvula de escape para que no se condenen las almas de los cristianos que no tengan la suficiente entereza de vivir una vida de castidad absoluta. Russell lo rechaza sin paliativos, por platónico y por antibiológico. Cualquier contaminación, sea oriental, platónica o cristiana, de la idea de sexo con la de pecado le parece nefasta:
La doctrina de que hay algo de pecaminoso en el sexo ha causado un daño indecible en el carácter individual, daño que empieza en la niñez y dura toda la vida. Manteniendo en prisión el amor sexual, la moral convencional ha contribuido mucho a encarcelar todas las otras formas de sentimientos amistosos, y ha hecho a los hombres menos generosos, menos bondadosos, más egoístas y más crueles. Sea cualquiera la ética sexual que por último prevalezca, ha de estar libre de superstición y ha de tener en su favor motivos cognoscibles y demostrables. El sexo no puede dispensarse de tener una ética, ni más ni menos que los negocios, o el deporte, o la investigación científica u otra rama cualquiera de la actividad humana. Pero sí puede dispensarse de tener una ética basada solamente en prohibiciones antiguas, establecidas por gente ineducada en sociedades totalmente distintas de la nuestra. En lo sexual, como en lo económico y en lo político, nuestra ética está dominada todavía por terrores que, merced a los descubrimientos modernos, son ya irracionales, y por falta de adaptación psicológica se pierde mucha parte de los beneficios que pueden deducirse de tales descubrimientos (cap. XXI, págs. 200-201).
Al segundo criterio, según el cual el fin del matrimonio es la procreación de descendencia, Russell, obviamente, no le pone ningún reparo de principio, pero advierte que su combinación con el primero (la máxima paulina), al que entiende que queda subordinado, complica y empeora las cosas:
En la doctrina cristiana ortodoxa, el matrimonio tiene dos fines: uno, el señalado por San Pablo; otro, procrear hijos. La consecuencia ha sido hacer aún más dificultosa la moralidad sexual de lo que la había hecho San Pablo. No tan sólo el trato sexual es únicamente legítimo en el matrimonio, pero aun entre marido y mujer es pecado si no se espera que produzca un preñado. De hecho, conforme a la Iglesia católica, el único motivo que justifica el comercio sexual es el deseo de tener posteridad legítima. Y este motivo lo justifica siempre, sin importar que le acompañe alguna crueldad. Con tal que espere engendrar un hijo, el hombre está justificado al exigir sus derechos conyugales, sin que se lo impida que la mujer aborrezca el trato sexual, o el riesgo de morir en otro embarazo, o la probabilidad de que el hijo nazca enfermo o loco, ni la falta de recursos para prevenir la última miseria (cap. V, págs. 54-55).
Ocasionalmente habla Russell, sin añadir ninguna especificación al respecto, de «la moralidad tradicional del puritanismo« (pág. 201) como la opuesta a la suya. Pero en otros lugares del libro reconoce que «el catolicismo ha tenido siempre cierto grado de tolerancia para lo que declaraba ser pecado« (pág. 56) y que «a los protestantes les escandalizaba la fornicación más que a los católicos, y fueron mucho más rígidos en su condenación moral« (pág. 56) . Pues por rígida que sea la lectura codificada que, en materia de sexo, hace el catolicismo del orden natural como ley de Dios, entre la actitud tolerante de la moral sexual católica y el talante puritano de la protestante hay tantas leguas de distancia como las que median entre la ética aristotélica de la virtud y la ética kantiana del deber. De hecho fue la moralidad tradicional del puritanismo la que le inculcó desde niño a Russell su flamante abuela.
4. LA NUEVA MORAL SEXUAL DEFENDIDA POR RUSSELL
La moral sexual defendida por Russell conjuga de modo inteligente el liberalismo con el sentido común . Se reduce, dicho sucintamente, a introducir «cierto grado de mutua libertad que haga más soportable el matrimonio« y «darse cuenta de la importancia de los hijos, oscurecida por la que San Pablo y el movimiento romántico dieron al sexo« (pág. 159).
Tomando como punto de partida el dato biológico de la descendencia, Russell propone dos tesis, una conservadora y otra innovadora. La conservadora defiende la estabilidad del matrimonio, la cual importa por el interés de los hijos, pero la estabilidad ha de buscarse distinguiendo entre el matrimonio y las relaciones meramente sexuales, ensalzando el aspecto biológico del amor conyugal, opuesto a su aspecto romántico (cap. XVI, pág. 159).
Así formulada, dicha tesis no excluye el divorcio, si bien éste debiera ser, a juicio de Russell, «legalmente fácil« por parte del Estado, pero socialmente difícil en el sentido de que las costumbres lo penalizaran de algún modo que garantizase en bien de los hijos la estabilidad matrimonial.
La tesis innovadora propone la libertad sexual de los cónyuges fuera del matrimonio, es decir la tolerancia del adulterio, siempre que cada cónyuge se cuide de no tener hijos en sus relaciones extramatrimoniales.
A modo de colofón, el último párrafo del libro sintetiza retóricamente esta doctrina: la polémica tesis sobre la libertad sexual de los cónyuges y la elevada idea que Russell tenía del matrimonio:
La doctrina que yo predico no es doctrina licenciosa. Requiere exactamente tanto dominio de uno mismo como la doctrina convencional. Pero ese dominio se aplicará a abstenerse de intervenir en la libertad ajena, más que a restringir la libertad propia. A mi entender, puede esperarse que con una educación adecuada desde el principio será comparativamente fácil el respeto a la personalidad y la libertad ajenas; pero a los que hemos sido educados en la creencia de que tenemos derecho a poner un veto en las acciones del prójimo, en nombre de la virtud, nos cuesta mucho trabajo olvidar el ejercicio de esa forma agradable de persecución. Puede ser hasta imposible. Pero no debe inferirse que sería también imposible para los que desde el principio recibiesen una moral menos restrictiva. Lo esencial en un buen matrimonio es el respeto de la personalidad de cada cónyuge, combinado con la intimidad profunda, física o mental y espiritual, merced a los cuales un amor serio entre hombre y mujer es la experiencia humana más fructuosa. Como todo lo grande y valioso, ese amor reclama su moralidad propia, y con frecuencia impone sacrificar lo de menos a lo de más importancia; pero ese sacrificio debe ser voluntario, porque si no lo es destruirá las bases mismas del amor en cuyo obsequio se hace (cap. XXI, pág. 206).
El libro de Russell puede perfectamente ser descrito, por tanto, como una moderna apología de la institución matrimonial. Frente a la metáfora del imposible centauro de hombre y mujer de que se valió lord Byron para pintar esa institución, Russell la define como «la experiencia humana más fructuosa«. Por otra parte, como ha señalado Grayling2, la doctrina de la libertad de los cónyuges para mantener relación sexual con otras personas sin deshacer por ello el matrimonio no era ninguna herejía moral que Russell elucubrara en solitario, sino código efectivo de conducta de los intelectuales de izquierda de vanguardia de los años veinte y treinta. Y la campaña del companionate marriage3 estaba en auge en Norteamérica en los años en que el pensador británico daba allí conferencias sobre educación infantil y libertad sexual. La aportación de Russell está en la inteligencia y elocuencia con que articuló la defensa de esta doctrina. Y su limitación quizá en el unilateral dogmatismo con que la propugnó.
La clave, y la principal dificultad práctica, de su teoría está en «la obligación de dominar los celos«, que es el precio que habría que pagar por liberarse del deber de fidelidad conyugal. El argumento de Russell es, a priori, que «vale más reprimir una emoción restrictiva y hostil como los celos que no una emoción generosa y expansiva como el amor. El error de la moral convencional no consiste en exigir que el individuo se domine, sino en exigirlo en mal lugar« (pág. 160). A posteriori no tuvo ocasión de demostrarlo.
5. LOS SEGUNDOS PENSAMIENTOS DE RUSSELL SOBRE SU LIBRO
Kierkegaard sostenía la tesis de que, por oposición al trivial comportamiento del seductor (estadio estético), la seriedad moral del matrimonio (estadio ético) reside en la voluntad de asumir personal y responsablemente, es decir, de modo autónomo y no heterónomo, la carga de la fidelidad. El esfuerzo de cada cónyuge por mantenerse fiel al otro es anterior al sentimiento de los celos y no lo implica necesariamente.
Por supuesto que Russell no hubiera vacilado nunca, ni siquiera en su puritana juventud, en asimilar este modelo a la vieja moral sexual. Pero cuando en 1968, casi cuarenta años después de haber escrito Matrimonio y moral, publicó el segundo volumen de su Autobiografía, se refiere a esa obra tomando bastante distancia:
En 1929 publiqué Matrimonio y moral... De este libro se sacó la mayor parte del material utilizado para atacarme en 1940, en Nueva York. En él desarrollé la idea de que en la mayoría de los matrimonios no se podía esperar una fidelidad total, y que un marido y una mujer debían ser capaces de seguir siendo amigos a pesar de las aventuras amorosas. Sin embargo, yo nunca dije que fuese oportuno que en un matrimonio la mujer tuviera uno o más hijos con otro hombre que no fuese su marido; en ese caso, creía que era conveniente divorciarse. Ahora, ya no sé lo que pienso respecto al matrimonio. Cada teoría general sobre el tema parece tropezar con objeciones insalvables. Quizá el divorcio fácil cause menos infelicidad que cualquier otro sistema, pero ya no me siento capaz de ser dogmático respecto a asuntos de matrimonio4.
Este pasaje, que casi suena a retractación, merece comentario. Russell cuenta en otro lugar de su Autobiografía que había abrigado el sueño de transformar la concepción de la realidad con una serie de obras teóricas y de acometer la reforma de la sociedad con otra serie de obras prácticas. En los primeros quince años de su carrera filosófica, desde principios de siglo hasta la primera guerra mundial, se dedicó apasionadamente a revolucionar la teoría, para contemplar finalmente cómo su obra cumbre, la catedral platónica, construida por él junto con Whitehead, de los Principia mathematica (1910-1913) parecía desmoronarse ante las críticas de su discípulo Wittgenstein, quien posteriormente las plasmaría en su Tractatus-logicophilosophicus (1921). La guerra determinó en Russell un cambio de mentalidad que él define como una especie de metamorfosis que lo hace transmutarse de Fausto en Mefistófeles: al idealista platónico y académico de los Principia, le sucede el filósofo mundano y escéptico que se empeña sin embargo en la empresa no menos idealista de reformar la sociedad. En los primeros quince años de esta fase mefistofélica, desde la primera guerra a los albores del nazismo, Russell triunfó en el mundo social con el mismo brillo con que antes había triunfado en el académico. Matrimonio y moral representa, por así decirlo, la culminación de ese período en 1929. Divorciado de su primera mujer, Russell vive en los años 20 con su segunda esposa Dora, inteligente y enérgica militante de izquierdas, un matrimonio que satisface paradigmáticamente, tanto en el ejercicio del sexo como en el cuidado de la prole, los cánones de la nueva moral expuesta en su libro. Para poder educar a sus hijos sin los prejuicios sociales tradicionales, pero también sin privarlos de la compañía de otros niños, él y Dora fundaron en 1926, llevándola adelante en los años subsiguientes, la famosa escuela de Beacon Hill, que rivalizaría en heterodoxia pedagógica con el proyecto escolar de Sommerhill. Pero las cosas cambiaron drásticamente cuando, recién publicado Matrimonio y moral, al regresar de una de sus giras norteamericanas, Russell tuvo que hacer frente al embarazo de Dora por otro hombre. Una de las principales reglas de la doctrina matrimonial de Russell (no tener hijos con persona ajena al pacto conyugal) y otros motivos más prosaicos determinaron el divorcio de aquel ejemplar matrimonio, un juicio siniestro que enfrentó a los cónyuges sobre el apellido del vástago, el final de la escuela, que siguió por algunos años exclusivamente en manos de Dora, y la infelicidad de John y Kate, los dos hijos legítimos que Russell había tenido con ella. Tan desalentadora situación es consignada por Russell en la página 68 del mencionado segundo volumen de su Autobiografía (quien, dicho sea entre paréntesis, se resiste por sistema cuanto puede a mentar en ella cualquier circunstancia desfavorable a su imagen) con estas escuetas pero significativas palabras: «libre ya del peso financiero de la escuela, dejé de escribir libros ganapanes, y, habiendo fracasado como padre, noté que renacía en mí la ambición de algo importante«. Por otra parte, los efectos de la depresión económica disminuyeron a partir de los años treinta las ventas de los libros de Russell. Y el giro político del mundo anglosajón hacia la derecha terminaría haciendo del izquierdista e indomesticable filósofo, que no había tardado en contraer terceras nupcias con una bella e inteligente joven, su víctima propiciatoria. El propósito de volver a escribir obras de teoría filosófica no logró evitarle a Russell el calvario de la caza de brujas que padeció el año 40, pero su declarada actitud belicista y anticomunista hasta los primeros años de posguerra le devolvió la respetabilidad oficial, como antes indiqué. En el año 1968, en que aparece publicado el segundo volumen de su Autobiografía, Russell había cambiado el nuevo favor de las autoridades por su animadversión, mas logrando esta vez instalarse con soberana independencia en el bien merecido Olimpo de la popularidad mundial que le otorgó su valerosa campaña antinuclear. No tenía ningún motivo para plegarse ante ninguna autoridad. El pasaje más arriba reproducido en que hace memoria y autocrítica de su libro puede deberse a una sincera perplejidad, al despego que solía sentir ante anteriores actitudes suyas de profética grandilocuencia, como le sucedió con su texto juvenil «El credo de un hombre libre« (1903), o al mal recuerdo que le dejó el ingrato episodio del embarazo de Dora. Sobre la oscura relación que pudo mantener con la esposa de su hijo John y el colapso mental de éste, hacia los primeros años cincuenta, en los que vino a inciarse el cuarto matrimonio del filósofo, hay abundante información en el segundo volumen, aparecido hace unas semanas, de la biografía de Russell escrita por Ray Monk5.
6. «MATRIMONIO Y MORAL«, HOY
El libro de Russell es un clásico de la literatura filosófica sobre el sexo en el recién pasado siglo, como lo han sido luego El ser y la nada (1942) de Sartre, El segundo sexo (1949) de Simone de Beauvoir o la Historia de la sexualidad (1976-84) de Foucault. Y de la misma manera que el libro de Sartre realizó la hazaña de revestir de sexo, masculino o femenino, al asexuado «estar ahí« (Dasein) de Heidegger, o que el libro de Simone de Beauvoir representa uno de los pilares del feminismo de las nuevas generaciones y el de Foucault nos ha hecho caer en la cuenta de que la construcción social es tan decisiva en materia de sexo que la realidad sexual no sería lo que es sin el discurso sexual, la obra Matrimonio y moral de Russell nos ha aportado un modelo de la institución matrimonial como inteligente y sensato cocktail liberal, digno del mismísimo Shelley, de amor y biología.
Pero la moral y las costumbres sexuales han cambiado, y amenazan cambiar tanto, desde la fecha en que ese libro apareció que la mejor manera de ubicarlo en el horizonte cultural de nuestro tiempo está en marcar las múltiples diferencias que lo separan de nosotros, de las cuales me limito a consignar dos.
Una es la sustitución de la lectura liberal por la lectura libertaria del principio del consenting adults, el cual puede formularse en castellano diciendo que si los adultos consienten no hay más que hablar. El modelo liberal de Russell esgrimía sin duda este principio, pero haciéndolo, como la moral tradicional, desde una óptica perfeccionista, que sólo trata en serio del sexo cuando éste es social/naturalmente «bueno« o modélico. La cultura de la diferencia ha ampliado el ámbito de aplicación del principio del consenting adults no sólo al sexo que tradicionalmente se catalogaba como «desviado«, sino también al sexo deficiente. De la misma manera que el ojo enfermo no puede disfrutar como el sano del contacto directo de la luz solar del mediodía sino sólo de la crepuscular, sin que por eso vayamos a negarle el consuelo de hacer esto último, ¿por qué no admitir, como valientemente propuso Tom Nagel en un memorable ensayo6, que el mal sexo es mejor que ningún sexo? A Sartre le impresionó tanto tener noticia directa de la ilusión que proporcionaba a los paralíticos de un hospital poder disfrutar de las más viles e insignificantes migajas de deleite sexual por caridad de las enfermeras, que se inspiró en ella para elaborar alguna de las mejores páginas de Los caminos de la libertad.
Otra es el espectro de la tecnología, del cual puede ser botón de muestra, por ejemplo, el nada remoto escenario de la clonación humana. En la defensa de la familia y de la experiencia humana de la paternidad, el Russell de Matrimonio y moral es ejemplarmente conservador. Contempla con enorme disgusto la progresiva intromisión del Estado en la vida familiar y con temor la llegada del día en que la civilización industrial termine de arrebatar al padre su función de jefe de familia, en la actualidad cada vez más simbólica, y asigne un sueldo a la madre como funcionaria estatal encargada de cuidar en exclusiva de la prole. Pero ni por un segundo se le pasó por la mente la inédita posibilidad de que la técnica supliera hasta tal punto a la naturaleza en la gestación humana, anticipada ya por Aldous Huxley en su novela Nuevo mundo feliz, que apareció sólo tres años después de Matrimonio y moral. En el anticipo de esta posibilidad la romántica imaginación de un novelista llegó más lejos que la razón del filósofo de la civilización industrial.
MANUEL GARRIDO
1. El lector interesado podrá encontrar la versión castellana de esa breve novela póstuma en el libro de Bertrand Russell, El credo de un hombre libre y otros ensayos, traducción de Pepa Linares, Madrid, Cátedra, Colección Teorema, 1996.
2. A. C. Grayling, Russell, Oxford University Press, Col. Past Masters, 1996, pág. 80.
3. Por tal se entendía un proyecto de matrimonio caracterizado por tres cosas: el acuerdo de los cónyuges en el control de la natalidad, la posibilidad de divorciarse por mutuo consentimiento y el fomento del compañerismo entre ambos, con la voluntad de cambiar los intereses económicos por los afectivos. El frustrado companionate marriage del crítico de arte John Ruskin con una joven escocesa a mediados del siglo pasado es un dato corroborativo de que esa costumbre estaba ya instalada por aquellas fechas en las clases medias en Inglaterra.
4. Bertrand Russell, Autobiografía, vol II: 1914-1944, traducción de Pedro del Carril, Barcelona, Edhasa, 1990, pág. 218.
5. Sobre el tema más general de las relaciones de Russell con su descendencia vale la pena leer las delicadas y dolorosas memorias de su hija, Kate Taine, My Father Bertrand Russell, recientemente reeditadas con nuevo prólogo en Thoemes Press, Bristol, 1996.
6. Thomas Nagel, «Sexual perversion«, en Mortal Questions, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, pág. 52.
Matrimonio y moral
CAPÍTULO PRIMERO
Introducción
Dos elementos de primera importancia, relacionados estrechamente, concurren a caracterizar una sociedad, sea antigua o moderna: uno es el sistema económico; otro, el sistema familiar. En el orden del pensamiento existen hoy día dos escuelas influyentes, una de las cuales hace derivar toda cosa de fuentes económicas, mientras que la otra hace derivar todo de fuente familiar o sexual; la primera es la escuela de Marx; la última, la de Freud. No me adhiero a ninguna de las dos, puesto que las conexiones de lo económico y lo sexual no descubren, a mi parecer, ninguna supremacía clara de lo uno sobre lo otro desde el punto de vista de la eficacia causal. Por ejemplo: es indudable que la revolución industrial ha tenido y tendrá influencia profunda en la moral sexual; pero, recíprocamente, la virtud sexual de los puritanos era en lo psicológico necesaria como causa parcial de aquella revolución. No soy capaz de otorgar la primacía al factor económico ni al sexual, y, de hecho, no pueden separarse con claridad. Lo económico se refiere esencialmente a la obtención del sustento; pero entre seres humanos, el sustento rara vez se necesita solamente para que lo aproveche el individuo que lo obtiene; es necesario por causa de la familia, y como el régimen familiar varía, los motivos económicos varían también. Es cosa obvia que si los hijos fuesen arrebatados a sus padres y los criase el Estado, como en la República de Platón, desaparecerían prontamente no sólo el seguro de vida, sino las más de las formas del ahorro particular; es decir, que si el Estado asumiese el papel de padre, el Estado vendría a ser, ipso facto, el único capitalista. Los comunistas más extremosos han sostenido a menudo la proposición recíproca: que si el Estado viene a ser el único capitalista, no puede subsistir la familia tal como la conocemos; y aunque parezca que esto es ir demasiado lejos, es imposible negar la conexión íntima de la propiedad privada y la familia, y sus reacciones mutuas; de suerte que no puede decirse que una sea causa de la otra.
La moral sexual de la comunidad se encuentra constituida por varios estratos. Primeramente, las instituciones positivas incorporadas en la ley; así, por ejemplo, la monogamia en algunos países, la poligamia en otros. Sigue inmediatamente un estrato donde la ley no interviene, y en el que la opinión pública predomina. Y, por último, un estrato que se deja a la discreción del individuo, si no en teoría, en la práctica. En ningún país del mundo y en ninguna edad de la historia universal, con excepción de la Rusia soviética, las instituciones sexuales y la ética sexual están, ni han estado, determinadas por fundamentos racionales. No quiero decir que las instituciones de la Rusia soviética sean en ese particular perfectas; pretendo significar tan sólo que no han brotado de la superstición y la tradición, que es lo que ocurre, al menos en parte, con las instituciones de todos los demás países en todas las edades. Determinar qué moral sexual sería la más conveniente para la felicidad y el bienestar generales, es problema extremadamente complejo, y la solución variará, atendido cierto número de circunstancias. En una colectividad adelantada industrialmente y en un régimen agrícola primitivo, la solución será distinta. Donde la ciencia médica y la higiene consigan mantener una cifra de mortalidad baja, la solución no será igual que donde las plagas y pestes se llevan buena parte de la población antes de alcanzar la edad adulta. Quizá cuando lleguemos a saber más, podrá afirmarse que la mejor moral sexual ha de ser, respecto de cierto clima, distinta de lo que sería en otro, y distinta también según varíe el régimen de alimentación.
Los efectos de la ética sexual son de lo más diverso: personales, conyugales, familiares, nacionales e internacionales. Puede ocurrir que los efectos sean buenos en algunos de esos respectos, y malos en otros. Todo se ha de considerar y pesar, para poder decidir el juicio que merece un sistema dado. Empecemos con lo puramente personal: estos efectos son los que considera el psicoanálisis. Debemos tener aquí en cuenta, no sólo la conducta del adulto inculcada por un código, sino también la educación primera, dirigida a obtener que se obedezca a tal código; y en este terreno, como nadie ignora, pueden ser muy curiosas las consecuencias indirectas de un tabú primitivo. Esta primera división del tema no rebasa el nivel del bienestar individual. El grado siguiente del problema surge al considerar las relaciones de hombres y mujeres. Es manifiesto que unas relaciones sexuales son más valiosas que otras. La mayoría de la gente convendrá en que la relación sexual es mejor cuando entra en ella un elemento psíquico importante, que cuando es puramente física. Los poetas han difundido en el íntimo sentir, común a hombres y mujeres civilizados, el pensamiento de que la calidad del amor aumenta a medida que los implicados en la relación amorosa ponen en ella mayor proporción de su personalidad. También los poetas han enseñado a mucha gente que el amor vale más cuanto más intenso; pero este punto es más discutible. Los modernos convendrán, en su mayoría, en que el amor debe ser una relación de igual a igual, y que por este motivo, si no por otros, la poligamia no puede considerarse como sistema ideal. En toda esta parte de la cuestión es necesario considerar juntamente el matrimonio y las relaciones extramaritales, puesto que estas relaciones varían según el sistema de matrimonio que prevalece.
Vengamos ahora a la cuestión de la familia. Muy diferentes tipos de grupos familiares han existido, según los tiempos y el lugar; pero ha preponderado grandemente la familia patriarcal, y, sobre todo, la familia patriarcal monogámica ha prevalecido cada vez más sobre la poligámica. El motivo primario de las éticas sexuales, como existían desde los tiempos precristianos en la civilización occidental, consistía en asegurar un grado de virtud en las hembras, sin el que la familia patriarcal se vuelve imposible puesto que la paternidad sería dudosa. Cuanto el cristianismo ha añadido a esto insistiendo en la virtud del varón, procede psicológicamente del ascetismo, bien que, en tiempos muy recientes, hayan reforzado este motivo los celos femeniles, más poderosos con la emancipación de las mujeres. Sin embargo, este último rnotivo parece que ha de ser transitorio, puesto que si se juzga por las apariencias, las mujeres se inclinarán a preferir un sistema que otorgue libertad a los dos sexos, a uno que imponga a los hombres restricciones soportadas hasta ahora únicamente por las mujeres.
Dentro de la familia monogámica existen, sin embargo, muchas variedades. El matrimonio puede acordarse por los interesados mismos o por sus padres. En algunos países se compra a la novia; en otros, como en Francia, al novio. Puede haber, además, toda suerte de diferencias respecto del divorcio, desde el rigor católico, que no permite divorciarse, hasta la ley de la antigua China, que permitía a un hombre divorciarse si su mujer era muy habladora. La constancia, o la cuasiconstancia, en las relaciones sexuales surge lo mismo en los animales que en los seres humanos, cuando la participación del macho en la alimentación de las crías es necesaria para consolidar las especies. Las aves, por ejemplo, tienen que permanecer echadas continuamente sobre los huevos para empollarlos, y también tienen que gastar bastantes horas del día en buscarse de comer. Y siendo imposible en muchas especies que una sola ave haga las dos cosas, la cooperación del macho es esencial. La consecuencia es que las más de las aves son modelos de virtud. En los seres humanos, la cooperación del padre es una gran ventaja biológica para sus criaturas, especialmente en tiempos poco seguros y entre gente turbulenta; pero en el desarrollo de la civilización moderna el papel del padre va siendo absorbido por el Estado, y hay motivos para pensar que dentro de poco el padre dejará de ser ventajoso biológicamente: por lo menos en las clases asalariadas. Si esto ocurriese, debe esperarse la ruptura completa de la moral tradicional, puesto que ya no habría razón alguna para que la madre desease mantener indubitada la filiación paterna del hijo. Platón quería hacernos dar un paso más, y puso al Estado no sólo en lugar del padre, pero en el de la madre. Por mi parte, no soy bastante admirador del Estado ni las delicias de los asilos de huérfanos me impresionan bastante, para entusiasmarme en favor de ese plan. Al mismo tiempo no es imposible que las fuerzas económicas acarreen, hasta cierto punto, su adopción.
La ley concierne al sexo en dos modos distintos: de una parte, para imponer la ética sexual que adopte la colectividad de que se trate; y de otra, para proteger los derechos comunes de los individuos en la esfera sexual. Este último modo se divide en dos secciones principales: la una comprende la protección de las mujeres y los menores contra toda violencia y dañada explotación; la otra se dirige a prevenir las enfermedades venéreas. Ordinariamente, ni de una ni de otra cosa se discurre con estricta sujeción a lo que el asunto pide, razón por la cual en ambos casos los resultados no son los que debieran ser. Respecto de lo primero, ciertas campañas histéricas a propósito de la trata de blancas llevan a la aprobación de leyes que los malhechores profesionales eluden con facilidad, y en cambio brindan oportunidades de esquilmar a personas inocentes. Respecto de lo segundo, la opinión de que las enfermedades venéreas son el justo castigo de un pecado impide la adopción de medidas que serían eficacísimas, tomadas únicamente en consideración de la salud, en tanto que la actitud general de ocultar las enfermedades venéreas por creerlas vergonzosas, estorba su pronto y adecuado tratamiento.
Llegamos, por último, al problema de la población. Es de por sí un problema muy vasto, que debe considerarse desde muchos puntos de vista. La salud de las madres, la salud de los hijos, los efectos psicológicos de la composición de la familia, según sea numerosa o restringida, son otras tantas cuestiones. Tales son los que pueden llamarse aspectos higiénicos del problema. Hay además los aspectos económicos, tanto personales como públicos: la cuestión de la riqueza por cabeza en una familia o en una colectividad, en relación a la composición de la familia o a la cifra de nacimientos en la colectividad. En estrecho contacto con esto se halla el planteamiento del problema de la población en la política internacional y la posibilidad de paz mundial. Queda, por último, la cuestión eugénica, referente a la mejora y al deterioro de la raza, según la proporción de nacimientos y de muertes en los diversos sectores de la colectividad. No se puede aprobar o condenar, con fundamento sólido, una ética sexual, mientras no se la examine desde todos los puntos de vista enunciados más arriba. Los reformadores tienen, igual que los reaccionarios, la costumbre de tomar en consideración uno, o todo lo más dos, de los aspectos del problema. Sobre todo es muy raro encontrar combinados los puntos de vista público con los de orden privado, a pesar de que es completamente imposible decir cuáles de ellos son más importantes, y de que tampoco podemos, a priori,