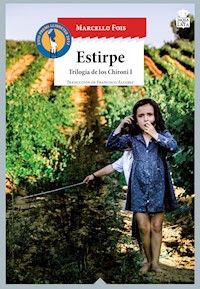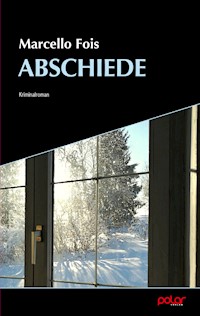Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
«Este niño tiene el corazón en forma de cabeza de lobo, un corazón oscuro como el de los asesinos». Así habló la vieja Anníca el día que conoció al pequeño Samuele. Nacido en el seno de una familia campesina de Cerdeña, héroe malherido en la primera guerra mundial y amante desdichado de la joven Mariangela, Samuele Stocchino mantuvo dormido al lobo hasta que los abusos del cacique local lo despertaron. La noche del 20 de enero de 1920, la luna llena fue testigo mudo de la mayor matanza que la isla recuerda. Con una prosa que parece brotar de la misma tierra, Marcello Fois recrea, en esta colosal obra, la vida de un bandido de leyenda, el llamado Tigre de Ogliastra, cuyas hazañas y crueldades se cantaban de puerta en puerta y por quien Mussolini llegó a ofrecer la más alta recompensa. Una historia de vendetta, de amor y de lucha contra el destino que la tradición oral sarda ha mantenido viva a lo largo de generaciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcello Fois
(Nuoro, 1960) es un escritor, dramaturgo y guionista italiano, considerado uno de los máximos exponentes de la denominada Nueva Literatura Sarda. De entre su obra, traducida a una veintena de lenguas, destaca Siempre caro (1998), Dura madre (2001) y Memoria del vacío (Hoja de Lata, 2014), premiada esta última con el Super Grinzane Cavour de narrativa italiana, el Paolo Volponi y el Alassio 100 Libri. La trilogía sobre la familia Chironi, compuesta por los volúmenes Estirpe (Hoja de Lata, 2016), El tiempo de en medio (Hoja de Lata, 2017) y Luz perfecta (Hoja de Lata, 2018) ha sido finalista de los premios Campiello y Strega y merecedora de numerosos galardones, entre ellos el Città di Vigevano (2009), el Frontino Montefeltro (2010), el Cassieri (2016) o el Mondello (2016). En junio del 2017, los libreros catalanes otorgaron a Estirpe su más preciado reconocimiento, el Premio Llibreter al Mejor Libro del Año en la categoría de Otras Lenguas. Tras Decirse adiós (Hoja de Lata, 2019), su último noir de ambientación invernal, Fois volvió a su luminosa Cerdeña natal con la novela Pietro y Paolo (Hoja de Lata, 2020).
Junto a Giulio Angioni y Giorgio Todde, Fois fundó el prestigioso festival literario L’Isola delle Storie, en Gavoi, Cerdeña, que dirige desde entonces.
Francisco Álvarez González
(Xixón, 1970) es periodista, traductor literario y escritor en asturiano y en castellano. Ha traducido a autores como Alberto Prunetti, Carlo Mazza, Valerio Evangelisti o Leonardo Sciascia.
Como narrador ha ganado en dos ocasiones el Premio Xosefa Xovellanos, el principal galardón de las letras asturianas, con Lluvia d’ agostu (Hoja de Lata, 2016) y Los xardinos de la lluna (Trabe, 2020).
LOS 10 DE LOS 10, 05
Título original: Memoria del vuoto
Primera edición en Hoja de Lata: mayo del 2014
Edición Los 10 de los 10: mayo del 2023
© 2006 e 2007 Giulio Einaudi Editore, s. p. a., Torino
© del prólogo: Ricardo Menéndez Salmón, 2023
© de la traducción: Francisco Álvarez, 2014
© de la imagen de la cubierta: Marco de Lucia, 2013
© de la fotografía del autor: María Bringas
© de la fotografía de la página 13: Murales en Orgosolo, Jan Wlodarczyk/Alamy
© de la presente edición, Hoja de Lata Editorial S. L., 2023
Hoja de Lata Editorial S. L.
Calle La Estrella, 1, bajo derecha, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Diseño de la colección: Iván Cuervo Berango
Corrección de pruebas: Tania Galán Álvarez
ISBN: 978-84-18918-90-2Producción del ePub: booqlab
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A mi padre y a mi madre, porque aún no es tarde.
ÍNDICE
Prólogo «Elogio del hombre infame», de Ricardo Menéndez Salmón
Primera partePrincipio del principio
Invocaciones y prótasis
i.(Donde se cuenta que un par de zapatos pueden cambiar el destino de un hombre, y que las premoniciones a menudo tienen una explicación, aunque no por ello son menos importantes. Donde se habla también de la primera separación de Samuele y de corderos que caen del cielo)
ii.(Donde se habla de un largo viaje a pie y del regreso)
iii.(De cuando Antioca descubre que está embarazada por cuarta vez y ruega a la Virgen para no tener más hijos)
iv.(Algunas premoniciones sobre el naciente y algunas habladurías)
v.(Samuele en el abismo)
Segunda parteSimilar a un dolor
Primer corifeo
i.(Bengasi y el regreso)
ii.(Buscas una cosa y encuentras otra. El día que Samuele perdió la virginidad)
iii.(La batida y la gran cacería)
iv.(Leyendas y más leyendas)
v.(Donde se cuenta lo que ocurrió la noche antes de partir para la guerra)
Tercera parteAterrados, cubiertos de tierra, enloquecidos por el terror… ¡Espantoso!
Voz fuera de escena
i.(Cartilla militar)
ii.(Donde se habla de un encuentro inesperado)
iii.(Donde se ve que cuando acaba una guerra empieza otra)
iv.(Un equívoco)
v.(Donde se demuestra que todo se repite obstinadamente)
Cuarta parteTriunfo, danza macabra y otras liturgias de la muerte
Coro
i.(Primer libro de los muertos: Battista, Felice, Gonario)
ii.(Donde se cuenta que la antigua sabiduría sabe cómo dejarte con la mosca detrás de la oreja)
iii.(Segundo Libro de los Muertos: Nicolina Bardi, Ponziano Patteri, Luigi Manai)
iv.(Tercer entierro y tercera resurrección de Samuele)
v.(Voces y más voces)
Quinta parte…Profunda satisfacción y vivísimo elogio
Contrafigura
i.(Donde se habla de una marcha imprevista)
ii.(Donde se habla de una melancólica llegada… y de algunas tramas locales)
iii.(Donde se habla de Nuoro capital y de lo fanfarrones que son los nuoreses. Y otra historia sobre unas botas)
iv.(El cazador)
v.(Donde se narra el absurdo origen de todo)
Epílogo(Con tristeza por el adiós, pero con alivio por el final)
La historia detrás de la imagen
Los 10 de los 10
PRÓLOGO
Elogio del hombre infame
Un héroe intelectual expresa la vastedad que otorga un clima de pensamiento. Abre la perspectiva de nuestra vida a un mundo de intereses que sin él no hubieran existido o que, cuando menos, hubieran sido distintos. No sólo impacta en nuestra actividad creadora, sino que conforma nuestra fibra moral, nos arma como ciudadanos e incluso señala y nombra a nuestros enemigos, a todo aquello que aprendemos a detestar.
Mi último héroe intelectual fue Michel Foucault. En la vivificante obra del filósofo francés no sólo hallo la prueba innegable de que la belleza y el pensamiento pueden caminar de la mano, pues el autor de Vigilar y castigar es responsable de alcanzar con su escritura varias de las más altas cotas literarias de la segunda mitad del pasado siglo, sino que encuentro un núcleo de intereses, una actitud radical y un posicionamiento existencial que sólo unos pocos nombres (Spinoza, Marx, Nietzsche, Benjamin, Bataille, Pasolini) me han regalado.
Foucault supone una conmoción y facilita un desvelamiento, eso que él mismo, empleando una fórmula exultante, definió en el prólogo a la edición estadounidense de El Anti-Edipo, de Deleuze y Guattari, como «introducción a la vida no fascista». Foucault logra que sea imposible salir indemne de sus pesquisas, como si la inteligencia tiznara. Tras fatigar sus textos, se emerge a un universo problemático, en cuyo centro hay dos actores inevitables, el poder y el súbdito, y compiten dos imágenes complementarias y hasta cierto punto paradójicas, la del cuerpo como agente pero también como paciente, y la del lenguaje como herramienta mistificadora y, a la vez, como única tentativa plausible de esclarecimiento. Dentro de esa compleja constelación de significado, en la dialéctica que entre sí dirimen por un lado los seres humanos y las encarnaciones del dominio, y por otro los dueños del discurso y su aspiración a la (re)construcción de la realidad, descuella con singular fuerza la capacidad de la literatura para visibilizar a quienes, por su situación en la jerarquía social, carecen de imagen. Al fin y al cabo, gran parte del empeño de Foucault puede y debe contemplarse a la luz de su lucha por otorgar voz a todos aquellos a quienes el poder ha silenciado: los locos, los asesinos, los enfermos, los marginados, los homosexuales.
Desde esa lógica, Foucault se reconoció siempre maravillado por la capacidad de conmoción que posee el acto de sublevarse, por su inagotable voltaje emocional y ético, incluso estético. En su investigación a propósito de la biopolítica y de las relaciones que se establecen entre los cuerpos y sus verdugos, la sublevación, entendida como la decisión de un particular (Robert-François Damiens; Grinevitski y Risakov; El Lute) o de un colectivo (los comuneros de París; los judíos del gueto de Varsovia; los negros del barrio de Watts) de arriesgar la vida frente al poder, se dibuja en el ánimo de Foucault como una catástrofe para ese mismo poder, toda vez que introduce un suceso ingobernable en las relaciones que operan entre el dominador y el dominado. Dicho de otro modo, lo que pone límites al poder no son el derecho escrito ni su abigarrado corpus legal, sino el acontecimiento inalienable de que la gente se subleva, una decisión que al poder le provoca miedo, pues el miedo es, de facto, no sólo el único lenguaje que el poder entiende, sino la única gramática en la que funda (y que garantiza) su existencia. Asumida semejante perspectiva, es comprensible la fascinación que Foucault experimentó por las vidas de «los hombres infames», por la peripecia de ciertas personas que, a menudo, sólo han poseído su total entrega, su disposición a morir, para recordarnos que estaban vivos.
De aquí a reconocer en Samuele Stocchino, el protagonista de Memoria del vacío, muchas de las características del hombre infame por antonomasia, apenas media un paso. Ese paso es el que da Marcello Fois en esta abrasadora, ineludible novela, en la que el bandido, el homicida, la escoria del mundo, encuentra su imagen. Y revela su voz.
Con un pie situado en el mito y con el otro asentado en la historia de Cerdeña, Fois ha logrado en esta obra magna, tan deslumbrante en su lenguaje como equilibrada en sus cuadros, un triunfo literario. El punto de partida de Memoria del vacío es la peripecia de una persona real a quien la ficción convierte gracias a su portentosa alquimia en un arquetipo, en un símbolo, en un espejo de conducta. Las estaciones que recorre ese cuerpo verificable, que nació en tal sitio y murió en tal otro, cuyo padre se llamaba así y cuyos hermanos se llamaban asá, que sirvió de soldado en tal guerra y alcanzó en tal otra el grado de sargento, pautan un viaje en torno a unos cuantos temas nodales, que como esclavos atrapados en la prisión del mármol Fois libera a medida que cincela la piedra, separa lo noble de la ganga y eleva, mediante el expediente de una prosa alucinada, deudora del teatro griego y del genio veterotestamentario, a la categoría de gesta rebelde.
Son temas antiguos como la isla que los acoge (venganza, lealtad, honor) y apuntan a una dimensión política, diríamos revolucionaria, que el texto jamás elude. Al encarnar en Stocchino, la voz narrativa le regala todo aquello que por nacimiento y educación le estaba vedado. Contar cualquier historia es una forma de patrimonio, en especial para quien carece de posición o rango. La posibilidad de expresarse, la posibilidad de narrarse, supone ya una victoria para el hombre infame. No en vano, muchos de los momentos más inolvidables de la novela vienen señalados por el gesto con el que Stocchino impone su firma en documentos donde se reconoce como un sujeto activo, dotado de voluntad propia y anhelos que reclaman ser saciados. De esa forma, la escena primordial con la que arranca la obra (la humillación encerrada en la negativa a dar de beber a los sedientos y la decisión del padre de inscribir una acusación en forma de mácula en la tierra), prefigura cuál será el devenir de la trama, con sus estaciones de ira y de pesadumbre, pero también la determinación del protagonista a dejar siempre constancia, no sólo mediante su espíritu, sino igualmente mediante su mano, de que ha sido él, y no otro, el emisario del terror. Vale decir, siguiendo a Foucault, que al detentar un discurso, Stocchino afirma un poder. Y ese poder no es otro que el de lograr que su palabra entre en competencia con el resto de discursos puestos en circulación: el de la policía, el de la Iglesia, el de los ricos; en definitiva, los discursos de los opresores.
Claro que en Memoria del vacío el discurso de Stocchino, y por extensión la idea misma de literatura, ya no apunta a una clase de logos destinado a cifrar la verdad, o alguna de sus regiones, ni a impartir lecciones de costumbrismo; la novela, por descontado, tampoco es ya una escuela de agrado, un lugar de refugio o un sanatorio de almas. Liberada de cualquier corsé, convertida en una fuerza ctónica, abrupta, imposible de someter, no muy distinta a esa sima a la que Samuele caerá dos veces para renacer en el vientre de la oscuridad, la literatura se convierte aquí en palabra sin orden, palabra sin institución, palabra sin ley. O mejor dicho, ella misma, en tanto que potencia que no admite brida, se convierte en orden, institución, ley. La marginalidad ya no gobierna sólo la excepción, sino que también dicta el auténtico ser del lenguaje, su verdad innegociable, su radical mayoría de edad. Amanece así una práctica del idioma que no consiste en celebrar lo sublime, lo fantástico o lo heroico, por más que sublimidad, fantasía y heroicidad estén presentes, sino en hacer transparente lo que permanecía oculto, en airear las habitaciones a las que no llegaba la luz: la miseria de los progenitores, la candidez del hermano Gonario, el pudor invencible de Mariangela. La voz de Stocchino, el hombre cautivo del amok, ya no tiene por objeto manifestar el fulgor ni la gracia, sino anunciar lo inefable, revelar lo prohibido, exhortar a las partes demoniacas de la existencia. Mediante esta operación prodigiosa, Memoria del vacío pasa a conformar el discurso de lo indecible, las razones del monstruo.
Y ese discurso, con sus razones, resulta conmovedor.
Podríamos acudir al título de una obra de Ismaíl Kadaré para entender que la vida, representación y muerte de Samuele Stocchino sale a nuestro encuentro como un retablo de las maravillas y de los horrores mediante el que Fois dispone la aventura cronológica de un hombre. Al modo de una pieza de dramaturgia, la exacta matemática formal de Memoria del vacío (cinco actos y un epílogo, con cinco escenas en cada acto y las pertinentes acotaciones de origen teatral: Invocaciones y prótasis; Primer corifeo; Voz fuera de escena; Coro; Contrafigura) advierte del sesgo clásico de la obra, que casi pide a gritos ser representada, y que, como fue insinuado, halla entre sus fuentes inspiradoras el venero fecundísimo de la tragedia ática. Orestes o Antígona no desentonarían en estas páginas. Las cuitas de Stocchino, la desmesurada estatura de su agravio, de su pena y de su culpa, encuentran en el pathos trágico un perfecto, redondo artificio al que someterse. Incluso la atracción oscura, digna de un agujero negro, que el gravitante carácter principal impone al resto de secundarios, opera al modo de una reevaluación de ese felicísimo idiolecto mediante el que los griegos festejaron el genio escénico. Pero junto a esa exquisita voluntad formal, férrea y disciplinada, que habla de un delicado trabajo de arquitectura en lo que afecta a la concepción de la novela, Fois deslumbra al multiplicar los recursos, cadencias y modos narrativos de los que se sirve para desplegar el periplo de Stocchino. La altura de la novela, su enorme impacto en el lector, emana de la capacidad del escritor sardo para satisfacer muy diversos registros (la oralidad, el pastiche, la encuesta policiaca, el simbolismo, el apunte antropológico, el fresco histórico) y negar razón de ser a cualquier marbete reduccionista bajo el que conjurar el libro. ¿Escrutinio verista adecuado a la horma de un Giovanni Verga? Sin duda. ¿Realismo maravilloso en la estela del mejor Alejo Carpentier? Cómo no. ¿Folclorismo hermético al modo de los relatos galeses de Dylan Thomas? Por descontado. ¿Trazas de novela picaresca, retazos de Bildungsroman, incursiones en la obsesión decimonónica por el psicologismo? Sí, sí y otra vez sí.
Mencionaba Carlo Levi en Cristo se paró en Éboli, una de las más bellas narraciones del destierro jamás urdidas, que los campesinos de Basilicata, la antigua Lucania, recordaban en la década de los años 30 del pasado siglo dos episodios históricos como si fueran contemporáneos, sucesos que hubieran acaecido ayer mismo. Por un lado, el tiempo de los bandidos que asolaban la región durante la empresa libertadora de Garibaldi; por otro, la epopeya de los Hohenstaufen, reinantes en aquellas latitudes nada menos que setecientos años atrás. Los héroes de tiempos remotos sobrevivían en la memoria del campesinado porque los emperadores habían tenido a su lado cantores y poetas, funcionarios y amanuenses. Los bandidos de la época de Garibaldi apenas habrían dispuesto de la copla, el verso o el pliego de cordel para subsistir en la memoria colectiva.
A falta de rapsoda y en ausencia de fámulos que registraran su gloria, el infame Stocchino se incardina en esa tradición a medio camino entre la leyenda y la hagiografía para no claudicar ante el embate opresor del olvido. Exégeta de sí mismo, acción y relato coinciden en su breve, fulgurante vida, que posee la intensidad de un meteoro antes de impactar sobre los sembrados, sobre las aguas, sobre las montañas. A este lado del discurso, estremecidos, advertimos así la voluntad invencible que atesoraba este hombre desolado y casto, despiadado y enigmático, soldado y místico, que con el orgullo de los desesperados y el vigor de una moneda acuñada, nos interpela desde la novela de Fois para recordarnos, ayer, hoy y siempre, que la vergüenza es un sentimiento revolucionario.
Ricardo Menéndez Salmón
Gijón/Xixón, febrero del 2023
PRIMERA PARTE
Principio del principio
—¿Cómo sabes que no eres él?
—¡Porque sé que soy yo!
Anónimo,Las mil y una noches
Invocaciones y prótasis
Y ahora dame las palabras.
La noche de la matanza, la luna llena, gorda y sudorosa, se había quedado apoyada sobre la espalda de las montañas varias horas. Los pocos hilos de nubes se asemejaban a cabellos despeinados sobre la frente. Así se había quedado la luna, bebiendo un horizonte dentado como el borde de una cáscara de huevo rota en dos, tan perezosa casi como la Muerte, como si se hallara casi en el primer sueño.
Después, en un momento determinado, se elevó, soltando su aliento con indolencia sobre la tierra.
Era una luna antigua que, arqueando la espalda para desperezarse en silencio antes de iniciar con retraso su turno, se había abierto por completo a la mirada de los insomnes. Así había comenzado a blanquear la campiña, cosquilleando el pelo fosforescente de las bestias y haciendo brillar las hojas de hierba como cuchillas de afeitar. Había atravesado los viñedos esculpiendo en la losa del cielo un negro Gólgota de plantas crucificadas. Después había pasado por el pueblo como por casualidad, igual que una viajera distraída, para convertir en luz febril el rojo de los tejados. Y había penetrado en el mortero de los adoquines para convertirlo en plata preciosa, y había elegido tapias inmaculadas para que la reflejaran. Iluminó los orgasmos, ¡vaya si lo hizo! Los lícitos y los ilícitos, hiriendo con latigazos blancos la piel de los amantes, colándose por las rendijas de las puertas cerradas, insinuándose entre las cortinas que se acariciaban, enhebrándose por los respiraderos de los postigos entornados.
Más arriba, donde el terreno siempre está encrasado por los gusanos, hizo brillar las tumbas de mármol como espejos ustorios y tumbó en el suelo negrísimas sombras de cipreses en posición firme al borde de la calzada, para hacer que invadieran las aceras. ¡Ay, una luna maldita! Que susurraba desdichas, la noche de la matanza.
i
(Donde se cuenta que un par de zapatos pueden cambiar el destino de un hombre, y que las premoniciones a menudo tienen explicación, aunque no por ello son menos importantes. Donde se habla también de la primera separación de Samuele y de corderos que caen del cielo)
«Pero antes, años antes de aquella noche, en Ogliastra había habido otras noches. Y también otras lunas. Para narrarlas todas harían falta varias vidas. Así que voy a centrarme en aquella bajo la que, con siete años de edad, caminaba por la carretera con mi padre. Él había bebido, se tambaleaba ligeramente y se reía de sí mismo por su andar inseguro.
Era domingo. Santu Sebaste.
Habíamos ido a un bautizo: el sétimo hijo de Redento Marras. Entre el tal Redento y mi padre había óleo santo debido a que el herrero de Elìni era el padrino de mi hermano mayor Gonario. Yo llevaba los zapatos de mi hermano.
Las cosas habían ocurrido del siguiente modo. Mi padre, Felice Stocchino, y mi madre, Antioca Leporeddu, habían discutido sobre la conveniencia de acudir a aquel bautizo, porque Elìni no estaba precisamente a dos pasos, porque había que hacer cuatro horas largas de camino a pie, etcétera, etcétera. Y por si fuera poco la cuestión de la distancia, estaba el hecho de que no tenían nada que regalarle al recién nacido para desearle buena suerte en esta tierra. Y para augurar buena suerte no se puede presentar uno con las manos vacías ante quien acaba de abrir los ojos en este mundo. Ah, no, ni siquiera los pastores más pobres se habían acercado al pesebre de Cristo y de la Virgen con las manos vacías.
En cualquier caso, mi madre decía que era una cita ineludible: una obligación es una obligación, el óleo santo es un vínculo demasiado profundo. No acudir a celebrar el nacimiento del sétimo hijo de un compadre es algo que no se debe hacer. Sería el mundo al revés. Y mi padre hizo un gesto dando a entender que sí, que no podía decir lo contrario, pero que cuando no hay, no hay. E incluso si hubiera algo para llevarle al recién nacido, cómo íbamos a arreglar el asunto de que a mi hermano Gonario, el ahijado de Redento, se le habían quedado pequeños los zapatos, que parecía que le habían crecido los pies de la noche a la mañana.
“A Gonario debo llevarlo, ¿pero lo voy a llevar sin zapatos?”, preguntó mi padre. Mi madre y mi padre se miraron. “Llévate a Samuele, que lo mismo da Gonario o Samuele. Para lo que ha visto Redento Marras a Gonario desde que lo tiene de ahijado… A Samuele esos zapatos le quedan bien, llévate a Samuele”, insistió mi madre.
Días como aquel en el que mis padres acordaron que yo debía acompañar a mi padre a Elìni para la fiesta del bautizo del hijo de Redento Marras llevan la marca del destino estampada a fuego. Uno siempre piensa que son días exactamente como todos los demás. Sin embargo, es erróneo, porque ocurren cosas, y en ocasiones se ven cosas, que no deberían ocurrir, o que no se deberían ver. Por eso, uno se dice que no hay nada de extraño, que todo es igual que siempre, pero no es así. Por ejemplo, aquel mismo día, mientras mi padre y mi madre trataban de resolver el asunto del bautizo, delante de mi casa cayó un cordero.
Así, llovido del cielo. Igual que una nube que se hace muy pesada y que se precipita y se estampa contra el suelo. Nosotros, los niños, estábamos jugando cuando oímos un ruido seco a nuestras espaldas y a la tía Mena gritando. Después llegó más gente y todos se reunieron para ver al animal que se había estrellado contra el suelo.
La tía Mena nos lo contó con detalle: ella estaba barriendo el patio, hizo una pausa para recuperar el aliento porque su salud ya no era la de antes, oyó un silbido, al principio lejano, después cercano, cada vez más cercano… Alzó la cabeza y vio que desde el cielo (y lo juró por sus hijos y por sus nietos) estaba cayendo un cordero. Es cierto que los corderos no vuelan, pero no es menos cierto que aquel animal despachurrado sobre el suelo había caído de arriba.
¿Desde qué altura vendría?, comenzaron a preguntar. Y la tía Mena no daba el brazo a torcer. “¡Eh, os digo que ha caído del cielo! ¡Dae susu, desde arriba!”.
No obstante, hay que decir que aquella mujer no era lo que se dice una persona fiable… Dejémoslo así. En cualquier caso, se dirigieron a nosotros, los niños, a Luigi Crisponi, a Giuseppe Murru y a mí, para preguntarnos qué es lo que habíamos visto. Nosotros lo que se dice ver no habíamos visto nada, pero sí que habíamos notado un movimiento en el aire y a continuación un ruido terrible, un sonido seco, como de una roca lanzada desde lejos o un saco de patatas golpeando con fuerza contra el suelo. Como cuando resbalas y te das una culada, que antes del dolor se siente un ruido material y compacto. Eso es: tal vez aquel ruido se correspondía con la imagen imposible de un animal terrestre que llovía del cielo. A fin de cuentas, la iglesia estaba llena de santos y de corderos puestos de pie sobre las nubes; tal vez, en un caso concreto, aquel cordero había pisado en falso con una pata. Ya se sabe cómo están hechas las nubes, que aunque parecen sólidas, engañan. Incluso en el Paraíso tienen que andar con cuidado, porque están suspendidos sobre las cabezas de los mortales. A ello hay que añadir que, según lo que contaban sobre el Apocalipsis, un buen número de sapos estaban listos para caer sobre los pecadores precisamente desde el cielo. Ah, entonces aquello a lo mejor era un ensayo…
Cuando llegó Totore Cambosu, el estado de confusión era máximo. Pero él, que como cazador conocía los secretos de la naturaleza, dijo que debíamos tranquilizarnos.
—Esto no tiene nada que ver con los santos o con las nubes, ni mucho menos se trata de ensayos del Juicio Final. Es un asunto de aves de rapiña.
Cuando habló Totore, el silencio se hizo pesado. Él se inclinó sobre la bestia que yacía en el suelo.
—Mirad —dijo señalando la cándida espalda del cordero, en la que se veían unas estrías rojizas como de arañazos—. Lo agarró por aquí y después probablemente se le cayó.
Todos miramos a Totore Cambosu, él era de los que te embelesan cuando cuentan las cosas…
El asunto era sencillo. Un águila real había atrapado a uno de los corderos del rebaño, llevándoselo a las alturas con un batido de alas. La res habría comenzado a agitarse con el corazón explotándole entre las costillas, porque el terror le habría estrechado el cuello hasta el punto de no poder respirar apenas. Y encima allí arriba el aire está enrarecido. De todas formas, el cordero había podido ver desde el cielo cómo cosas grandísimas se hacían pequeñísimas: el pastor que, desconcertado, reunía a los demás corderos y agitaba el bastón en el aire; el carnero que, alzándose sobre sus patas traseras, olfateaba el viento mistral; el perro pastor que ladraba enloquecido tratando de volar a saltos… Finalmente, el cordero vio a su madre, la oveja que seguía pastando en mitad del rebaño sin que nada la afligiera, porque, total, desde que el mundo es mundo la oveja siempre es la que sufre. Así que por unos instantes el cordero vivió la experiencia de sentirse un ave, aunque después debió de pensar que para hacer de águila se necesitan alas. Y probó a volar… A ello se habría unido el hecho de que el águila debía de ser joven, de las que tienen el ojo más grande que la panza.
Y a lo mejor ni siquiera se había dado cuenta de que el cordero que había escogido era más pesado de lo que imaginaba, más aún cuando la bestia que llevaba agarrada por el vellón se agitaba y eso no ayudaba precisamente. Así que, teniendo la impresión de que no iba a ser capaz de llevar la presa hasta la cresta de la montaña, la abandonó.
Lo demás ya lo sabemos.
Después, en plena confusión, llegó también Missenta Crisponi, que tenía miedo de que Luigi hubiera liado alguna. Le contaron lo del cordero, ella se giró hacia su hijo y palideció porque, aunque nosotros no nos habíamos dado cuenta, Luigi tenía una mancha de sangre del cordero justo en mitad de la frente. Así que Missenta lo agarró por el brazo, escupió en una esquina del delantal y, frotando con fuerza con la tela húmeda, le limpió la sangre de la frente. La tía Mena y las demás mujeres se santiguaron mientras se preguntaban: “Sant’Antoni meu… ¿Qué va a pasar ahora?”.
¿Y cuándo fue, dos días después de aquello? A Luigi Crisponi, que era amigo mío, se le murió el padre. Él a su padre lo había visto poco, quizás un par de veces en siete años, tal vez tres, quién sabe… El caso es que cuando le dijeron que había muerto ni siquiera fue capaz de recordar cómo era. Sí, bueno, Bartolomeo Crisponi era alto… ¿y qué más? Nada más. Cuando le preguntaban cómo era su padre decía que era alto y que trabajaba en la mina, y punto. De todas formas, Luigi lo asumió inmediatamente y lo extraño es que, aunque no tuviera ni siquiera una cara que recordar, el dolor era el mismo. En una ocasión Serafino Musu le había dicho: “Si has tenido nuevos hermanos, tu padre tuvo que haber vuelto a casa alguna vez”. Pero Luigi se lo quedó mirando, como si no entendiera, y yo le hice una señal a Serafino para que cerrara la boca. Él, Serafino, era mayor y sabía más cosas, así que decidimos que no valía la pena seguir hablando de ello, aunque Luigi insistió en que se lo explicara.
—¿Pero tú dónde piensas que ha encontrado tu madre a sus hijos, tus hermanos y tus hermanas? —saltó Serafino.
Luigi Crisponi miró a su alrededor, se llevó la mano a la boca y abrió los ojos como platos.
Mientras tanto, en el Pozo Nueve de Montevecchio rescataban el cuerpo de su padre, muerto hacía cuatro días. Y aquel muerto también tenía los ojos abiertos como platos. Como suelen decir los ancianos, cuando alguien muere en la oscuridad, busca la luz. Al padre de Luigi Crisponi el destino lo sepultó antes de que muriera. Y fue entonces, tal vez para tratar de escapar de aquella tremenda oscuridad y quizás también para soportar el sabor de la tierra del derrumbe que había ido a parar a su boca, cuando había abierto los ojos de un modo inimaginable, hasta agujerear casi la compacta cortina de tiniebla.
Devuelto en una caja de madera pobre, aquel monumento de Bartolomeo Crisponi llegó a casa una mañana de enero. La tapa de la caja venía clavada, pero Missenta no estaba dispuesta a contemplar un ataúd cerrado y pidió que lo abrieran, porque ella quería ver a su marido por última vez. Y los demás le pidieron que lo dejara como estaba, que era mejor recordar su imagen cuando estaba vivo. Missenta asintió con un gesto, pero estaba pensando justo lo contrario. Ella sabía lo que debía hacer y era ella la que decidía.
Así es que desclavaron la tapa del féretro para dejar que la esposa Missenta viese al muerto. Una vez que la sangre había desaparecido, Bartolomeo tenía la tez clara como la luna, casi brillante, como cuando era niño, la suave piel de una señorita. Bartolomeo aparecía enervado por la muerte, con los ojos cerrados a la fuerza por el médico de la mina, pero seguía siendo hermoso. Ni siquiera se había hinchado. Viéndolo, ni siquiera parecía que estuviese muerto. Adusto, seco y macizo, como un tronco fosforescente de abedul, como un molde de yeso abandonado. Se diría que estaba hecho de una materia inerte y orgánica al mismo tiempo: una larva grande y cándida, iluminada por su propia luz y envuelta en una tela sucia.
Missenta miró fijamente a su marido, después buscó con la mirada la aprobación de las vecinas, como queriendo decir: “Entenderéis, cualquiera lo entendería, que tal como está, con tierra incrustada en las uñas y con el hollín del rostro a medio limpiar, no se le puede dar cristiana sepultura”. Así que las mujeres lo desvistieron después de colocarlo sobre la mesa de la cocina.
Bartolomeo, desnudo como el primer hombre, está listo para ser atendido con cariño. Es largo, casi toda la pantorrilla sobresale de la mesa. Sus pies están retorcidos.
La madre de Luigi Crisponi no quiere a nadie en la cocina. Desea estar a solas con el cuerpo de su marido. Así que las vecinas se llevan a los niños a sus casas y allí los alimentan con pan, queso y leche.
Una vez sola, Missenta comienza a examinar aquel cuerpo que, a pesar de ser suyo, nunca ha sido suyo. No recuerda que hayan tenido un momento de intimidad más profundo que aquel instante, ella y su marido, y sin embargo han traído al mundo nueve hijos. Empieza a limpiarlo con una bayeta de agua templada. Siente desasosiego, un desasosiego tenaz, se esmera en los pormenores: las uñas negras, el carbón en las arrugas de la frente…
Cuando ha acabado, exhausta, se sienta con las manos sobre las rodillas.
Ese cuerpo sin vida, limpio, de repente le da la medida de su dolor. Que es terrible. Y sutil. Pero es también un dolor franco y profundo. Casi calmo… Como antes del mareo. Ese instante en el que hay una estabilidad absoluta, algo más que paz, antes de la caída. Ella, Missenta Corrias, ahora viuda de Crisponi, ve ese dolor así, tan serio como un niño enfurruñado.
Y entonces se levanta. Y allí, de pie, le viene a la mente un pensamiento. Missenta se inclina hacia la boca de su marido para besarlo. Los labios de ella rozan la boca de él, que está fría como el hielo, pero suave. Aún, de forma imperceptible, algo sucia de tierra en las comisuras. Bartolomeo se deja hacer, parece lánguido y relajado, parece incluso que, por una vez, aprecie la iniciativa de la esposa.
Ha sido fácil besarlo, entre el pensamiento de hacerlo y hacerlo ha transcurrido el instante perfecto. Después ha ocurrido.
Súbitamente, los párpados de Bartolomeo se abren por completo. Tiene los globos oculares vacíos, una mirada sin mirada, como si se hallara en otro lugar desconocido, escrutando.
Missenta querría gritar. Pero sucede algo aún peor: se siente desfallecer, pierde los sentidos, es consciente de que está cayendo al suelo, cae y en la caída se aferra al cuerpo del marido y lo vuelca sobre ella.
¡Un ruido infernal! ¿Qué es todo ese espanto? ¿Qué pasa? ¡Por Dios y por todos los santos! Alguien llama a la puerta de la cocina: “Missé… Por el amor de Dios, abre… Missé, ¿qué ha ocurrido?”. Pero la mujer está petrificada, no se trata de terror, es algo más profundo, como una sensación de perdición. Como cuando se tropieza para caer al suelo y no se da uno cuenta de que ha tropezado pero casi voluntariamente se deja ir precisamente para no seguirle el juego al azar. El cuerpo desnudo de su hombre la cubre con un impudor que nunca había tenido en vida. Siguen llamando a la puerta, pero la mente de Missenta está huyendo a otro lugar… Vete a explicarle ahora que Bartolomeo está muerto. No lo creerá nunca, nunca, nunca…
El momento perfecto. Y el mareo. Ese peculiar mareo de Missenta tuvo una serie interminable de interpretaciones, aunque solamente tres nombres: mareo, precisamente, en el único instante en que la propia Missenta pudo pensar en ello y ponerle nombre; un infarto cerebral, para el doctor Milone, tras una inspección visual del cadáver, y un secacoro, un «corazón roto», para todos los demás.
En resumidas cuentas, que cuando tiraron abajo la puerta de la cocina lo único que se podía hacer ya era pedir otro féretro. De los baratos.
Después, una mañana, un oficial judicial lleva una notificación a los Crisponi diciéndoles que deben abandonar la casa, que no es de su propiedad, aunque no se sabe siquiera a quién pertenece en realidad.
Esa misma noche Luigi tuvo un sueño.
Soñó que había un ruido espantoso, un estruendo auténticamente insoportable, por lo que se tapaba con las manos los oídos, aunque el ruido, lejos de cesar, aumentaba y aumentaba. Después, en ese sueño, él era su padre tragado por la tierra. Era su padre y trataba de gritar, pero no conseguía hacer otra cosa que abrir los ojos como platos. Ya sabéis, pasa lo mismo con las visiones, que uno cree en lo que sueña como si fuera real. Y de verdad que Luigi, atrapado por aquel sueño, sentía que no podía respirar y que no había forma de desgarrar aquella oscuridad. Creía que su padre, como regalo para compensar todos los regalos que no le había hecho, se le manifestaba en sueños para contarle el horror ensordecedor de la muerte lenta. A Luigi le pareció que podía verse él mismo en el espacio blanco de los ojos muy abiertos de su padre, que eran la única fuente de luz dentro de aquella densa oscuridad. Y le pareció que todo aquel sueño, que seguía siendo realidad y al mismo tiempo todo lo contrario, era como una especie de fideicomiso que su padre moribundo, con los ojos abiertos como platos, con la boca llena de tierra, ennegrecido por el carbón, embadurnado por el hollín, le estaba dejando. Aunque Luigi no sabía decir en qué consistía exactamente aquel legado.
Entonces ocurrió que nada más despertar dejó de hacerse preguntas. Sucedió que vio con claridad la absoluta inutilidad de reivindicar nada. Y comprendió que el legado de su padre no era otro que el mostrarse dócil ante la adversidad… Y entendió que su madre había muerto por haberse resistido, por no haber claudicado.
Luigi llegó a la idea —aunque no inmediatamente, tuvieron que pasar años— de que su madre había muerto por creer que podría alterar el diseño preciso de su inútil existencia. Porque por cada existencia sensata hay millones de existencias sin sentido. Se lo había susurrado su padre hablándole a través del blanco de los ojos, mirándole desde las profundidades, desde el intestino merdoso de la madre tierra.
Pero está claro que los problemas nunca vienen solos, nunca. Porque no había pasado ni siquiera una semana cuando se llevaron a Luigi al Hogar de la Infancia de Cagliari. Y él dijo: «Yo me escapo y si me cogen, me escapo otra vez, y cada vez que me cojan, me vuelvo a escapar». Y a mí casi me entraron ganas de llorar.
El día que debía irse Luigi estaba con mucha fiebre, la vecina que lo tenía en custodia esperaba en el umbral de su casa la llegada de los Carabinieri para decirles que la criatura se encontraba mal, que a ella no le generaba ningún trastorno ocuparse del niño, que habría que ver si en un orfanato lo iban a tratar mejor que allí. Pero los Carabinieri le pidieron que abrigara bien al tal Luigi Crisponi, hijo del fallecido Bartolomeo, porque la ley es la ley y no se admiten discusiones.
Y entonces, sin discusiones, vi partir a Luigi desde la ventana de mi casa y, si no fuera porque mi madre también estaba asomada a la ventana, me habría puesto a llorar. Domo rutta. Una familia al completo se desvanecía. Pero el molinillo gira, decía mi madre, e incluso a la mala suerte se la puede despistar tarde o temprano.