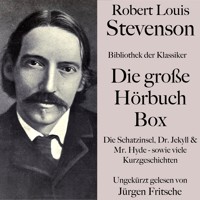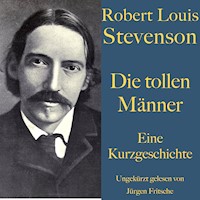Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Colección Popular
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Toda lectura debe ser absorbente y voluptosa: es la memoria activa y creadora que nos despoja del traje habitual para olvidarnos de nosotros mismos y habitar la imaginación. Los ensayos nos llevan a la reflexión sobre temas tan diversos como la literatura, las costumbres y los recuerdos, todos ellos dominados por un poder evocativo directo y profundo, y nos permiten descubrir en los gestos de la vida el germen de una epopeya.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
746
MEMORIA PARA EL OLVIDO
Traducción ISMAEL ATTRACHE
ROBERT LOUIS STEVENSON
MEMORIA PARA EL OLVIDO
LOS ENSAYOS DE ROBERT LOUIS STEVENSON
Edición de ALBERTO MANGUEL
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA EDICIONES SIRUELA
Primera edición (Tezontle), 2008 Segunda edición (Colección Popular), 2020 [Primera edición en libro electrónico, 2020]
D. R. © 2005, Alberto Manguel, de la edición, c/o Guillermo Schavelzon & Asoc., Agencia Literaria. [email protected] D. R. © 2005, Ismael Attrache, de la traducción D. R. © 2005, Ediciones Siruela, S. A. Publicado por acuerdo con Ediciones Siruela, S. A. c/ Almagro 25, principal derecha, 28010 Madrid, Españ[email protected] / www.siruela.com
Diseño de portada: Rafael López Castro y Guillermo López Wirth
D. R. © 2008 Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6786-1 (ePub)ISBN 978-607-16-6429-7 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Memoria para el olvido. Los ensayos de Robert Louis Stevenson. Alberto Manguel
Memoria para el olvido
JUEGO DE NIÑOS
Juego de niños
Simples, un penique, y de color, dos
Los portadores de faroles
APOLOGÍA DE LA PEREZA
Apología de la pereza
Caminos
Mendigos
Sobre el disfrute de los lugares desagradables
La conversación y los conversadores
Enviado al sur
Caminatas
LIBROS Y AMISTAD
Walt Whitman
Mi primer libro: La isla del tesoro
El Dorado
La verdad de la conversación
LA NOVELA COMO CHISME
Un chisme sobre la novela
La moral de la profesión de letras
Una nota sobre el realismo
Un humilde reproche
UN CAPÍTULO SOBRE SUEÑOS
Un capítulo sobre sueños
Muerte
Cuentos del cementerio
LA FILOSOFÍA DE LOS PARAGUAS
La filosofía de los paraguas
Una petición en favor de las farolas de gas
Æs triplex
La filosofía de los nombres
La personalidad de los perros
Edimburgo
MEMORIA PARA EL OLVIDO.LOS ENSAYOS DE ROBERT LOUIS STEVENSON
Tengo una espléndida memoria para el olvido, David.
ALAN BRECK, en Secuestrado
El hombre que narra es un misterio. Para desentrañarlo, sus lectores recurren a la confesión, la correspondencia privada, las fotos y retratos, el análisis psicológico, el recuerdo de quienes lo frecuentaron, como si conocer al mago les permitiera entender su magia. En el caso de Stevenson incontables biografías intentan definir al hombre desde un sinfín de presupuestos; ninguna lo abarca del todo y, por cierto, ninguna explica el misterio.
Sabemos que Robert Louis Stevenson nació en 1850 en Edimburgo, ciudad cuya arquitectura puebla gran parte de sus relatos y cuyo acento ritma todo verso y prosa suyos. Desde niño sufrió una tuberculosis que acabó matándolo en 1894, y durante las largas noches de dolor e insomnio su fiel nodriza, Cummie, le contaba historias de miedo para alejar el miedo físico que el pequeño Stevenson llamaba “la bruja de la noche”, para no darle su verdadero nombre. En busca de alivio para sus pulmones y después de vagos estudios de derecho, se lanzó a viajar por el mundo, de las montañas de Europa a los mares del Sur. En Francia se enamoró de Fanny Osborne, una estadunidense madre de dos niños, varios años mayor que él; cuando Fanny volvió a su patria, Stevenson fue en su búsqueda cruzando el Atlántico y los Estados Unidos hasta California, para pedirle que se casase con él. Fanny aceptó. En 1890, con su madre viuda, su mujer y sus dos hijastros, Stevenson emigró a Samoa, donde los indígenas le dieron el nombre de Tusitala, que quiere decir “hombre que cuenta cuentos”. Cuando murió, un batallón de samoanos llevó su cajón a hombros hasta la cima de la montaña más alta, donde fue enterrado entre palmeras. Su tumba lleva el epitafio que él mismo escribiera años antes y que acaba con estas palabras: “Aquí yace donde deseaba estar;/ El marinero ha vuelto del mar/ Y el cazador ha vuelto del monte”.
Mi amistad con Stevenson comenzó temprano. Leí sus poesías para niños (Jardín de versos para niños) a los seis o siete años y aprendí varias de memoria, que todavía recuerdo. Vino luego La isla del tesoro en la espléndida edición de May Lamberton Becker, cuya introducción contaba cómo Stevenson había imaginado el libro a petición de su hijastro adolescente, a partir de un mapa esbozado durante una tarde lluviosa. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y los cuentos de Las nuevas mil y una noches los descubrí años más tarde: el primero sigue siendo uno de mis libros de cabecera, el segundo me hace reír aún hoy con sus descabelladas y trágicas aventuras. Adolfo Bioy Casares me hizo leer sus colecciones de ensayos y me habló largamente de su afinidad intelectual con el autor de Familiar Studies of Men and Books [Estudios familiares sobre hombres y libros] y Virginibus Puerisque y otros ensayos, sin duda uno de los dioses tutelares de El sueño de los héroes y Aventuras de un fotógrafo en La Plata. Bioy (como también Borges, otro de sus grandes admiradores) no entendía por qué Stevenson no era más leído hoy en día.
Stevenson fue uno de los autores más populares de su época. Su literatura (que incluye poesía, narración y ensayo, pero también el sermón, la plegaria y el género epistolar) es sobre todo entretenida, y esta calidad ha hecho que, poco después de su muerte, los lectores del siglo XX tacharan a su autor de “mero cuentista”, olvidando su espléndido estilo, notable por su perfección y discreción. Ahora, cuando pensamos en Stevenson (a pesar de la veneración de críticos tan perspicaces como Borges, Bioy, Graham Greene y Nabokov), nos imaginamos a un escritor de libros para muchachos, categoría en la que malamente incluimos tanto La isla del tesoro como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La falta es nuestra.
Creemos conocer a Stevenson porque creemos conocer la imagen que proyectó en el mundo: la de un empedernido viajero narrador de historias y un enamoradizo hombre de acción cuyos riesgos (decimos) fueron más corporales que literarios. Confundimos los temas de su literatura con el hombre que los exploró, como si toda creación fuese fiel reflejo de su creador. “Tuve la desdicha de empezar un libro con la palabra ‘yo’ y de inmediato se supuso que, en lugar de intentar descubrir leyes universales, estaba analizándome a mí mismo, en el sentido mezquino y detestable de la palabra”, se quejaba Proust a finales de su vida. Igual queja hubiese podido hacer Stevenson, cuyos piratas y aventureros hacen pensar que su autor era sobre todo un sanguinario maleante y apenas un hombre de letras. En una carta dirigida a Henry James, escrita en 1885 cuando Stevenson frisaba los 35 años, se queja de la impresión que tienen de él sus lectores: “un ‘atlético-esteta’ de rosadas agallas”. Y aclara: “el verdadero R. L. S.” es “un espectro enclenque y reservado”. Lo cierto es que ninguna de las dos definiciones le hace justicia.
Stevenson fue, sobre todo, escritor, es decir, un artesano del lenguaje. Para él, el mundo y las palabras que lo narran tienen igual importancia. No es que las unas puedan remplazar al otro (“Los libros tienen su valor, pero son un sustitutivo de la vida completamente inerte”, dijo en “Apología de la pereza”), pero pueden ser el instrumento que permita explorarlo íntimamente, un instrumento que debe ser refinado, pulido, aguzado. Estilo, arte y artificio le importaron toda su vida. Si eligió ser escritor en lugar de ingeniero como sus antepasados, y construir historias en lugar de faros, no abandonó nunca la ancestral devoción a los métodos y técnicas profesionales, cualquiera que fuera la profesión. La maestría del álgebra y de los logaritmos sobre la cual los primeros Stevenson basaron sus trabajos fue remplazada en el lejano nieto por un profundo conocimiento del diccionario y de la gramática inglesas; para él tuvo tanta importancia el equilibrio de una cierta frase como para ellos el de un cierto puente. “El amor por las palabras y no el deseo de publicar nuevos hallazgos, el amor por la forma y no una nueva lectura de hechos históricos, marcan la vocación del escritor”, declaró (“Fontainebleau”).
El estilo que resulta es impecable, puro. Leer el primer párrafo de su cuento “El diablo de la botella” o cualquiera de los textos de Essays on Travel [Ensayos de viajes] es descubrir lo preciso y claro que puede ser un idioma en manos de un maestro. Su confianza en el poder de la lengua escrita le hace buscar siempre el mot juste que, como su contemporáneo Flaubert, sabe a ciencia cierta que se halla en esa casi infinita combinación de veinticuatro letras, y ningún texto le parece acabado hasta encontrarlo. Es por eso por lo que después de su muerte, y a pesar de que su viuda quemó centenares de sus papeles, fue encontrado un buen número de textos inconclusos, muchos de una perfección admirable, pero que no debieron satisfacer del todo a su exigente autor.
“El estilo es la invariable marca de un maestro”, advierte en “Una nota sobre el realismo”,
y para el aprendiz que no aspira a ser contado entre los gigantes, es, a pesar de todo, la cualidad en la que puede adiestrarse a voluntad. La pasión, la sabiduría, la fuerza creativa, el talento para el misterio y el colorido nos son otorgados a la hora de nacer, y no pueden ser ni aprendidos ni estimulados. Pero el uso justo y diestro de las cualidades que sí tenemos, la proporción de una con respecto a la otra y con respecto al todo, la eliminación de lo inútil, el énfasis en lo importante, y el mantenimiento de un carácter uniforme de principio a fin: éstas, que juntas constituyen la perfección técnica, pueden ser alcanzadas hasta cierto punto a fuerza de trabajo y de coraje intelectual.
Muchas veces alcanzó Stevenson esa “perfección técnica”. Por ejemplo, cuando describe una escena compleja, la muerte del viejo Lord en El señor de Ballantrae o el último día con la burra Modestine en Viajes con una burra por los montes Cévennes, no le basta contarla con verbos aproximativos que luego intentan afinar o remediar una caterva de adverbios y adjetivos. Stevenson dibuja la escena con precisión de cirujano y, al releerla, nos damos cuenta de que ni una sola palabra puede ser remplazada, de que cada palabra es necesaria para mantener la coherencia del párrafo entero. “Cuando contemplamos un paisaje, éste nos deleita”, escribe en “A Restrospect” [“Una retrospectiva”], “pero sólo cuando ese paisaje vuelve a nuestra memoria de noche, junto al hogar, podemos desentrañar su encanto principal de la maraña de detalles”. Así también puede definirse el estilo de Stevenson.
Ese estilo —preciso, singular, invisible— se presta admirablemente a su pensamiento. Heredero de la severa fe de Lutero y de John Knox, mitigada, es cierto, por la igualmente fervorosa imaginación del norte, con sus brujas, sus demonios, sus elfos y sus fantasmas, Stevenson resume su filosofía en el sermón de Navidad que escribió para su familia en 1888:
Ser honesto, ser amable —ganar un poco y gastar un poco menos, por lo general volver más alegre a una familia por su presencia, renunciar si es preciso y no sentirse amargado, tener unos pocos amigos pero éstos sin rendirse jamás, sobre todo, con esa severa condición: ser amigo de sí mismo—, he aquí una empresa que requiere toda la fuerza y delicadeza que pueda tener un hombre. Posee un alma ambiciosa quien pidiera más, y un espíritu optimista quien esperase que tal empresa fuese exitosa. Hay, sin duda alguna, en la suerte humana un elemento que ni siquiera la ceguera puede controvertir: sea la que fuese nuestra tarea, no estamos destinados al éxito. Nuestro destino es el fracaso. Así es en todo arte y todo estudio; es así sobre todo en el mesurado arte de vivir bien.
Esa convicción de que toda empresa humana está destinada a fracasar no es, para Stevenson, causa de lamento sino de regocijo. Si no estamos obligados al éxito podemos disfrutar de nuestras labores sin sentimiento de culpa y sin temor al castigo, haciendo lo que debamos hacer lo mejor que podamos, disfrutando del esfuerzo y del camino elegido. “Viajar esperanzado es mejor que llegar, y el verdadero éxito reside en el esfuerzo”, concluye en uno de sus mejores ensayos (“El Dorado”).
La filosofía de Stevenson es, sobre todo, alegre, agradecida, y es por eso por lo que Stevenson es uno de los pocos escritores que dejan al lector con una impresión de felicidad. El mundo lo deleita, no por lo que pueda ofrecerle u otorgarle, sino por sí mismo, por su mera existencia, y quiere compartir con quien lo lee esa casi arbitraria dicha. “No hay valor que valoremos menos que el deber de ser feliz”, escribió (“Apología de la pereza”).
Para contarnos el mundo, Stevenson se sirve de su propia biografía, nunca con ostentación, sólo como prueba o anécdota para iniciar o ilustrar una idea. “Creer en la inmortalidad es una cosa, pero primero se necesita creer en la vida”, dice en “Memories and Portraits” [“Recuerdos y retratos”]. A partir de su infancia nos explica la importancia de las pesadillas, y a partir del tono de voz con que Cummie le contaba historias para alentar el sueño nos habla del ritmo propio de cada texto. Tomando como punto de partida su trabajoso amor por Fanny, nos habla de la amistad, del matrimonio, de las obligaciones y deberes del corazón. Haciendo la crónica de sus peregrinajes, nos propone conductas ejemplares frente al paisaje (incluso el paisaje sin atractivos), frente a los desconocidos (cuya experiencia puede iluminar la nuestra), frente a la justicia y (la palabra parece desaforada, pero no en la prosa de Stevenson) el honor. Cada texto de Stevenson es, además de una creación literaria, una propuesta ética.
“Cuando lo has leído”, escribió Stevenson sobre las Meditaciones de Marco Aurelio en “Books Which Have Influenced Me” [“Libros que me han influido”], “te llevas contigo el recuerdo del hombre mismo; es como si hubieras asido una mano leal, fijado la vista en sus valientes ojos, y te hubieras hecho un noble amigo; de ahora en adelante, te atan otros nuevos lazos, sujetándote a la vida y al amor de la virtud”. Estas palabras pueden aplicarse, sin cambiar una sola, al lector de Robert Louis Stevenson.
ALBERTO MANGUEL, Mondion, 1° de febrero de 2005
MEMORIA PARA EL OLVIDO
JUEGO DE NIÑOS
JUEGO DE NIÑOS
LA AÑORANZA que sentimos por nuestra infancia no está plenamente justificada: un hombre puede afirmarlo sin miedo al escarnio público, ya que, aunque el cambio nos haga menear la cabeza, somos conscientes de las múltiples ventajas de nuestro nuevo estado. Lo que perdemos de impulso generoso lo ganamos con creces con la costumbre de observar a los otros generosamente, y la capacidad de disfrutar con Shakespeare bien puede compensar una perdida aptitud para jugar a los soldaditos. Además, el terror desaparece de nuestras vidas; ya no vemos al diablo tras las cortinas de la cama ni nos quedamos despiertos para oír al viento. Ya no vamos al colegio, y, aunque sólo hayamos cambiado una tarea pesada por otra (de lo cual no podemos estar seguros, ni mucho menos), quedamos exentos para siempre del miedo diario al castigo. No obstante, un gran cambio se ha apoderado de nosotros, y aunque no nos divirtamos menos, ciertamente obtenemos nuestro placer de forma diferente. Ahora nos hace falta adobo para que el cordero frío del miércoles satisfaga nuestro apetito del viernes, y recuerdo la época en que llamarlo venado rojo e inventarme una historia de cazadores lo habría hecho más sabroso que la mejor de las salsas. Para el adulto, el cordero frío es simplemente cordero frío; ni toda la mitología inventada por el hombre lo hará mejor o peor para él; el hecho puro y duro, la apremiante realidad del cordero se lleva por delante tan seductoras invenciones. Pero para el niño aún es posible fantasear sobre los alimentos; basta con que haya leído sobre un plato en un libro de cuentos, para que se convierta en maná celestial durante una semana.
Si a un adulto no le gustan la comida ni la bebida ni el ejercicio, si sus gustos no son un tanto asertivos, eso significa que tiene un cuerpo débil y que debería tomar alguna medicina, pero los niños pueden ser sólo espíritus, si quieren, y pasárselo bien en un mundo ilusorio. La sensación no cuenta tanto en nuestros primeros años como después; cierta parte del torpor con pañales de la infancia persiste en nosotros; vemos, tocamos y oímos a través de una suerte de vapor dorado. Los niños, por ejemplo, no tienen mayor problema para ver, pero apenas poseen capacidad para mirar; no usan la vista por el placer de usarla, sino para sus propios fines; las cosas que recuerdo haber visto más intensamente no eran hermosas en sí mismas, sino que sólo me resultaban interesantes o envidiables en tanto susceptibles de ser transformadas en algo práctico para el juego. Tampoco es el sentido del tacto tan claro e incisivo en los niños como en el hombre. Si repasáis vuestros viejos recuerdos, creo que las sensaciones de esta clase que recordaréis serán algo imprecisas y no pasarán de una difusa y vaga sensación de calor en los días estivales o de una difusa y vaga sensación de bienestar en la cama. Y aquí me refiero, claro está, a las sensaciones placenteras, ya que el dolor abrumador —el más absoluto y trágico elemento de la vida, y el verdadero comandante del cuerpo y el alma del hombre—, el dolor, desgraciadamente, tiene sus propios designios para todos nosotros: visitante descortés, el dolor irrumpe en el jardín encantado por el que el niño deambula en sueños, con la misma firmeza con que gobierna en el campo de batalla, o hace que el inmortal dios de la guerra acuda quejoso ante su padre, y la inocencia no nos puede proteger de su aguijón más eficazmente que la filosofía. En cuanto al gusto, cuando recordamos los excesos de azúcar sin mesura que complacen al paladar joven, “no supone, desde luego, una aspereza muy cínica”1 considerar el gusto como una característica del adulto más maduro. El olfato y el oído se encuentran quizá más desarrollados; recuerdo muchos aromas, muchas voces y multitud de arroyos entonando su melodía en los bosques. Pero el oído es capaz de amplias mejoras como fuente de placer, y hay un abismo entre el asombro boquiabierto ante la jerga de los pájaros y la emoción con la que un hombre escucha música articulada.
Al mismo tiempo, y al compás del aumento en la definición e intensidad de lo que sentimos característico de nuestra edad adulta, otro cambio acaece en la esfera del intelecto, en virtud del cual todas las cosas son transformadas y vistas mediante teorías y asociaciones, como a través de una vidriera. Nos fabricamos día a día, a partir de la historia, los chismes y las especulaciones económicas, y qué sé yo, un entorno por el que caminamos y a través del cual miramos al exterior. Escudriñamos los escaparates con ojos distintos de los de nuestra infancia, nunca para maravillarnos, y no siempre para admirar, sino para crear y modificar nuestras pequeñas teorías incongruentes acerca de la vida. Ya no es el uniforme de un soldado lo que nos llama la atención, sino, quizá, el porte vaporoso de una mujer, o un semblante que muestra claramente la huella de la pasión y que lleva una historia de aventuras escrita en sus arrugas. El placer de la sorpresa se desvanece; resulta bastante anodino encontrarse con un pan de azúcar y un carro de riego, y andamos por las calles para inventar novelas y ejercer de sociólogos. Y no se puede negar tampoco que muchos de nosotros caminamos por ellas únicamente para desplazarnos o por mor de una digestión más ligera. Naturalmente, es posible que estos últimos recuerden su infancia de forma ambigua, pero los demás se encuentran en una posición mejor: saben más que cuando eran niños, entienden mejor, sus deseos y simpatías responden más ágilmente a la provocación de los sentidos, y sus mentes rebosan interés en su deambular por el mundo.
En mi opinión, éste es un vuelo que los niños no pueden emprender. Los pasean en cochecitos o los arrastran niñeras en un agradable letargo. Un asombro vago, débil y permanente los posee. Aquí y allá alguna circunstancia especialmente llamativa, como un carro de riego o un guardia, penetra completamente en el fondo de su pensamiento y los saca, durante medio segundo, de ellos mismos; entonces se los puede ver echados de lado, mientras son arrastrados hacia delante por la implacable niñera como si fuese una suerte de destino, y contemplando aún el brillante objeto que pasa a su lado. Puede que transcurran algunos minutos antes de que otro espectáculo igualmente emocionante los vuelva a despertar al mundo en el que viven. Hacia otros niños muestran casi sin excepción una inteligente comprensión. “Ahí hay un chiquillo haciendo bizcochos de barro”, parecen decir, “a mi entender, los bizcochos de barro tienen sentido”. Pero los quehaceres de sus mayores, a no ser que sean manifiestamente pintorescos o vengan avalados por la cualidad de ser fácilmente imitables, los pasan por alto (según decimos) sin la menor contemplación. Si no fuera por esta perpetua imitación, nos sentiríamos inclinados a creer que nos desprecian absolutamente, o que sólo nos toman en consideración como criaturas brutalmente fuertes y brutalmente estúpidas, entre las cuales se resignan a vivir obedientes como un filósofo en una corte de bárbaros. En ocasiones, de hecho, hacen gala de una arrogancia desconsiderada que resulta de veras asombrosa. Una vez, mientras yo emitía gemidos de dolor, un caballerito entró en la habitación e inquirió despreocupado si había visto su arco y sus flechas. Él hizo caso omiso de mis gemidos, que aceptó de igual modo que tenía que aceptar tantas otras cosas, como parte de la conducta inexplicable de sus mayores, y, como un joven y sabio caballero, no iba a malgastar su asombro en la cuestión. A esos mayores, a los que tan poco importa el deleite racional, y que incluso son los enemigos del deleite racional de los demás, los aceptaba sin entender y sin queja, tal y como los demás aceptamos el orden del universo.
Nosotros, los adultos, podemos contarnos una historia, dar y recibir golpes hasta que resuenan los escudos, viajar deprisa y lejos, casarnos, desmoronarnos y morir, y todo mientras estamos sentados tranquilamente junto al fuego o tumbados boca abajo en la cama. Eso es precisamente lo que un niño no puede hacer, o no hace, al menos, mientras puede encontrar otra cosa. Anda todo el día atareado con sencillas figuras y accesorios teatrales. Cuando su historia llega a la lucha, debe levantarse, coger algo que haga las veces de espada y sostener una refriega con un mueble hasta perder el aliento. Cuando le toca cabalgar con el indulto del rey, tiene que montarse a horcajadas en una silla, a la que azuzará y azotará tanto y sobre la que perderá la compostura con tanta furia que el mensajero llegará, si no bañado en sangre por las espuelas, al menos intensamente colorado por las prisas. Si su aventura trata de un accidente en un acantilado, tiene que trepar en persona a la cómoda y tirarse físicamente sobre la alfombra, para que su imaginación quede satisfecha. Los soldaditos de plomo, las muñecas, todos los juguetes, en resumidas cuentas, se incluyen en la misma categoría y responden al mismo fin. Nada puede hacer tambalear la fe de un niño; acepta los sustitutos más burdos y puede tragarse las incongruencias más clamorosas. Si la silla que acaba de asediar como un castillo o de despedazar valientemente en el suelo como un dragón es elegida para acomodar a un visitante matutino, él ni se inmuta. Puede pelearse durante horas con un cubo de carbón inmóvil; en medio del jardín encantado, puede ver, sin sorpresa aparente, al jardinero sacando patatas tranquilamente para la comida de ese día. Puede abstraer todo aquello que no casa con su fabulación y mirar hacia otro lado, igual que nosotros contenemos la respiración en un callejón hediondo. Y así, aunque los caminos de los niños se cruzan con los de sus mayores en cien sitios todos los días, nunca van en la misma dirección ni tampoco participan del mismo elemento. Del mismo modo que los cables del telégrafo pueden cruzarse con la línea de la carretera, o un paisajista y un viajante visitar el mismo país y, no obstante, moverse en mundos distintos.
Las personas que se encuentran con estos espectáculos manifiestan en voz alta el poder de la imaginación en los jóvenes. Pero sólo es, en ciertos aspectos, una fantasía de andar por casa la que muestra el niño. Son los adultos los que crean los cuentos infantiles; lo único que hacen los niños es conservar con envidia el texto. Uno de los muchos motivos por los que Robinson Crusoe goza de tanta popularidad entre los jóvenes es que llega perfectamente a su nivel en ese sentido; Crusoe siempre estaba improvisando y tenía, literalmente, que jugar a ejercer gran variedad de profesiones, y, además, el libro está lleno de herramientas, y no hay nada que guste más a un niño. Los martillos y las sierras pertenecen a una esfera de la vida que pide absolutamente ser imitada. El drama lírico para jóvenes, el más antiguo modelo dramático, en el cual los oficios de la humanidad se simulan sucesivamente siguiendo la canción infantil On a cold and frosty morning, proporciona un buen ejemplo del gusto artístico de los niños. Y esa necesidad de acción explícita y de marionetas pone de manifiesto un defecto en la imaginación del niño que le impide desarrollar sus novelas en la intimidad de su corazón. Aún no conoce lo suficiente el mundo y a los hombres. Su experiencia se halla incompleta. El vestuario teatral y el escenario que llamamos memoria están tan pobremente equipados que pueden producir pocas combinaciones y representar pocas historias para su propia satisfacción, sin algo de ayuda exterior. Se encuentra en la etapa de experimentación, no está seguro de cómo se sentiría uno en determinadas circunstancias; para saberlo debe acercarse a la prueba tanto como se lo permitan sus medios. Y aquí nos encontramos con el valiente joven con una espada de madera, y con las madres que ponen en práctica su dulce vocación a propósito de ese palo articulado. Puede que, por el momento, eso invite a la risa, pero son las mismas personas y las mismas ideas que, al cabo de no mucho tiempo, cuando se encuentren en el teatro de la vida, te harán llorar y estremecer. Pues los niños tienen exactamente las mismas ideas y sueñan los mismos sueños que los hombres con barba y las mujeres casaderas. Ninguno es más romántico. La fama y el honor, el amor de los jóvenes y el amor de las madres, el gusto por el método del hombre de negocios, todo esto y mucho más lo prefiguran y ensayan en sus horas de juego. A nosotros, que estamos más avanzados y completamente ocupados con los hilos del destino, sólo nos echan un vistazo de vez en cuando para recoger una indicación para su propia reproducción mimética. Dos niños jugando a los soldados resultan mucho más interesantes el uno para el otro que cualquiera de los seres escarlata que ambos se afanan en imitar. Esto es quizá lo más extraño de todo. “El arte por el arte” es su lema, y el quehacer de los mayores sólo es interesante en tanto que material en bruto para el juego. Ni Théophile Gautier ni Flaubert pueden contemplar la vida de manera más insensible o valorar más la reproducción sobre la realidad, y harán una parodia de una ejecución, de un lecho de muerte o del funeral del joven de Nain con toda la alegría del mundo.
El equivalente real del juego no se halla, desde luego, en el arte consciente, que, aunque procede del juego, es algo abstracto e impersonal y depende en gran medida de intereses filosóficos fuera del alcance de la infancia. Es cuando levantamos castillos en el aire y representamos al personaje principal de nuestras propias fantasías, cuando volvemos al espíritu de nuestros primeros años. Sólo que hay varias razones por las que ya no resulta tan agradable dar rienda suelta a dicho espíritu. Ahora, cuando admitimos a ese elemento personal en nuestras divagaciones, nos arriesgamos a despertar recuerdos desagradables y luctuosos, a abrir con toda viveza viejas heridas. Nuestras ensoñaciones ya no pueden flotar en el aire como un cuento de Las mil y una noches; se nos aparecen más bien como la crónica de una época en la que desempeñamos un papel, en la que nos topamos con numerosos episodios desdichados y en la que nuestro comportamiento fue severamente castigado. Por otro lado, el niño, no lo olvidemos, asume su papel. No se limita a repetírselo; salta, corre, todo su cuerpo se alborota. Su actuación le insufla aliento, y, en cuanto asume una pasión, le da rienda suelta. Desafortunadamente, cuando asumimos la forma intelectual del juego, sentados tranquilamente junto al fuego o tumbados boca abajo en la cama, se nos despiertan muchos encendidos sentimientos a los que somos incapaces de dar salida. Los sustitutivos no resultan aceptables para la mente madura, que desea la cosa en sí misma, y ni siquiera ensayar un diálogo triunfante con el enemigo, pese a que quizá es la representación más grata que queda a nuestro alcance, resulta del todo satisfactorio, siendo incluso susceptible de dar pie a una visita y a una entrevista que pueden ser lo contrario de triunfantes, al fin y al cabo.
En el mundo de sensaciones vagas del niño el juego es un fin en sí mismo. “Hacer como si” es la esencia de toda su vida, y ni siquiera puede dar un paseo sin asumir un personaje. Yo no podía aprenderme el alfabeto sin una adecuada mise-en-scène, y tenía que proceder como un hombre de negocios en una oficina antes de sentarme delante del libro. Ten la bondad de preguntar a tu memoria y descubrirás cuánto hacías, fuese trabajo o placer, seriamente y de buena fe, y cuánto tenías que autoengañarte con alguna ficción. Me acuerdo, como si fuera ayer, de la expansión del espíritu, la dignidad y la confianza en uno mismo, que acompañaban a un par de bigotes de corcho quemado, incluso cuando no había nadie para verlos. Los niños están dispuestos hasta a renunciar a lo que nosotros llamamos las realidades, y prefieren la sombra a la sustancia. Podrían hablar de forma inteligible, y sin embargo se pasan horas parloteando en un galimatías disparatado, y se quedan contentos porque están haciendo como si hablaran en francés. Ya he dicho que hasta el imperioso apetito del hambre se deja engañar y llevar de la nariz por los últimos acordes de una vieja canción. Y esto llega aún más lejos: cuando los niños se juntan, hasta una comida es percibida como una interrupción de los asuntos de la vida, y tienen que encontrar una sanción de la imaginación y contarse una historia de cualquier índole, para justificar, para colorear, para hacer entretenido el sencillo proceso de comer y beber. ¡Qué maravillosas fantasías he oído desarrollarse a partir del dibujo de unas tazas! De él se desprendía un código de reglas y todo un mundo de emoción, hasta que tomar el té empezaba a asumir la categoría de juego. Cuando mi primo y yo tomábamos gachas por la mañana, teníamos un truco para animar el transcurso de la comida. Él se tomaba las suyas con azúcar, y decía que era un país continuamente enterrado bajo la nieve. Yo tomaba las mías con leche, y decía que era un país que sufría una inundación gradual. Nos pueden imaginar intercambiando los partes; que acá había una isla aún no sumergida y allá un valle aún no cubierto por la nieve; las cosas que inventábamos; que sus habitantes vivían en chozas colgadas y se desplazaban en zancos, y los míos siempre estaban en barco; cómo aumentaba el interés cuando el último resquicio de tierra a salvo quedaba aislado por los cuatro costados y empequeñecía por momentos, y cómo, en resumidas cuentas, la comida era de importancia absolutamente secundaria, y hasta podría haber sido nauseabunda, mientras la condimentásemos con aquellos sueños. Pero quizá los momentos más emocionantes que pasé a propósito de una comida fueron con la gelatina de manos de ternera. Apenas era posible no creer —y podéis estar seguros de que, lejos de intentarlo, hacía todo lo posible por favorecer la ilusión— que alguna de sus partes era hueca y que, antes o después, mi cuchara abriría el tabernáculo secreto de la roca dorada. Allí era posible que un Barbarroja en miniatura aguardase su hora; allí era posible que uno encontrara los tesoros de los cuarenta ladrones, y al desconcertado Cassim golpeando las paredes. Así iba yo horadando lentamente, con aliento contenido, deleitándome en ello. Creedme, apenas me importaba el sabor de la gelatina, y, aunque me gustaba más cuando la tomaba con nata, solía prescindir de ella, porque la nata borraba las fracturas transparentes.
Incluso en los juegos este espíritu tiene gran fuerza en los niños sensatos. Por eso el escondite goza de un dominio tan preeminente, pues se trata de la fuente de la fantasía, y las acciones y la emoción que propicia se prestan a casi cualquier clase de fabulación. Y por eso el críquet, que es una mera cuestión de habilidad, que a todas luces no trata de nada y no persigue fin alguno, no suele conseguir satisfacer los anhelos infantiles. Es un juego, de acuerdo, pero no un juego teatral. No puedes inventarte una historia a partir del críquet, y la actividad que suscita no se puede justificar en virtud de teoría racional alguna. Hasta el fútbol, pese a que imita de forma admirable los empellones y las acometidas y retrocesos de la batalla, ha presentado dificultades en la mente de los pequeños puristas en cuanto a la verosimilitud, y he conocido al menos a un chiquillo que se agitaba sobremanera en presencia del balón, y que tenía que infundirse ánimos, cuando le tocaba jugar, con un elaborado cuento de hechizos, y coger el proyectil como una especie de talismán que dos países árabes enfrentados se iban pasando.
La consideración de esa forma de pensar conduce a la inquietud con respecto a la educación de los niños. Por lo visto, viven en una época mitológica y no son contemporáneos de sus padres. ¿Qué pensarán de ellos? ¿Qué sentido pueden encontrar a esos gigantes con barba o enaguas que contemplan sus juegos desde las alturas, que se mueven por un neblinoso Olimpo, en pos de designios desconocidos ajenos al deleite racional, que profesan a los niños los más tiernos cuidados, pero que descienden de tanto en tanto de sus alturas y reivindican aterradoramente los privilegios de la edad? El niño se la carga, corporalmente resentido, pero moralmente en rebeldía. ¿Han existido jamás deidades tan impensables como los padres? Daría lo que fuese para saber cuál, en nueve de cada diez casos, es el verdadero sentimiento del niño. Una sensación de anteriores engatusamientos, una sensación de atracción personal, como mucho vaga; sobre todo, imagino, una sensación de terror hacia el residuo de humanidad no puesto a prueba sirven para componer la atracción que siente. ¡No es de extrañar, pobre corazoncito, con un mundo tan agitado delante de él, que se aferre a la mano que conoce! La espantosa irracionalidad de todo el asunto, tal y como se les presenta a los niños, es algo que estamos más que dispuestos a olvidar. “Ay, ¿por qué —recuerdo preguntarme vivamente— no podemos ser todos felices y dedicarnos a jugar?” Y, cuando los niños filosofan, creo que suele ser con el mismo propósito.
Una cosa, al menos, se saca en limpio de estas consideraciones: que, esperemos lo que esperemos por parte de los niños, no debería ser una precisión proselitista sobre los hechos. Ellos transitan por un espectáculo de ilusiones y entre vapores y arco iris; se apasionan por los sueños y no les inquietan las realidades; el habla es un arte difícil no plenamente aprendido; no hay nada en sus gustos o intenciones que les enseñe qué entendemos por verdad abstracta. Cuando un mal escritor es inexacto, aunque haya alcanzado la cincuentena, lo condenamos por incompetente y no por insincero. Entonces, ¿por qué no extender la misma concesión a los hablantes imperfectos? Si un agente de bolsa es rematadamente estúpido en la poesía, o un poeta, inexacto en los detalles mercantiles, los eximimos de culpa de buena gana. Pero, si nos enseñan a una mísera entidad humana que aún no lleva pantalones, cuya única profesión es pensar que una bañera es una ciudad fortificada y una brocha de afeitado, un letal estilete, que pasa tres cuartas partes de su tiempo entre sueños y el resto en franco autoengaño, esperamos que sea tan fiel a los hechos como un experto científico presentándonos sus pruebas. Vive Dios que lo considero de todo menos razonable. No tenéis en cuenta lo poco que ve el niño, o lo poco que tarda en urdir con lo que ha visto una fabulación desconcertante, y que le importa tan poco lo que tú llamas verdad como a ti un dragón de pan de jengibre.
Recuerdo, mientras escribo, que el niño muestra mucha curiosidad por la verdad exacta de los cuentos. Pero ése es un asunto completamente distinto y estrechamente vinculado al tema del juego y al grado exacto de diversión, o de posibilidades de diversión, que se puede encontrar en el mundo. Muchas de estas apremiantes cuestiones han de surgir en el transcurso de la educación infantil. En la fauna de este planeta, que ya incluye al apuesto soldado y al aterrador mendigo irlandés, ¿debe o no debe esperar el niño un Barbazul o un Cormorán?2 ¿Debe o no buscar magos, bondadosos y poderosos? ¿Puede o no albergar esperanzas razonables de naufragar en una isla desierta, o verse reducido a proporciones tan diminutas que le permitirían vivir de igual a igual con sus soldados de plomo y emprender una travesía con su goleta de juguete? No cabe duda de que éstas son cuestiones prácticas para un neófito que entra en la vida con intención de jugar. La precisión sobre un asunto así el niño la puede entender. Pero si le preguntas simplemente por su comportamiento anterior, sobre quién tiró esa piedra, por ejemplo, o quién encendió tales o cuales cerillas, o si ha mirado dentro de un paquete o se ha metido por un camino prohibido, pues bien, no ve la importancia del interrogatorio, y apuesto diez contra uno a que ya lo tiene medio olvidado y ya está medio absorto en posteriores quimeras.
Sería fácil dejarlos en el país de las nubes del que proceden, donde aparecen tan hermosos, hermosos como las flores e inocentes como los perros. No tardarán en salir de sus jardines, y tendrán que entrar en oficinas y en el estrado de los testigos. ¡Déjales aún un ratito, oh, padre severo! ¡Deja que dormiten un poco más entre sus juguetes! Pues ¿quién sabe la dura y encarnizada existencia que les aguarda en el futuro?
SIMPLES, UN PENIQUE, Y DE COLOR, DOS
ESTAS palabras resultarán familiares a todos los estudiantes del Teatro para Jóvenes de Skelt. Ese monumento nacional, después de haber cambiado su nombre por el de Park’s, por el de Webb’s, por el de Redington’s, y finalmente por el de Pollock’s, ahora se ha convertido, en su mayor parte, en un recuerdo. Algunas de sus columnas, como Stonehenge, siguen en pie, el resto se ha esfumado completamente. Puede que el museo cuente con una colección completa, y quizá el señor Ionides, o si no, su graciosa majestad, se ufanen de sus grandes colecciones, pero para el sencillo ciudadano se han tornado inalcanzables como rafaeles. Yo he tenido en mi mano, en épocas diferentes, Aladino, The Red Rover [El trotamundos rojo], The Blind Boy [El chico ciego], The Old Cloak Chest [La vieja capa], The Wood Daemon [El demonio del bosque], Jack Sheppard, The Miller and his Men [El molinero y sus hombres], Der Freischütz, The Smuggler [El contrabandista], The Forest of Bondy [El bosque de Bondy], Robin Hood, The Waterman [El barquero], Ricardo I, My Poll and my Partner Joe [Mi loro y mi compañero Joe], The Inchcape Bell [La campana de Inchcape] (imperfecto) y Three-Fingered Jack, the Terror of Jamaica [Jack el de los tres dedos, el terror de Jamaica], y he ayudado a otros a colorear The Maid of the Inn [La doncella de la posada] y The Battle of Waterloo [La batalla de Waterloo]. En esta lista de bulliciosos nombres leéis el testimonio de una infancia dichosa, y, aunque ni la mitad de ellos pueda encontrarse ya en cualquier papelería de hoy, en la mente de su otrora feliz dueño todos perviven, caleidoscopios de imágenes cambiantes, ecos del pasado.
Aún persiste, tengo entendido, hasta el día de hoy (¡pero cuán destartalada!) cierta papelería en la esquina de la ancha calle que une la ciudad de mi infancia con el mar. Cada vez que, los sábados, nos juntábamos para contemplar los barcos, pasábamos por esa esquina, y como en aquellos tiempos a mí me gustaban los barcos igual que a un hombre el borgoña o el amanecer, esto bastaba para que yo la venerase. Pero no sólo era por eso. En el escaparate de Leith Walk, durante todo el año, había expuesto un teatro que funcionaba perfectamente, con un “decorado de bosque”, un “combate” y unos cuantos “ladrones de juerga” en los terraplenes, y por debajo y en derredor, ¡diez veces más valiosas para mí!, las propias obras, esas aventuras abreviadas, estaban amontonadas unas sobre otras. Muchas veces y durante largo rato permanecí allí con los bolsillos vacíos. Una figura, pongamos por caso, asomaba en la primera lámina con los personajes, barbudo, pistola en ristre, o llevándose al oído la flecha de treinta y seis pulgadas; yo leía el nombre: ¿era Macaire, o Long Tom Coffin, o Grindoff, a dos peniques el traje? ¡Ay, cómo ansiaba ver el resto! ¡De qué manera —si por un casual el nombre quedaba oculto— me preguntaba en qué obra aparecería, y qué leyenda inmortal justificaba su pose y su extraña vestimenta! Y después acceder al interior, anunciarte como un posible comprador y, estrechamente observado, conseguir que te dejaran deshacer los paquetes y devorar ávidamente esas páginas de villanos gesticulantes, combates epilépticos, bosques tupidos, palacios y barcos de guerra, fortalezas amenazantes y mazmorras en el sótano; todo era motivo de una vertiginosa alegría. Esa tienda, que era oscura y olía a biblias, era un imán para todo aquel que respondiese al nombre de chico. Era imposible pasar de largo o, una vez dentro, salir. Era un lugar asediado; los tenderos, como los judíos que reconstruyeron Salem, se enfrentaban a una tarea doble. Nos mantenían a raya, observándonos con gesto adusto, nos arrancaban cada obra de las manos antes de confiarnos la siguiente y, por inaudito que parezca, nos preguntaban al entrar, como a bandidos, si veníamos con dinero o con las manos vacías. El propio señor Smith, cansado de mis eternas vacilaciones, apartó una vez los tesoros de mi vista al grito de: “¡No creo, niño, que seas un posible comprador en absoluto!” Aquéllos eran los dragones del jardín, pero por esas alegrías celestiales nos habríamos enfrentado al Terror de Jamaica en persona. Cada hoja que pasábamos era un nuevo vistazo deslumbrante a una historia deliciosa y oscura; era como sumergirse en el material en bruto de los libros de cuentos. No conozco nada que se le pueda comparar, con la excepción ocasional de los sueños en los que tengo el privilegio de leer ciertas historias de aventuras no escritas, de los que me despierto sintiendo que el mundo entero no es más que vanidad. La encrucijada del asno de Buridan no era nada comparada con la incertidumbre del niño mientras manoseaba y se entretenía y se exaltaba con esos paquetes maravillosos; existía un placer físico en verlos y tocarlos, que él prolongaba con codicia, y, cuando, finalmente, la tarea estaba hecha, la obra elegida y el impaciente tendero había metido el resto en la carpeta gris, y el niño volvía a emprender su camino, un poco tarde para la cena, mientras las farolas despertaban a la luz en el azulado crepúsculo invernal, y él llevaba al costado The Miller o The Rover u otra obra similar, ¡qué pies más alegres impulsaban su carrera y cómo reía exultante! Aún puedo oír esa risa. En toda mi vida sólo recuerdo una vuelta a casa que pueda igualar a aquellas, y fue la noche en que regresé con Las mil y una noches, en un grueso volumen a dos columnas con grabados. Recuerdo que acababa de enfrascarme en la historia del Jorobado cuando mi abuelo clérigo (un hombre al que considerábamos bastante envarado) se plantó detrás de mí. Me quedé ciego de terror. Pero, en vez de ordenar que dejara el libro, dijo que me envidiaba. ¡Ah, qué razón tenía!
La compra y la primera media hora en casa, aquello era el culmen. A partir de ahí el interés decaía poco a poco. El cuento, tal y como lo exponía el librito, demostraba no estar a la altura de las escenas y los personajes: ¿qué fábula lo estaría? Episodios tales como: “Escena 6. La Ermita. Escenario nocturno. Volvemos al lugar de la escena 1, núm. 2, parte de atrás del escenario y ermita. Figura 2, fuera del decorado, R. H. en posición inclinada”; esos episodios, me parece, aunque muy prácticos, no resultan demasiado interesantes de leer. En efecto, como literatura, esas obras de teatro no me atraían mucho. Se me han olvidado incluso las líneas generales de los argumentos. Sobre The Blind Boy, más allá del hecho de que era un príncipe hondamente agraviado y al que raptaban, creo, una vez, no sé nada. Y The Old Cloak Chest, ¿de qué trataba? Aquel proscrito (primer traje), el prodigioso número de bandidos, aquella anciana con la escoba y la espléndida cocina en el tercer acto (¿era en el tercero?) se funden en una amalgama, vagan remotamente por mi cabeza, se mezclan y desaparecen.
No puedo negar que el júbilo se debía a las ilustraciones, ni puedo dejar de perdonar a aquel niño que, anticipando intencionadamente el placer, se abalanza sobre “De color, dos peniques”. Con rojo cochinilla (escuchad cómo suena —¡rojo cochinilla!—, los cuernos del país de los elfos no suenan mejor al oído), con rojo cochinilla y azul de Prusia se consigue un determinado morado, sobre todo para las capas, que Tiziano no podría igualar. Este último mezclado con gutagamba, un nombre odiado pero un pigmento exquisito, daba un verde de un verdor tan exuberante que hoy mi corazón lo echa de menos. Tampoco puedo acordarme sin una tierna debilidad del aspecto mismo del agua en la que mojaba el pincel. Sí, pintar era placentero. Pero, cuando todo estaba pintado, ocioso es negarlo, todo se estropeaba. Podías, desde luego, montar una escena o dos para mirarlas, pero cortar las figuras era sencillamente un sacrilegio; ningún niño podía tampoco exponerse al tedio, a la inquietud y al lento desencanto de la representación en sí. Dos días después de la compra la miel se había agotado. Los padres se quejaban; creían que me había cansado de mi teatro. No era ése el caso, del mismo modo que nadie puede decir que se ha cansado de su comida cuando sólo deja los huesos y el plato; le había extraído la médula y lo había agradecido.
A continuación llegaba el momento de dar la vuelta al librito y estudiar la sugerente doble fila de nombres, donde la poesía, para el verdadero hijo de Skelt, reinaba feliz y gloriosa como su Majestad la Reina. He viajado mucho por esos mundos dorados, pero sigo viendo, en el mapa o en abstracto, nombres de El Dorado que aún encandilan el oído de la memoria, y no son más que nombres. The Floating Beacon [El faro flotante], ¿por qué me fue negado? ¿O The Wreck Ashore [El naufragio en la costa]? Sixteen String Jack [Jack de los dieciséis golpes], de quien ni siquiera imaginaba que era un bandolero, me inquietaba despierto y atormentaba mis sueños, y hay una secuencia de tres de ese almanaque encantado que todavía recuerdo a veces, como un verso amado: Lodoiska, Palacio de Plata, Reflejo del Puente de Westminster. Nombres, los nombres a secas, significan más para los niños, sin ningún género de dudas, que los recuerdos de los pobres, mayores, olvidadizos necios.
El nombre de Skelt también se me ha antojado siempre como parte integral del encanto de sus producciones. Puede que sea distinto en el caso de la rosa, pero el atractivo de estas obras de teatro en papel disminuyó sensiblemente cuando Webb se introdujo en la firma: un pobre cuco, pavoneándose en el nido de Skelt. Y ahora hemos llegado a Pollock, sondando abismos más profundos. Como el nombre de Skelt parece tan teatrero y propio de piratas, lo voy a adoptar con osadía para indicar dichas cualidades. La skeltez, pues, es una cualidad de gran valor artístico. Puede incluso encontrarse, dicho sea con todo respeto, en la obra de la Naturaleza. Lo teatrero es su nombre genérico, pero es una teatralidad antigua, insular, casera; no francesa, o de casa, británica; no de hoy, sino que rezuma O. Smith, Fitzball y la edad de oro del melodrama por los cuatro costados: un aroma peculiar la invade; pronuncia su mensaje baladí en un tono de voz que posee el encanto de la antigüedad reciente. No voy a insistir en el arte de los integrantes de Skelt. Esas maravillosas criaturas que antaño tanto cautivaron nuestro espíritu con su actitud osada, colección de letal maquinaria e incomparable indumentaria, parecen hoy un tanto decaídas; el casi inalcanzable favor de la heroína me golpea casi diría que con dolor; los mohínes del villano ya no me estremecen como una trompeta, y las escenas, esos paisajes otrora inigualables, parecen los empeños de una mano novata. Eso, en cuanto a los fallos que hallamos. Pero, por otro lado, el crítico imparcial celebra reseñar la presencia de una gran unidad de estilo, de esos sobrentendidos de pacotilla, en los que un hombre está muerto y listo para ser enterrado cuando no responde; de la elegancia de las candilejas, de lo extravagante y facilón, descarado, teatrero opuesto a la realidad pura y dura, pero ¡mucho más agradable a la mente!
El escenario del mundo de Skelt —¿o debiéramos decir el Reino del Otro Lado del Río?—1 tenía una característica preponderante. Aunque se situase en Polonia, como en The Blind Boy, o en Bohemia con The Miller and his Men, o en Italia con The Old Cloak Chest, seguía siendo el Reino del Otro Lado del Río. Un botánico lo sabría por las plantas. Imperaba la malvarrosa, que crecía salvaje en el desierto, era común la acedera, así como el junco doblado, y, por encima de ellos, se situaban el álamo, la palmera, la patata y la Quercus skeltica: todas plantas aguerridas. Las entrañas de las cuevas estaban revestidas de rocas de Surreyside; el suelo estaba hollado por el liviano zapato de T. P. Cooke. Skelt, desde luego, tenía otra veta, la oriental: tenía en nómina al espléndido Oriente, y en el nuevo barrio de Hyères, pongamos por caso, o en el jardín del Hotel des Iles d’Or podías contemplar esas benditas visiones convertidas en realidad. Pero no me detendré al respecto; eran una obra secundaria; era en los escenarios occidentales donde Skelt alcanzaba su plena identidad. Tenían un intenso sabor inglés; eran una especie de indigestión de Inglaterra y de telones pintados, y debo decir que resultaban encantadores. ¡Cómo se pierden los caminos y se asienta el castillo en la colina, cómo brilla el sol detrás de una nube y se enrosca la congregación de nubes, tiesas como almohadas! Ahí está el interior de la casita, el habitual primer piso, con la capa en el gancho, los rosarios de cebollas, la pistola y el cuerno para pólvora y el armario de la esquina; ahí está la posada (este drama debe de ser náutico, presiento al capitán Luff y a Bold Bob Bowspirit) con la cortina roja, pipas, escupideras y reloj con cuerda para ocho días, y más allá, a continuación, la impresionante mazmorra con las cadenas, que tan aburrida resultaba de colorear. Inglaterra, los setos de olmo, las estrechas casas de ladrillo, los molinos, las vistas del Támesis navegable; Inglaterra, cuando finalmente la visité, no era sino Skelt llevado a la realidad: cruzar la frontera era, para un escocés, volver a Skelt; estaban el cartel de la posada y el abrevadero de caballos, todos anunciados en el fiel Skelt. Si a la edad madura de catorce años compré cierto garrote e hice que un amigo cargara con él, y, a partir de entonces, recorrí los anodinos caminos del mundo según mi ideal, rebosante de pura fantasía, en realidad no era sino una marioneta manejada aún por Skelt; el original de esa lamentable cachiporra, y, desde luego, el arquetipo de todas las cachiporras, muy mejorada con respecto a la de Cruikshank, ornaba la mano de Jonathan Wild, grabado 1. “Esto me está dominando”, como exclama Whitman, a propósito de una provocación menor. ¿Quién soy yo? ¿Qué son la vida, el arte, las letras, el mundo, sino lo que mi Skelt ha hecho de ellos? Él dejó su marca en mi bisoñez. El mundo era vulgar antes de que lo conociera, un pobre mundo de un penique, pero no tardó en lucir los colores de la aventura. Si voy al teatro a ver un melodrama a la vieja usanza, no es más que Skelt un poco desmejorado. Si veo una escena atrevida en la naturaleza, Skelt se hubiera atrevido a más; desde luego, habría habido un castillo en esa montaña, y me parece echar en falta el árbol hueco —ese objeto de decorado— en primer plano. Efectivamente, gracias a ese arte prefabricado, soso, fanfarrón, torpe e infantil, al parecer, he aprendido a reconocer la esencia del disfrute de mi vida; allí me encontré con los espectros de los personajes sobre los que después leería y a los que amaría en un futuro posterior; conocí la poesía de Der Freischütz mucho antes de oír hablar de Weber o del portentoso Formes; adquirí una galería de escenas y personajes con los que, en el teatro mudo de la mente, poder representar todas las novelas y libros de aventuras, y esos burdos recortes me dispensaron un placer duradero y transformador. ¿Y en cuanto a ti, lector?
Una moraleja: parece ser que B. Pollock, antes J. Redington, en el número 73 de Hoxton Street, no sólo ha publicado veintitrés de esos antiguos favoritos de la escena, sino que posee las planchas necesarias y muestra una discreta inclinación favorable a sacar otros veintitrés. Si amas el arte, el disparate o la mirada brillante de los niños, ve con presteza a Pollock’s, o a Clarke’s de Garrick Street. En la lista de posibles publicaciones de Pollock veo dos de mis antiguas aspiraciones: Wreck Ashore y Sixteen String Jack, y quiero creer que, cuando éstos vuelvan a ver la luz del día, B. Pollock se acordará de este apologista. No obstante, tengo un sueño que a veces no es un sueño en absoluto. Me veo vagando por una calle fantasmagórica —E. W. creo que es el distrito postal—, cerca del gorro de San Pablo, y desde la cual se oye bien el eco del puente de la Abadía. Allí, en una tienda poco iluminada, de techo bajo y con un fuerte olor a pegamento y candilejas, me encuentro llegando a un trémulo acuerdo con el gran Skelt en persona, el original, todo cubierto de polvo de la tumba. Compro, con el corazón en un puño, las compro todas, todas menos las pantomimas; hago entrega de mi dinero mental, y salgo, y ¡zas!, los paquetes son polvo.
LOS PORTADORES DE FAROLES
I
ESOS chicos se reunían cada otoño en cierto pueblo de pescadores, donde conocían en grado sumo la gloria de la existencia. El lugar estaba creado, al parecer de forma intencionada, para la diversión de jóvenes caballeros. Una calle o dos de casas, casi todas rojas y la mayoría con tejas; varios árboles espléndidos apiñados en torno a la casa del clérigo y el patio de la iglesia, que convertían la calle principal en un callejón umbrío; muchos jardincillos, más resplandecientes de flores de lo habitual; redes secándose, y mujeres de pescadores rezongando en la parte de atrás; un olor a pescado, un agradable olor a algas; ráfagas de arena traída por el viento en las esquinas de las calles; tiendas con bolas de golf y caramelos en frascos; otra tienda con pickwicks de a penique (ese puro digno de mención) y el London Journal, por el que siento aprecio debido a sus asombrosas imágenes, y unas pocas novelas, que aprecio por sus nombres sugerentes: ésos, hasta donde alcanza mi recuerdo, eran los ingredientes del pueblo. Debéis imaginarlos situados en una punta entre dos bahías de arena y flanqueados por unos pocos chalés: suficientes para hospedar a los chicos con los padres que los acompañaban, insuficientes (insuficientes por el momento) para que la escena adquiera carácter cockney; un refugio entre las rocas de enfrente, y más allá, una fila de islotes grises; a la izquierda, interminables médanos y espirales de arena, un desierto de madrigueras, rebosantes de conejos saltarines y gaviotas voladoras; a la derecha, una serie de peñascos orientados al mar, una cima escarpada detrás de otra; las ruinas de una imponente y antigua fortaleza al borde de uno de ellos; calas entremedias, ora hechizadas por la calma del sol, ora inundadas por el silbido del viento y el clamor de la fuerza del oleaje; las guaridas y las abrigadas cavidades con olor a tomillo y abrótano, con el aire del borde del acantilado, penetrante y limpio, y con la fragancia acre del mar; al frente, la roca Bass, inclinada hacia delante como un bañista dubitativo, con la espuma salpicándola de blanco, y los alcatraces paseándose por su cima como un humo enorme y brillante. Esta parte selecta del litoral era sagrada, además, para el provocador de naufragios, y en la Bass, a los ojos de la imaginación, aún ondea la bandera del rey Jacobo, y a los oídos de la imaginación, aún resuena el hierro de las herraduras en los arcos de Tantallon, y se oye el eco de las órdenes de El Gato con Cascabeles.
Nada había que arruinase tus días, si eras un niño que pasaba las vacaciones por aquellos lares, aparte de la vergüenza del placer. Podías jugar al golf si querías, pero creo que encontré mejores ocupaciones. Podías esconderte en el Paseo de la Dama, cierta hondonada sin sol de los mayores que la humedad había cubierto totalmente con un musgo tan verde como la hierba, y salpicada aquí y allá, junto a la orilla, de muros sin techo, las frías casas de los anacoretas. Para prepararse para la vida y, especialmente, con vistas a aprender el arte de fumar, era harto corriente que los muchachos echasen allí el ancla, y se podía ver un único pickwick