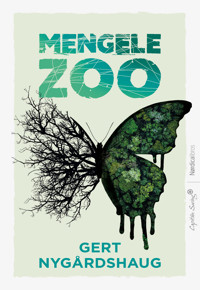
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
En 2007, el Festival de Literatura de Lillehammer eligió Mengele Zoo como la mejor novela escrita en Noruega y se convirtió en un auténtico fenómeno editorial. El título de la obra es una expresión brasileña que quiere decir que una situación está fuera de control. Nygårdshaug nos presenta a Mino, quien nació en la selva tropical sudamericana. Le encantan los aromas, los sonidos, la diversidad de la vida. El joven se dedica a buscar las mariposas más raras junto con su padre, pero su pequeña comunidad está siendo gravemente afectada por las principales compañías petroleras que desean explotar la selva tropical… Basado en las experiencias del autor cuando vivía en la selva tropical latinoamericana, esta obra combina magistralmente una narrativa exuberante con el thriller policiaco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GERT NYGÅRDSHAUG
Traducción de
Pienso en los días singulares que pasé en la profundidad de las selvas de Venezuela y Brasil; en Tomás, el indígena canaima que por las noches, luego de arrastrar la piragua a tierra firme, relataba con aplomo las historias más increíbles al lado de la fogata. Historias sobre la selva, la gran selva que ahora está a punto de ser destruida.
Recuerdo las numerosas conversaciones en torno a un vaso de ron en el bar Stalingrado en Cumaná, una ciudad pobre de la costa. Ahí todavía circulan teorías sobre el paradero del legendario capitán inglés Percy Fawcett, que desapareció en la selva mientras buscaba culturas antiguas, al sur del río Xingú, hace más de cincuenta años, sin dejar rastro alguno. Fawcett había registrado más de cien tribus indígenas genuinas; de las cuales hoy subsisten, máximo, diez.
La violencia contra la selva y sus habitantes es inconcebible. La realidad es peor de lo que cualquier novela puede transmitir. Y las consecuencias son casi imposibles de entender.
Quiero señalar que, de manera deliberada, he mezclado en este libro los idiomas portugués y español junto con palabras y expresiones locales, para evitar que la atención se concentre en un país o región determinados del continente donde acontece gran parte de la historia. Los nombres de las distintas especies de animales y plantas son auténticos.
Straumen, 22-11-1988
GERT NYGÅRDSHAUG
1
Blanca como la pulpa de coco
El cerro de las Magnolias, situado al sudeste del pueblo, lucía verde dorado bajo el sol del atardecer mientras la brisa húmeda, agradable y casi imperceptible traía consigo el aroma algo amargo de la canforeira. En medio de la verde cumbre sobresalían los árboles de jacaranda llenos de flores. Parecían faros de porcelana azul que atraían a todas las aves, desde zopilotes y colibríes, hasta tucanes de picos indiscretos.
Una nube de statiras —mariposas azufre, limoneras, o manifestantes—[1] abandonó su refugio tras el potente y fugaz aguacero de la tarde, levantando el vuelo y adentrándose en el pueblo atraída por los intensos aromas del mercado de verduras y flores. Hacía calor y la jungla exhalaba.
—¡Lárgate, ladronzuelo, o invocaré a todos los espíritus obojos y kajimis del bosque para que se metan debajo de tu manta en la noche y envenenen tu cuerpo a mordidas!
El delgado vendedor de cocos golpeó con su raído sombrero a un niño descalzo y semidesnudo, que salió disparado como un rayo soltando una carcajada burlona.
Mino Aquiles Portoguesa se escondió detrás del tronco del gran plátano. Tenía seis años, ya había perdido casi todos los dientes de leche y no le tenía ningún miedo al vendedor de cocos. Ninguno de los niños temía al viejo Eusebio el del carrito, a pesar de lo exagerado que agitaba los brazos y lo alto que gritaba cuando los chiquillos se acercaban demasiado a su carrito de cocos. Sabían que en el fondo Eusebio era bueno. En más de una ocasión les había dado un coco entero sin abrir, y no muchos vendedores de cocos regalaban cocos enteros a los niños pobres en el mercado de la plaza.
—¡Minolito! ¡Ven, hemos encontrado algo! —gritó su compañero Lucas.
Mino corrió del árbol hacia unas cajas viejas de verduras apiladas en una esquina del mercado. Lucas, Pepe y Armando hurgaban con un palo en una caja de madera que contenía coles podridas color marrón. Mino echó una mirada al interior de la caja.
—Un sapito —dijo—. ¡Un sapito blanco! Mira, trata de esconderse entre las hojas de col podrida. No le hagas nada, Armando.
Armando, que tenía diez años y ya casi era adulto, soltó el palo y sacó un cordón del bolsillo al que le hizo un nudo muy profesional en la punta.
—Vamos a colgarlo para que los vendedores de cocos se espanten y dejen abandonados sus carritos. Por si ustedes no lo saben, estos sapos son venenosos. Mi abuelo casi muere por tocar uno. —Armando bajó el lazo cuidadosamente sobre la cabeza del sapo y pegó un brusco tirón.
Lucas, Pepe y Mino retrocedieron asustados. El sapo brincaba y golpeaba, pateaba y daba coces con sus largas patas traseras, y en sus ojos cristalinos se formó una opaca membrana. Armando temblaba de júbilo y reía sonoramente, manteniendo al animal lo más lejos posible del cuerpo. De repente, el sapo realizó un movimiento violento y de manera inesperada terminó golpeando el muslo descubierto de Armando, que lanzó un gemido y soltó al animal. El sapo brincó debajo de las cajas de verduras y desapareció.
En el muslo de Armando se había formado una mancha roja parecida a las quemaduras propiciadas por el arbusto mujar. Lucas, Pepe y Mino miraron la mancha con los ojos bien abiertos, esperando a que en cualquier momento empezara a rezumar y se extendiera del muslo de Armando a la ingle, más arriba sobre la barriga hasta el pecho, y pronto todo Armando fuera a estar bullendo y burbujeando como un rosado lechoncito en la olla sobre el fuego y entonces Armando acabara muriendo.
Todos sabían que los sapos blancos eran peligrosos.
Pero la mancha no se expandió y Armando no palideció más. Sus mejillas recuperaron el color muy pronto y los ojos expresaban la misma terquedad de antes.
—Mierda —dijo Armando y pateó la pila de cajas por donde el sapo se había esfumado—. Mierda. Voy a lavarme a la fuente, luego tengo que buscar unas cáscaras de coco grandes y gruesas para llevárselas a casa a Mamá Esmeralda. —Armando corrió como un torbellino entre los comerciantes de verduras y desapareció tras el plátano perseguido por Pepe.
—Seguro se muere esta noche —dijo Lucas tomando a Mino del brazo. Los dos pequeños de seis años asintieron solemnemente.
Mino se acercó con cuidado a la orilla de la selva, sus pies descalzos se hundieron en la lodosa tierra rojiza donde el padre Macondo había intentado plantar taro inútilmente. Los matorrales marchitos se bambolearon abatidos sobre el desnutrido fango de aquello que apenas podía considerarse tierra. La selva rodeaba al pueblo y un hediondo pantano formaba un cinturón entre esta y la parte de tierra donde era posible cultivar. Pero el padre Macondo nunca se dio por vencido, plantó una y otra vez.
Mino se detuvo y recogió la rama que había caído de un enorme árbol. Su forma de Y era perfecta. De la bolsita de su morral, que parecía una larga salchicha abierta en una de sus puntas, tomó una red para mosquitos, la puso con elegancia sobre las puntas de la rama en forma de Y y, ¡zas!, ya contaba con una perfecta red cazamariposas. Era precisamente aquí, pegado al muro de la selva, donde se encontraban las mariposas más hermosas.
Su padre le había dicho que hoy necesitaba dos mariposas Morpho grandes y azules.
Mino pensó en el sapo que había quemado a Armando, que seguramente se encontraba en la cama con fiebre, y puso mucha atención en los lugares donde pisaba, temeroso de que hubiera más sapos blancos escondidos en el fango marrón.
Una enorme mariposa argante, color amarillo anaranjado, voló y se detuvo en uno de los taros marchitos. Mino se sabía el nombre de la mayoría de las mariposas que había en la selva, todo lo había aprendido leyendo con su padre el gran libro de las mariposas. Mino se escurrió con cautela hacia el matorral, sujetó la red frente a él y dando un veloz salto la deslizó sobre la mariposa. Oprimió su pecho con sus pequeños dedos bien entrenados, no tan fuerte como para matarla, pero sí lo suficiente para que se desmayara. Luego sacó una cajita de latón de su bolsillo y la encerró ahí, junto a una bolita de algodón mojada en éter. Así murió la mariposa.
Cada vez que salía con la red para atrapar mariposas, Mino se sentía como un cazador. Era un gran cazador. Y ninguno de sus amigos podía acompañarlo cuando salía a cazar mariposas para su padre porque en su bolsillo cargaba un arma mortal: una cajita de latón llena de gas venenoso. Cuando iba a salir de cacería, Mino y su papá solían practicar un ritual secreto.
—Minolito —decía su padre, seguido de unas palabras complicadas—: Acetato de etilo.
Mino tenía que repetir esas palabras y ambos asentían con un movimiento de cabeza. Después, sin que la madre de Mino se percatara, su padre se deslizaba hacia el cuarto de lavado para hurtar una bola de algodón del cajón más alto de la cómoda. Entonces asentían ambos de nuevo y Mino seguía a su padre al cobertizo. Escondida tras una viga pegada al techo, tan alto que el padre de Mino tenía que subirse a una caja, estaba la botella. La botella con las Gotas de la Muerte. La bolita de algodón era ligeramente humedecida y puesta de inmediato en la cajita metálica de Mino. Tenía poder para matar aún pasadas muchas horas.
Mino alcanzó los primeros árboles de la jungla, y lanzó una vigilante mirada a su alrededor. Para capturar mariposas Morpho necesitaba adentrarse en la jungla, allí estaban las hermosas y celestiales mariposas azul metálico. Las mariposas eran difíciles de atrapar. Normalmente volaban alto, demasiado alto para que Mino las alcanzara con su red, pero a veces descendían a los claros de la selva y se posaban en tierra. Todo era cuestión de acercarse con mucho cuidado.
Mino sabía que esa era la mejor hora para atrapar Morpho. Ya era tarde, en el transcurso de una hora oscurecería. Y justo a esa hora podría suceder que las Morpho descendiesen desde las copas de los árboles como copos azules y brillantes, y se posaran en el suelo. Su padre ganaba diez veces más con una Morpho que con una statira o una argante.
La selva estaba en silencio, húmeda, las hojas marchitas que pisaba Mino desprendían vaho. Justo frente a él salió zumbando un animalito asustado, una pequeña rana o tal vez una iguana verde-cobre. A Mino le gustaba la selva, no le causaban miedo en absoluto la penumbra y el ambiente sofocante bajo los altos árboles, pero nunca se internaba más allá de la distancia que le permitía escuchar los murmullos y gritos de la aldea.
Era un pequeño cazador, un gran cazador. Como los obojos y los kajimis lo habían sido cincuenta años atrás. Armando le había contado que ellos usaban flechas envenenadas; él llevaba gas venenoso en su bolsillo. De haber contado con una caja lo suficientemente grande, habría podido atrapar cerrillos —pecaríes— y tatús —armadillos—, aunque esos animales vivían muy dentro de la selva.
Mino atrapó una Morpho, atrapó dos, y justo antes de que oscureciera, atrapó aún una más. Eran más grandes que su mano, aun con las alas plegadas, apenas hubo lugar para ellas en la caja de metal. Su padre le apreciaría como a un gran cazador.
Mino saltó y trotó entre el fango olvidando que ahí podía haber sapos blancos, zigzagueó entre los tomatales del señor Gomera y brincó sobre las fértiles mandiocas de la señora Serrata. En seguida llegó al plátano donde había escondido el montón de cáscaras de coco que había juntado de entre los carros de los vendedores por la tarde. Entonces vio de golpe a Mamá Esmeralda, que entraba gimiendo a la plaza ondeando un trapo negro.
Mino entendió entonces que Armando ya había muerto.
Antes de levantar la pala y esparcir un poco de tierra color óxido sobre la caja donde yacía Armando, al fondo de un hoyo, el padre Macondo dijo:
—Los pequeños corazones que repentinamente paran de latir, no paran para Dios. En el cielo seguirán latiendo, y la sangre que bombean brota de alegría como el claro arroyo al lado de la montaña. Armando vive hoy en los enormes salones del reino de los cielos. Ahí no hay llanto, no hay harapos, no hay hambre que muerda los estómagos de los niños como ocelotes devorando su presa. Allá arriba, Armando puede sonreír contento hacia nosotros, miserables peones que sembramos en tierra yerma. Pero también a nosotros nos llegará nuestra hora.
Mino sujetó con fuerza la mano de su papá, mientras pensaba en las marchitas matas de taro del padre Macondo. Y pensó que así de profundo como Armando se hallaba ahora, debajo de la tierra, seguramente no se le acercarían ni las hormigas ni los escarabajos. Luego se estremeció al pensar en el sapo blanco.
—Papá —cuchicheó Mino—, ¿los sapos son más venenosos que el acetato de etilo?
—Chist —contestó Sebastián Portoguesa, y con sutileza colocó una mano sobre la boca de su hijo.
El padre esparció la tierra y Mamá Esmeralda sollozó. Ella era su abuela, nadie en la aldea sabía quiénes eran o dónde se encontraban los padres de Armando.
El entierro casi había concluido cuando Mino vio una bandada de ibis escarlata volando en dirección al río grande. El doctor había dicho que el veneno del sapo blanco no era tan peligroso, pero que el corazón de Armando se había parado porque Armando había estado profunda, violentamente asustado. Tan asustado que el corazón se detuvo y la sangre dejó de fluir a través de su cuerpo.
—¿Papá, por qué no tienen sangre las mariposas, no tienen tampoco corazón? —Mino seguía sujetando con fuerza la mano de su padre cuando se adentraron bajo los árboles de canela, que todavía despedían su fresco aroma, y rodeaban el cementerio y la pequeña iglesia blanca con sus dos torres.
La casa donde vivían no era grande, estaba ubicada a la orilla del pueblo, junto a un riachuelo donde el agua casi siempre estaba quieta excepto en época de lluvias, cuando solía desbordarse y llegar hasta el umbral de la puerta de la señora Serrata, la vecina más cercana. El abuelo de Mino había construido la casa con barro, paja y troncos, mientras el techo era de láminas onduladas y oxidadas. La casa era una de las más bonitas del pueblo porque Sebastián Portoguesa traía, al menos dos veces al año, cal y pintura de la venda del señor Rivera. Mamá entonces hacía brochas grandes y pequeñas con fibra de tarapo, y toda la familia se ponía a encalar y pintar cantando baladas de Bolívar con textos improvisados. Teófilo, el hermano menor de Mino, aún era demasiado pequeño para pintar, y para evitar que volteara las cubetas con cal o fuera a beber de ellas, lo amarraban al palo de la ropa. Tanto Amanthea, la mamá, como Sefrino, el hermano de cuatro años, y Ana María, la hermana gemela de Mino, participaban gustosamente en el trabajo. Pero la mamá no cantaba; Amanthea Portoguesa no había emitido ni un solo sonido desde hacía más de un año.
Sebastián Portoguesa vivía de preparar y vender mariposas. Tenía un contacto en la capital del distrito, a unos doscientos kilómetros bajando por el río grande, que cada semana recibía un envío con el autobús local. En pequeñas cajas de plástico que le regalaba el señor Rivera, donde anteriormente había golosinas, acomodaba a las bellas mariposas, esas criaturas perfectas que irradiaban colores y patrones increíbles. «Ángeles de la selva», las llamaba el padre de Mino. La paga recibida no era mala, y junto con las cáscaras de coco recolectadas por Ana María y Mino por entre los puestos de la plaza, les permitía mantener el hambre alejada, aunque rara vez hubiera carne o pescado en las cazuelas de Amanthea Portoguesa. Además, tenían un cerdo, siete gallinas y dos mutum domésticos, pavos de la selva que cada día engordaban más a base de cáscaras de mandioca y arroz enmohecido.
Mino podía pasar horas sentado al lado de su padre, observando cómo preparaba las mariposas. Nunca se cansaba de estudiar los movimientos que realizaba para lograr que las mariposas se mantuvieran desplegadas sobre las tablas de montaje, sin tocar sus frágiles alas con los dedos. Usaba alfileres, pinzas y papel translúcido para manipular las alas, pero nunca las atravesaba con los alfileres. Antes de comenzar a prepararlas, una larga aguja atravesaba el pecho del insecto, a través del tórax, como su padre le había dicho que se llamaba. Entonces la mariposa era fijada sobre la tabla de montaje y las alas eran desplazadas cuidadosamente hacia arriba hasta la posición correcta. Al final, cuando la mariposa se encontraba perfectamente recostada, las largas y delgadas antenas eran acomodadas en una simétrica y bella V. Ese era el momento más crítico de la preparación y Mino lo sabía; no se requería mucho para que una antena pudiera quebrarse, lo cual estropearía al insecto por completo, haciendo estallar la ira de su padre. Por eso, cada vez que llegaba el turno de las antenas, Mino contenía la respiración, y si su padre tenía frente a sí una mariposa excepcional, prefería no ver y salía a dar una vuelta por detrás del cobertizo en espera de un gran alboroto proveniente del interior; pero si el silencio se prolongaba, Mino se apresuraba a entrar para sonreírle a su padre, cuyo rostro luciría radiante mientras sostenía la tabla de montaje bajo la luz para que todos pudieran observar la maravilla: ¡una Pseudolycaena marsyas!, ¡una Morpho montezuma!, o ¡una Parides perrhebus! Mino se sabía todos los nombres en latín, le resultaban palabras apasionantes y secretas.
Posteriormente, la mariposa era puesta a secar al menos una semana antes de ser colocada en la caja de plástico con fondo de corcho. Sobre este fondo, el padre de Mino ponía una hoja blanca donde estaban escritos, en la hermosa caligrafía de la madre, el nombre y la familia de la mariposa. La madre era la que más bonito escribía en la familia.
Ni Mino ni su padre recordaban haber visto algo más bello sobre la tierra que una mariposa con las alas extendidas en eterna inmovilidad. En eso ambos estaban de acuerdo.
El padre de Mino les había enseñado a él y a Ana María a leer. Las autoridades habían prometido que pronto vendría un maestro al pueblo, pero aún no había llegado nadie. Mino podía leer con fluidez y en voz alta el libro de las mariposas. Por las noches, antes de que se durmiera, su padre solía sentarse en la cama para contarle historias sobre las cuatro vidas de las mariposas: la vida como huevo, como larva, como crisálida y como mariposa. Por lo regular, la vida como mariposa era la más corta; rara vez pasaba de dos meses, pero se podría considerar que, a manera de recompensa, una mariposa selvática podía tener vivencias muy particulares durante ese corto tiempo.
La madre de Mino escuchaba desde el marco de la puerta con una melancólica sonrisa, sin que sus labios emitieran un solo sonido. Nadie en el pueblo entendía cómo era que Sebastián Portoguesa había descubierto esto de las mariposas o dónde había adquirido el conocimiento para tratarlas, pero todos estaban de acuerdo en que el señor Portoguesa había encontrado una forma inteligente y respetable de ganarse el sustento, en un lugar donde la pobreza y el desempleo se adherían a la mayoría como la savia más obstinada, imposibles de arrancar. Y ningún amigo de Mino lo provocaba cuando se marchaba a su cotidiana expedición con la red cazamariposas. Era un cazador solitario pero respetado.
—¿Por qué no cortamos los árboles que nos tapan el sol? ¿Por qué no les damos fin a las moscardas con queroseno y fuego? ¿Acaso en este pueblo no tenemos cuello entre los hombros y la cabeza? ¿Acaso no valemos más que las coles que se pudren en sus cajas? Vean el ejemplo del señor Tico: ha montado un filoso machete en la punta de su muleta y no deja de apuntar contra el gaznate de Cabura, cada vez que este malnacido se atreve a aparecer por el mercado. ¿Es el señor Tico, que quedó inválido, el único hombre en este pueblo con cuello entre la cabeza y los hombros? Ustedes oyeron lo que dijo el padre Macondo: los poderosos allá arriba, en la fructífera sabana, compran máquinas más grandes que la iglesia, capaces de trabajar más rápido que mil caboclos.[2] Ellos se han apoderado de toda la tierra y ahora también nos quitan el trabajo. Nosotros solo somos coles apestosas, putrefactas, insectos que salimos despavoridos cuando nos han destrozado la cola a pisotones.
El vendedor de cocos que tenía el puesto al lado de la carretilla de Eusebio estaba parado sobre dos cajas de verduras gesticulando salvajemente con los brazos. Su desbordante discurso había despertado júbilo en la plaza antes de que la gente empacara para tomar la siesta. El viejo Eusebio agitó su sombrero, rio con sus encías sin dientes en dirección al sol, sacó una botella de aguardiente blanco y le dio un largo trago antes de pasársela al orador.
—¡Más, Gonzo, más! ¡Que viva Tico el del machete en la muleta!
—¡Bichos de poca monta! —El señor Gonzo tosió debido al aguardiente de caña, pero prosiguió—: ¿Acaso el Gobierno no nos ha prometido trabajo, comida y escuela? ¿Y qué tenemos? ¡Nada! ¡Nuestras casas se hunden más y más en el fango, las paredes se descarapelan y los entramados se pudren! ¡Nuestras tierras están exhaustas y los árboles que recién plantamos están llenos de moho, tienen la corteza verde y no dan ningún fruto, y si encontramos otra área fértil, llegan los poderosos con sus papeles y documentos sellados, y los armeros clavan la boca del rifle entre tus ojos y te llevan encadenado a los hoyos de las ratas en la capital! ¿Qué pasó con el señor Gypez? ¿O con el señor Vázquez y su hijo? ¡Después de haber sido obligados a beber los orines del malnacido Cabura, los subieron a una camioneta y se los llevaron! Siempre es así, y nosotros agachamos nuestras cabezas sin cuello en el fango que se hace más y más hondo con cada temporada de lluvia.
Mino trepó la tapia del cementerio bajo los árboles de canela para poder ver mejor el espectáculo en la plaza. Lucas le hizo segunda, pero antes colocó a su tortuga entre dos piedras de la tapia para resguardarla.
—Es el señor Gonzo, que otra vez anda enojado. Está parado sobre una caja agitando los brazos —murmuró Mino.
—El señor Gonzo no está enojado, eso me consta. Apenas ayer me dio una nuez muy buena —dijo Lucas decidido y apretó los ojos para darle seriedad a su afirmación.
—No está enojado con nosotros, sino con el malnacido de Cabura.
—Todos están enojados con el malnacido de Cabura.
—¡Ven! —dijo Mino y saltó de la tapia—. Vamos a colarnos hasta donde está parado el señor Gonzo, tal vez nos dé una nuez si le aplaudimos cuando habla.
Lucas se quedó en la tapia, tenía miedo de que alguien entre la multitud le pisara el dedo hinchado que el gato de la señora Serrata le había mordido.
Mino se escurrió entre los alborotados vendedores de verduras y cocos, hasta quedar cerca de las cajas donde estaba parado el señor Gonzo. Aplaudió efusivamente esperando que el orador le mirara, pero el señor Gonzo, embriagado en su discurso, en su valentía y también por los tragos que con frecuencia tomaba de la botella del desdentado Eusebio, tenía los ojos volcados, bien por encima de Mino, hacia la multitud. El discurso se tornó cada vez más violento.
—¿Qué hacemos con los cerdos que se comen a su propia descendencia? ¿Eh? Claro, afilamos el cuchillo más grande de la cocina para deslizarlo a través de su grasoso gaznate hasta que su pestilente sangre burbujee sobre la tierra, y luego colgamos su cadáver sobre un hormiguero en la profundidad de la selva. ¿No es eso lo que hacemos? ¿Eh? ¡La próxima vez que pase frente al criadero de larvas que Cabura tiene por oficina, voy a escupir un enorme gargajo frente a sus verdes y pestilentes botas militares, luego haré a un lado su carabina y arrancaré uno por uno los venenosos pelos amarillos de su nariz y le diré que no necesitamos lacayos americanos para cuidar la selva que nuestros antepasados trabajaron y convirtieron en tierra fértil!
De repente no hubo nadie que aplaudiera, nadie jaleando y gritando. Un funesto silencio invadió la plaza. El orador observó desconcertado a su alrededor y detuvo la mirada en un punto a la izquierda del plátano, donde la multitud se hizo a un lado y tres hombres con uniformes de camuflaje color borgoña y dorado, con bandolera y carabinas listas para disparar, entraron marchando en dirección del señor Gonzo, que se había quedado pálido y masticaba inútilmente la nada del aire. Sus ojos se llenaron repentinamente de agua.
Mino se aferró al muslo del vendedor de verduras que tenía más cerca al descubrir quién había llegado: se trataba del mismísimo sargento Felipe Cabura y dos de sus soldados. Los armeros.
El señor Gonzo permanecía inmóvil encima de las cajas en una posición que desafiaba la ley de la gravedad y muchas otras leyes de la naturaleza. Los brazos y uno de sus pies se disponían a bajar de las cajas, pero el ángulo de su cuerpo hacía imposible el descenso. Así se mantuvo un instante que posteriormente todos consideraron como una eternidad completa.
Felipe Cabura pateó con tanta fuerza la caja de abajo que el señor Gonzo cayó de espaldas sobre la carretilla de Eusebio, donde quedó recostado entre los cocos verdes con el blanco de los ojos buscando el suave cielo azul. Felipe Cabura se acercó a la carretilla a la carrera, golpeando con la culata de su pesada carabina una nuez y duchando con su grisácea y brillante leche a los aterrorizados espectadores más cercanos.
—Coco fresco —dijo Cabura, y asestó otro rudo golpe con su carabina.
Un coco situado a la izquierda del señor Gonzo fue alcanzado y su agua también salpicó alrededor.
—Otro coco fresco.
El tercer golpe asestado por la carabina del sargento Felipe Cabura dio en la nariz del señor Gonzo y una lluvia de gotas rojas cayó sobre los comerciantes de verduras.
—Coco podrido —dijo Cabura antes de dar la media vuelta y marcharse por donde había llegado junto con sus dos soldados, mientras las delgadas piernas del señor Gonzo sobresalían de la carretilla a trompicones en los espasmos finales de la muerte.
Mino soltó la pierna del verdulero y corrió lo más rápido que pudo; tropezó, cayó, se puso de pie nuevamente y siguió corriendo. No se detuvo hasta llegar a la mesa donde su padre estaba trabajando a la sombra del banano. La madre colgaba ropa en una cuerda a su lado.
—El mal…, el malnacido de Ca…, Cabura destrozó la cabeza del señor Gonzo como si fuera un coco —balbuceó Mino jadeante.
Sebastián Portoguesa miró ausente a su hijo, enseguida dejó a un lado la tabla de montaje con una Anartia a media preparación, y sentó a Mino en sus piernas.
—Minolito —le dijo.
Tras haber escuchado el relato entrecortado de su hijo, Sebastián Portoguesa se puso de pie y caminó hacia la plaza. Pasadas dos horas estaba de regreso, tomó asiento y hurgó en un plato humeante con soja verde y yuca, condimentado con chile y bayas de pimienta verde, que Ana María puso delante de él. Su esposa, Amanthea, quien había parido cuatro niños sanos y bien formados, estaba parada en el marco de la puerta con la mirada aterrada y clavada en el piso de tierra.
—¿Dónde está Minolito? —preguntó él con la voz quebrada.
—Está jugando con Teófilo y Sefrino detrás del cobertizo —le informó Ana María.
—Esta noche les voy a contar la historia del líder de los obojos y la Mariposa Mimosa —dijo Sebastián Portoguesa.
—Más allá del río grande, detrás de las lejanas colinas, en las entrañas de la selva, vivía Tarquentarque, el poderoso cacique de los obojos. Tarquentarque tenía siete esposas y treinta y cuatro hijos, pero ninguna hija. Por ello, todas las noches se sentaba frente a la fogata y bebía enormes jícaras con casabe fermentado que sus esposas y sus incontables hijos le traían sin parar. Al final, su estómago quedaba tan grande y pesado por el casabe que llegaba hasta el suelo, y se lo colgaba a la espalda como un saco cuando bajaba a la orilla del río a sentarse en un manglar. Ahí podía pasar toda la noche lamentándose, mientras su estómago se mecía en la superficie del agua atrayendo bandadas de pirañas que con avidez intentaban roer un hoyo en el inmenso y seductor vientre. Pero el cacique tenía la piel del estómago tan viscosa y fuerte que los dientes de las pirañas no lograban penetrarla. Así pasó Tarquentarque noche tras noche, sufriendo la pena de no haber tenido ni una sola hija.
Mino parpadeó. La voz de su padre sonaba serena y monótona, y los reconfortantes sonidos del muro de la selva a cien metros de la casa creaban un manto de sosiego y abrigo alrededor de los tres niños que se apretujaban en la ancha cama común. Teófilo tenía su propia caja en una esquina y ya estaba dormido.
Mino cerró los ojos y vio el espantoso rostro del sargento Felipe Cabura mientras golpeaba con la culata sobre la carretilla de Eusebio. Agua de coco y sangre. La imagen se esfumó de repente. La pintoresca descripción hecha por su padre sobre la pena del cacique de la selva y el atractivo aleteante de la Mariposa Mimosa que lo hechizó, se apoderó de la imaginación del seisañero desalojando las dolorosas experiencias del día.
Cuando Sebastián Portoguesa acabó de contar la historia y colocó el mosquitero sobre la cama, observó que su hijo se había deslizado al mundo de los sueños sin ser acompañado de imágenes martirizantes y dolorosas capaces de producirle pesadillas o visiones febriles.
Se volteó a ver a su esposa, quien permanecía parada en el marco de la puerta. Amanthea Portoguesa se había soltado el cabello que llevaba recogido en forma de bola, la cabellera azul negruzco caía sobre sus hombros enmarcando su débil y bello rostro como una corona de sufrimiento sin fin y deseo congelado. Cuando su esposo la tomó entre sus brazos y le acarició la espalda con sutileza, ella movió los labios pronunciando una palabra sin sonido. Ya llevaban así más de un año.
Mino tenía casi nueve años cumplidos la primera vez que escuchó el sonido. Se había internado en un claro dentro de la selva persiguiendo a una hermosa feronia, la mariposa color rosa pálido con grandes manchas negras que tiende a descansar sobre las copas de los árboles, una altura imposible para que Mino lograra alcanzarla con su red. Por eso, con la intención de asustarla para hacerla volar y la esperanza de que tal vez aterrizara en algún tronco a menor altura, empezó a lanzarle ramitas.
De repente se detuvo. ¿Qué sonido extraño era ese que había escuchado? Un profundo gruñido crecía y disminuía, mezclándose con los excitados graznidos de las garzas que aleteaban sobre las copas de los árboles. No se trataba de un animal, había sonado como el rugido de una máquina que trabajaba en el cerro de las Magnolias. Mino permaneció escuchando de pie. Sin duda era una máquina, pero ¿qué estaba haciendo una máquina ahí? ¿Cómo había llegado allí? Mino se olvidó de la feronia y corrió lo más rápido que pudo hasta el muro del cementerio, donde seguramente encontraría a Lucas y a Pepe molestando a la hormiga reina, siempre ocupada entre las piedras del muro con alguna actividad difícil de explicar.
Lucas y Pepe remoloneaban dando pataditas sentados sobre el muro.
—¡Escuchen! —gritó Mino.
—¿Crees que estamos sordos?
Los tres se pusieron de pie sobre el muro y dirigieron la mirada entre las copas verdes de los árboles hacia el reducido cerro que apenas merecía ser llamado cerro, pero que se distinguía del infinito mar selvático por ser una pequeña elevación donde crecían magnolia y canforeira. Una vez al año, cuando soplaba el viento del este, los viejos con tos y flemas se reunían en el pueblo y colocaban sus sillas frente al muro de la iglesia, donde se sentaban con la boca abierta para aspirar el curativo aroma de alcanfor que traía la corriente.
No se veía nada, pero el gruñido aumentaba y disminuía, rítmico y monótono.
—¿Tal vez es un avión que cayó y gime de dolor? —se preguntó Pepe.
Luego llegó la señora Serrata con la falda llena de taro, se detuvo y también lanzó una mirada. Más tarde vino el abuelo del paralítico Drusilla y al final ya había un grupo de adultos y niños reunido en torno al muro de la iglesia, preguntándose por el ruido que de repente había desplazado los otros mil sonidos tan familiares para todos, aunque nadie les prestara atención cotidianamente.
—De seguro es don Edmundo que está probando una máquina infernal para asustarnos —comentó un anciano cuyas palabras sonaron como un quejido. Don Edmundo era el vecino más cercano del pueblo, poseía una enorme propiedad que se extendía desde la fértil sabana hasta el río y un trozo selva adentro en las cercanías del pueblo. Una vez, don Edmundo había aseverado que él también era dueño de la tierra sobre la cual se había edificado el pueblo, provocando un enorme alboroto en el que hoces y machetes fueron afilados. Delegaciones de protesta fueron enviadas a la capital mientras montones de niños y mujeres, llevando consigo cerdos, gallinas y costales con yuca para alimentarse, se instalaron en el lujoso patio privado de don Edmundo, donde gritaron y armaron escándalo durante varias noches, hasta que el poderoso ranchero retiró sus desafortunadas palabras y se vio obligado a firmar un documento que el padre Macondo le entregó, donde se especificaba que el terrateniente no poseía ningún derecho sobre la tierra donde se hallaba asentado el pueblo.
Las teorías sobre el misterioso rugido eran muchas y variadas, pero cuando llegó el autobús vespertino a la plaza y se detuvo frente al negocio del señor Rivera, después de haber sufrido doscientos kilómetros de tortuoso camino lleno de fango desde la capital, Elvira Mucco, la hija del señor Mucco, que sembraba las gardenias más hermosas, relató lo siguiente:
Justo en la curva frente al lodazal, detrás de la piedra grande donde don Edmundo había prohibido inútilmente al señor Rivera y al padre Macondo plantar árboles de caucho, ahora había unas máquinas violentas escupiendo gases y vapor. Una gran parte de la selva alrededor había sido talada y despejada, y pululaban americanos con cascos blancos de plástico que gritaban, llevaban cintas métricas, prismáticos y otros extraños utensilios. En medio de todo estaban haciendo un hoyo en la tierra con un tremendo mecanismo que martillaba una barra de hierro, clavándola cada vez más profundo.
Elvira Mucco había visto todo esto mientras el autobús esperaba casi media hora a que retiraran del camino un árbol enorme. Hizo su narración con dificultad, pues había viajado a la capital para que le sacaran todas las muelas que le dolían en la parte superior de la boca. Además, podía agregar, estaban allí los dos hijos de don Edmundo, junto a la primera Lazzo. Se veían bien ridículos con la cara llena de barro y los cascos blancos.
Mucha gente se había reunido en torno al autobús para escuchar a Elvira Mucco. El padre Macondo se retorcía las manos a la espalda y estaba muy serio. El señor Rivera pateó una lata, asustando con ella al perro que dormía a la sombra en la escalera de su comercio. Luis Hencator, el chófer de reserva, que solía guardar las formas,, escupió.
—Petróleo —dijo el señor Rivera.
—Petróleo —respondió el padre Macondo.
—Petróleo —se escuchó el murmullo alrededor del autobús.
—Petróleo —dijo Mino golpeando a Lucas en el costado.
El rugido del cerro de las Magnolias prosiguió, la gente se detenía de vez en cuando a escuchar, a echar una mirada hacia lo alto y mover la cabeza en señal de desaprobación.
De repente un día observaron emerger una torre entre los árboles. El sol se reflejó en el resplandeciente acero. Casi toda la gente del pueblo, con excepción del sargento Felipe Cabura y sus armeros, se había reunido junto al muro de la iglesia. Mino ayudó a Pepe a encontrar un lugar seguro donde pudiera esconder a sus dos tortugas, para evitar que en algún descuido alguien fuera a pisarlas. Los hombres hablaban en voz baja, Mino observó a su padre gesticular con fervor mientras conversaba con Hencator y el señor Mucco.
—¡Es el bosque de nuestro pueblo! —exclamó de repente el padre Macondo en voz alta.
—Han talado una cantidad enorme de árboles sin siquiera preguntarnos.
—Exactamente ahí podríamos haber montado un cultivo de taro —comentó con voz aguda uno de los comerciantes de verduras.
—Así es, y se trata de terreno fértil para la planta de seringa —agregó otro.
—¿Tal vez les podemos pedir algo de petróleo para venderlo en las estaciones de gasolina allá en la ciudad? —sugirió el viejo Olli Occus.
—¡El petróleo es nuestro, todo el petróleo es nuestro! —alegó el señor Rivera.
—No hablen tan alto —advirtió el padre Macondo y levantó la mano pidiendo atenuar el tono—. Tal vez podríamos hacer algo. Por el momento hay muchos hombres en el pueblo sin trabajo fijo, debido a que don Edmundo ha comprado enormes máquinas para la siembra y la recolecta. Tal vez podemos hablar con el jefe americano para que le dé trabajo a quien lo desee. También podríamos pedirles construir una escuela a manera de pago por los árboles que han talado. Y pensando a largo plazo, puede ser que el petróleo que encuentren haga a nuestro pueblo más rico de lo que ya es.
Las palabras del padre Macondo provocaron un enardecido y entusiasta murmullo. De inmediato se tomó la decisión de enviar una delegación para hablar con el jefe americano y, con el padre Macondo a la cabeza, cinco hombres salieron del pueblo.
Mino y Pepe habían permanecido sobre el muro de la iglesia; cuando Mino se disponía a bajar, observó a uno de los armeros de Cabura salir de la sombra de un árbol de canela.
Una hermosa Morpho peleides descendió de la copa de un árbol para posarse sobre un oscuro tronco junto a Mino avizor con su red. Como la mariposa tenía las alas plegadas y los colores de su parte trasera se fundían con los de la vegetación, era casi imposible percibirla, pero Mino la había visto, había observado la reluciente lasca azul antes de que aterrizara. Se desplazó sigilosamente y con un certero movimiento abalanzó su red sobre la mariposa. Instantes después, la Morpho yacía muerta en la cajita de latón.
Mino parpadeó y miró fijamente entre el follaje, las lianas y los troncos. Había una singular, apacible y al mismo tiempo intrigante luz en la jungla. El olor era fuerte, venía de las flores, de las hojas, de las ramas podridas, de la tierra y de los hongos. Mino podía quedarse en silencio, un silencio sepulcral para tan solo ver y escuchar: cientos de aves en las copas de los árboles, mil insectos diferentes zumbando, el crujir de un sinnúmero de lagartijas y lagartos, hormigas de todos los tamaños en febril actividad por el suelo de la selva, escarabajos, larvas y arañas. Casi ningún árbol era igual a otro, había cientos, miles de tipos distintos, y si raspaba un poco la corteza, siempre surgía un inesperado color junto con un único y especial aroma.
Cuántas criaturas asombrosas, pensó Mino. ¡Debe haber una infinidad de bellas mariposas en el mundo! ¿Estarían incluidas todas en los libros que tenía su padre? ¿Habría muchas aún por descubrir? ¿Y si un día llegara a casa con una hermosa mariposa que no se encontrara en ninguno de los libros? ¿Que él hubiera sido el primero en encontrarla? ¿Qué diría su padre? ¡Ganaría muchísimo dinero! Dinero suficiente para construir un cuarto extra en la casa donde Mino y sus hermanos podrían tener su propia cama.
Mino se dejó llevar por la imaginación y vio volar mariposas desconocidas por las copas de los árboles. El niño de nueve años se introdujo más y más con sus pies descalzos al interior de la selva.
Sebastián Portoguesa miró con dulzura a su hijo, quien abrió impaciente la caja con las presas del día: dos hermosas Morpho y otras muy bonitas en familia con la Heliconius. Mamá Amanthea llegó con un plato humeante de carvera que puso en la mesa frente a Mino, luego le acarició el cabello y sonrió, pero no dijo nada. El niño atacó el aromático platillo de verduras.
El señor Portoguesa observó orgulloso a su hijo mientras este comía, antes de desviar la mirada hacia su esposa.
Ya habían transcurrido casi cuatro años desde la última ocasión en que Amanthea Portoguesa había proferido una frase completa, coherente. Durante el último año ella había forzado sus labios a pronunciar algunos monosílabos, pero eso era todo. En dos ocasiones, Sebastián Portoguesa y su esposa habían realizado el largo y caro viaje a la capital de la provincia para ver al médico psicólogo. Tras el último viaje se notaba que ella estaba mucho mejor, pues el brillo de sus ojos había crecido y también había empezado a decir algunas palabras. En unos meses ya habría ahorrado dinero suficiente para hacer un nuevo viaje. Sebastián Portoguesa deseaba que su esposa sanara y superara el bárbaro y humillante acontecimiento sufrido cuatro años atrás, el mismo que la había convertido en una zombi ambulante de mirada vacía.
Ella y otras dos mujeres, la vieja Esmeralda y la señora Freitas, habían salido a caminar para recoger guanábanas que habían caído de los árboles. Amanthea vio un enorme y hermoso guanábano que se encontraba algo adentrado en la selva, caminó hacia este para recoger la fruta. En cuanto llenó su falda se apuró para alcanzar a las otras dos mujeres, quienes ya iban de regreso al pueblo. Justo en ese momento pasó un jeep con cuatro armeros en dirección a la capital.
En la iglesia, frente al altar, con el crucifijo en la mano derecha presionada contra el pecho y ante la insistente e imperiosa solicitud del padre Macondo, la señora Freitas relató lo siguiente con la vieja Esmeralda a su lado: se giraron para ver el jeep que acababa de pasar, el vehículo frenó de forma abrupta al lado de la señora Portoguesa, quien se encontraba parada a la orilla del camino con la falda llena de frutas. Los cuatro armeros bajaron del automóvil y rodearon a Amanthea, ella soltó su falda dejando rodar la fruta sobre el lodoso camino. A continuación la llevaron al jeep y la sujetaron, le arrancaron toda la ropa y la colocaron sobre el capó. Tres de ellos la inmovilizaron mientras el cuarto hizo con ella lo que se le antojó. Y así se fueron turnando hasta que todos acabaron. La señora Portoguesa gritó al principio, pero de repente se quedó callada. Cuando el jeep se fue, ella permaneció tirada a la orilla del camino, desnuda, sangrante y muda. Con mucho esfuerzo, las señoras arrastraron a la deshonrada y desfigurada mujer de regreso al pueblo, a su hogar.
Eso fue lo que la señora Freitas logró narrar en la iglesia cuatro años atrás.
Sebastián Portoguesa suspiró profundamente, ahuyentó unas impertinentes moscas jorobadas abanicando con sus manos y se dispuso a trabajar en la preparación de las mariposas. Mino ya había terminado de comer y recibió el encargo de correr al mercado para recoger cáscaras de coco, aprovechando que los comerciantes pronto empacarían sus puestos y carritos. Su hermano Sefrino, quien ya tenía seis años, había comido bayas de un arbusto color turquesa y terminó en la cama con náuseas y fiebre. La hermana gemela de Mino ayudaba a su mamá a lavar mientras el más pequeño de la familia, Teófilo, de cuatro años, contaba las hormigas que iba estrujando con el índice según iban saliendo de una grieta junto al umbral de la puerta.
Arriba, en el cerro de las Magnolias, rugían las enormes máquinas.
—La bella Mariposa Mimosa llegó volando con sus rayas amarillas en las alas y sus enormes antenas azules. Se paró en el estómago del desdichado Tarquentarque y le hizo cosquillas con las alas. El jefe de los obojos intentó alejarla agitando la mano, pero la Mariposa Mimosa regresó una y otra vez, pues al parecer se sentía a gusto en la enorme barriga que flotaba sobre la superficie del agua.
»—¿Por qué tienes un estómago tan grande, poderoso cacique? —preguntó la Mariposa Mimosa con su delgada voz.
»—Porque bebo demasiado casabe —gruñó el cacique.
»—¿Y por qué bebes tanto casabe, poderoso cacique? —zumbó la Mariposa Mimosa.
»—Porque sufro —contestó el cacique y resopló porque la mariposa le hizo cosquillas.
»—¿Y por qué sufres, poderoso cacique? —quiso saber la mariposa de líneas amarillas.
»—Porque tengo treinta y cuatro hijos pero ninguna hija —se quejó el cacique y meció su barriga de atrás hacia delante—. Deseo tener una hija igual de hermosa que tú, mariposa, pero por lo visto no puedo.
»—Claro que puedes, poderoso cacique, si sigues mi consejo.
»Una gran curiosidad invadió al infeliz cacique».
Mientras permanecía acostado, Mino oía a medias el cuento que ya había escuchado antes y que su padre le contaba ahora a su hermano Sefrino. Mino trataba de concentrarse en sus propios pensamientos sin dejarse distraer por la narración, pues no entendía del todo el asunto del petróleo que los americanos querían sacar de la tierra. ¿Por qué no vinieron primero a preguntarle al pueblo? ¿Le habían pedido permiso al padre Macondo para cortar los árboles? El padre Macondo y otros hombres del pueblo habían acudido a hablar con el jefe, pero habían regresado con el ánimo turbado, se había percatado Mino. Y muchos de los hombres que solían ser callados habían gritado palabras ofensivas contra los americanos y los armeros. Esto era peligroso, Mino lo sabía. Recordaba perfectamente lo ocurrido tres años atrás, cuando el malnacido de Cabura había destrozado la cabeza de Gonzo como si se tratara de una nuez, porque el comerciante de cocos había alzado la voz. Ahora, el mismo malnacido tenía por lo menos diez armeros a su alrededor, contando los seis que acababan de llegar al pueblo la semana anterior. Andaban en dos jeeps, gritaban y alborotaban a las gallinas y hacían muecas para asustar a los pequeños, que corrían llorando a las faldas de sus madres.
A Mino no le gustaba el nuevo rugido proveniente del cerro de las Magnolias, le resultaba repugnante. Cuando su padre se aproximó al final de la historia de Tarquentarque, el cacique de los obojos, el niño hizo a un lado los complicados pensamientos y se concentró en la narración. Así es como debería ser.
El año siguiente hubo grandes cambios en el pueblo y sus alrededores. Pasaron más cosas ese año que durante los cincuenta anteriores, aseguró el señor Rivera, el abarrotero. Pero nada de lo acontecido fue para bien.
Antes que nada, delegación tras delegación fueron enviadas al campo petrolero para dejar en claro su derecho de propiedad del área, y para asegurar que la población activa obtuviera trabajo en la nueva empresa. Todo fue inútil, aunque tres hombres que recibieron oferta de trabajo, rechazaron la invitación al saber que los otros veintisiete no estaban incluidos. El jefe, un americano cuyo nombre era tan peculiar como D. T. Star, y a quien el padre Macondo bautizó como Detestar, resultó poco cortés. Aseguraba que la selva y toda el área eran propiedad de don Edmundo, además, podía mostrar un nuevo documento con cuño, sello y la firma del mismísimo presidente que así lo ratificaba. Otro documento igual de imponente indicaba que su empresa, su company, había adquirido los derechos para la extracción de petróleo en toda la provincia. Cuando el padre Macondo mostró sus documentos, los cuales también contaban con sellos y firmas, entre otras la de don Edmundo, D. T. Star soltó una carcajada, rompió los papeles en tiras y los arrojó delante de la delegación del pueblo.
En lo referente al trabajo y la indemnización por la selva, tampoco hubo mucho que la población pudiera cosechar. Se requerían trabajadores especializados, la mayor parte del trabajo lo realizaban máquinas sofisticadas; D. T. Star no necesitaba analfabetos incompetentes. ¿Y la selva? ¿Indemnización? ¿Acaso no era don Edmundo el dueño? Él ya había pagado por la selva, don Edmundo había recibido una suma considerable.
Descalzas y con la cabeza gacha, regresaban las delegaciones al pueblo. Pero en la iglesia el padre Macondo habló enérgico, usando un lenguaje que nadie antes había escuchado en el pueblo.
Entre los comerciantes de verduras del mercado también se vivían tiempos sombríos. Cuatro vendedores de higos y nabos, entre ellos Eusebio el del carrito, habían dejado el trabajo luego de que la mejor zona de recolección fuera arrasada por los buldóceres de la Compañía. Las bancas en torno al platanal de la plaza cada vez se fueron llenando más y más de desempleados. Dar manotazos sobre moscas jorobadas y masticar coco sin madurar se convirtió en la principal ocupación para muchos de ellos. De vez en cuando se desataba algo de agresión cuando los desempleados lanzaban jugosos escupitajos al paso de los hombres de Cabura, quienes, cargando sus carabinas, habían empezado a patrullar la plaza con mayor frecuencia.
—¡Dispárame! —gritó el señor Tico un día levantando su muleta contra un armero—. ¡Dispárame! ¡Dispárale a un tullido para que al menos hayan hecho una obra de caridad que le dé satisfacción al cerebro de reptil que llevan detrás de la nariz!
Y así fue que el armero levantó su fusil, le dio vuelta al seguro y dejó dieciocho hoyos en el cuerpo de Tico. Al menos diez de ellos habían sido mortales.
Los niños que solían recoger cáscaras de coco en el mercado tampoco la tenían fácil. Mino y Sefrino volvían a casa y a sus padres cada vez menos con un hatillo lleno, por esa razón, varios de los niños fueron enviados a la selva a buscar nabo, higo y otras frutas caídas de los árboles. Esto no estaba exento de peligros: Teobalda, la hija menor del señor Mucco, se separó un día de los demás y terminó extraviada. Durante cuatro días gritaron su nombre y la buscaron en vano. Teobalda no regresó jamás. Por otro lado, Pepe, el mejor amigo de Mino, se había roto la pierna al caer de un árbol podrido de anona y como consecuencia tendría que usar muletas el resto de su vida.
D. T. Star empezó a tratar asuntos en la oficina del sargento Felipe Cabura cada vez más a menudo. Nadie sabía de qué hablaban, pero el resultado de estas visitas se hacía patente para la población cada vez que una botella vacía salía volando por la ventana de la oficina. La etiqueta de esas botellas era siempre la misma: «Old Kentucky Bourbon. Five Years Old».
Un día que Mino caminaba al interior de la selva por senderos que solo él conocía, en busca de las mariposas más excepcionales que puede haber, se le ocurrió una idea tan grande y escalofriante que requirió sentarse sobre la rama caída de un matapalo.
La idea era exactamente así: el malnacido de Cabura y D. T. Star eran buenos amigos y por lo visto hacía mucho que se conocían. Muy probablemente, Cabura le había contado a D. T. Star que había petróleo en el pueblo, lo cual hacía culpable al malnacido de la desgracia que estaban viviendo. Además, él mandaba sobre los armeros, quienes tenían aterrorizada a la población. El malnacido de Cabura era un asesino, el malnacido de Cabura terminaría destruyendo todo el pueblo, por esa razón era necesario matar al malnacido de Cabura.
Y ahí y entonces, sentado sobre una rama en la profundidad de la selva, mientras un ejército de hormigas sauba marchaba sobre la planta de su pie izquierdo, mientras escuchaba el resoplido de un cerrillo surgido entre los matorrales y una mariposa serpico se paraba milagrosamente a un lado de la cajita metálica con acetato de etilo que él había colocado en el suelo, Mino Aquiles Portoguesa, a sus diez años de edad, tomó una decisión de suma importancia: él iba a matar al malnacido del sargento Felipe Cabura.
Después de haber meditado esta idea y de tomar la decisión, Mino sonrió en dirección a la luz proveniente de las copas de los árboles, levantó su red y atrapó de manera elegante a la singular mariposa serpico.
*
Muy profundo tierra abajo, en algún lugar de la larga rue du Bac en París, posiblemente debajo del enorme, angosto y en cierto grado miserable hotel Fleury, se encontraban sentados dos hombres en un cuarto extrañamente decorado de cuya existencia solo estos dos hombres, y tres más, tenían conocimiento. Esta habitación no se encontraba en ningún plano arquitectónico, la entrada y el descenso estaban construidos de manera tan astuta y precisa que ni el gato callejero más conocedor del barrio tenía posibilidades de encontrarlos. El cuarto era territorio internacional y el ministro del Interior francés, una de las cinco personas que estaban enteradas, casi nunca estaba ahí.
Los señores Urquart y Gascoigne se hallaban sentados uno frente al otro, cada uno en su respectivo y cómodo sillón. Entre ellos había algo parecido a una mesa de vidrio con áreas cuadradas y circulares marcadas en rojo, verde y azul, que tenían inscritas letras y cifras. Aparte de esto, la superficie de vidrio estaba inundada de papeles y justo en el centro había un cenicero más que lleno.
La habitación era bastante amplia y a lo largo de las paredes había montados teletipos, monitores, télex y equipos informáticos de última generación. La acogedora iluminación proporcionaba una suave luz diurna.
Urquart era el mayor de los dos, tenía casi sesenta años, rostro sombrío, serio, con ojos claros y profundos detrás de los anteojos con montura gruesa. El fino cabello se mantenía firmemente alisado hacia atrás con gomina. Llevaba un elegante traje negro, camisa clara con rayas y una corbata neutra. Gascoigne, en cambio, vestía más casual y portaba un pantalón claro que hacía juego con su suéter de acrílico. Era visiblemente más joven que Urquart, difícilmente pasaba los cincuenta, algo corpulento y apacible rostro de tez rojiza.
En la calle, Urquart y Gascoigne pasarían desapercibidos entre la multitud.
Gascoigne apagó un cigarro, puso el dedo índice en una de las áreas verdes sobre la mesa de vidrio y un monitor colocado en la pared al lado de ellos se encendió.
—En el tren Atenas-Estambul —dijo afirmando con la cabeza.
—¿Quién se encarga de ella? —Con un chasquido de dedos, Urquart se quitó una mota de polvo del cristal izquierdo de las gafas.
—Un civil griego de nombre Nikis la llevará directo al aeropuerto de Komotiní, donde estará esperando el avión especial.
—¿Cuánto tiempo crees que debemos mantenerla en el pabellón?
Gascoigne alzó los brazos.
—Dos días. Dos horas. Es imposible saberlo. Merde. Espero que cante como un ruiseñor.
Traqueteó un télex. Urquart lo arrancó y lo leyó en voz alta.
—«Confirmado —concluyó Urquart—. La moscarda caerá pronto en la red y el mundo podrá respirar tranquilo».
La conversación entre Urquart y Gascoigne en territorio internacional, en las profundidades de la rue du Bac en París, tuvo lugar exactamente cuatro mil trescientos ochenta y un días después de que Mino Aquiles Portoguesa, con diez años de edad, hubiera decidido matar al malnacido de Cabura.
*
Pepe cojeaba al lado de Mino. Sus muletas eran demasiado grandes.
—¿Vamos a pintar el caparazón de las tortugas hoy?
Mino negó con un movimiento de cabeza. Le había pedido a su mejor amigo que lo acompañara a la charca detrás de la casa de la señora Serrata. Tras una espesa mata de juncos disponía de un pequeño lugar para él solo, la tierra estaba apisonada, y podía con toda tranquilidad sentarse en una bancada de piedras que había construido y estudiar las ranas que se sentaban a cantar sobre las grandes hojas de Victoria que flotaban en el agua. Aparte de las ranas, la charca estaba llena de los más extraños reptiles, que vivían su propia y complicada existencia.
Mino necesitaba ayuda. Era necesario que alguien lo ayudara a matar al malnacido de Cabura, por eso quería contarle su plan a Pepe.
—Vamos a matar al malnacido de Cabura —dijo Mino repentinamente cuando se habían sentado.
—¿Ah, sí? —El rostro de Pepe se iluminó—. Vale, podemos jugar a eso, Minolito. Jugar a que matamos a todos los armeros. Esa rana puede ser el malnacido de Cabura, por ejemplo. ¿Verdad que sí se parecen? —Pepe se echó a reír mientras señalaba a una rana.
—Tonterías —resopló Mino—. Lo digo en serio; tú y yo vamos a matar al malnacido de Cabura. Matarlo de tal manera que quede tirado y no respire más.
Y así le contó a su amigo su plan y todo lo que había pensado en la selva.
Pepe palideció. Los ojos grandes como platos. Luego hizo salpicar el agua de un varazo y contempló su pie con detenimiento, el mismo que se había partido de una forma tan complicada que nunca más volvería a funcionar como antes.
—Ca-Cabura y los-los armeros… son peligrosos. Nunca lo lograremos —susurró Pepe.
—Por supuesto que lo lograremos. —Mino estiró el cuello—. No es difícil, es más complicado atrapar y matar a una mariposa serpico. Pero no debes decírselo a nadie, a nadie en absoluto. Tú no hablas dormido, ¿verdad?
Pepe negó con un enérgico movimiento de cabeza.
Entonces Mino le contó con exactitud cómo iban a matar al malnacido de Cabura, para salvar al pueblo de don Edmundo y de los destrozos de D. T. Star.
El huerto de tomate del señor Gomera era el mejor en todo el pueblo, nadie cosechaba tantos tomates como él. Cuatro elegantes hileras con diez tomateras cada una, hacían posible que el señor Gomera llevara dos canastas llenas diariamente al mercado. Su pequeño secreto era haber descubierto que ahí donde crecía un tipo de mimbrera llamada miamorates alrededor de las tomateras, se daba el doble de tomates que donde no la había. El único inconveniente era que esta mimbrera era muy venenosa, pero como nadie tenía intenciones de comer miamorates, no había ningún problema.
Uno de los armeros del sargento Cabura, llamado Pitrolfo, cabello corto y nuca de toro, tenía un perro, un pastor alemán fiero y flaco que por lo regular se la pasaba encerrado en un corral detrás de la caserna donde vivían los soldados, aunque de vez en cuando Pitrolfo sacaba a la fiera, amarrada con un largo cipó, una liana, y la paseaba. A veces el soldado dejaba suelto al perro, entonces todos los niños del pueblo corrían a sus casas y se cerraban las puertas.
Un día que Pitrolfo dejó suelto al pastor alemán, el perro corrió hacia las atiborradas tomateras del señor Gomera. Primero las olfateó, luego se orinó en ocho o diez de ellas y entonces vino lo que se volvería la desgracia del señor Gomera: el perro empezó a tragar enormes cantidades de las pequeñas y blancas flores de la planta miamorates. Luego volvió a orinarse sobre cuatro o cinco plantas de tomate, enseguida se echó al suelo y comenzó a aullar de manera espantosa. Pitrolfo puso a un lado su carabina y tomó el silbato; silbó intentando atraer al perro de regreso, pero el pastor alemán permaneció tirado y siguió aullando entre las tomateras, mientras se retorcía sobre el lomo y pataleaba al aire. Los aullidos bajaron su intensidad, Pitrolfo dejó de insistir con el silbato y caminó hacia el perro. Justo cuando llegó a su lado el perro empezó a convulsionar, luego lanzó un chillido estridente y se quedó quieto, tieso como una piedra, muerto tras haber comido las plantas miamorates del señor Gomera.
Los ojos de Pitrolfo parecían estar a punto de reventar cuando vio al perro tirado sin vida. Entonces descubrió restos de miamorates a medio comer en el hocico del perro, miró iracundo a su alrededor, vociferó blasfemias y enseguida descargó diecisiete tiros de su metralleta contra la tomatera más cercana.
La mayoría de los pobladores se había encerrado en sus casas al ver que Pitrolfo iba a dejar suelto al perro; ahora, al escuchar los disparos en el huerto, entendieron que algo muy desagradable iba a suceder. Los vendedores de verduras empacaron rápidamente sus puestos y se refugiaron detrás de las cajas vacías o buscaron un lugar en las sombras más oscuras. Por un momento se sintió como si todo el pueblo estuviera extinto.
Mino y Pepe, que habían estado espiando al malnacido de Cabura desde temprano, se hallaban sentados en lo alto de un árbol detrás de la casa donde el sargento tenía su oficina. Desde ahí pudieron ver perfectamente cómo fue que catorce armeros, con el sargento Cabura a la cabeza y las armas apuntando al frente, tomaron por asalto el huerto del señor Gomera para llegar en auxilio de Pitrolfo, aun sin saber la razón que le había llevado a soltar diecisiete disparos.
La siguiente hora fue estremecedora para la mayoría en el pueblo. Una vez que el sargento Felipe Cabura y el resto de los armeros entendieron qué había acontecido en el huerto, Pitrolfo gesticuló intensamente. El cadáver del perro fue llevado de regreso al corral de la parte trasera de la caserna, donde poco a poco fue atrayendo enjambres de moscas. Los armeros se esparcieron por el pueblo, se dirigieron a cada casa con malas intenciones y patearon las puertas.
—¿Quién es el dueño del pestilente huerto de tomates? —rugió alguien.
—¡Quiero que el dueño de esas plantas venenosas se presente aquí, inmediatamente! —se escuchó la orden.
La gente del pueblo se mantuvo callada y los armeros fueron recibidos por todas partes con cabezas que negaban tímidamente.
La señora Gomera y su marido vivían en una pequeña casa cercana al centro del pueblo que compartían con la familia Pérez, quienes tenían una pequeña lavandería. Cuando escuchó las patadas y los gritos provenientes de la puerta apretó a la pequeña María, de apenas ocho meses de edad, contra su pecho. Abrió la puerta con cautela, dos armeros preguntaron con tono áspero si el dueño del huerto de tomates vivía ahí.
La señora Gomera, incapaz de mentirle a nadie, asintió con la cabeza.
En cuanto localizaron la casa del dueño de las tomateras, los armeros reunieron a toda la tropa con el sargento Cabura a la cabeza. Se formó un alboroto sin igual y la pequeña María lloró desgarradoramente cuando su madre fue sacada a la calle.
En un instante todo el pueblo supo que la rabia de los armeros se centraba en la familia Gomera, aunque la mayoría no entendía bien cuál era la razón. Los comerciantes de verduras salieron de detrás de las cajas y de las sombras, las puertas de los hogares se abrieron de nuevo y la gente salió a las calles. Poco a poco se fue formando un círculo silencioso en torno a la señora Gomera y los furiosos armeros.
Un pequeño y ágil hombre se desplazó entre el círculo dirigiéndose con paso firme hacia el sargento Cabura. Se trataba del señor Gomera, quien preguntó con tono amable a qué se debía esa situación, y que si era a él a quien requerían, bien podrían haber acudido a la plaza, donde todos los días atendía su puesto de verduras, en lugar de ir y aterrorizar a su esposa y a su pequeña hija.





























