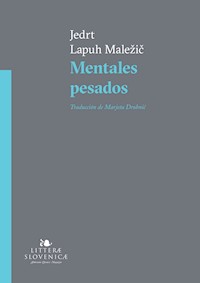
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Slovene Writers' Association
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Litterae Slovenicae
- Sprache: Spanisch
This collection of twenty-one short stories, which can also be read as a novel since the tales are connected, is entirely set in a psychiatric institution, where the predominantly first-person narrator is often, in several waves, brought in and hospitalized. As is typical of Lapuh Maležič, the very title of the book is distorted and suggestive, as she hints along with the mental also at strain, difficulty, while flirting with a more established term for members of the heavy metal music subculture. At the forefront of the narrative are, thus, individuals who are problematic – also for themselves, not just for society – and who find themselves in psychiatric treatment. And sometimes it is difficult for them to recall their past transgressions, which require therapy that can be quite radical, violent, leaving visible and psychological traces of submission. Just as radical are the side effects of the powerful antipsychotics to which the subject, the object of this therapy, is subjected in a few of the stories; these are cycles of little deaths, and often violent injections or involuntary taking of pills is described as a way of dying, as a toppling into the abyss, as a temporary shutdown. But the collection also bears the opposite of this weighty and sharp metaphor: it is playful and relaxed in its linguistic movement; often in these stories one sees the ambiguous and the polysemous mixing sublimely and pathetically with the most poignant of refrains and references from mass culture that are evoked by popular songs and references to such mass culture icons as Roberto Benigni or Carlos Castanedo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I/2021/LIX/152
Jedrt Lapuh Maležič: Mentales pesados
Título original: Težkomentalci
© Asociación de Escritores Eslovenos (DSP) 2021
Traducción
Marjeta Drobnič
Editoras de Littera Slovenica
Tina Kozin, Tanja Petrič
Editora de esta edición
Tina Kozin
Corrector de estilo
Santiago Martín
Diseno
Jakob Bekš por Studio Signum d.o.o.
Editado por
Asociación de Escritores Eslovenos (DSP), Ljubljana
representada por su Presidente Dušan Merc
Primera edición digital, Ljubljana 2021
https://litteraeslovenicae.si/
ISSN 2712-2417
Precio: 11,99 €
URL: https://www.biblos.si/isbn/9789616995
Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 86843395
ISBN 978-961-6995-83-2 (ePUB)
Jedrt Lapuh Maležič
Mentales pesados
Traducción de
Marjeta Drobnič
Corrector de estilo
Santiago Martín
Estudio de
Matej Bogataj
DRUŠTVO SLOVENSKIH PISATELJEV
SLOVENE WRITERS’ ASSOCIATION
LJUBLJANA 2021
A Suzana,
por haberme dado el valor
para ir, pasito a pasito,
al encuentro con lo auténtico.
Dicen que está chalada
“A ver si me lleva alguien, ¿vale?”
“No, Amber, dígamelo ahora mismo. Si la lectura rápida no le interesa, podré asumir perfectamente que usted no quiere asistir al curso gratuito.”
Como las comisuras de mis labios ya van retorciéndose y noto que estoy a punto de sentir un arranque de llanto, ataco directamente el auricular de la vieja charlatana: “¡¿Pero que os pasa a todos?! Que no tengo quien me lleve, ni siquiera eso. Aquí estoy, en este puto barrio de Moste, me he quedado atrancada en las terapias. ¿Qué os creéis? ¿Que puedo ir a caballo hasta Črnuče? Me joden por delante y por detrás y ahora usted me reprocha que soy una desagrade...” Mi voz se quiebra casi como mi cuerpo. Estoy harta de todos los sitiadores que quieren ayudarme, y yo no soy capaz de responder. Sin embargo, no cuelgo.
“Venga. Concéntrese, respire. Cuente hasta diez y cuente hacia atrás, y nosotros la recogeremos cuando encontremos a alguien que la lleve. A lo mejor no le quedará otra que venir con nuestra Serafina. De alguna forma... le endosaremos este encargo a ella.”
Insensible al tono familiar de la señora Cjuha, pulso desesperada la tecla con el auricular rojo porque lo de Serafina me suena una opción demasiado arriesgada. Es una mujer con un nombre descabellado y con cardenales en los brazos. Permanentes. Dicen que los obtuvo en el psiquiátrico de Polje. Dicen que le sirven de advertencia, lo más probable de advertencia para ella misma. Le tengo miedo, dicen que está chalada. Pero tiene unos bonitos ojos azules. La señora Cjuha dice que, en los cursos de lectura rápida, no había enseñado a una criatura tan talentosa como ella. Criatura, dice. Pero tengo un dilema porque aquí, en el hospital de bichos de Moste, mi anfitriona es la institución comprometida a la higiene mental personal. Si viene a recogerme una criatura como Serafina, mis médicos se erizarán de indignación. Resido aquí por algún tiempo porque estoy reventada. Me terapian. En este momento, ni siquiera a mí me parece muy útil saber leer rápido, por miles de veces que la señora Cjuha quiera meterme en los cursos gratuitos y moverme de acá pa’lla.
Pero cuela. Cjuha les cuenta algún cuento cuando yo no estoy presente. Estas brujas. Nunca sabes si te han alabado o han hablado pestes de ti, pero logran sacarte una tarde entera de la habitación del hospital, después te meten, con todo tu bagaje mental, en un cuatro latas viejo cuyas ventanas no cierran en invierno para dejar entrar la corriente continua del frío idilio invernal. De repente te encuentras al lado de la mensajera que, ante las ramas desnudas de filigrana, te lleva al barrio de Črnuče, al curso gratuito de la lectura rápida bajo hipnosis. Todo se viste de una apariencia tan mística que debajo de tu gorro se enciende una llama luminosa que te traslada a escondidas del Centro de Salud Mental y es ella, no la loca, la que maneja el volante del viejo cuatro latas.
Por qué justo Serafina, le tengo miedo. He decidido preguntarle con indirectas qué hacía en el psiquiátrico de Polje, el nombre que significa “Campo”, y cuánto tiempo pasó allí y cómo eran aquellas criaturas monstruosas y si cree que alguna vez tendrá que volver con ellas.
“Sabes, Serafina, tus cardenales... He estado pensando.”
“Adelante.”
“No quiero ser pesada.”
“Pregúntame qué tal allí.”
Como yo no soy capaz de aglutinar palabras porque me han inculcado el truco llamado consideración, que no tiene mucho que ver con la verdad, continúa ella: “Me quedé allí cuatro meses, cuatro lunas, y no averiguaron nada. No tengo diagnóstico. Pero yo sé qué me pasa. Lo sé, entiendes. Lo tengo claro.”
“¿Y qué te pasa?” Me parece que ya estoy esbozando una sonrisa boba, según mi vieja costumbre aún no saneada, pero solo es la vergüenza y queda a la vista que por eso mis labios están congelándose de oreja a oreja, aunque puede que sea también por la corriente que hay en el cuatro latas de Serafina. Hasta que no se ha lanzado a hablar, yo no tenía ni idea de que me interesaban tanto sus antecedentes psicóticos. Ahora me lo va a aclarar, ahora mismo, después de girar en el cruce en sentido obligatorio. Estoy esperando.
Suspira. “Tengo empatía.”
Claro que en cualquier otra circunstancia soltaría una carcajada, pero ahora siento que va en serio, al filo. Cuando pronuncia su diagnóstico, me parece como si un soplo de primavera atravesara el cuatro latas. “Empatía” es el diagnóstico más místico que había oído.
Me habré quedado mirando a Serafina con los ojos como platos porque, con todo su azul, se da media vuelta hacia la derecha, dejando el volante para apresurarse a explicar con una mueca de displicencia: “Yo me meto en otra persona y la siento. Esto es lo que me pasa.”
No me queda claro por qué, pero en este momento le creo y pillo la idea a la perfección. Tengo la sensación de que no llegaremos al barrio de Črnuče en la misma burbuja cósmica en la que hemos salido. Nada más llegar al paso de desnivel resulta que tengo razón porque parece que Serafina mete la pata saliendo en otra dirección, pero no es por equivocación. Sé que hay algo más importante en el aire, algo que entrevera las líneas de campo y activa las sendas del dragón, de modo que, al instante, nos encontramos viajando por la brecha entre los mundos. En mi cabeza resuena la pregunta matutina de nuestro terapeuta de que si sabíamos que una avalancha de tierra había anegado el pueblo de Log pod Mangartom, lo dijo así, con desenfado, en medio de la terapia, pues acababa de oírlo por la radio. Pero justo las senales interceptadas por inercia forman puentes entre las sinapsis. Pienso en que el doctor seguramente me lo habría referido de una forma muy diferente si supiera que, en Log pod Mangartom, se habían conocido mi padre y su novia. Y aún más diferente habría sonado su noticia si no hubiera hablado conmigo, sino con mi padre. Los matices del significado son importantes. Saltan a galope las distancias entre los barrios Moste y Črnuče, por no mencionar el barrio de Polje, adonde, en este momento, Serafina encauza su desfigurada tartana. Serafina me asusta. Le tengo miedo.
Ya no habla, pero todo queda dicho. “¿Sufres como una perra?”, le pregunto y vuelvo a sentir una sonrisa boba helándose en mis labios.
“No. Aún no me he contagiado de telepatía”, dice y me mira con tanta atención que me parece que, de un momento a otro, soltará el volante y chocará contra el coche de delante. Después solo sonríe: ayayayay, qué inocentona. No tengo ni idea de qué quiere decir con esto. Pero cuando para cerca del Castillo de Fužine, se fija con una mirada seria en mí y en la aflojada ventanilla del coche y abraza el respaldo de mi asiento.
“Tú solo dime y te llevo a tomarnos un café al psiquiátrico. No te quedarás allí, descuida.”
Es atemorizadora. Debajo de ese plumífero de colores y ese gorro con pompón guarda sus cardenales y presume de ellos. No puedo sostener su mirada azul celeste, aunque creo que debería hacerlo, así que empiezo a parpadear para ocultarme tras la máscara que me pongo cuando me parece imprescindible. La máscara de la regularidad, del dominio, la máscara de un desarme tan desarmado que necesita colores de camuflaje. Me imagino que soy una psiquiatra observando a una chalada muy majareta.
Digo: “Nada de cafecitos, tenemos cosas que hacer. Arre, caballito”, digo acariciando el panel de control de su cuatro latas, “vamos a Črnuče, venga, rápido, a ver a la buena de la señora Cjuha, ¡arre, arre!”
Me siento, de verdad, como en un cuento de hadas cuando alcanzamos, después del trayecto colmado de silencio, el edificio comercial con los reunidos participantes del curso. Nadie sabe que soy la única que participo gratis, de modo que evito las conversaciones iniciales sobre el alto precio de la matrícula, y cuando la señora Cjuha me pregunta qué tal, le cuento tan solo que la madre Zora falleció rodeada de sus familiares el día anterior y que, desafortunadamente, yo no estuve presente, pero que todos siguen oficialmente de luto, de modo que han preferido despacharme porque soy la única que sabe que no es para siempre. Soy consciente de que Serafina, apartada, me escucha con ternura, y la consideración le impide decir algo. Ella entra en otra persona y la siente.
El curso transcurre en un rayo nebuloso, nos leemos todos uno al otro muy rápido y, al final, la señora Cjuha me regaña diciendo que no he dejado de molestar a los demás. Lo cual me confunde pues mi cabeza me dice que he estado callada, pero, a lo mejor, alguna línea de campo no ha parado de parlotear en mi nombre, a lo mejor he sido yo la que no ha dejado de levantar la mano y responder sin coherencia, a lo mejor yo sufro la ausencia total de empatía, a lo mejor he abrazado demasiado a la señora Cjuha al terminar el curso. “Es muy probable que haya sido Serafina la que ha estado leyendo todo el tiempo en voz alta porque se ha metido en mí y me sentía”, digo a modo de explicación cuando la señora Cjuha me echa vistazos austeros, preguntándome qué murmuro entre dientes. “No he sido yo”, insisto. “Sabe, es como las nubes, va y viene, intente no hacerme caso”, me justifico porque me acuerdo con claridad solo de que han intentado hipnotizarme y conseguir que lea los libros volando y yo, en vez de hacerlo, me he puesto a leer los pensamientos. “Has estado hablando por los codos”, dice Serafina y acaricia mi mejilla. Entonces la agarro por los hombros exigiendo respuesta: “¿Qué he dicho exactamente?” Es urgente que lo sepa, ya que es lo único que podré llevarme al traspasar. “Que no podrás sin la estrellita de cuarzo y que querrías saltar la brecha entre las sendas del dragón”, dice. “Todo mezclado, en fin.” Ella, con sus ojos turbios, me lo dice a mí. Me parece que ha vuelto a desbarrar, que le habían dado de alta demasiado pronto. “Tendrás que regresar”, le digo. Asiente como si entendiera, se mete en mí y me siente.
Da igual a quién he puesto nervioso y qué he dicho. Porque me parece cada vez más que la realidad está en otra parte. Se fue y no volverá, y nadie podrá despertar jamás a la mamá Zora, mi abuela. En el viaje de vuelta al barrio Moste, le digo a Serafina que me lleve a tomarnos ese maldito café de los chalados, si necesita hacerlo. Es lo que le dice mi máscara mientras yo, dentro de mí, suplico que mis recuerdos del tiempo que pasé con mi abuela vuelvan alguna vez. Tal vez ahora no pueda sentirlos, pero alguna vez sí. Alguna vez podré.
El café en el psiquiátrico sabe como cualquier otro café. La gente que se lo está tomando es como otra cualquiera, solo que de aspecto bastante más apijamado, sentada al frío en sus batas de color azul celeste, frotando sus zapatillas verdes contra el asfalto helado. No me toman por una de ellos. Solo estoy de visita y se nota. Serafina finge no conocerlos, pero tengo la sensación de que lo hace por mí, para que no me sienta incómoda. No hay ninguna conspiración, y aunque pienso que le han dado de alta demasiado pronto, y mientras estamos dando una vuelta por aquel minimundo, me doy cuenta de que nunca le tenía miedo de verdad, solo sus ojos me recordaban las batas del hospital que hasta ahora nunca he visto de cerca.
Cuando me deja de vuelta en el barrio Moste, lo primero que hago es llamar a la señora Cjuha.
“Siento haber fastidiado a todos. Le había dicho que estaba reventada.”
“Amber... Usted ha leído muy rápido hoy. Tan rápido que le recomendaría que se tomara un reposo considerable de varios días. ¿Qué diría usted si llamo a su terapeuta de turno y le explico las bases de la recuperación después de una hipnosis?”
“Bueno, qué diría, no diría nada. Diría que he perdido a una persona cercana y que me dejen en paz de una vez para poder estar de luto en lugar de que me lea todo el mundo.”
“Nadie la leerá, querida. Lo prometo.”
Me ha dicho querida como si nos conociésemos desde añtano. Me ha dicho lo prometo como si fuese una persona cercana. Pero en realidad somos desconocidas como me es desconocida la tarara Serafina que se mete en otras personas y como me fue desconocida mi propia abuela, y seguirá siéndolo. Apenada, pulso el auricular rojo. Es el día de luto y fuera está nevando, de manera que se borrarán pronto las huellas. Mientras espero el funeral de la familiaridad con el resto del mundo, me da tiempo justo para salir corriendo hacia la blancura, corro y corro a través del parking vigilado, dejando de lado la portería, hasta llegar a la calle Zaloška cesta. Recuerdo que no puedo ir a casa, que ahora estoy aquí, en casa no soy bienvenida. La gente espera el tren junto a la vía, lo veo desde lejos al divisar una cola de vehículos y una ambulancia abriéndose paso. Va lento. Su sirena se lamenta asordinada y, de repente, comprendo que va a recoger a Serafina, a la pobre chalada. La hospitalizarán otra vez para que no se haga daño. Me atrevería a tirarme a la vía si me picase esa mosca, pero, entonces, ¿quién visitaría en el hospital a la pobre chiquilla, a la que los médicos no saben poner un diagnóstico y que, tarde o temprano, terminará allí?
Sociedad de responsabilidad limitada
Allá en el Campo llano
hay un castillo blanco...
!Un castillo blanco!
Estamos en un lugar bajo y somos muchos. No estamos en un sótano ni tampoco en una planta más alta, sino en un lugar donde no paramos de cantar tonadillas estúpidas y fumar en el balcón. En general estamos solos, solo de vez en cuando nos llaman al consultorio para que nos tomemos la terapia. No sabía hasta ahora que la terapia se toma, pero tampoco sabía que se dice por favor cuando uno quiere decir ahora mismo, así que me adapto. Cuando entro en el consultorio y alguien me dice algo, me pongo a bailar. Se han acostumbrado y ya no preguntan tanto. Me preguntan quiénes son mis padres, si les deseo cosas malas, si soy consciente de lo que mi viaje significa para ellos y qué hacía antes de llegar a este campo llano. Como ya se lo he dicho tantísimas veces, pero no entienden, les respondo siempre con el mismo gesto: me cierro la boca con llave y tiro la llave por encima del hombro. No necesitas apéndices. En el viaje por el entremundo estás sola, muy sola, aunque a tu alrededor desfilen mil rostros.
Somos muchos. Algunos llaman al defensor para que los saque de aquí. Otros cantan y tocan el acordeón. Y otros te meten mano y nadie quiere sentarse a su lado. Algunas creen estar embarazadas y mojan el suelo con su sangre. Otras miman muñecas de plástico y, sin cesar, dibujan con carbón túneles negros porque no aguantan colores en el lienzo. Pero todos llevan años estudiando los mecanismos del campo llano. Llevan aquí demasiado tiempo. En los rostros distintos y en un solo patrón del pijama veo el mismo reflejo. Es rayado, pero las rayas están quietas y no se extienden hacia ninguna parte. ¡Hay que avanzar! Esta idea me despierta del sueño en el que está sumergida la abobada bandada en el balcón, gorjeando la cantinela.
Allá al pie del castillo
pasa un hermoso mozo...
!Un hermoso mozo!
Estamos en la planta alta. El jefe parece un buenazo, pero en seguida, en cuanto me dejan con él cara a cara, sé que no es el jefe supremo y que mi viaje no ha concluido. No le cuentes nada, me animo. Solo di lo que tienes que decir para que te mande de vuelta. Está apuntando algo en el formulario y en su escritorio veo mi carné de identidad. No parezco yo, es otra yo de la época anterior al entremundo.
“¿Oye voces?”
“Desafortunadamente no, nadie sabe darme una pista”, digo.
Levanta los ojos de manera conmiserativa, frunce la boca con una mascada, después baja la vista y sigue apuntando.
Guiña sus ojos androides como diciendo empecemos otra vez. No pertenece a nuestra estirpe. “Entonces, ¿cómo son estas voces?”, me alienta.
“No las oigo bien, de verdad que no. Y aunque lo intente. Me distraigo con una salida del sol de color de helado y se me olvida escuchar.”
“¿Y qué le dicen? ¿Con la puesta del sol, me ha dicho?”
“No cuentan nada. Solo siento impulsos para avanzar. Es simbólico.”
Suspira y es obvio que empieza a desesperarse.
“¿Qué hacía antes de venir aquí?”
Tengo que aguzar mucho mi cerebro para destapar el recuerdo de las cajas desordenadas, llenas de documentos y fotos de mi estirpe. Antes de salir de viaje, yo... “¡Ordenaba el ático!”
“Y está usted segura de que lo ordenaba, como dice?” Me parece que me acusa de mentir, por lo cual confirmo, no hay duda, lo ordenaba.
“Hay personas que dicen lo contrario”, dice. Se abre la puerta y entra mi madre. No te rindas, es solo fruto de tu imaginación. Aquí no hay nadie cercano, así que puedes hacer lo que te da la gana.
Como no se me escapa el intercambio de miradas entre ella y el jefe y, como la de él, conmiserativa hasta ahora, me parece algo aviesa, añado: “Cada uno ordena a su manera, como usted sabrá.”
Le entran ganas de reír, le entran ganas de una carcajada malévola, mientras que mi madre lo mira afligida y le pasa una mochila que me resulta extrañamente conocida. Es mi mochila, solo que a la luz de neón parece diferente, ajena. No la tomes, seguro que ya la han registrado. No les muestres que no te dan igual las fotos. A lo mejor la han vaciado y han metido en ella otras cosas. No hace falta saberlo, no necesitas apéndices.
“¿Cómo lo ordenaba, entonces?”, pregunta el jefe que no hace ningún caso a mi madre mientras que ella duda si quedar o marcharse. Tiene ganas de llorar.
No necesitas apéndices. Y ni una palabra más. Siempre cuando abres la boca, algo sale mal.
Siento como si me dispersara por aquel recinto, como si sintiera cada vez menos, así que intento levantar mi pie en la silla de ruedas. Me extraña la ligereza de mi pie, hago lo mismo con una mano, luego con la otra, y, aúpa, me levanto y puedo moverme otra vez, y me abalanzo fuera de la silla y... me echo a bailar. Me importa un pepino todo, bailo y ordeno mi ático. Bailo como si nadie me viera y, cuando me doy cuenta de que los dos, boquiabiertos, clavan los ojos en mí, bailo por ellos, bailo para que me pongan en libertad. Quiero mostrarles que el formulario sobra. Se me ha olvidado lo que he venido a decirles, pero sé que estoy harta de este juego y que preferiría volver a perderme en el bosque de los monos, por eso mis pies y mis manos resultan tan ligeros. No sienten el peso de ninguna clase de conocimiento, no hay ningunos trastos emocionales que se acumulen como musgo o algas en mis extremidades, solo bailo de manera juguetona, con mis gestos pintando de verde los blancos muros de este castillo.
“Suba el Seroquel a 600”, dice el jefe cuando, cansada, hago la reverencia final, y aunque no sé qué significa eso, me parece que él en absoluto puede ser el jefe supremo.
Oye, mozo, entra a verme,
que estoy sola en casa...
!Sola en casa!
Estamos en la planta del sótano. “Desnúdese, por favor, y sin excusas y del todo,” dice una señora rechoncha con zuecos ortopédicos. Creía que este tipo de calzado ya se había extinguido. Y su por favor no se parece a ningún por favor que había oído hasta ahora. Es como una máquina. Me encuentro en un país lejano, pero comprendo instintivamente que aquí hay una especie de reglas. La veo borrosa. He tirado mis gafas antes de entrar en el edificio minuciosamente desinfectado, donde todo despide hedor a insulsez. He tirado también todo lo demás que me prepararon para irme de viaje, el reloj, la comida, las fotos, porque si uno, viajando por los cuartuchos del entremundo, no quiere quedarse enganchado y verse forzado a volver, debe hacerlo solo y despojado de todo.
Cuando me quito la ropa, pienso en el bosque de los monos de donde he venido y en que los jefes que podía ver solo una vez al día manejaban nuestras vidas y fotos. No me acuerdo ya de lo que había en las fotos de mi mochila. Ahora me doy cuenta de que no he reflexionado lo suficiente. Mis hermanos monos eran brutos y cotillas, y la señora de los zuecos ortopédicos tampoco me parece muy de fiar. Es una especie de asistente, si no, no estaría doblando y organizando mi ropa sucia. Hasta que aún disponga de tiempo, tengo que obedecerla prestando la menor resistencia posible, y después, en el momento justo, exigir el encuentro con el jefe de los monos. Seguro que aquí también lo tienen.
Mientras me está metiendo en la bañera, se abre de golpe la puerta y oigo la voz de otro mono de rango incierto al que la Ortopédica llama “enfermera”. ¡Enfermera mona! La enfermera se disculpa, o tal vez se disculpa a mí, por la irrupción. Me recuesto en la bañera y me sienta bien el agua templada porque me da la sensación de que llevo años sin dormir. Voy adormilándome y se me ocurre que me he esforzado, que mientras atravesaba la llanura, me perseguían muchos extraños, vestidos de blanco, por lo cual no pude llevar a cabo mi misión (?cuál era?), pero que pronto me reuniré con mi jefe que entenderá por qué he tenido que venir aquí desde lejos y por qué he llegado tan sucia. Comprenderá que yo, por mi cuenta, no he hecho nada malo, que solo soy la que trae malas noticias. No maten al mensajero.
Siento como me colocan, bañada, en una silla de ruedas. Estoy demasiado cansada para moverme y creo que por eso están allí. Oigo conversaciones sobre mí, que habría muerto si no me hubiesen traído. Sueño que soy como un mono matado a tiros, que lo llevan colgado de un palo. Me doblo cuando me empujan por el pasillo, y a un lado va quedando atrás mi país forestal de monos, mientras que al otro está abriéndose el extraño entremundo. Tengo una sensación amarga en la boca y espero no haber ingerido algo envenenado, pues me lentificará cuando tenga que ponerme a bailar ante el jefe. Intento recomponerme cuando me llevan por los pasillos, por los pasillos infinitos. Me adormezco.
Con gusto entraría a verte,
pero algo... me lo impide.
¡Me lo impide!
El médico nos hace su visita. Sin gafas distingo con dificultad rasgos individuales y veo solo quién va de azul y quién de blanco. Una joven de pelo corto, a la que mira todo el mundo esperando con respeto a que empiece a hablar, lleva una bata blanca, como todos los demás, pero debajo del bordillo veo la franja de un vestido de color rojo vivo, lo cual me inspira algo como optimismo. Pero, ¿quién la ha encerrado aquí? Es demasiado viva como para estar en el entremundo. Cuando ve adónde he fijado mi mirada, se quita la bata con espontaneidad y aparece ante mí tal y como aparecería fuera del castillo blanco. Me siento mucho mejor. Me ha regalado el color.
“Buenos días”, gorjeo mientras ella clava sus ojos entreabiertos en los cardenales de mi brazo. Antes de averiguar yo qué observa, toma mi codo y lo vuelve hacia su lado, como material de prueba. “Lo sé, está feo”, suelto, pero ella solo murmura: “Son los moratones del ingreso.”
Se me ha olvidado ya mi búsqueda febril del jefe supremo, pero, conjeturando por las reacciones de las enfermeras monas, vestidas de azul, podría ser ella.
Me arremanga y caigo en la cuenta de que me examina a ver si tengo marcas de inyecciones. De la jeringuilla. “Dios mío, usted es muy atenta, tanto trabajo que se da”, hago el esfuerzo de hablar con amabilidad.
“La agarraron duro”, dice y me mira por primera vez. “Lo siento.”
“¿Por qué está tan seria?”, le pregunto y sonrío porque he descubierto por fin quién dirige este tinglado. Antes me aburría mucho. Mucho, de verdad.
“Le escucho”, contesta aún muy seria.
Continúo con alegría: “Solo me interesa una cosa. ¿Por qué no puedo recordar ya ninguna letra hasta el final? Todas esas canciones populares que cantan por la tarde en el balcón. Me olvido hasta de las más fáciles. ¿Por qué, cree?”
En vez de explicármelo, me pregunta si sé dónde estoy. Si sé que he enfermado. Si sé que me han salvado la vida. Si sé que la terapia me ayuda. Si sé que tendré que aprender a vivir así. Si sé que es médica. Si sé que ayer no estuve ordenando el ático, sino haciendo añicos del piso de mi madre. Si sé que tiré todo lo valioso que tenía. Si sé que no paro de fragmentar todo en mi mente. Si sé lo mucho que me quieren los míos. Si sé que mi amante se ha puesto en contacto con ellos porque está preocupado porque la policía le envió un paquete con mi monedero dentro. Si sé que en la oficina de admisión hacía travesuras y aspavientos. Si sé con qué intensidad tan fuerte influyen los neurotransmisores sobre el cerebro y que la psicosis puede agudizarse con cada relapso. Si sé que los psiquiatras llevan aplicando los medicamentos solo los últimos cincuenta años y que la ciencia como tal resulta innovadora en su totalidad, reservada para los pioneros.
No me cae mal y realmente cree lo que dice. A lo mejor se ofendería si le dijera que cincuenta años son como un pedo en el viento y que la estomatología china lleva funcionando más de nueve milenios mientras que, en el futuro, verán a los psiquiatras como el follaje caído del siglo veinte. A lo mejor se ofendería si la llamase Rapunzel y le propusiese que se dejara crecer el pelo y se hiciera una trenza larga para escaparse de la torre del castillo blanco antes de pudrirse entre los formularios y los monos, así que, al cabo de su retahíla, digo pausadamente: “Gracias por lavarme el cerebro. Me siento más ligera. ¿Puedo venir a verla otra vez?” No me cree aunque es la primera vez, sí, la primera desde que entré en el castillo blanco, que bailo la verdad.
La nuestra no
Que las tías bailaran relajadas delante de mí en la tele me parecía algo sobrentendido, así que subí el volumen. Pero en la sala de terapia de grupo, al lado de los esbeltos conjuntos armonizados y entonados que se movían con agilidad siguiendo la coreografía, apareció también una criatura barrigona retorciéndose con negligencia. En ese momento, alguien debería haberme pellizcado para creérmelo. Con un peinado aplastado, lleno de remolinos, resultado del continuo yacer en la cama de hospital en la habitación contigua, María se dejaba llevar por su allanado culo bamboleante como si yo no estuviera. La música de la tele no cuadraba con ella, en absoluto.
Era torpe de remate y me burlaba de ella mentalmente como en el primer curso nos habíamos recochineado de los compañeros demasiado inocentes o demasiado listos o demasiado lentos en lectura o poco normalizados porque sabíamos que nosotros mismos podríamos encontrarnos en su lugar si no hubiésemos aprendido a mentir muy pronto. Ahora sentía un alivio bastante parecido al de entonces. Era consciente de que ni yo misma estaba pasando por el mejor momento y por eso me fastidiaba que alguien del que sabía claramente que no estaba bien, manifestase su jubilo, y, encima, con la música que yo había pensado reservar para mí durante la siesta, para fantasear cinco minutos sobre la fama y la belleza. Una escena asquerosa, pensé al fijarme descaradamente en el macizo culo de María que pirueteaba, gruesa y rebosante, por las esquinas del salón.
En ese momento entró Karmen. Me vino a la mente mi conversación con ella de aquella mañana mientras estuvimos tomando café en el chiringuito para quejarnos de lo insulsa que nos resultaba la terapia de aquí, de que nos tomaban por idiotas. Karmen era ex bailarina que terminó en el psiquiátrico tras una grave lesión. Deprimida y suicida, dijeron. Le habían salvado la vida, por así decir. Tardaría años en poder volver a bailar, esa fue la explicación que le dieron. Karmen, por supuesto, no pudo hacer caso omiso del baile de María. María podía bailar, aunque no sabía hacerlo. Karmen no podía bailar, aunque era seguro que bailaba considerablemente mejor que las niñatas de la tele. Se apoyó en el marco de la puerta para observar en silencio. A mí, con el mando en mi mano, y a María, con su grasa en la pista de baile. Me parecía que no tenía ganas de reír. Por un momento pensé que me tomaría por cómplice de algo, de modo que, automáticamente, bajé del todo el volumen del programa musical. La música no me importaba. En un hospital, toda la música suena igual. Creo que Karmen se dio cuenta de mi consideración porque levantó las comisuras de los labios. Pero María, con su brazo extendido en un amplio arco, me arrancó el mando y pulsó el botón del volumen. De nuevo retumbó la matraca, ahora con incordio, invasora, y Karmen y yo miramos inertes la pantalla como si esta representara nuestra impotencia.
Me quedé a la espera. ¿Agarro a María y la inmovilizo a la fuerza? Esto no se puede hacer, esto no se hace. Me encogí de hombros, dirigiéndome a Karmen, que ahora ya estaba sonriendo. Movía la cabeza con incredulidad, fijándose en María, quien, por primera vez, aparecía ante mis ojos como vulgar y desenfrenada, pero no atiné a resolver por qué. A lo mejor porque elegía unas posturas supuestamente sexis como si el mundo entero estuviera a punto de reducirse a polvo, pero ella aún echaría uno antes de que ocurriera esto. Me dio vergüenza fijarme en ella con los ojos abultados, y mi mirada se desvió sola.
Entonces Karmen se puso a su lado y bailaron hombro a hombro. Karmen extendió los brazos y agitó uno para que me juntara con ellas, pero yo me negué confusa. Tomó mi mano y tiró de mí para dejarme en medio de la sala de terapia, pero no fui capaz de bailar. “Demasiadas cosas en las que estoy trabajando”, le dije y mostré mi colmada cabeza. Rebosante de sofocos. Su pista de baile no podía ser la mía.
No me quedaba más remedio que observarlas desde un lado. Karmen, que es una chica esbelta y hermosa, interpetaba el papel del aire, María, el papel de la tierra. No sé exactamente cómo baila el aire, pero será de forma aérea. Entre sus inhalaciones y exhalaciones puntuales había pausas largas en las que no respiraba nada. Tal vez ni siquiera lo hacía yo, que me había quedado de pie allí al lado, asombrada por su elegancia. María, que reverberaba sumida en su danza ritual, bailaba de modo terrenal y tribal. Se me ocurrió que yo también bailo así cuando no hay nadie que me juzgue. Bailo como si quisiera aplastar este mundo y, después, parirlo otra vez. Como si me hincharan de droga y, así, no sintiese dolores. La música se volvió, de repente, muy detestable, en absoluto algo mío. Pero sentía de forma inconsciente que me relajaba y que estaba a punto de mover un hombro. Y un pie. Y los brazos. Y las caderas. Y ya estaba bailando con ellas.
Al terminar la pieza, salió la publicidad, y en ese momento noté que María apestaba a sudor. Karmen rio con alegría y me dio palmaditas en la espalda, lo cual para mí fue un cumplido. No sabía cómo abordar el tema cuando nos sentamos juntas y María volvió a hundirse en su sillón de siempre en el rincón de ese espacio triangular y se quedó callada. Deseaba preguntarle a Karmen si, entonces, no era verdad que ya no bailaba, que no quería bailar más, que no podía – pues es lo que me había dicho por la mañana.
En vez de esto le dije: “¿Te duele?” Y apunté hacia su lesionada rodilla. “Ah, sí que me duele, sí”, contestó Karmen. “Pero aquí arriba”, y señaló su corazón. “Y aquí”, su cabeza. No tuve una respuesta razonable. Le pregunté qué coreografía le había jodido. Me aventuré a hacerle esa arriesgada pregunta porque era evidente que estaba de buenas. Sin embargo, no le sentó muy bien.
“Bueno, no quería decirte que tienes que enseñármela”, dije para mitigar mi impertinencia. “Solo me interesaba, ya que estamos con el tema de bailar”, dije y se me ocurrió que, en el fondo, a veces también utilizo mis artes de atracción para entablar amistades. Coqueteo con la gente que deseo tener en mi vida. En esos últimos tiempos, la mayoría habían sido los deprimidos y los anoréxicos porque, curiosamente, me resultaban tranquilizadores. Los maníacos no me interesaban pues yo sola sufría de una sobrecarga de energía y necesitaba paz, necesitaba a gente con ganas de vivir y no a los que se apretujaban en una cola a ver si arrancaban un pedazo de vida. Necesitaba a los heridos que no se peleaban por naderías y que desatendían a la vida. Tal vez yo, en cambio, tenía demasiadas ganas de experimentar sola con todo y con todos como para tolerar una competencia. “¿Te la enseño?”, me dijo Karmen incrédula y se levantó. “¿De verdad quieres ver cómo me despachurré?”
Empezaba a sonar el siguiente tema, algo de qué sé yo, algo de quita y pon. Karmen chasqueó los dedos unas cuantas veces y se entregó, con un bello deslizamiento, al paso de danza contemporánea. Creí que de verdad me lo enseñaría, que de verdad se libraría con tanta ligereza de la carga de su trauma de muchos años, pero, en aquel momento, nuestra querida morsa volvió a levantarse del sillón y estropeó la escena. Soy asquerosa, le tengo envidia, se me pasó por la cabeza. Era obvio que el corazón de María se había puesto a cantar. Y a bailar. Frente al primor de Karmen, ella parecía crudamente burda, y tuve una sensación aún más desagradable cuando, bailando, se puso a lanzar aullidos de alegría como si fuera a estallar y uno de sus fragmentos fuera a parar en mis asomadas narices.
El final de la canción me pilló en el asiento en el que me había quedado estancada y boquiabierta como una vieja solterona sin pareja de baile. “Ah, ya vale”, dijo Karmen y se secó el sudor de la frente. Se sentó a mi lado diciéndome que al son de esa música no podía bailar toda la coreografía que había frustrado su carrera. Y que no se acordaba del todo de cómo iba. Asentí llena de comprensión, cuando la apestosa María se sentó con nosotras y agitó los brazos en el aire. Comprendí lo que quería solo cuando le dio un achuchón a Karmen. Quería darnos un abrazo. A sus parejas de baile. Sin más, me estrujó a mí también, ni siquiera me había dado la oportunidad de negarme. “Joder, lo bien que nos lo estamos pasando, tías”, dijo. No me gusta que me llamen tía.





























