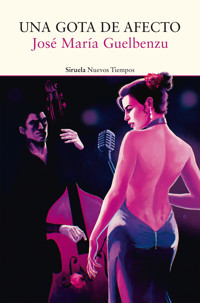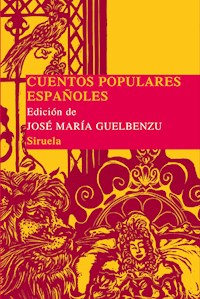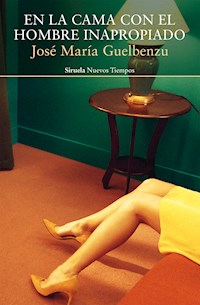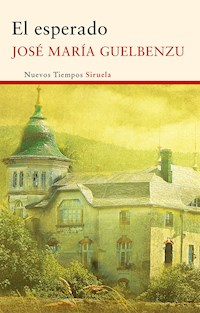Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Uno de los mejores novelistas españoles.»Ángel Basanta, El Cultural «Guelbenzu sigue, para satisfacción de todos, escribiendo la novela de nuestro tiempo.» José-Carlos Mainer, El PaísGabriel, un guionista de televisión de mediana edad, divorciado y padre de un hijo preadolescente, presencia en una calle de Madrid un accidente de tráfico que le cuesta la vida a un niño. Justo ese mismo día, la muerte del actor protagonista de la exitosa serie original de Gabriel desencadena un cambio en su vida. Poco tiempo después, un oscuro asunto conmueve la cúpula del banco del que es consejero el actual esposo de su ex mujer, Isabel; es un asunto en el que ella se embarca por ambición y que acaba redundando en beneficio de su nuevo amante, un magnate hecho a sí mismo que cubre todas las ambiciones de ascenso social de Isabel. Gabriel, preocupado por la educación de su hijo, tantea la posibilidad de hacerse con la guarda y custodia del chico para evitar que se eduque en un ambiente que considera nocivo. Ésta es la historia de un variopinto mundo de personas que vive en un medio en el que se confunde la realidad con la conveniencia, lo que convierte la vida de todos ellos en una suerte de mentira general, aceptada y consentida. Ahí teje la novela una compleja visión de nuestro país, pero es en la figura de Gabriel y en su preocupación por el futuro de su hijo y de los valores morales que desearía inculcarle, donde se concentran la debilidad y la fortaleza de un personaje al que le toca vivir sobre el suelo de inseguridad que pisa el ser humano en el principio del nuevo siglo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Mentiras aceptadas
I. La nevada
II. Personajes a escena
III. Vidas reunidas
IV. Verano y cambios
V. La influencia de los hechos
VI. Enredos y daños
VII. Tribulación
VIII. Los personajes se despiden
Agradecimientos
Créditos
Ergo age, care pater, cervici imponere nostrae;
ipse subibo umeris nec me labor iste gravabit;
quo res cumque cadent, unnum et commune periclum,
una salus ambobus erit. Mihi parvus Iulus sit comes
Virgilio, Eneida
Ea, padre querido, monta sobre mi cuello.
Te sostendré en mis hombros. No va a agobiarme
el peso de esta carga. Y pase lo que pase, uno
ha de ser el riesgo, una la salvación para los dos.
Que a mi lado venga el pequeño Julo
(trad. de Javier de Echave-Sustaeta)
A Javier Pradera,
por su ejemplar dignidad,
por su amistad
y por su última sonrisa
Mentiras aceptadas
I
La nevada
En la terraza acristalada del Café de la Plaza, Gabriel Cuneo levantó la mirada de las páginas del diario que estaba leyendo y vio pasar un tropel de niños agitando el aire con sus voces chillonas y alegres. Pensó en el preadolescente Martín, en el colegio con sus compañeros. Pensó en que era lunes y que hasta el sábado por la mañana no lo recogería para pasar otro fin de semana juntos, pero, con todo, su corazón se alegró. Después encendió un cigarrillo y se quedó en actitud distraída al tiempo que exhalaba lentamente el humo, como si le complaciera verlo disiparse en el aire. Cuando se desvaneció, sus ojos se encontraron con el dibujo de una mariposa tallada en el centro de cada una de las grandes lunas de la cristalera que lo protegía del frío y le pareció una mariposa helada. Satisfecho, se inclinó hacia delante en busca de su taza de café negro. En ese momento, un agudo haz de gritos se confundió en sus oídos con un violento chirrido metálico; pero lo que le estremeció fue el sonido duro y seco de un cuerpo alcanzado por un impacto: un sonido grave, funeral y modesto.
No quiso echar a correr en dirección al tumulto que se estaba formando en la calle sino que permaneció pegado a la silla, tratando de conjurar lo presentido. Contempló obstinadamente los objetos desplegados sobre la mesa: la taza de café en primer lugar, el periódico abierto, el azucarero, la cucharilla sobre el mármol, bajo la que asomaba una gota oscura, el servilletero de hojas de celulosa, sus propias manos aferradas a los bordes de la mesa deteniendo el primer impulso de saltar adelante. Sólo después de un minuto fue capaz de levantar la cabeza y, acto seguido, se puso en pie. La terraza había quedado vacía y en el interior del café sólo algunos clientes se asomaban para mirar más allá de la cristalera. Gabriel atravesó la terraza en dos zancadas sorteando las mesas y salió al exterior. El frío le recibió cortante. Un numeroso grupo de personas se agolpaba unos metros más allá, en la esquina de la calle, empujándose unos a otros en estado de agitación y manifestando en sus ademanes una ostensible fatalidad.
Cuando logró abrirse paso enérgicamente entre los viandantes arremolinados, Gabriel se encontró de pronto ante un grupo de niños que lloraban con el miedo marcado en sus caras, y a los que una mujer, evidentemente descompuesta, trataba de proteger haciendo que se juntaran en un corro de protección con la ayuda de alguna otra mujer del público. Un par de metros más allá, dos hombres estaban inclinados sobre un bulto diminuto, un cuerpo encogido en el suelo ante el morro de un automóvil; dos hombres, uno de los cuales mostraba un gesto desolado e inerme y el otro, apretándose la cabeza con ambas manos, una lacrimosa desesperación. En esa suerte de espacio detenido en el tiempo componían una estampa siniestra. Gabriel advirtió la presencia aparte de dos niños cogidos de la mano mirando rígidamente el bulto en el suelo, como si la incredulidad ante lo inconcebible los hubiera inmovilizado frente a la realidad de aquel despojo que unos momentos antes era uno de los suyos, y los atrajo al grupo en el que los demás lloraban estremecidos. La gente hablaba entre sí. Una joven que debía de ser la profesora del colegio gritó a los mirones que se apartaran para poder alejar a los niños de la escena. A pesar de la violencia que ejercía sobre sí misma para afrontar la situación, temblaba como una hoja. Una ambulancia del Samur se detuvo justo detrás del automóvil y por el lado contrario apareció un coche de la policía municipal precedido por un motorista. Los agentes comenzaron a apartar a los congregados, que retrocedieron por la acera. Gabriel y la mujer siguieron tratando de calmar a los niños, cuya congoja partía el corazón de los curiosos, que, sin embargo, no apartaban sus ojos de ellos.
Los enfermeros del Samur se pusieron en pie y el que parecía ser el jefe miró a uno de los agentes y movió la cabeza negativamente. «Tienen que avisar al juez», dijo. La profesora o cuidadora de los niños exhaló un gemido y Gabriel la recogió en sus brazos y sintió que su cuerpo se pegaba al suyo como un náufrago a la tabla de salvación, lo que le produjo a la vez una cálida satisfacción y un inconcreto desasosiego. En seguida, uno de los dos hombres que habían permanecido junto al cuerpo (el otro debía de ser el conductor del automóvil) corrió hacia ellos y entre ambos trataron de reanimarla. «Coraje, María, tenemos que llevarnos a los niños hasta el colegio», dijo. Gabriel se ofreció de inmediato. Un agente se acercó, inquisidor: «¿Quién de ustedes es el responsable de los niños?». «Yo», contestó el hombre, «pero tengo que sacarlos de aquí». «Antes debo tomarle unos datos», dijo el agente. En aquel momento otro coche de policía aparcó tras el primero. Los agentes se desplegaron de inmediato para ordenar la circulación. La mujer, de espaldas a los niños para que no vieran su debilidad, lloraba sobre el pecho de Gabriel. «Ánimo, muchacha, tienes que sobreponerte», dijo. Ella se apartó limpiándose las lágrimas que, sin embargo, escapaban entre sus dedos. Gabriel, al desprenderse de ella y quedar solo en medio del escenario, sintió un hueco de horror incontrolable y una corriente helada y seca como el aliento de la muerte.
Los niños pertenecían a un colegio cercano y habían salido esa mañana de paseo hacia un parque donde les mostraban las distintas clases de árboles y plantas y recibían una simple lección práctica que anotaban en sus cuadernos. El mes de enero de 2005 había sido excepcionalmente caluroso y en el colegio de Martín ya habían hecho una salida al Parque del Retiro, pero ahora, en la segunda mitad de febrero, el frío había vuelto a ocupar su lugar en el calendario. De madrugada había nevado, aunque la nieve se quedara en los tejados y sobre los coches y no cuajara en el suelo, que estaba muy resbaladizo, con tramos helados. Gabriel y la muchacha pusieron en fila a los niños, embutidos en sus parkas y bufandas como pollitos asustados, y un agente los acompañó después de tomar nota de los nombres y direcciones de ambos. La chica aún mostraba una temblorosa inseguridad. El otro profesor, hablando a la vez por su teléfono móvil, se quedó a su pesar junto al policía que le interrogaba. «¿Cómo se les ocurre sacar a los niños después de haber nevado?» «Precisamente. Los llevamos a ver la nieve en el parque.» Todo el suceso le parecía a Gabriel una irrealidad a la que se entregaba sin mediar duda alguna, convencido de que era esa su labor y, al mismo tiempo, preguntándose de tanto en tanto, mientras caminaba por la calle bien atento al paso de los niños, si aquello estaba sucediendo de veras o era la secuencia de alguna de sus películas revivida en medio de un sueño.
Al acercarse al colegio, les salieron al paso varias personas con caras desencajadas que recogieron a los niños a la vez que se dirigían a Gabriel y al agente requiriendo información. Mientras se defendía como podía de la ansiedad con que los asediaban, Gabriel creyó advertir un tono de velado reproche en la manera de dirigirse a la muchacha en busca de explicaciones. La pobre chica, aún bajo los efectos de la conmoción recibida, se retorcía las manos y miraba a un lado y a otro como solicitando un apoyo a su desamparo. Entonces Gabriel se acercó de nuevo a ella, la atrajo por los hombros y solicitó a los acosadores que aliviaran la emoción de la muchacha. Luego la apartó del grupo, que se dirigió de inmediato al agente de la policía municipal, y empezó a hablarle suave, sosegadamente. Mientras la calmaba, reparó en que su cabello castaño era semejante al de una de las profesoras de Martín, una joven alegre que siempre tenía palabras cariñosas para su hijo, con la que siempre estaba cambiando bromas cuando le tocaba recogerlo en el colegio, y no pudo evitar un escalofrío. Ella debió de notar el temor y la debilidad que durante unos segundos invadieron a Gabriel porque se separó de él con un gesto de preocupación.
–Me parece que ya estás de vuelta en ti –dijo Gabriel con una sonrisa forzada.
–Gracias a usted –dijo ella. Por un momento se miraron desconcertados, como si comprendieran de repente que no eran sino dos extraños. Unas voces reclamaron con insistencia a la chica. A su llamada, ella se despegó obedientemente de él, apretó con fuerza su mano con las dos suyas y luego se encaminó hacia los otros profesores.
–Adiós, María –exclamó Gabriel, que ya antes había escuchado su nombre.
Ella se volvió a medias, sorprendida, pero siguió andando hacia el grupo. Él permaneció a las puertas del colegio cuando todos entraron. Permaneció allí con las manos en los bolsillos, como si lo hubieran dejado plantado en mitad de la acera, hasta que el frío lo sacudió con un estremecimiento; luego se encogió sobre sí mismo en un acto reflejo de abrigo, pateó el suelo varias veces y por fin, dando la vuelta bruscamente, se encaminó a toda prisa al Café de la Plaza, el cuerpo echado hacia delante, la cabeza metida entre los hombros.
Al penetrar en la terraza acristalada descubrió que su mesa estaba vacía. El camarero que le atendiera se excusó por haber retirado el servicio. El abrigo y el periódico se lo habían recogido y guardado, pero los cigarrillos y el mechero habían desaparecido. Le dolió sobre todo la desaparición del mechero, un Dupont plateado regalo de su mujer en su primer aniversario de boda. Sentado y malhumorado, miraba la taza de café recién servido sin ánimo para beberlo. El cielo se había cerrado y ahora ofrecía un color panza de burro que acentuaba la sensación de frío. Pensó que iba a nevar.
Dejó que el café se enfriara también. De pronto se sentía falto de fuerzas, invadido por un cansancio parecido a la tristeza, desmadejado y sin voluntad. Todo el suceso tenía un aire inequívoco de fatalidad. Miró hacia el interior del local y vio al camarero recostado en la barra y de brazos cruzados; con una mano sostenía la bandeja pegada al cuerpo y le miraba como si él fuera el último cliente y tuviera que cerrar. Momentos después se levantó para pagar y el camarero no quiso cobrarle. Ambos estaban incómodos por el robo, cada uno a su manera, pero deseando perderse de vista. Al salir se fijó en que, en la luna de la puerta, la mariposa tallada estaba empañada por el vaho.
Al día siguiente el cielo se despejó, el frío se hizo mucho más intenso y el boletín meteorológico anunció nuevas nevadas; al parecer, media España estaba cubierta por la nieve. Si la nevada se hubiera adelantado tan sólo cuarenta y ocho horas, justo las que correspondían al fin de semana pasado, podría haber pactado con su ex esposa cambiarlo por el próximo y ambos, Martín y él, habrían ido a ver la nieve. A Isabel nunca le gustó la nieve, como tantas otras cosas por las que ahora, en cambio, sí sentía aprecio. «Ese principio de contradicción, tan femenino», pensó. «También entonces creía que mi interés en llevar al chico a la nieve era por fastidiarla a ella, la protagonista permanente.» Sin embargo, Gabriel debía a Isabel, bien que no por mérito de ella, el mayor de sus éxitos como guionista de series de televisión. Al quedar solo al frente de sí mismo, disciplinado como era, no tardó en organizar su nueva vida y su nueva casa. Aprendió a hacer las labores del hogar, al contrario que la mayoría de los divorciados, porque estaba acostumbrado a una casa donde la pulcritud y el orden eran sagrados y no le apetecía renunciar a ello. Aprendió incluso a planchar, aunque una vez iniciado en el dominio de tal arte, amplió las tareas de la señora que lo asistía y lo dejó en sus manos. Y de todo ese aprendizaje surgió la idea de una serie televisiva titulada El amo de su casa, que narraba en clave humorística y satírica las tribulaciones de un parado con tres hijos cuya mujer trabaja fuera de casa y se ve obligado a hacerse cargo de las tareas del hogar. Crítica social y familiar, amable y algo punzante, que se ganó el favor de la audiencia. Él era autor de la idea y el coguionista de la serie, y el éxito lo había llevado a lo más alto de su carrera como creador de contenidos. Ahora se aprestaba a iniciar la segunda temporada sin muchas ganas; en parte porque sentía que la serie había perdido la frescura inicial y en parte porque, a causa de ello y de que su misma actitud lo debía dejar traslucir, le habían colocado como refuerzo y control a un par de colaboradores nuevos tan industriosos como faltos de imaginación.
Isabel había dado a Martín un hermanito con su actual marido, un, al parecer, renombrado sociólogo diez años mayor que ella que había logrado escalar suficientes peldaños de poder como para convertirse en persona de relevancia social y que, para afianzar su nueva vida de casado, había dejado colocados a los dos hijos de su anterior matrimonio con la madre. El hermanito, en opinión un tanto radical de Gabriel, como él mismo reconocía, debía de ser sólo hijo del sociólogo porque no apuntaba ninguno de los rasgos más tentadoramente atractivos de Isabel; de hecho, le parecía un sociólogo gordito con chupete. Gabriel, que consideraba la sociología como «la ciencia de lo obvio», no lograba comprender que se hubiera interesado por aquel tipo hasta el punto de dejarse embarazar; lo cual, además de hacerle sentir durante un tiempo su sustitución en el lecho matrimonial como un agravio, aún le reconcomía por desproporcionado. Lo que habían construido en la cama se lo quedaba el otro sin pagar peaje. Ambos habían hecho el esfuerzo de fundar juntos la empresa amorosa y desarrollarla y perfeccionarla y ahora el beneficio se lo quedaba un intruso. ¿Qué intimidades no estaría compartiendo con él gratuitamente, intimidades criadas en el seno de su propia relación? Aquellos lazos rotos se le aparecían ahora como un campo de desolación, una pérdida desnuda, un injusto despojo. Y para mayor escarnio, la sola idea de que aquel petulante estuviera interviniendo en la educación de su hijo le resultaba tan hiriente como el hecho de que ahora ella se deslizase por las pistas de Baqueira Beret cada invierno con toda felicidad. Mas, pese a todo, no le deseaba ningún mal; tan sólo sufría la situación como un desaire del destino, pues ni siquiera sentía la necesidad de atribuirle a ella otras malas intenciones que las propias de una esposa confundida. «O liberada», le susurró un pequeño demonio en su interior.
Por la ventana, el día cristalizaba en frío a los ojos del observador. El cielo presentaba ese color gris deslucido y ligeramente rosáceo que anuncia una copiosa nevada. Gabriel estaba sentado frente a su ordenador portátil tratando inútilmente de enhebrar unos cuantos argumentos en favor de la superioridad de los canales temáticos en televisión en un futuro cercano, con destino a un semanario de actualidad. Después del almuerzo debía ir a visitar a su padre a la residencia donde lo tenía internado. De hecho sopesaba, aunque aún no quería admitirlo, la idea de retrasarlo a la mañana siguiente. La visita lógica era siempre por la mañana, pero llevaba dos días de retraso porque no quiso aprovechar, por pura comodidad, la mañana del domingo, vencido por la pereza y la resaca. No hacía más de un año que su madre había muerto. Hasta entonces ella se había ocupado, con esa especie de diligencia ciega y a la vez resignada de las madres de antaño, del incipiente deterioro mental del padre; una carga pesada y desesperanzada que él se sentía incapaz de afrontar. De sus dos hermanos, el mayor, bien instalado en la vida, alegaba razones familiares (tres hijos, una esposa, un perro) para sacudirse el problema, y el menor residía con su pareja en Galicia. Su madre siempre aspiró, inútilmente, a que Gabriel regresara a la casa paterna pues, al estar separado, dónde iba a sentirse más acogido y cuidado, y a él le entraron escalofríos sólo de pensarlo; al principio, expuso toda clase de argumentos en contra que chocaron con la tenacidad de la madre; después decidió ser más práctico y empezó a visitarlos con alguna asiduidad para compensar los deseos frustrados; finalmente, ella, acostumbrada a la renuncia, cedió una vez más. Su muerte repentina sumió a Gabriel en una pesadilla: el deterioro del padre se aceleró, contrató a una enfermera para las noches y envió a su propia asistenta durante el día hasta que comprendió que la única solución era internarlo en una residencia geriátrica. Todo ello mermó seriamente sus ingresos porque, además, debía pasar una cantidad al mes por su hijo. Los hermanos se limitaron a prometer, sin mucho entusiasmo, una discreta aportación de dinero para justificar su inhibición. Afortunadamente para él, el sociólogo ofreció a Isabel un piso mucho mejor que el de ambos, lo que le permitió recuperar el domicilio conyugal. Entonces vendió el piso paterno y colocó el dinero en una cuenta para hacer frente a los gastos de la residencia; poco a poco la situación se fue enderezando, aún con algún contratiempo, porque los hermanos querían repartirse el dinero producto de la venta; pero esta vez se mantuvo firme y los achantó. De vez en cuando, en sus sueños, se le aparecía la imagen de su padre diciendo: «Y mañana, hala, al asilo». Lo repetía desde antes de que se manifestara el mal de Alzheimer y le producía una mala conciencia permanente. Pero ¿qué podía hacer? Sólo le consolaba el saber que buena parte de los familiares dedicados a cuidar a un enfermo de alzhéimer acababa necesitando tratamiento psiquiátrico. Él, solo, no podía hacer nada más de lo que hacía.
A menudo el padre no le reconocía cuando lo visitaba. Sin embargo su mayor castigo era acompañarlo al comedor. Allí, en una serie de mesas desamparadas, eran sentados ancianos de ambos sexos, torpes o inmóviles, ante sendos platos de comida convencional, sopas de viejo o trozos de carne guisada con angustiosos guisantes alrededor. Al lado de cada plato podían verse pastillas de diversos colores. Las enfermeras alimentaban a los incapaces y los demás se llevaban la comida a la boca como podían. La sala emanaba un denso olor a rancio y a ropa arrugada sobre los frágiles cuerpos. De vez en cuando un gemido que más parecía un aullido descarnado rompía el silencio ominoso que acompañaba al almuerzo, pero nadie parecía escucharlo. Tan sólo se escuchaban aisladas las voces de las enfermeras, con soniquete, diciendo: «Ahora va a ser bueno y se va a tomar otra cucharadita». Su padre no parecía enterarse de nada, pero Gabriel estaba seguro de que aquel deprimente espectáculo lo percibía de alguna manera, quizás a través de su propio deterioro, del mismo modo que él percibía la humillación infinita, el envilecimiento de los enfermos en aquella sala donde se alimentaba a muertos vivientes. Y, sin embargo, estaba extrañamente agradecido a las cuidadoras porque lo que le parecía realmente espantoso era la convivencia con la gélida indiferencia de la muerte.
No quería ir a visitarlo y no tenía valor para dejar de hacerlo. Aquel hombre que lo había sido todo para él en su infancia, así como la autoridad en el período adolescente, al que se enfrentó en busca de su independencia, insolente a menudo, al que regresó a instancia de la madre para ayudar a temperar el desgajamiento familiar de su hermano pequeño, al que finalmente soportó con un afecto impostado, al que vio deprimirse y empezar a deteriorarse en cuerpo y mente… ahora era un pingajo, arrinconado en una desangelada habitación por él mismo y por la vida injusta; un pingajo que no merecía ese final como no lo merecería ningún ser humano consciente de su dignidad. Porque su padre siempre había mantenido una dignidad personal que sobresalía de sus numerosos defectos, lo cual él, Gabriel, lo reconocía cuando era demasiado tarde para enjugar su mala conciencia, de modo que el acompañamiento al comedor lo sufría a modo de indeseado acto de penitencia.
La emoción le empañaba la vista y alejó esos pensamientos. La emoción le embargaba cuando recordaba sus visitas, no cuando estaba allí, cuando lo acariciaba queriendo creer que percibía su cariño y su pena. Como creía estar a punto de llorar, apretó las mandíbulas y se dedicó a cerrar con extrema atención el ordenador. Pensó en Martín. El parte meteorológico anunciaba nuevas nevadas. Con un poco de suerte, el fin de semana podrían cargar los esquíes en el coche y escapar a Navacerrada; aunque seguramente las pistas estarían atestadas, era su única oportunidad.
Estaba solo. A su edad ya no quedaban amigos con los que salir de parranda o, simplemente, a cenar y tomar una copa. Los viejos tiempos de juventud alegre y loca quedaban atrás y, muy a su pesar, se veía obligado a reconocerlo. La vida estable y serena del hogar propicia la desgana. Cuarenta y nueve años eran muchos años. Desde el nacimiento de Martín habían mudado sus hábitos, Isabel y él, porque salir de noche era un problema con el niño. Después de la separación –Martín tenía entonces siete años, ahora doce– los intentos de recuperar la libertad y la noche resultaron decepcionantes y, además, descubrió que lo cansaban tanto que se le antojaron un espejo de decrepitud. Así que poco a poco se fue despegando, no sin alguna conciencia de lo irremediable, de los bares amados donde se dejó la juventud. Últimamente, cuando se quedaba en casa, solía escuchar una canción de Domenico Modugno que encontró entre los numerosos discos de los tiempos de la época universitaria de su amigo Antón Patriarca, un microsurco de 45 r. p. m., una canción nostálgica que hablaba de un decadente y solitario dandy caminando bajo las luces de la ciudad.
Ha il cilindro per cappello/ due diamanti per gemelli/ un bastone di cristallo/ la gardenia nell´occhiello/ e sul candido gilet/ un papillon/ un papillon/ di seta blu…
Gabriel es fantasioso, le agrada imaginar, acostumbrado a la lectura en seguida recrea un escenario y así es como suele seguir la canción hasta el final; hasta que al final se le hace un nudo en la garganta, un nudo que le reconforta y le ayuda a compadecerse de sí mismo en las horas bajas de las madrugadas perdidas.
Adieu, adieu, adieu, adieu/ addio al mondo/ ai ricordi del passato/ ad un sogno mai sognato/ ad un attimo d’amore/ che mai più ritornerà.
La mañana del miércoles 23 de febrero de 2005 queda en su memoria por la formidable nevada que colapsó Madrid. Hacía años que no se veía nevar de tal modo en la capital. Parecía como si al ansia de nieve de la población el tiempo atmosférico hubiese respondido con un golpe de mal humor. En un clima frío como es el de la meseta en invierno, el ciudadano añora y exige los símbolos de la estación. La nieve es uno de ellos y salir a la calle bien arropado, pisar la nieve y arrojarse bolas unos a otros, forma parte del ritual de reconocimiento del invierno; pero la ciudad, a su vez, se ve obligada a calentar a sus habitantes y, cuando nieva, el calor que emite impide que la nieve llegue a cuajar. Esta vez, sin embargo, nevó de veras. Ya en la madrugada, un frente cálido y otro frío, asociados a una baja presión que se forma en el norte de Asturias, descienden hasta Madrid provocando nevadas muy copiosas y se acumulan espesores de 5-10 cm según las zonas. La circulación queda detenida y es casi imposible llegar a colegios y oficinas.
Gabriel, que se acostó tarde, no se enteró de la situación hasta que una llamada telefónica lo despertó. La llamada procedía de uno de sus dos coguionistas, que vivía en una urbanización a las afueras de Madrid y no podía sacar el coche, pues la acumulación de nieve desde la puerta de su chalet adosado hasta donde la vista alcanzaba era, al parecer, espectacular. Lo primero que acudió a la mente de Gabriel fue aquel tiempo de su infancia en que rezaba por las noches antes de acostarse para que nevara y no pudiese acudir al colegio. Aunque su padre nunca le dio opción y los acompañaba, a los hijos, hasta la parada del autobús en precario equilibrio sobre las aceras en las que la blanca superficie iba tomando un color sucio debido al paso de los transeúntes. Confortado, se asomó a la ventana y el espectáculo lo maravilló: la ciudad estaba enteramente blanca bajo un cielo gris perla que la abrazaba como si la hubieran envuelto para regalo.
De entrada, abandonó toda idea de trabajo y se preparó un desayuno de hotel: zumo de naranja, huevo revuelto con beicon, dos magdalenas y una buena cantidad de café.
Entonces echó de menos el periódico y encendió la radio. Cuando hubo terminado, decidido a no vestirse, eligió el CD con la banda sonora de la película Barry Lyndon y se echó en el sofá cuan largo era, dispuesto a dejarse mecer en brazos de la serenidad más absoluta en cuanto empezase a sonar la solemne Sarabande de Händel; y así continuó, una pieza tras otra, hasta que, a la entrada del Lilliburlero, se quedó profundamente dormido.
Soñó que guiaba una carreta conducida por un caballo de tiro y atravesaba los campos verdes y llanos al pie de las colinas azules. Al llegar al borde de un río cuyo caudal discurría entre formaciones de guijarros, halló a un grupo de mujeres que lavaban ropa en una de las orillas y se dirigió a ellas amablemente preguntando si por casualidad alguna buscaba marido, a lo que ellas respondieron con alegres carcajadas, le rodearon y, todas a una, se lanzaron sobre él arrebatándole la ropa, incluidos los calzoncillos, y la echaron a lavar. Mientras la restregaban en la tabla con grandes aspavientos, él, avergonzado, se escondía en el interior de la carreta buscando con qué taparse. En eso, apareció al pie del bosque cercano un regimiento de granaderos que siguió desfilando por la orilla y las mujeres abandonaron su labor para jalearlos con gritos y vivas, lo que hizo que redoblaran sonrientes la marcialidad de su paso. En esto, el oficial que los mandaba avistó la cara de Gabriel asomando por encima del costado de la carreta y, sin pensárselo dos veces, le ordenó unirse a la formación. Avergonzado, entonó una especie de lamento oscuro al que los soldados replicaron con un alegre ritmo de flautas y tambores y, sin reparar en su desnudez, lo incorporaron a la fila mientras las mujeres corrían tras él para devolverle su vestimenta lavada y húmeda. Al cabo del rato, el regimiento se detuvo ante un grupo de damas que merendaban en la hierba y los más cualificados de los soldados bailaron con ellas una danza-marcha, con una alegría de la que no disfrutó el avergonzado Gabriel escondido tras su lamento oscuro. Luego, los criados que acompañaban a las damas, entonaron una cavatina palaciega y el regimiento prosiguió su marcha dejando que las damas retozasen con sus elegantes criados y Gabriel, viendo el cuadro, decidió quedarse entre ellos pues, estando como estaban desnudos y prestos a hacer el amor con las damas, consideró que allí no desentonaba tanto su desnudez como desfilando entre los marciales granaderos. Mientras el grupo fornicaba con entera libertad, aprovechó para dar buena cuenta de los excelentes manjares abandonados sobre los manteles y después se dio a la bebida, lo que le ocasionó un bienestar que se extendía lenta y cordialmente por sus miembros enardeciendo en cambio el de la reproducción, por lo que, saciada el hambre, decidió incorporarse al grupo. Entonces toda la escena desapareció ante sus ojos y se encontró de nuevo vestido y solo en la pradera, caminando por sus pasos contados como en una danza alrededor de sí mismo; y en ese momento despertó, justo cuando sonaba el adagio del Concierto para dos clavicémbalos y orquesta en si menor de Bach, luciendo una considerable erección que hubo de aliviar apresuradamente. Después, cumplido y relajado y mientras escuchaba los dulces compases de la adaptación que se había hecho para el film de un trío de piano de Schubert, suspiró varias veces para expresar su placer. El trío tenía un aire melancólico y ya estaba a punto de dejarse mecer por él cuando la poderosa Sarabande inicial de Händel vino a poner punto final a su estado de languidez.
Gabriel pasó el día en su casa. A una hora prudente telefoneó a su ex esposa para saber si Martín había acudido al colegio. Estaban todos en casa, incluido el sociólogo, que se había aventurado a salir a la calle y regresó con magulladuras en brazo y muslo al perder el equilibrio delante del quiosco que, naturalmente, estaba sin periódicos. A pesar de ello, logró acercarse a la panadería y traer consigo una barra de pan, una caracola y una bayonesa. Un tipo heroico. Martín estaba bien, contento por la vacación imprevista y frustrado por no poder salir a la calle a tirar bolas. Gabriel se ofreció inútilmente a ir a buscarlo.
–Tú estás loco –le dijo Isabel–. Gonzalo casi se mata por traernos el pan y vas a venir tú desde tu casa a buscar al niño. ¡Eres un irresponsable!
Inexplicablemente, siempre olvidaba el nombre de Gonzalo. El sociólogo. Al final, cambió unas palabras con Martín, que quería a toda costa ser rescatado del ámbito familiar para vivir una aventura callejera en la nieve, y colgó.
Durante las horas siguientes vagueó en pijama. Encendió y apagó la televisión, trató de leer una novela de romanos, escudriñó la despensa y la nevera para estudiar la posibilidad de una comida suculenta, estuvo un rato escuchando música y volvió a sumirse en un entresueño, tirado en el sofá. Lo sacó de la modorra una llamada de teléfono.
–Gabriel –era la voz campanil del productor de la serie–, que se nos ha matado Álvaro Pons en un accidente de carretera y tenemos que replantearnos todo. Es más, tenemos que plantearnos si seguir o no. Hasta que no me reúna con la cadena, detén el trabajo. Ya te contaré. Y avisa a los otros.
Álvaro Pons era el desdichado actor protagonista de El amo de su casa, irremediablemente desdichado ya.
–Pero ¿cómo? ¿Qué dices? Pero ¿cómo ha sido?
–Una muerte horrorosa. Venía conduciendo por Despeñaperros, detrás de un tráiler cargado de coches y, al parecer, el último de los que transportaba en la plataforma superior se soltó del amarre, cayó encima de Álvaro y lo hizo fosfatina. Bueno, te dejo, porque estamos en medio de un merdé continental –se despidió el productor.
¿Un merdé continental? Se preguntó Gabriel aún no repuesto de la noticia que acababa de recibir. De manera que, de momento al menos, la serie se iba al garete gracias al loco de Álvaro Pons, que tanto presumía de ser un conductor al límite. Aunque en este caso el accidente no parecía producto de su imprudencia. Para una vez que iba formalmente detrás de un camión, él, Pons, el enemigo jurado de los camiones, el otro va y le suelta la carga encima. «Lo que es la vida», pensó Gabriel. La verdad es que no le tenía mucha simpatía, ni siquiera le parecía el actor más idóneo para el papel, pero le apenaba su muerte. Era bisexual y se dejaba querer por un directivo de la cadena, lo cual no dejaba de producirle alguna perplejidad porque, como él decía, habiendo tantas mujeres estupendas ya hay que tener ganas para tirarse a un tío. De todos modos, el trabajo se consigue como se puede; hay mucha competencia. El directivo debía de tener un buen disgusto. Si es que no iba con él en el coche. Claro que, en ese caso, el productor estaría bajo el efecto de un ataque de nervios: sin actor principal y sin directivo. Así que no, no se habría matado. Estaría con su familia, tan hogareño. Esta gente es despiadada. Y el otro pobre, debajo de un amasijo de hierros retorcidos.
Le entró un anheloso afán por salir de casa y se duchó y vistió con decisión. Ya en la calle, comprendió que aquello no tenía sentido. ¿Adónde ir? No sentía el frío y los pies se le hundían hasta los tobillos en la nieve blanda. Una línea de paso, de nieve pisada, recorría la acera y avanzó por ella, titubeante. La salida a la nieve es, al principio, una bocanada de salud. Así como el duro hielo quema, la nieve porosa resulta acogedora y la temperatura no es ingrata. Aún no habían empezado a formarse placas de hielo y el sol ya había traspasado el color gris perla uniforme del cielo, por lo que poco a poco se fue animando a caminar. Necesitaba caminar y pensar. Pensar caminando. El accidente de Álvaro Pons le dejaba mano sobre mano, en ese momento era su único trabajo. Había sido afectado por dos accidentes en cuarenta y ocho horas, el niño y el actor. ¿Sería él el próximo, pisando la nieve? Acarició la idea de acercarse al colegio de la víctima y preguntar por María, la profesora. Debía de ser muy joven, no más allá de treinta años, quizá menos; la recordaba esbelta y agraciada, de mediana estatura, pues le había pasado el brazo sobre el hombro. Probablemente necesitaría consuelo, al fin y al cabo ella estaba a cargo de los niños, aunque el otro profesor, sin duda más veterano, era el principal responsable. ¿Cómo se les había escapado el niño a la calzada? Martín había salido este mismo año, en enero, al parque a recoger hojas caídas de los árboles para hacer un herbario con sus compañeros.
El resto de la semana lo dedicó Gabriel Cuneo a seguir vagueando, interrumpido por el funeral de Álvaro Pons, que hizo mucho ruido en la prensa e hizo también que se empezara a especular en los medios de comunicación más chismosos con el nombre de su sucesor en la serie, lo cual le tranquilizó porque de ello deducía, con buen criterio, que la serie, aunque se retrasara, no estaba en peligro. En vista de lo cual, el domingo se levantó con Martín de madrugada y ambos subieron a Valdesquí a pasar el día. Como era previsible, estaba hasta arriba de gente, pero había una nieve estupenda y pasaron la mañana en las pistas con un receso, camino de la tarde, para almorzar unos bocadillos que pudieron conseguir luchando a brazo partido con la concurrencia. A la vuelta, ya de noche, cenaron en una pizzería y luego dejó al chico en casa de su madre y regresó a la suya con el ánimo abatido con que se despedía de él cada fin de semana que le tocaba quedárselo.
Lo cierto es que no se llevaba mal con su ex esposa, pero tampoco bien. Después del divorcio había tenido algunas relaciones informales con otras mujeres; muy mal llevadas por cierto. Una de ellas fue con la script de la serie, contradiciendo la regla de oro de que nunca hay que mezclar asuntos eróticos con asuntos profesionales. Otra, con una antigua amiga con la que siempre había tenido la sensación de no haber aprovechado la ocasión en su momento y que le permitió comprender por qué ni ella ni él la habían aprovechado. Y otra, no suficientemente escarmentado al parecer por la relación con la script, con una vecina de su misma casa, que fue la más duradera, pero también la más penosa en cuanto a las consecuencias que hubo de soportar a diario tras la ruptura. Quizá fueran estas experiencias las que lo habían llevado a añorar de vez en cuando la relación con su propia esposa, pero ella parecía encontrarse muy a gusto con su sociólogo y Gabriel no se atrevía a intentar ningún acercamiento que fuera más allá del mero trato cordial y encantador a que los obligaba el acuerdo sobre el hijo. De hecho, procuraba estar siempre del mejor humor cuando se encontraban, a la vez que acechaba en ella cualquier signo de cambio, bien favorable a él, bien contrario a su relación con el sociólogo. Ella, en cambio, mantenía una línea de simpatía impenetrable. ¿Es que acaso no quedaban siquiera rescoldos del antiguo amor?
Sí, porque finalmente la separación había sido fruto de una rutina diaria de vida en la que se dejaron ganar los dos. Todo por no hablar. Si lo hubiesen hablado a tiempo, las cosas habrían sucedido de otro modo o no habrían llegado a la ruptura. Lo fueron dejando y dejando y, al final, era imposible remontar todo lo que no se habían dicho. Eso lo veía con claridad ahora, como siempre que se ven las cosas con claridad en lo relativo a las relaciones amorosas: cuando ya es tarde. Le habría gustado, por ejemplo, invitar a Isabel a subir a Valdesquí el domingo con Martín; estuvo en un tris de planteárselo y al final no se atrevió. ¿Por qué no se atrevió? Era como si sintiera por ella un respeto reverencial; no a ella en sí sino a sus reacciones, un temor a sus reacciones, a que le mandara al cuerno o se riera de él por su tonta insistencia en fingir algo que no podía ser. En fin –reconocía también– una actitud, en el fondo, adolescente. Gabriel estaba a las puertas de cumplir cincuenta años, el punto sin retorno. Y hoy, lunes, último día de febrero, hacía un frío que pelaba, todo lo contrario del grato enero que acababan de dejar atrás.
Pasó revista mentalmente a su última semana y descubrió que no había hecho nada de provecho. Ya lo sabía, pero le fastidió comprobarlo.
–¡Me cago en la mar serena y en los peces de colores! –exclamó tiritando.
Era el día 1 de marzo de 2005, el día más frío en Madrid de los últimos ciento cinco años según el Instituto Nacional de Meteorología, y Gabriel Cuneo se encontraba enfrente del Ministerio de Cultura pateando el suelo para ayudarse a soportar los cinco bajo cero que marcaban los termómetros digitales de la calle. Allí lo había citado su productor, quien, junto con otros profesionales del sector, tenía esa mañana una reunión con algún alto cargo. Lo había citado a la salida, pero ésta se retrasaba. Lo había citado para desayunar, o lo que quiera que fuese a aquellas horas, y hablar de la serie, y Gabriel aguantaba a pie firme, decidido a que no se le escapara. Su instinto le decía que había una noticia inquietante de por medio.
Pensó que estaría gestionando alguna clase de ayuda estatal para la producción de series televisivas o quizá presentando proyectos cinematográficos o negociando cualquier especie de subvención. A Gabriel le desagradaba esa clase de ayudas. A veces, cuando leía en las páginas de respeto de algún libro recién adquirido, generalmente norteamericano, que el autor agradecía a la fundación tal o cual –instituciones siempre privadas– la beca que le había permitido dedicar dos o tres años de su vida a escribir ese libro, se moría de envidia. No tener que depender del Estado para conseguir una ayuda económica era tan adecuado en la vida como improbable en un país como España, de alma providencialista y paternalista. Gabriel abrigaba la esperanza de escribir también una novela o una serie de novelas porque –se decía– si mi oficio es contar historias, de historias se nutren las novelas. Pero él no tenía pretensiones, no buscaba emular a un Mailer o a un Philip Roth; ni hablar de eso. Contaba con su habilidad para hacer una novela bien entretenida, fuera comedia o drama, que sedujera a una gran cantidad de lectores y lo aupara a la codiciada lista de libros más vendidos del año. Uno debe conocer sus habilidades para sacar el máximo provecho de ellas y él sabía bien cuáles eran las suyas. Pero necesitaba tiempo, porque tampoco quería resolver su deseo con una escritura a la pata la llana, no; él deseaba la popularidad mas no a cualquier precio. Por eso añoraba las becas de los escritores americanos: cuidar la escritura lleva tiempo y dedicación, tiempo para documentarse y dedicación para expresarse. Admiraba a Tom Wolfe y a Mario Puzo, ésos eran sus faros. Una buena historia bien escrita y al alcance de un público muy amplio. Al fin y al cabo no había diferencia entre sus intenciones y las de un Charles Dickens, por ejemplo, auténtica literatura popular aclamada también por los más sesudos críticos y académicos. Y Proust para los proustianos. Leyó a Proust con respeto, incluso seriamente impresionado, pero nunca logró pasar de De la parte de Swann; con ella tenía ya más que suficiente.
Volvió a maldecir, a frotarse enérgicamente las manos y abrazarse con brío y al final resolvió protegerse en el interior del edificio en lugar de seguir bajo la marquesina. Hacía un frío de mil demonios, tanto que había conseguido interrumpir sus ensoñaciones de novelista de éxito. Ya dentro, cambió miradas inquisitivas con sendas recepcionistas atrincheradas tras sus simétricos mostradores y con el policía que guardaba el paso por la puerta de seguridad que daba acceso a los ascensores y se quedó pegado a la cristalera que lo separaba de la Plaza del Rey.
Allí le había llevado su padre cuando contaba diez años de edad a conocer el gran espectáculo del circo, como se anunciaba en la época. Dos años antes, el productor Samuel Bronston había rodado en él escenas de la película El fabuloso mundo del circo, con John Wayne, Claudia Cardinale y Rita Hayworth. Bronston era entonces el rey Midas del cine en España y tenía a todo el mundo a sus pies, incluido Fraga Iribarne, que le condecoró y todo. Allí estuvo él viendo a la mítica Pinito del Oro, que no le debió de llamar mucho la atención o, al menos, no tanto como las fieras y los payasos. En todo caso, Gabriel sospechaba que su fijación con el mundo del espectáculo provenía de aquella incursión en el Price. Recordaba el pasillo circular todo rojo y la entrada a las localidades que dejaba ver al fondo la pista de arena: la expectativa de una emoción sin límites. Al lado de su dedicación actual a la pequeña pantalla, la fabulosa intensidad de aquella emoción era en sí el recuerdo completo y cerrado de un mundo fantástico. Su padre, que era un hombre bastante poco expansivo, tenía con él arrebatos de cariño que eran tan sólo arrebatos, es decir, impulsos esporádicos, como si cada equis tiempo recordase que tenía un hijo con el que debía desempeñar la imagen de padre dadivoso para sentirse cumplido. Pero, con todo, era un buen padre; severo, pero buen padre. En aquel tiempo, sacar adelante a los hijos también era un asunto severo. La expansión afectiva quedaba en manos de las madres, todo el día metidas en casa. El circo de Price ocupó en su día el edificio actualmente aledaño del Ministerio.
La espera se eternizaba y cada minuto que transcurría redoblaba su incomodidad. ¿Qué hacía allí un tipo como él, paseando de un lado a otro sin dar a entender si tenía algo que hacer allí dentro o si era un vivales que se había refugiado en el vestíbulo del edificio para escapar del frío al no tener otro sitio donde ponerse a cubierto? En un rapto de dignidad que escondía su preocupación por acabar siendo increpado por un ujier, volvió a salir al exterior. El frío era tan intenso que una especie de calambre se le solidificó a lo largo de la espalda desde los omóplatos. Así agarrotado, dirigió sus pasos a una cafetería del edificio aledaño. El local era desangelado, pero tenía calefacción y se apalancó en la barra tras solicitar un café con leche bien caliente. De inmediato, dio unos pasos hacia la cristalera para no perder de vista el movimiento de la plaza ni la hipotética aparición de su productor. El vaho le ocultaba la vista y hubo de restregar la luna con la manga del abrigo. Volvió a la barra confiando en que el café le reanimase. El escalofrío aún continuaba en la espalda, fijo como un alambre retorcido.
Disfrutaba del calor que empezaba a difundirse por su cuerpo cuando vio a su productor atravesar la plaza acompañado de otros dos tipos. Sin perder tiempo, pagó apresuradamente su consumición y salió al exterior llamando a voces al otro por su nombre. El productor se volvió a lo lejos, le reconoció y le hizo un gesto perentorio con el brazo para que no se acercase. Gabriel lo contempló estupefacto. Para cuando quiso reaccionar, indignado, los tres personajes se habían metido en un taxi que bajaba por la calle del Barquillo y escapado a toda prisa. Gabriel pateó el suelo con rabia, empezó a mascullar maldiciones, pisó mal y cayó al suelo de espaldas cuan largo era. Dos muchachas jóvenes se acercaron a él y lo ayudaron a levantarse. Se sintió viejo, balbució unas palabras de agradecimiento a las dos jóvenes y se quedó viéndolas alejarse, en pie y con los brazos abiertos para mantener el equilibrio, sin saber qué hacer ni qué rumbo tomar.
II
Personajes a escena
El productor de Gabriel Cuneo parpadeó atontado ante la luz que le venía de frente y volvió la cabeza por instinto para alejarse de ella. Entonces, al abrir los ojos, se encontró con el tupido cabello castaño de su compañero de cama a unos centímetros de distancia. El sol que entraba por la ventana, orientada a levante, refulgía en la habitación, enteramente blanca, gracias a la persiana alzada por completo. Medio adormilado, salió de entre las sábanas, buscó la correa de la persiana y la dejó caer hasta que una grata penumbra tomó el lugar de la luz. Después regresó a la cama y se sentó en ella. Por un momento, su mirada vagó desconcertada, como si quisiera ubicarse. Luego volvió la vista a la figura tendida de espaldas al otro lado y, lentamente, tiró de la sábana para ir descubriendo el cuerpo desnudo del durmiente. Él también estaba desnudo. Por un momento la presencia del otro cuerpo lo deslumbró con su rotunda juventud. Admiró sus nalgas firmes, la elegante curvatura de la espalda, el alegre comienzo de los muslos. Instintivamente bajó los ojos hacia el suyo y suspiró desalentado. Luego se dejó caer junto al otro, se arrimó a él, lo abrazó pasando una pierna sobre las suyas y deslizó su mano por el vientre abajo, acariciando el suave vello con la punta de los dedos. El muchacho recibió la caricia y empezó a desperezarse voluptuosamente.
Antón Patriarca roncaba estrepitosamente. Yacía en la cama desnudo de cintura para arriba y sin calcetines, sobre las sábanas arrugadas y con los brazos abiertos, el pantalón desabrochado y el pelo revuelto. Se había acostado de madrugada, cargado de copas como tenía por costumbre, y el cuarto donde yacía tendido presentaba un aspecto deplorable. Un olor rancio y penetrante invadía la estancia, necesitada de ventilación. No había ropa tirada por el suelo, salvo una camisa naranja y unos calcetines azules abandonados junto a los zapatos, pero el aspecto desmayado de todos los objetos de la habitación daba grima. El sol que se colaba por los entresijos de la persiana era la única nota de vida en aquella naturaleza muerta. De pronto, una música demodé saltó de la radio-despertador que estaba en la mesilla de noche y Antón se revolvió inconscientemente hacia el aparato y trató de alcanzarlo mascullando maldiciones. Era domingo y había olvidado desconectarlo y bajar el volumen.
Isabel, con la bata sobre el camisón, se ocupaba de exprimir unas naranjas en la encimera de la cocina. Frente a ella un tiesto con albahaca, delante de la ventana, exhala su fresco y delicioso olor para ahuyentar a los mosquitos antes de alegrar algún plato de pasta. Los cascos de las medias naranjas, ya huecos, van cayendo en el cubo que reposa a sus pies.
A su espalda, en la encimera contraria, un tostador de pan hace sonar su timbre para avisar de que la tanda de tostadas ya está lista. Una bandeja con la lechera, la cafetera, la mantequilla y la mermelada aguarda a que se llene el cestillo de las tostadas. Isabel ha ido vaciando pacientemente los vasos de zumo en una jarra de cristal. La radio ha difundido la noticia de que el papa Juan Pablo II está agonizando. Arriba se escuchan las voces de los niños disputándose el cuarto de baño. Gonzalo –piensa– duerme como un bendito. Le admira su tranquilidad tanto como le admira su complicidad sin fisuras. La noche puede dar fe de ello. La vida de domingo por la mañana es un dulce desahogo.
El escritor de novela negra se encuentra ante su ordenador mirando al infinito, que en su caso es el parque de la Dehesa de la Villa al que da la ventana que tiene enfrente. El día es fresco y lluvioso, lo cual no parece estimularle. Lleva una hora sin que una sola imagen acuda a su cabeza. La noche anterior estuvo de ronda por bares peligrosos en busca de un motivo para tirar de la novela, que lleva varios días atascada. Su detective fuma tanto como él, que tiene ante sí, a un lado, un cenicero lleno de colillas. Apenas ha dormido entre horas. La seca de los últimos días le originaba una inquietud y desazón que le impedía dormir de un tirón, así que optó por saltar de la cama y ponerse al tajo. En uno de los bares por los que pasó había una rubia que no dejaba de mirarle y que, evidentemente, no era una lectora que lo hubiera reconocido. Ahora lamentaba no habérsela ligado; «al fin y al cabo –se dijo, recordando un dicho de su madre– a falta de pan, buenas son tortas». Tiene el estómago estragado por las copas y el tabaco de anoche y de la mañana y no ha desayunado. Entonces se le ocurre que necesita una buena ducha.
Perfecto Alumbre, alias Millonetis, blanqueador de dinero, industrial, copropietario de una red de gasolineras, una discoteca de moda en el Mediterráneo y que, amén de otros negocios-tapadera menores, también se dedica a la compraventa y alquiler de inmuebles por medio de una compañía constructora de amplio espectro en sociedad con su cuñado y en la que tiene de secretaria a una entretenida que le completa la vida, se mira en el espejo de cuerpo entero del dormitorio con inquietud. Acaba de hacer el amor con su esposa, que se encuentra en el cuarto de baño, y revisa en su cuerpo las palabras que ella le ha dirigido al levantarse de la cama: «Te estás poniendo fondón». De perfil, mete barriga y luego la deja caer. Repite la operación varias veces con creciente inquietud; su mujer le sorprende desnudo ante el espejo al salir del baño y él no puede dejar de sentirse cogido en ridículo. Resentido, se mete a su vez en el cuarto de baño, se sienta en el retrete y descarga el vientre con aplomo. Una vez cumplido, se queda meditando acerca del paso del tiempo y la perfidia de las mujeres.
Mario Pescador, correveidile del mundo del espectáculo, cronista de la cultura rosa para un periódico de la capital y víbora oficial en el cielo de estrellas y luceros del escalafón de la fama, con ínfulas, sin embargo, de comentarista de más altos vuelos, desayuna en una cafetería de la calle Goya con una starlette que pugna por contener las lágrimas. El local está casi vacío en la zona de mesas y concurrido en la barra. Mario se siente magnánimo y consolador mientras escruta con descaro por la camisa entreabierta de la muchacha, que no parece advertirlo. Envalentonado y paternal a la vez, Pescador se permite algún comentario picante mientras desgrana afables recomendaciones y consejos. Los dos juntan sus cabezas a medida que la conversación se hace más confiada y el cronista se embriaga con el perfume carnal que sube desde los traviesos pechos de la chica. Poco a poco, las lágrimas ceden, el cronista ofrece su pañuelo para secar –dice– tan bellos ojos, ella esboza una sonrisa que convierte el agradecimiento en coquetería y le besa impulsivamente en la mejilla. Uno de los dos camareros, que a pie de barra junto a sus bandejas y con aire displicente observan a la pareja, le dice al otro, un veterano: «Don Mario se la calza sobre la marcha», y el otro responde: «Es ella, la niña, la que lo está pidiendo, pardillo, con esa carita de infeliz que pone; menuda suripanta».
La señorita María, sentada junto a la ventana, se mira las manos y espera pacientemente a que se sequen las uñas. El camisón corto deja al descubierto sus piernas casi hasta el comienzo de unos muslos finos que cierra en un gesto de pudor cuando escucha ruidos en la otra habitación e intenta estirar la falda con el pulpejo de las manos. Desde que se levantó de la cama ha estado vagabundeando por la casa, de la pequeña salita a la cocina o al baño, sin decidirse a ocupar su tiempo en algo concreto. La amiga con la que comparte el piso ha salido fuera ese fin de semana y la ha dejado sola. Nada más saltar de la cama estuvo escudriñando su rostro en el espejo del cuarto de baño, se ha lavado la cara para borrar los rastros del sueño y arreglado su graciosa melena corta. Después, sólo dejó correr el tiempo. Tenía la cabeza llena de pensamientos desflecados, presentes pero inaprensibles, y una considerable pereza mental para encauzarlos. La noche anterior había salido con uno de los profesores del colegio, el que la acompañaba cuando sucedió el trágico accidente. Se había acogido a él desde ese día funesto y poco a poco se había enredado en sus brazos. Esa noche era la primera vez que lo invitaba a subir a su casa; el par de veces que lo habían hecho antes fue en habitaciones alquiladas que él conseguía. Ahora se preguntaba por qué sus encuentros siempre tenían una mezcla de tristeza y necesidad. Cuando él asomó la cabeza por la puerta, ella se levantó apresuradamente, agitando las manos al aire y le preguntó qué le apetecía desayunar. La tarde anterior había comprado de todo para hacer un desayuno como en las películas, pero ya no tenía ganas.
El abogado Perea, delgado, cetrino, con una pronunciada calvicie y actitud ufana que prolonga con un gesto de la barbilla que adelanta cada poco como si quisiera librar su cuello apresado por la camisa, se masajea el rostro enérgicamente delante del espejo. Vive en un piso cercano al estadio del Real Madrid y se dispone a salir para desayunar como tiene por costumbre en una cafetería cercana donde leerá el periódico del día mientras deja que el limpiabotas le lustre los zapatos. La mañana del domingo está ya avanzada y hay movimiento por la calle, familias que salen a tomar el aperitivo antes de comer. Se le ve satisfecho y, antes de salir de casa y despedirse de la familia, telefonea a un restaurante cercano, una acreditada trattoria de la que es cliente habitual, y reserva una mesa para dos personas.
Gabriel Cuneo, vestido con un chándal azul marino, trotaba por el Paseo de Rosales rumbo al Parque de Debod. Una vez allí, solía rodearlo y volver a la misma acera por la que había venido, luego se internaba en el parque por la entrada al teleférico y tomaba varios caminos hasta aparecer de vuelta en el paseo central, subir a la calle y regresar hacia su casa por Marqués de Urquijo. Lo hacía irregularmente entre semana y también los domingos en los que no se ocupaba de Martín. El parón de la serie televisiva, que presentaba trazas de continuar hasta el verano, facilitaba la continuidad del esfuerzo físico. Al término del ejercicio se acercaba a un bar conocido donde desayunaba un café con leche con churros y se fumaba un cigarrillo, el único de la mañana, para recuperar el nivel de intoxicación. La carrera le producía una euforia que debía controlar para no convertirse en un vicioso de la salud, como tantos compañeros de oficio reciclados a la vida sana. Pero, principalmente, había decidido cuidarse cuando Martín, tras contarle el caso de un chaval de su clase al que se le había muerto repentinamente el padre de un infarto, le preguntó: «Tú no te morirás también ¿verdad, papá?», mirando con cierto recelo el cigarrillo que él tenía entre los dedos. Y allí mismo lo tiró al suelo y lo aplastó, delante del chico. De todos modos, cada vez había más visos de que la cruzada antitabaquista estaba cerca de convertirse en ley. Le parecía una aberración puritana, pero se resignaba.
–Yo es que soy un manso –solía decir en estos casos.
–El problema con la derecha en este país es que tiene una concepción patrimonial del Poder y por ello, cuando lo pierden en las urnas, se lo toman como una ofensa personal –dijo Gabriel.
–Un interesante punto de vista –respondió el productor– que te aconsejo te lo guardes para ti.
–¿Qué pasa, que a Millonetis no le gusta oír estas cosas?
–A él sólo le interesa el dinero, chaval. Si hay dinero a la vista, está de tu lado; si no, ni te ve. Así es la cosa.
La secretaria apareció a la puerta del despacho y les indicó con los ojos que el camino estaba libre. Tenía unos ojos tan negros como su pelo y un tipo impresionante que Gabriel deseó mientras la halagaba con la mirada. Ella debía de estar acostumbrada porque ni se inmutó.
Millonetis era un tipo recio, pero bien perfilado, de maneras contundentes si no zafias y una cordialidad que obligaba a sus interlocutores a tentarse la cartera. Abrazó al productor haciendo resonar los palmetazos en la espalda por todo el despacho y luego se dignó echar un vistazo a Gabriel antes de tenderle la mano, momento en el que Gabriel pensó que la estrategia del productor de llevarlo con él a la entrevista era un fracaso cantado, por lo que decidió hablar lo menos posible. Gabriel, que era un constructor de personajes al fin y al cabo, se sentía incapaz de vislumbrar lo que pudiera contener la cabeza del hombre que tenía delante. A sus ojos era un marciano cuyas actitudes y reacciones le resultaban del todo imprevisibles y le hacían sentirse vencido de antemano. ¿Qué pintaba él en aquel despacho impersonal donde la calidad se daba de patadas con el mal gusto?