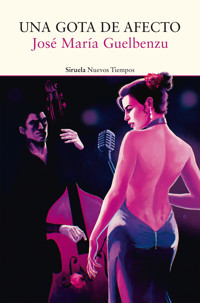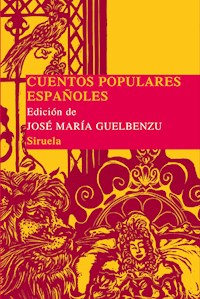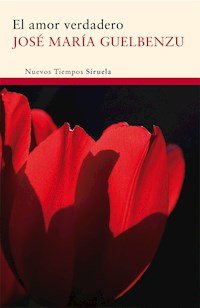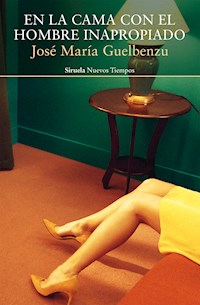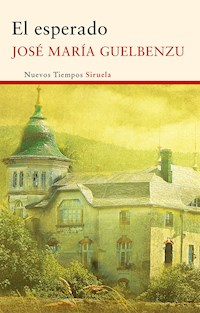Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Una magistral novela generacional, un fresco inigualable sobre la historia española reciente de la mano de uno de los nombres mayores de nuestra literatura. Mediodía en el Tiempo reúne a cuatro personajes que coincidieron en un mismo periodo histórico, el que corresponde al decenio de 1960, cuando eran universitarios, y se extiende hasta principios del siglo XXI. Con ella, José María Guelbenzu cierra una suerte de crónica moral —iniciada en novelas anteriores y tema principal en la escritura del autor— de la generación a la que le tocó afrontar el radical cambio social ocurrido en los últimos años de vida del Dictador, que encaminaría de manera decisiva la incorporación de España al mundo libre. Además, y ante todo, este relato reúne cuatro historias personales, morales y de resistencia, cada una distinta de la otra, entre amigos de un mismo tiempo y lugar, entreveradas con un ciclo histórico lleno de expectativas y sentimientos, y sostenidas a través de una estructura narrativa transversal en torno a sus amores, deseos, humores y decepciones. Cuatro jóvenes cuyas personalidades se van desenvolviendo a medida que cumplen años, su país progresa y se enfrentan a una realidad cambiante, nueva y vieja a la vez; una realidad que deberán asimilar sobre la marcha y que continuará acompañándolos en los últimos años de sus vidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: octubre de 2023
En cubierta: John Singer Sargent, Dos mujeres dormidas en una barca bajo los sauces (1887)© Painters / Alamy Stock Photo
© José María Guelbenzu, 2023
Por acuerdo con Casanovas & Lynch Literary Agency, S. L.
© Ediciones Siruela, S. A., 2023
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19942-10-4
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
ANTECEDENTES
Alberto
Lances de amor y amistad
Vivencias históricas
Los extravíos de la juventud
Melinda y Nerea
INTERVALOS
1989
1990
CONSECUENTES
Una conversación
Todo lo sólido se desvanece en el aire
Septentrión
Últimas consideraciones
Diario de Lisboa
Referencias
Agradecimientos
Para Mercedes Casanovas,
a quien he confiado todos mis libros
«Ahí estaba el gato, dormido. Y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio, que estaban como separados por un cristal porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante».
JORGE LUIS BORGES
ANTECEDENTES
Alberto Remolín recordaba con tanto detalle como desasosiego el día de su nacimiento. Aunque recordaba de atrás adelante la estancia en el vientre de su madre, fue en los últimos meses, ya prácticamente formado, cuando se hizo cabalmente con el habitáculo al hallarse con la gratificante sensación de estar flotando en el líquido amniótico, que la disfrutó como si estuviera en una dulce corriente de serenidad. Este hecho extraordinario lo atribuyó a lo placentero de su concepción, la cual sucedió en una modesta habitación de una no menos modesta pensión de la ciudad de Donostia —también llamada San Sebastián— que sus padres habrían alquilado, en la primera etapa de su brevísima luna de miel, costeada gracias a un estraperlista que le utilizaba y aprovechaba para recoger contrabando venido a través de los Pirineos occidentales y entregarlo en Madrid. Este taimado vencedor de la guerra civil española le consiguió un pase de veinticuatro horas, ampliable a cuarenta y ocho, para pasar a Francia. Una vez cruzada la frontera, la pareja tomó el camino a Saint Jean Pied-de-Port, localidad en la que un tratante de ganado que se las daba de cosmopolita y tenía por costumbre acudir puntualmente cada año a comerse una trucha sacada del río que discurría felizmente por en medio del pueblo, le aconsejó celebrar el reciente enlace. Wilfrido, el padre del nonato, tenía que hacer sus deberes por la zona y el tratante le prestó unos francos para que pudiese cumplir como un hombre enamorado convidando a la feliz esposa, tras la debida consumación matrimonial, a degustar junto con su flamante marido, aún inconsciente de haber depositado en ella con éxito la semilla nupcial, la famosa trucha. La conciencia de la inmerecida dureza con que la vida trataba a los humanos, en especial a los humanos supervivientes de la guerra civil española, hizo el resto para potenciar al máximo el goce del admirable manjar. Nueve meses después de este acontecimiento gastronómico comenzó para el nonato, desde el mismo instante de la aparición de las primeras contracciones musculares que le anunciaban el milagro de la vida por venir, el desahucio inexorable de aquel espacio de amenidad y confort. Amenidad porque, a buen resguardo en ese grato interior, podía sentir y escuchar la triste marcha del mundo exterior sin impregnarse de ella ni sufrirla; y confort porque no era capaz de imaginar lugar más agradecido que aquel en que se hallaba flotando tan feliz en su vida líquida. Y no lo había, en efecto, como llegó a descubrir posteriormente que no lo hubo semejante en el curso de su vida.
Por eso, cuando comprendió que, muy a su pesar, no tenía más remedio que esforzarse en salir al exterior, donde le aguardaba la comadrona y a donde le expulsaba su madre mientras su padre fumaba en una sala contigua al dormitorio del matrimonio, sintió su primer impulso de protesta. Debía de hacer por salir a través del mismo conducto por el que le había introducido su padre siendo sólo un tierno y desvalido espermatozoide blanquecino; un padre que, en un espasmo de placer, lo había puesto a competir con otros varios millones de colegas y que con ello le había mostrado ya desde el primer instante y con estremecida sinceridad la dura competencia que le esperaba fuera del útero materno.
Fiado el infeliz en el inexorable llamado del nacimiento, no dudó en internarse por el estrecho conducto y atravesarlo ayudado por su propia madre, con la satisfacción de pensar, pese al doloroso esfuerzo personal del momento, que la penetración de su padre en la noche de bodas donde se cumplió el acto era la gloria en comparación con su trayecto de salida por el mismo conducto, lo que le otorgaba la primera luz del mundo de su progenitor y la primera afirmación de sus derechos frente a él también, pues a su propio dolor se unía el de su madre en una alianza aún más fuerte que la del matrimonio. Mas ahí, en el dolor de la madre, pudo haber tenido un primer atisbo, quizás el único, de una pena tardía que no logró abatir en vida: la mala conciencia por el dolor infligido; así pareció entenderlo el padre, Wilfrido Remolín, cuando años más tarde, llegado el chico a la edad de la razón, se la inoculara al recriminarle por un desacuerdo cualquiera el brutal esfuerzo al que la criatura sometió a su madre, debido a su volumen. Y tampoco a la madre dejó de hacerle el mismo reproche argumentando que la comodidad y satisfacción con que la criatura se instaló, flotó y creció golosamente en su vientre fue la verdadera responsable del mote cariñoso con que se la conocía desde entonces: la gorda Remolín. El niño asomó a este mundo medio asfixiado y lanzó un berrido, de liberación y protesta a la vez, que sobresaltó a la comadrona, la cual estuvo a punto de dejarlo caer; pero el recién nacido, intimidado, se dejó limpiar y envolver en un cálido ropaje que, este sí, le recordó en algo el lugar donde había habitado hasta ese momento y por unos segundos lo relajó para alivio de todos los presentes, incluido el padre, que había acudido a los gritos de su esposa con ojos desorbitados. Pero sólo fueron unos segundos los que necesitó para reconocer el nuevo mundo que le rodeaba y exigir de inmediato un buen pezón. «Pues bien —pareció haber pensado—, si hemos de perder el paraíso, perdámoslo; pero si lejos de él hemos de vivir, empecemos a alimentarnos cuanto antes».
El recién nacido vino al mundo con sobrepeso, fueron nada menos que casi cuatro kilos los que arrojó en la balanza; pero aquella era una época en la que se hacía de la carencia virtud; la gordura, lo que entonces se llamaban unas buenas mollas, y más si venían acompañadas de los imprescindibles mofletes colorados, era considerada signo de buena salud infantil. El señor Remolín, padre, era un hombre decidido a pesar de su aspecto enjuto, que fumaba un cigarrillo tras otro atribuyéndoles propiedades adelgazantes; a su vez, la señora Remolín era una sílfide cuando contrajo matrimonio, pero tras expulsar a su primogénito con harto dolor y horas de sufrimiento, decidió que necesitaba ampliar sus reservas y las amplió hasta el punto de doblar la masa corporal de su marido. Era de natural una mujer decidida y dominante; al principio ejercía la dominación por medio de una dulzura melosa y caprichosa, mas a medida que aumentaba de volumen, su sola presencia imponía respeto sin dulzura. Pero no se piense que madre e hijo, un verdadero par de gordos, anulaban la personalidad del padre. Wilfrido Remolín era un hombre acostumbrado a habérselas con la fauna humana más variada que quepa encontrar en el camino de un vendedor a domicilio, que es lo que él era y un verdadero hacha en su especialidad: el doblegamiento de la voluntad de las amas de casa que le abrían la puerta, inconscientes del peligro que traía consigo.
El caso es que, tras la primera toma, el bebé fue enviado directamente a su cuna, situada junto a la cama del matrimonio, del lado de la señora Remolín, para que pudiera mecerlo en su nido sin necesidad de salir del lecho salvo para ejercer sus funciones fisiológicas. A medida que los días se iban sucediendo, el poder de seducción del niño —porque hay que decir que la criatura era realmente seductora—, que crecía al escuchar el murmullo de admiración que siguió a su entrada en el mundo, le animó a echar su primera sonrisa; lo hizo y lo siguió haciendo con tal naturalidad y constancia que los padres y los vecinos le auguraron un largo y fructífero paso por la vida.
Y como si el recién nacido hubiese llegado al mundo con un pan debajo del brazo, apenas la señora Remolín se levantó del lecho y pudo dedicarse a ejercer sus funciones de madre y ama de casa, recibió una propuesta que ella interpretó como un golpe de fortuna porque en aquellos tiempos todo dinero que pudiera entrar en casa lo era.
La comadrona que había atendido el parto le comunicó a la muy dispuesta señora Remolín que conocía a una joven señora de mucho postín, la condesa de Gracia, que había traído también al mundo a su primer vástago y necesitaba un ama de cría para este otro recién nacido y, teniendo en cuenta el rozagante aspecto de desbordada salud y simpatía y la presumible abundancia y excelentes reservas de leche materna de la buena mujer, creyó haber dado con la persona adecuada para cumplir con el encargo de la condesa.
La señora Remolín se presentó en el domicilio de los condes de Gracia, un piso de grandes dimensiones en un edificio elegante del barrio de los Jerónimos cercano a la iglesia del mismo nombre, acompañada por su marido, que acudía a la presentación formal del ama de cría para dejar bien sentado el traspaso temporal de autoridad. La señora Remolín tenía su propia vivienda de alquiler en Madrid y el acuerdo fue que ella se quedaría en casa de los condes durante los meses de cría. El señor Remolín tendría libre acceso a la casa, incluso si necesitara cohabitar con su esposa, en las habitaciones del servicio. La condesa estaba tan dispuesta a plantarse en su decisión que don Ramiro Casabuena, su marido, prefirió no enfrentarse a su esposa; y no se arrepintió de haber accedido al insólito acuerdo porque los Remolín resultaron ser dos personas tan discretas como desparpajadas con sus chocantes relatos de vida que divertían tanto al resto del servicio como a los señores.
Wilfrido Remolín estaba siempre de la Ceca a la Meca por su oficio de viajante y don Ramiro Casabuena era un prestigioso arquitecto de reciente fortuna que había hecho la guerra en el bando nacional, donde la camaradería con el hermano de la condesa culminó en una boda muy satisfactoria. La familia Casabuena pertenecía a la burguesía acomodada del país y este enlace lo emparentaba con la aristocracia. La familia Remolín pertenecía a la clase rural que, después de la Guerra Civil, saltó a la ciudad para instalarse justo en el límite entre la pobreza y la miseria. De no ser por aquella extraordinaria coincidencia propiciada por la comadrona, jamás se hubieran conocido. Don Ramiro era un arquitecto de renombre muy bien relacionado con las altas instancias del poder, dueño de un estudio de arquitectura que recibía sustanciosos contratos de la Administración del Estado gracias a sus excelentes conexiones con los prebostes del Régimen del entorno del Ministerio de la Vivienda. Wilfrido, en cambio, vivía al día vendiendo toda clase de productos susceptibles de ser vendidos, aunque ya estaba en tratos con una empresa farmacéutica con la intención de dar el salto de vendedor a domicilio a comercial farmacéutico, un sueño que acariciaba cada noche antes de dormir. De hecho, no tardó de darse cuenta de que el encuentro con el señor Casabuena podría proporcionarle, gracias a esta afortunada coincidencia de paternidades, alguna posibilidad de acceder a una esfera superior del mundo del trabajo en el que el salario fuera el punto fuerte y periódico de sus ingresos y las comisiones un complemento.
Evidentemente, la distancia entre ambas familias no aconsejaba un trato cercano ni acortar la distancia social que los separaba, pero la euforia de la reciente paternidad de ambos lactantes propiciaría el resquicio que Wilfrido, con el instinto infalible de un arrojado superviviente, supo aprovechar al instante. Fue uno de esos raros casos en que las diferencias de clase, gracias a una coincidencia emocional, quedan bloqueadas por un reducido espacio de tiempo. El aprovechado Wilfrido consiguió así, gracias a la influencia del conde consorte, acceso a un emporio editorial que sería definitivo no sólo para él sino, a la larga, para su mismo hijo.
Por razones semejantes, la señora de Remolín y la señora de Casabuena no tardaron en establecer una fructífera relación que les permitió cubrir los tiempos muertos del trabajo en el domicilio de la familia pues, como la condesa disponía de un nutrido cuerpo de casa y la Remolín estaba allí instalada día y noche, la relación de confianza entre las dos, manteniendo la debida distancia, se fue asentando gracias al roce cotidiano. La Remolín, al mes de bregar en aquella casa, había tomado el mando de la zona de servicio y, convenientemente aconsejada y enseñada por su señora, aprendió con prontitud a llevar las riendas, organizar el trabajo y estimular la abulia de las criadas. Sólo la cocinera se le resistió, pues llevaba ya muchos años al servicio de la familia de la condesa y como sus conocimientos culinarios eran tan producto de la pobreza como los de su posible rival, la avispada ama de cría no quiso enfrentarse a ella sino, con buena cabeza, aprovechar para tratar de ampliar sus propios y poco refinados conocimientos.
Ambas madres se entretenían hablando de sus bebés, de sus vidas cotidianas, de sus familias… y cada una descubría un mundo a la otra con sus relatos, pues no cabía imaginar dos estatus más dispares. Total, que de unas confidencias fueron pasando a otras y acabaron tan entretenidas como incapaces de darse cuenta de que estaban a punto de inculcar a sus respectivos hijos fijaciones que determinarían sus vidas y su carácter.
Todo se debió al simple hecho de compartir la fuente nutricia. El efecto en ambas criaturas fue fundamental respecto a la formación de sus respectivas personalidades futuras que, por el momento, se encontraban a la par. De hecho, entre ambas criaturas se estableció un fuerte lazo de amistad tan prematuro como duradero sería en el tiempo. Un observador ecuánime habría objetado que era totalmente imposible que sobre tal relación se estableciese una verdadera amistad tal como la concebimos cuando alcanzamos los primeros síntomas de madurez juvenil que es la entrada en la Universidad, época crucial para asentar una verdadera amistad porque la familia o los amigos del colegio son circuitos cerrados, pero en el mundo universitario la amistad es electiva y se va por libre. Sin embargo, las dos criaturas parecían reconocerse y entenderse a la perfección cuando, una vez despertados, los depositaban en el confortable suelo de la habitación del príncipe de la casa.
Todas estas experiencias iniciales quedan fijadas en los infantes sin su consentimiento, pues los bebés se limitan a absorberlas, se insertan en el lado oculto de su memoria vital y contribuyen a fijar los deseos que, en su día, se manifestarán más adelante y condicionarán para bien o para mal sus comportamientos. No estamos hablando de determinismo sino de preferencias que todo ser humano incorpora a su inconsciente. Lo más delicado de estas incorporaciones es que se llevan a cabo sin filtro alguno, pues el inocente cerebro de los infantes no está preparado para procesar y asimilar lo que les llega de manera espontánea sino que lo incorporan como si fueran esponjas y, por lo tanto, no ejercen control alguno sobre lo recibido ni sus conciencias lo registran; simplemente se instalan en ellos y acaban actuando por cuenta propia; es algo semejante a un chip que les fuera insertado por debajo de su voluntad, cuyas órdenes serán acatadas instintivamente sin ser sometidas a análisis o crítica alguna y a las que responderán siempre de manera automática. En modo oficial se considera que el intento de localizar, neutralizar o aprovechar la posibilidad de convertir estos contenidos recibidos antes de alcanzar la edad de la razón es lo que da lugar al nacimiento de la figura del psiquiatra contemporáneo.
Wilfrido, astutamente, se guardó la tarjeta del arquitecto confiando en que algún día le sería de utilidad. A madame de Casabuena le hacía tanta gracia la visión del mundo de la gorda Remolín que terminó por mostrarle una sincera simpatía, con el afecto adecuado a la evidente diferencia de clase entre ambas.
Wilfrido Remolín carecía de recursos económicos, pero era hombre de recursos personales. En su lugar de origen —y en toda la comarca, podría decirse— la denominación «un hombre» o «ser un hombre» no tenía que ver sólo o principalmente con la defensa del honor conyugal. Se consideraba un hombre, ante todo, al que demostraba ser capaz de velar por sus hijos: vestirlos, alimentarlos y ayudarlos a vivir. En cuanto al honor de su matrimonio, lo trataban como un asunto personal que cada uno debía de resolver a su manera, pero el respeto social se ganaba como padre.
Wilfrido era de estatura media para un español de la inmediata posguerra, delgado como una espiga y con músculos como cables; ahí se advertía su ascendencia campesina. La guerra lo sacó del pueblo y lo echó a vivir por España y de tanto ir y venir dio en vendedor puerta a puerta. Primero trabajó por su cuenta, comprando aquí productos que vendía allá, pero estando ya en los años cincuenta, el encuentro casual en un bar de Palencia con un vendedor de enciclopedias le puso en camino del negocio editorial. Para un vendedor nato como él, convertirse en plazista le pareció pan comido. Y a fe que tuvo que dedicarse a ello a fondo porque el conocimiento previo del producto, tan necesario en el campo de los libros, donde cada uno es distinto del anterior y del siguiente, requería una preparación artillera considerable para batir el frente de batalla y despejar el camino a la infantería. Con este golpe de fortuna, su deseo de ser visitador por cuenta de una farmacéutica pasó al olvido. Una oportuna recomendación del arquitecto Casabuena le ofreció un contacto con la editorial de enciclopedias de la que le había hablado el vendedor encontrado en el bar palentino y no se arredró. Con la labia adquirida en las anteriores fases de su dedicación profesional y ocupando las noches en hojear el producto que vendía, consiguió hacerse una idea bastante cabal de éste y la ayuda del conocido que lo empujó en la aventura editorial completó su formación. Las enciclopedias a plazos tenían una cierta demanda y los vendedores eran admitidos en los hogares con más simpatía que el resto de sus colegas vendedores que entonces pululaban ofreciendo toda clase de artefactos de utilidad más o menos eficaz por ciudades y pueblos. A partir de un cierto nivel económico, la gente adquiría una enciclopedia por convicción, en muchos casos por el mero afán de impresionar a vecinos y allegados o en busca de una pátina de estatus, y la colocaban en las estanterías del mueble principal del salón junto con otros varios objetos a lucir. En primer lugar, la decisión la tomaba el cabeza de familia, con lo que el trato se diferenciaba inmediatamente del que se utilizaba para presentar cuchillos, artilugios de cocina, vajillas irrompibles o un nuevo modelo de fresquera. En estos últimos utensilios, la presentación del producto se hacía a la señora de la casa y el señor sólo hacía acto de presencia para firmar solemnemente las letras después de echar una mirada, mitad de desconfianza, mitad de advertencia, al vendedor. En cambio, las enciclopedias se negociaban directamente con el jefe de familia. Aquello era cultura, con todas las letras, por lo que en el interior de la familia el comprador se trasmutaba él mismo en vendedor explicando a los suyos la importancia de meter el conocimiento en casa, tanto para los adultos, que podrían consultar el universo entero en cualquier momento gracias a los veinticuatro tomos que les colocaban, como para los hijos, pues los ayudaría a disipar cualquier duda respecto de las materias de sus estudios. Realizada la transacción, durante los dos primeros meses el cabeza de familia se entretenía en asombrar a los suyos con referencias a palabras desconocidas, acontecimientos históricos, animales exóticos o costumbres de culturas lejanas extraídas de la enciclopedia. Después, pasada la primera impresión, ya no volvía a consultarla nadie, pero ahí estaba: en el mueble estrella del salón guarnecida de bibelots; los propietarios de la casa lanzaban de vez en cuando miradas de aprecio a los relucientes lomos imitación piel con las letras correspondientes grabadas en oro como diciendo: hemos metido en casa todo el saber del universo. Los tenemos como nuevos —solían explicar— para que no se estropeen; y los tomos lucían como los chorros del oro. Y así, considerando que cualquier posible consulta los ponía a salvo de la ignorancia propia de las personas vulgares y sin inquietudes, vivían satisfechos de su previsión.
Don Ramiro Casabuena también tenía una enciclopedia en su hogar y tampoco la había leído. Era el hijo mayor de una familia considerada la más rica del pueblo, entre cuyas posesiones se hallaba la Eléctrica que daba luz a todas las casas, lo que les otorgaba un poder añadido al dinero pues podían apagar y encender el pueblo a voluntad. Vivían todos (padre, madre, hijos tíos, sobrinos…) en una casa grande con huerto atrás y galería en la fachada que daba a la plaza. Como era una familia de posibles, mandaron a Ramiro a estudiar Arquitectura en Madrid. Y fue precisamente en Madrid donde conoció a la condesita de Gracia, a la que desposó, después de un noviazgo prudencial, a los tres años de acabar la Guerra Civil española. La familia de ella no veía con buenos ojos la boda, pero en cuanto Ramiro empezó a prosperar debido a las relaciones que estableció en el frente de batalla con algunos camaradas que luego serían cargos en el Régimen, la familia hizo como que olvidaba el origen rural del novio. Y más tarde, cuando empezaron a levantarse edificios con la firma de su estudio, lo olvidó definitivamente; sobre todo desde que el conde padre, crápula, jugador y afectado de tabaquismo, amenazaba sumir en la ruina a la familia de la esposa hasta que él acudió en su auxilio. Ramiro (o don Ramiro, como gustaba que le llamasen) tenía una debilidad: su devoción por la lencería fina. La condesita era su modelo preferido y, aunque con reservas y pudores iniciales, acabó organizando pases para su marido en la intimidad del dormitorio, pases que deleitaban a este inflamado admirador que derrochaba el dinero en desgarrar tan costosas prendas íntimas para satisfacer su lascivia. La condesita, vencidos el pudor y los remilgos, aceptaba estos homenajes con indisimulable complacencia y contradictoria apariencia de resignación. En todo caso, el ahora conde consorte no le dio opción y se puso a la faena en la misma noche de bodas venciendo sin la menor consideración el recatado estupor de la aristocrática joven, que no logró deshacerse del reparo por el modo de goce conyugal que su señor marido le producía hasta que la costumbre acabó por rendirla y redujo sus escrúpulos sólo al elevado costo material del peculiar y agresivo erotismo del arquitecto. Pronto quedó la joven dama convenientemente embarazada y, como el hombre propone y el destino dispone, hay quien piensa que quizá sólo estuvieron esperando inconscientemente a que los Remolín se animasen por su parte echar al mundo a su primer vástago.
Lo cierto es que las dos criaturas nacieron a la par. Más tarde, en la pubertad, las relaciones de Pedrito Casabuena y Gracia con el sexo deberían haberse manifestado con una delicadeza heredera del primer pudor de la madre, pero, destinado a ser un señorito dominante, en seguida descubriría el poderoso recurso de su alcurnia en relación al sexo y, a partir de las primeras incursiones en la zona de servicio de la casa, aquél invadió sus sentidos con toda su fuerza atávica y entonces sí que se le abrió todo un abanico de posibilidades en cuanto alcanzó el desarrollo debido, con especial delectación en los pechos abundantes de las hembras del pueblo llano, muy bien representadas por su ama de cría, primero, y después con todo el género femenino a su alcance. Justo lo contrario de lo que le sucedió a su amigo de cuna Alberto Remolín, un idealista que se quedó fijado a un solo tipo de mujer de pechos blancos como la nieve y delicadísima piel de aristócrata. Pero esto es algo que será tratado convenientemente en otro momento.
Wilfrido Remolín no tenía vicios. En la relación con sus compañeros de trabajo o con los clientes no evitaba copas o almuerzos y cenas sencillos, que formaban parte del oficio, pero no se apuntaba a los planes fin de jornada cuando sus colegas solían acabar con la clásica visita a una casa de lenocinio de la ciudad en la que se encontrasen de servicio. Wilfrido era tan recto en los negocios como apegado a la familia y no le parecían adecuados esos encuentros con meretrices de provincias. La experiencia le había enseñado que tales desahogos no le aportaban más que alguna ingrata resaca y bastante mala conciencia. Él quería a su mujer como le habían enseñado: respetándola; y por nada del mundo se habría arriesgado a que semejantes andanzas se constituyeran en costumbre y acabaran en oídos de la familia. En cambio, era un adicto a las tertulias. Siempre que sus desplazamientos se lo permitían, solía reunirse en el café principal de cada ciudad que visitase asiduamente con unos cuantos contertulios para comentar los temas de la actualidad. Evitaban la política porque el Régimen abominaba de ella y consideraba política todo lo que fuera estar en desacuerdo con la suya propia. Hablar de política sin decir amén a las normas establecidas, por tanto, se consideraba subversivo y peligroso. La ciudad estaba llena de orejas decididas a hacerse eco de toda heterodoxia.
Pero no hay tertulia que se resista a poner en solfa todo lo que les resulta desagradable a sus miembros y lo cierto es que la vida les resultaba francamente desagradable por ñoña, plomiza y rutinaria. Sobre todo, en lo referente a la moral y buenas costumbres, que la Iglesia, con la agradecida aquiescencia del Gobierno, se había ocupado minuciosamente de aplicar a los súbditos del caudillo invencible con inveterada dedicación y el auxilio de soplones y almas estrechas, producto y excrecencia de la triste y brutal contienda fratricida que había arrasado el país.
La posterior dedicación de Wilfrido al mundo de las enciclopedias le ayudó a encontrar otras almas conscientes que, a pesar de la férrea y amenazadora censura impuesta, no renunciaban a elaborar sus opiniones en silencio. A caballo de esta situación, fue diseminando aquí y allá a lo largo y ancho del territorio nacional amistades que, en su momento, llegaron a constituir animadas tertulias de paso. Pero eso sucedió más adelante. En los primeros momentos de la posguerra, se limitaba a ir de un lado para otro y cuando ya amplió su radio de acción, aún lejos del mundo de los libros, acostumbraba a regresar de las plazas que visitaba provisto de alimentos difíciles de encontrar en tiempos tan negros, piezas negociadas en el lugar de origen (como un medio queso manchego, un pollo de corral, un conejo, casquería, azúcar…) en fin, ayudas para la casa que completaban el escuálido menú diario y que él conseguía escamotear ante los ojos de los guardias civiles encargados de combatir el estraperlo. Wilfrido viajaba siempre en transporte público, bien por tren en los incómodos asientos de listones de madera de tercera clase, bien en destartalados autobuses o camionetas que traqueteaban por las destrozadas carreteras españolas. A pie de transporte, en las estaciones o en los puntos de llegada, la desconfiada Guardia Civil inspeccionaba todo bulto sospechoso y decomisaba a aquella pobre gente indefensa los productos trabajosamente conseguidos con los que sólo trataban de alegrar un poco su cena o, simplemente, hacer un modesto negocio de canje con algún vecino o conocido. Unas veces era cuestión de suerte; otras, de presentar un aspecto no sospechoso; otras, de verdadera habilidad para ocultar el material; el caso es que Wilfrido actuaba con la astucia, la celeridad y el aplomo que le había dado su oficio.
Pero antes de dedicarse a la venta de enciclopedias a plazos, Wilfrido hubo de trabajar duro a causa del nacimiento de su hijo Alberto. El dinero que entraba en la modesta casa no daba para vivir, atender debidamente al recién nacido y llegar a fin de mes con el estómago en paz, por lo que la madre hubo de emplearse como mujer de la limpieza. Tras un comienzo decepcionante para la señora Remolín, la mediación de la comadrona que había traído al mundo al pequeño conde, del que también había participado junto al pediatra elegido por la familia, la llevó, como ya sabemos, a ejercer de ama de cría en el hogar de los Casabuena. Entonces, al poco de cerrarse este trato y debido a que conllevaba la presencia irregular, pero no infrecuente de Wilfrido en la casa, éste se armó de valor y solicitó una entrevista a don Ramiro con la intención de buscar alguna forma de conseguir ingresos extras.
Quiso el azar, conducido por la necesidad de convivir en la misma casa, que los dos recién nacidos se encontraran regularmente aunque sólo por unas horas, aquellas en las que la señora Remolín se veía obligada a atender a ambos. Apenas los dejaron juntos empezaron a hablar en lengua gutural de sus temas favoritos que, como se ha dicho, se centraban sobre todo en los pectorales femeninos y en la materia líquida o sólida que ambas criaturas expulsaban periódicamente de sus cuerpecillos. Respecto a los pectorales tuvieron una ardorosa discusión. Pedro había expresado de inmediato su interés en los de la madre de Alberto y se prodigaba en toda clase de elogios y expresiones cándidamente obscenas sobre ella; a la edad de ambos, la ausencia de malicia hacía que el sentimiento de posesión, demasiado tierno, evitara lo que en un momento más avanzado de sus vidas hubiera constituido una ofensa incalificable que habría acabado en derramamiento de sangre. Tampoco Pedro se ofendió cuando Alberto, pues a veces los dejaban jugar en el dormitorio de la condesita, que no se recataba en mostrar su esplendidez mientras se vestía, empezó a hablar de los atributos de su elegante y benefactora madre con tan detallado deleite que, de haberlo asimilado su compañero de juegos, lo habría sumido en un estado de zozobra y rencor, pero era un bebé sin uso de razón.
Ambos, pues, estaban encantados con su conversación favorita mientras los adultos se acercaban de vez en cuando a contemplarlos y celebraban que pareciera que estuviesen jugando con los angelitos de Dios en el Cielo como dos inocentes criaturas libres del pecado original. La cocinera, religiosa y fundamentalista, se apresuró a advertir a las correspondientes madres que esa culpa sólo la borraba, y no del todo, el bautismo y la posterior confirmación, es decir, el famoso cachete del obispo de la diócesis; sólo le faltó recordarles que los habían concebido por medio de un acto indecoroso que únicamente la infinita bondad del Hijo que se sacrificó por nosotros hacía tolerable. El recordatorio no habría hecho ninguna gracia a la condesita, que era muy remilgada para hablar de asuntos de sexo, aunque le divertía y relajaba reconocer las cordiales carcajadas de la gorda Remolín cuando hacía referencia al asunto.
La condesa, al término del acuerdo entre ambas, propuso a la señora Remolín que continuara trabajando para ella como asistenta por horas, lo que ésta aceptó encantada y cada día acudía al hogar de la condesita con su hijo bajo el brazo. Entretanto Wilfrido se iba asentando y ella empezó a ensanchar de cuerpo y de espíritu; más adelante trajo a una hija al mundo y se convirtió en el oráculo del barrio. Las mujeres acudían a ella para solicitar consejo en las más variadas causas y siempre encontraban el consuelo o la frase oportuna pues, como buena mujer de pueblo, la gorda Remolín poseía esa clase de sabiduría mostrenca propia del refranero. Como se contentaba con poco, cada día estaba más alegre y dicharachera, cuidaba la casa y a los hijos con esmero y se sentía particularmente orgullosa de su marido. Durante la semana dejaba a la niña con una vecina o se la llevaba al trabajo y seguía fomentando la amistad de Alberto y Pedrito y tanto si su alma estaba henchida y tensa como si colgaba desmayada y sin viento a favor, se mantenía tan terne. Para ella la vida no era aventura sino constancia y en eso se diferenciaba de su marido, siempre dispuesto a la acción. Pero, en cualquier caso, la pareja se concentraba siempre el domingo, acudían a misa llevando a los dos pequeños, niño y niña, que en el templo se comportaban como inocentes creyentes, y regresaban a casa para preparar concienzudamente el día festivo en el que celebraban con paz y sosiego en la unidad familiar.
En uno de sus viajes de trabajo, Wilfrido hizo noche en una pensión situada enfrente de la estación, como les sucedía a tantos viajantes, y allí se llevó la sorpresa de su vida. Se encontraba cenando en el comedor una reconfortante sopa de garbanzos y tropiezos junto con otros huéspedes, la mayoría de ellos viajantes de comercio como él, cuando un individuo entró en la habitación y tomó asiento frente a él sin mirarlo. Wilfrido levantó los ojos por la costumbre de clasificar a todo posible cliente y se quedó de un aire. El otro era un tipo alto y recio, algo encorvado de hombros, pelo abundante peinado hacia atrás, rostro chupado y una pronunciada nariz que destacaba considerablemente en el conjunto del rostro; tenía unas manos largas y finas, de orfebre o de artesano, y vestía con un discreto traje gris muy usado y una camisa blanca abrochada al cuello sin corbata. Tardó en reconocerlo, pero cuando lo hizo, soltó la cuchara y exclamó con entusiasmo:
—¡Ervigio!
El otro compuso un gesto medio de extrañeza, medio defensivo, carraspeó como si quisiera concederse unos segundos y, de pronto, su cara se iluminó:
—¡Wilfrido Remolín! —exclamó a su vez.
—¿Se conocen ustedes? —la patrona, con peinado Arriba España, carita de pequinés y bata de felpa, parecía salida de una pesadilla. Con la sopera entre las manos y una inocultable curiosidad, se acercó a servir a Ervigio.
—A éste lo llamamos Humilde, nunca se le ha conocido por otro nombre —dijo el comensal de más antigüedad señalando a Ervigio.
—¿Que si nos conocemos? —dijo Wilfrido dirigiéndose a la señora—. No hay amigo más noble y más querido por mí que este hombre. Amigos desde niños hasta que nos separó la guerra. ¡Bendito sea Dios, ésta sí que es una buena sorpresa! —Dicho lo cual, se puso en pie, rodeó la mesa y se echó en los brazos del llamado Ervigio con los ojos humedecidos por la emoción, a lo que el otro respondió con muy sentidas y sonoras palmadas en la espalda de su amigo.
El resto de comensales se congratularon de tan feliz reencuentro y aportaron sus felicitaciones en un ambiente improvisado de contagiosa camaradería. Entre todos hicieron un hueco para que los dos amigos pudieran sentarse juntos, visiblemente conmovidos. La cena transcurrió entre risas y bromas y frases de aliento y al término de la misma, ambos se retiraron a la habitación de Wilfrido para liar unos cigarrillos con la picadura llamada «caldo de gallina», hablar y contarse sus vidas. Era una noche fría y desapacible, a pesar de lo cual, abrieron la minúscula ventana para que el humo no se estancara en la habitación y se sentaron, Wilfrido en la cama y el otro en la única silla del cuarto, cada uno con una copita de anís con la que los obsequió la patrona para celebrar el momento.
—Bueno, hombre, ¿en qué te has ocupado todos estos años? —preguntó Wilfrido con el mayor interés.
—Ya ves —repuso el otro—. Haciendo por la vida.
Ambos amigos, que eran originarios de un pueblo mediano de la Meseta Norte, se miraban y remiraban con la emoción propia de reconocerse de manera tan inesperada. Ambos habían caído del lado republicano durante la Guerra Civil por una mera cuestión de geografía. Wilfrido fue enrolado por los golpistas y así perdió de vista a Ervigio, quien permaneció en el ejército republicano por costumbre, por la pereza de mudarse de bando y porque tanto le daban los unos como los otros: todo el conflicto bélico le parecía un sinsentido.
—Pero en una guerra —sentenció Wilfrido— de lo que se trata es de matarse unos a otros.
—Y que lo digas —aprobó Ervigio.
La patrona, que apareció en la puerta con el clásico afán de dominar el territorio que consideraba suyo a todos los efectos, preguntó al recién llegado:
—Y a usted ¿por qué le tienen el nombre ese de Ervigio?
—Porque, en origen, nuestro pueblo era un asentamiento visigodo. A éste y a mí nos los puso el cura del pueblo, como a todos los demás —terció Wilfrido.
—Pues nombre cristiano será, si se lo puso el cura —dijo la otra arrugando su morrito pequinés—. Aquí es Humilde para todo el mundo.
—Con decirle que yo lo quería para padrino de mi hijo el mayor se lo digo todo —explicó Wilfrido afectuosamente—; y hasta hoy, que nos hemos encontrado, no he podido llamarle compadre. Lo bautizamos en su ausencia, pero avisando que el padrino era él.
—O sea, que es padrino por poderes —dijo otro de los huéspedes asomando tras la patrona, con una risita.
—Sí, señor, usted lo ha dicho —zanjó el asunto Wilfrido.
Después de la cena, los dos amigos se habían retirado, como se ha dicho, a la habitación de Wilfrido, pues la de su amigo parecía un cuarto de despensa reciclado y con un ventanuco al exterior y encargó a la patrona otras dos copas de anís para amenizar la conversación que deseaban mantener mientras el resto de comensales se retiraba a sus aposentos.
—A ver si se acaban cogiendo una cogorza y me lo ponen todo perdido. Aquí, cualquier destrozo se paga.
—Descuide usted —aseguró Wilfrido y la patrona se retiró haciendo ostensibles gestos de desconfianza y resignación que querían decir: «A lo que tiene que amoldarse una en tiempos difíciles».
—No te han ido las cosas muy bien, ¿verdad? —preguntó Wilfrido apenas la puerta se cerró tras la mujer.
—Aquí me tienes, con una mano delante y otra detrás —confesó Ervigio—. Por no tener, no tengo ni para pagar la semana que viene la pensión; y ya has visto dónde me tiene metido ese adefesio. La temo más que a un nublado.
—Por dinero, no va a ser; cuenta conmigo, que para ayudar a un compadre siempre tengo algo al fondo del bolsillo. Pero cuéntame.
Así fue como Wilfrido recuperó a su amigo Ervigio, como supo de las desgracias y miserias de éste desde que escapó con un compañero del Madrid ya tomado por los nacionales, donde el segundo tenía un lugar en el que esconderse, y tras un tiempo prudencial pudo decidirse a regresar penosamente y muerto de miedo al pueblo, donde no se le conocían actividades republicanas y al que consiguió llegar vivo de milagro; Wilfrido supo de sus andanzas vagando después de un lado a otro, desempeñando cualquier trabajo donde se necesitaba, siempre por cuatro cuartos; siempre bajo la amenaza de cualquier malnacido dispuesto a aprovecharse de su indefensión de vagabundo, temiendo ser reconocido, él, que nunca pasó de ser un soldado raso enrolado en el ejército rojo por las circunstancias de la vida. Pero con todo ello, confesó a Wilfrido, también había aprendido mucho. Lo más importante, que la manera de sobrevivir era pasar inadvertido. En cuanto se formuló esta idea la aplicó con toda conciencia y lo hizo tan bien que se ganó el sobrenombre por el que lo conocía la gente: Humilde.
—Ahora sí que me he merecido el mote —dijo con una sonrisa triste mientras apuraba su copa de anís y a Wilfrido, entre el alcohol y la emoción, el trago se le fue por el otro lado de donde debía ir y le provocó un estornudo tan violento que alborotó el cabello de su compadre.
—Ese estornudo ha removido muchos recuerdos dentro de mi nariz —dijo Wilfrido—, sobre todo de las tiritonas que te agarrabas cuando íbamos al río a atrapar truchas con las manos en la poza del recodo. Anda que no hemos dado guerra de chavales tú y yo.
—Mucha ropa hemos dado a lavar de críos, sí señor; todavía me duelen los pescozones de mi abuela —comentó Humilde.
—Compadre —dijo a su vez Wilfrido—, tú te vienes conmigo. La gorda se va a llevar un alegrón de verte y vas a conocer a tu ahijado. Por el trabajo no te apures, yo tengo contactos y algo encontraremos. No te voy a hacer caridad, si es eso lo que piensas —añadió al ver una sombra de inquietud en el gesto de su amigo—, pero no puedes seguir lampando por ahí de una pensión a otra. En esta vida hay que tener un lugar donde meter la cama propia, aunque sea en una choza. De modo que tú te vienes conmigo y con mi familia y no hay más que hablar.
Y así fue como Humilde se añadió a la familia Remolín años después de que Wilfrido se tomara su trucha en Saint Jean Pied-de-Port con el primer indicio de vida de su futuro primogénito en el interior de su flamante esposa. En aquel viaje había decidido echar la casa por la ventana, como suele decirse, y la apuesta le salió a pedir de boca, aunque también lo dejó sin un duro. Pero, así como el de otros es caer en el desánimo, él demostró que su destino era plantar cara a la adversidad. Volvieron del discreto viaje de bodas, alquiló un minúsculo y modesto piso interior en la zona de Ventas, trabajó duro, consiguió el aprecio de sus clientes y rehízo sus magros ahorros pensando en que el futuro de su mujer y su hijo nonato le obligaba. Ahí empezó a poner los cimientos para asentar ese futuro que ahora se disponía a compartir con su compadre.
Humilde volvió con él a Madrid; la gorda Remolín, con trazas de dar el capítulo de la maternidad por cerrado tras su segundo embarazo, lo acogió con los brazos abiertos. El pequeño Alberto, que ya andaba y balbuceaba sus primeras palabras para orgullo de sus entusiasmados padres, mostró en seguida una decidida inclinación hacia aquel hombrón recién aparecido en su vida, recio y torpón, de ojos penetrantes y actitud conforme que, a su vez, cobró un inmediato afecto por la criatura que le tiraba de las orejas y le metía los dedos en la boca o en los ojos o en los agujeros de la pronunciada nariz con un descaro confianzudo que no mostraba consideración alguna hacia el padrino perdido y hallado, todo ello entre alegres carcajadas que confirmaban su afecto y su diversión.
La vida recomenzaba, una vez más.
Alberto
Los primeros años de vida los pasé en el suelo de mi casa (y el del enorme piso de los Casabuena). En la nuestra, una vez que mi madre regresó a ella cuando acabó la lactancia de mi amigo Pedro, mi madre me tenía atado con una cuerda a la pata de una mesa, bien de la cocina, bien del cuarto de estar (que era un todo-en-uno: salón, comedor, dormitorio de críos…) los días en que se ocupaba de atender como asistenta la casa de la condesa —ya había acabado el período de lactancia— y me dejaba al cuidado de mi padrino y también me mantenía atado a la pata cuando ella estaba en nuestra casa atendiendo a sus labores. Era la época del hambre, las restricciones, la cartilla de racionamiento y el gasógeno y, obviamente, aún no se habían inventado las guarderías, ni se sospechaba de la existencia de semejante adelanto. Así que la mía era física, emocional y económicamente una vida a ras de suelo; el último condicionante, en común con la mayoría de los hogares españoles. Por lo que yo con mis tiernos oídos oía decir a mis padres y al tío Humilde, los hogares disfrutaban de las consecuencias de una hambruna galopante que se extendía por todo el país y deliraban por manjares de los que sólo oíamos hablar, mas nunca les echábamos la vista encima. Comer, comíamos lo que había y el resto, lo imaginábamos; es decir, los mayores, porque yo estaba a mi leche materna primero (cuando aún me llevaba consigo a casa de la condesa) y a mis papillas después, ambas generosas, pero de dudosa procedencia las segundas, aunque sin duda más nutritivas que lo que ingerían los adultos.
Para matar el hambre, la mediocridad y el aburrimiento y para no tener que estar todo el santo día quejándose del mal estado del país y de la presión de la vida cotidiana, los mayores solían discutir de problemas y conflictos ajenos e incluso de cuestiones que a mí me parecían abstrusas debido a mi corta edad. A pesar de una guerra civil atroz y sanguinaria como son siempre las luchas fratricidas, mis mayores mantenían un ánimo fundado en la mera razón de vivir. Al final de la guerra, los únicos que siguieron matando y puteando sin compasión a los perdedores fueron los vencedores. Nadie, salvo estos últimos, quería rememorar ese pasado y ese presente de sangre y odio, pero mi padre y mi padrino, no sé si por obsesión o por distanciarse del horror patrio, seguían con atención el curso de la guerra mundial desde la isla perdida en el mar que era nuestro devastado país dentro del globo terráqueo. Mi padre era germanófilo y Ervigio aliadófilo y para sustentar el debate seguían la evolución de los frentes por la prensa que leían en el bar y por la radio, bien fuera la oficial, bien Radio España Independiente, conocida como La Pirenaica. Esta última, fundada cuando yo tenía dos años, la escuchaban a a escondidas, teniendo buen cuidado de que su voz no traspasara las paredes del piso no fuera a presentarse la policía a medianoche para trincarlos a ambos. La verdad es que ninguno de los dos era afecto al Régimen, pero tampoco eran comunistas ni cosa por el estilo. Discutían y escuchaban por el simple prurito de estar al día, de no cerrar las orejas. Mi padre admiraba de Alemania la precisión y la calidad de su industria; mi padrino tenía un toque anglo en su porte y en su ajada vestimenta que representaba su aliadofilia. Tiempo atrás se había personado en el pueblo un inglés, don Malcolm, para aportar sus conocimientos ingenieriles en la construcción de un puente de hierro, según parece similar al de Adal Treto en la provincia de Santander, con el objeto de tender un ramal de vía férrea que iba a conectarse con la mina existente a unos veintitantos kilómetros y que iba a darle mucha vida al pueblo, según les explicaron a los esforzados y olvidados campesinos del lugar y a los mineros, los cuales vivían en condiciones muy duras de aislamiento alrededor de los terrenos de la explotación. Pues bien, Humilde, ya de vuelta al pueblo con mi padre, quedó fascinado con los modales y el estilo de don Malcolm y procuraba imitarlo en todo cuanto le parecía posible —que no era mucho, dadas las condiciones y situación del interfecto— componiendo una figura que supuestamente tomaba como modelo la de aquel representante de la gentry, pero ese deseo no se vio cumplido hasta que don Malcolmle regaló una vieja chaqueta suya de Harris Tweed que Humilde usaba a todas horas y que le valió el apodo de «inglesote» que le puso el cura, un acérrimo enemigo de la pérfida Albión cuyo odio se sustentaba en la pérdida de la Armada Invencible, en la patente de corso de sir Walter Raleigh y en la humillante presencia de la bandera británica en el peñón de Gibraltar; odio que no había hecho más que crecer desde que, por sus lecturas elementales y sesgadas de la historia patria, tuvo conocimiento de esos sucesos. La inquina llegaba a tanto como para contestar a cualquier porqué referente a todo acto, suceso o cuestión que resultara incomprensible a las simples y cerradas mentes de las gentes del lugar con un despectivo e irrefutable: «¡Porque son ingleses!».
Wilfrido creía en la puntualidad y en las cosas bien hechas con férrea disciplina y mostraba una firme admiración por los hechos de armas del Ejército alemán, en particular por la figura del Generalfeldmarschall Rommel a partir de sus campañas al mando del Deutsches Afrikakorps de 1941 a 1943. Algún tiempo después de la derrota de Alemania se enteró de la acusación contra su ídolo de haber participado en el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, así como de que fue obligado a suicidarse para evitar represalias contra su familia y concibió un odio al Tercer Reich que el posterior conocimiento de las atrocidades cometidas por los nazis en los campos de concentración no hizo más que exacerbar.
—¡Un caballero! ¡El último caballero! —solía decir cada vez que se mencionaba el nombre de Rommel en su presencia.
Humilde evitó hacer sangre a costa del tremendo fin del gran militar para no alterar a su querido compadre. El héroe de Humilde era lord Lovat, a quien siguió apasionadamente a partir de su primera entrada en combate: el raid de las islas Lofoten en 1941. Durante mucho tiempo, su relato, serenamente adornado, del desembarco de lord Lovat el día D, al frente de sus comandos, con su boina en lugar del casco, bajo el fuego enemigo y con su gaitero tocando un son guerrero escocés, ponía en quienes lo escuchaban un nudo en la garganta; Lovat acudió aquel día, con valor suicida, en ayuda de los paracaidistas ingleses que sostenían desesperadamente la posición Pegasus. Ese fue para mí el más prodigioso, emocionante y heroico relato de aventuras jamás oído. Con el tiempo, lo fue adornando y recreando hasta conseguir una verdadera obra maestra del relato oral.
Mi madre los escuchaba pacientemente mientras remendaba, cosía, cocinaba y, en general, gobernaba el hogar con una entrega digna de mejor causa. Si lord Lovat hubiera contado con ella en su comando, de seguro que no le habría permitido afrontar las balas alemanas a cuerpo gentil y con la cabeza cubierta sólo con su boina de comando en lugar del casco.
—¡Con boina y sin casco! —comentaba enérgica—. Si llega a ser hijo mío, menuda tunda le iba a dar yo a la vuelta. —Y me lanzó una severa mirada de advertencia.
Además, ella ayudaba en el hogar de los Casabuena en concepto de asistenta por horas, como ya se ha dicho, lo cual mantenía el firme hilo de afecto establecido entre mi compañero Pedro Casabuena y yo, cuando me llevaba consigo, afecto que con el tiempo sería determinante. En el hogar de Ramiro Casabuena había de todo lo que faltaba en el mío y en grandes cantidades porque su adhesión al Régimen le facilitaba, como a tantos otros aprovechados o rufianes bien vestidos, un acceso preferente a la adjudicación de obras inmobiliarias, que eran muchas porque el país había quedado para el arrastre y para lo cual se había creado una Dirección General o algo así denominada «Regiones Devastadas».
—Menos mal —decía Humilde— que cuando estás en la trinchera no piensas en el dinero que se embolsan estos hijos de puta gracias a las guerras. La guerra es todo destrozo excepto para ellos.
—Y los traficantes de armas —apostillaba mi padre.
—Fortunas de sangre, eso es lo que son —insistía Humilde.
—Eso que no se vos ocurra decirlo por ahí —les reclamaba mi madre—. Me acuerdo de mi tío Eurico, que se dedicaba a ir de una punta a la otra del pueblo llevando noticias de una casa a la siguiente sin preocuparse del mal que podía hacer con sus chismes hasta que un día, como era un atolondrado, fue a contarle al alcalde lo que había oído decir de él a su secretario de Ayuntamiento, al que el alcalde molió a palos y al día siguiente el secretario lo molió a palos a él y desde entonces esos dos no se hablaron más que para ponerse de acuerdo en hacer la vida imposible al tío Eurico hasta que empezó la guerra y se fue del pueblo. Así que chitón y mucho tiento con lo que decís, con lo que vos gusta a vosotros darle a la lengua.
—Ni aquí dentro —apostillaba mi padre—, que las paredes oyen.
Humilde se encogía de hombros con gesto de desagrado y volvía a tomar asiento. Siempre que se ponía categórico se alzaba de la silla en plan enfático, lo que sospecho que tenía muy bien ensayado. Luego, una vez sentado, inclinaba el torso, juntaba las manos, y seguía hablando con la cabeza baja, volcada hacia las rodillas. Entonces se le oía murmurar durante un rato y luego callaba como si lo hubieran desconectado. Mi padre lo acompañaba en silencio; hasta que, de pronto, soltaba un ligero respingo a cuyo sonido respondía Humilde alzando la mirada de costadillo, esperando con respeto el comentario que mi padre acababa de anunciar.
—Y digo yo —decía mi padre—, ¿hasta cuándo va a durar esta matanza? ¿Hasta la victoria de las potencias del Eje? Es que no sé a dónde quieren llegar. ¡Esto es la caraba!
—Alemania se detendrá. No puede seguir conquistando países indefinidamente, no puede hacerse con más territorio del que sea capaz de dominar o se irá a tomar por saco; es de cajón —arguyó Humilde.
—De eso nada.
—¿Que no? —siguió diciendo Humilde—. Ya verás tú cuando se meriende a Rusia. Se acabó el comunismo, serán los amos del mundo. Mira, yo tenía un comisario político en mi regimiento, o sea, el regimiento en el que había caído sin comerlo ni beberlo, ya sabes, y te digo que si los comunistas son todos como él, el comunismo es una engañifa para que sus capitostes, que nunca los verás en primera línea de fuego, te puteen con el cuento de la igualdad y de que viva el pueblo soberano. ¿Soberano? No me toques los cojones, Estalin, que os tengo yo muy calados, a ti y a los tuyos.
—Te digo yo que de Rusia no va a quedar ni el alfabeto cirílico.
—Lo de merendarse a la Unión Soviética será con permiso de los Estados Unidos —contraatacó Humilde—. Además, que los amarillos metieron la pata hasta el corvejón con el bombardeo a Pel Jarbo. Esa será la tumba de las potencias del Eje —dijo Humilde con toda solemnidad.
—No conoces a los amarillos —dijo mi padre—. Son casi tan buenos como los alemanes. Los que no valen ni el uniforme que gastan son los italianos. Unos mantas. No sé por qué tenían que bailarle el agua al Mussolini. A mí no me van, qué quieres que te diga. Deben tener unos mandos de caga y corre y, claro, dejan a la tropa desamparada.
—Ahí te doy la razón. Los italianos corren como ratas y el Mussolini es un fantasmón.
—Corren porque los putean. Las ínfulas que se trae el Duce se quedan en su palacio y la gente de a pie, a tragar.
Siempre llegaban a un punto de acuerdo, circunstancial y de rebote, pero sucedía así y la vida continuaba sin bajas en el modesto recinto de nuestra casa.
Humilde llegó un día a la mesa diciendo que Madrid estaba lleno de espías. La Segunda Guerra Mundial se hallaba en todo su apogeo y, al parecer, Madrid era un nido de espías y refugiados en tránsito procedentes de allende las fronteras, lo que, según Humilde, daba mucha vida y bullicio a la capital. Humilde había conseguido, gracias a su faso porte gentry, colocarse de abrecoches de uno de los más distinguidos locales de vida nocturna de la capital y todas las tardes, después de almorzar temprano, se presentaba a cumplir cualquier trabajo en el local hasta la hora en que empezaba a acudir la selecta clientela, momento en el que vestía su uniforme y se instalaba en la acera, ante la puerta, para ejercer su nuevo oficio y recoger propinas, porque la dirección le proporcionaba el uniforme y poco más. Según él, Madrid rebosaba de espías de los aliados, de las potencias del Eje, de la Rusia soviética, de Hispanoamérica y Oceanía y hasta de una tribu de indígenas filipinos. No había país del globo que no estuviese representado. Se decía, por ejemplo, que Beria estaba alojado en el Palace, tras los pasos de Trotski.
—Y lo hacen para darse pisto, aunque no haya nada que espiar. Hoy en día, si no tienes al menos un par de espías metidos en España no eres nadie en el concierto de las naciones —decía Humilde con absoluta convicción.
Un día, como de costumbre, mi madre me llevó consigo al hogar de los Casabuena. Vivía yo en un estado de nostalgia aguda porque, habiendo sido también destetados tanto mi amigo Pedro como yo ya no disfrutábamos de los nacarados y sedosos pechos de la condesita de Gracia en su dormitorio, porque a ella le daban a veces ramalazos de madre y no hacía distingos entre nosotros. Pero mientras mi amigo podía y aun se deleitaba en jugar con ellos, yo, que los adoraba, no pudiendo soportarlo, solía alargar mis manitas hacia la hermosa madre y entonces ella me recogía generosamente a pesar de las protestas de mi madre y yo buscaba el deseado atributo sin el menor miramiento hacia mi amigo, lo que ocasionaba grandes risas y tiernas exclamaciones y mi madre tenía que explicar, avergonzada, que yo ya estaba saciado, que por ella no era.
—Entonces, será por mí —decía la condesita sin sospechar hasta qué punto acertaba.
El caso es que en el hogar de los Casabuena había constantes reuniones y una mañana Pedro me dijo en gutural, que es como nos comunicábamos:
—Hoy tenemos un espía a la mesa.
Ni que decir tiene que, sin pensarlo dos veces, escapamos a gatas del cuarto donde nos tenían aparcados y nos dirigimos al comedor. Ya empezábamos a intentar andar, pero en una misión como ésta lo mejor era pasar desapercibidos, por lo que buscamos deslizarnos subrepticiamente por la seguridad del suelo.