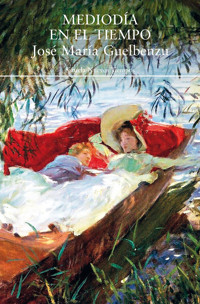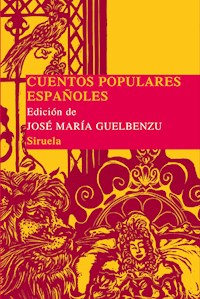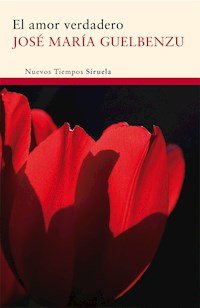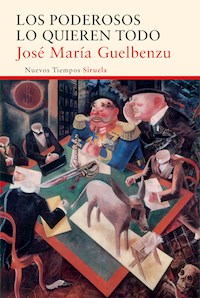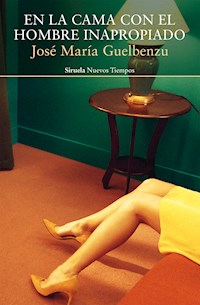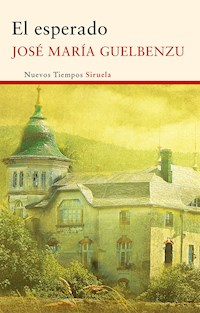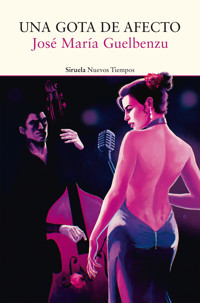
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Guelbenzu sigue, para satisfacción de todos, escribiendo la novela de nuestro tiempo».JOSÉ-CARLOS MAINER, El País Ambientada en una vieja casona con escudo de familia en un pueblo de Cantabria, Una gota de afecto es la historia de un hombre herido desde su expulsión del paraíso de la infancia, un funcionario internacional dedicado a proyectos de ayuda en países subdesarrollados que eligió ejercer una ciega soberanía sobre la realidad. Pero la realidad lo devora, porque no hay otro lugar para la existencia que la vida misma, y al hallarse en la última etapa de su historia personal, se encuentra maniatado por su insensata voluntad y empieza a sentir que su regreso al lugar de la niñez lo sitúa, sin previo aviso, en un sitio desafecto. Construida como una especie de «novela de aprendizaje al revés» y apoyada en el uso de la recurrencia, esta nueva obra de José María Guelbenzu nos ofrece el magistral relato de una huida disfrazada de dignidad, del miedo a la entrega voluntaria —en este caso, desgraciadamente concebida como menoscabo de la propia identidad— que todo amor exige para fructificar. «Esa conjunción de la raíz tradicional de la novela —en este caso, de la novela iniciática— y la osadía de ir más allá de ella —a través de la indagación narrativa— es lo que tiene interés para quienes estamos viviendo en esa otra narración global que llamamos vida».Constantino Bértolo
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2025
En cubierta: ilustración © Raúl Allén
© José María Guelbenzu, 2025
Por acuerdo con Casanovas & Lynch Literary Agency, S. L.
© Ediciones Siruela, S. A., 2025
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10415-97-3
Conversión a formato digital: María Belloso
A
Ana Rosa Semprún de Castellane,
my one and only love
«A menudo encontramos nuestro destino en el camino que tomamos para evitarlo».
JEAN DE LA FONTAINE
I
El lugar era el mismo, pero también la vida lo había cambiado, lo había cambiado por completo. Al menos así lo reconoció de primera impresión y no sucedió hasta que su amable anfitrión, que le esperaba al pie de la casa con una actitud entre amistosa y expectante, le invitó a pasar con un gesto cordial y se dispuso a acompañarlo al interior; entonces el dubitativo visitante se decidió a acercarse a franquear la cancela abierta del cercado del jardín de la casa tras haberse apeado de su automóvil. Pero antes de saludar se demoró unos segundos como si el propio lugar y él debieran de reconocerse desde un fondo común. Por unos momentos el visitante, pie a tierra, pareció congelar la intención de acercarse a la casa, acaso sintiéndose perdido o necesitando fijar el espacio que lo recibía con una reconocible buena disposición hasta que en su cabeza, quizá invadida por una marea de sensaciones, una súbita luz se encendió y se apagó de inmediato; y sólo entonces, repuesto de la impresión o acaso respondiendo a ella, se adelantó con paso firme hacia la entrada donde le estaban aguardando.
El recién llegado era un hombre de aspecto elegante, algo deslucido por el presumible desgaste de lo que debió de haber sido un largo viaje en automóvil a una edad en la que no resulta conveniente conducir durante tantas horas sin compañía y sólo atento a la carretera. No era, pues, un anciano, pero sí un hombre que había llegado ya a la setentena aunque su porte erguido y su firme presencia ayudaran a atenuarla. En seguida se acercó a su joven anfitrión y lo saludó con un efusivo apretón de manos que manifestaba tanto el desconocimiento mutuo como un decidido deseo de agradar.
Cumplido el saludo, el visitante dio unos pasos atrás y contempló con curiosidad cuanto le rodeaba, una curiosidad que revelaba avidez y cierta emoción. Era evidente que el lugar en sí no le resultaba extraño, pero miraba como si estuviera dedicado a recomponerlo ayudado por una hipotética memoria que debía de estar recogiendo sus impresiones tanto por la imagen de la casa como por la porción de terreno a la vista que se extendía delante y a los lados. Una cancela de forja de doble hoja daba paso a una calzada de gravilla que desembocaba en una rotonda ovalada, rodeada de un césped segado a ras, en cuyo centro un óvalo de hierba rala acogía un parterre que contenía un desgalichado conjunto arbustivo de rosas silvestres de color blanco. Allí, frente a la misma puerta de entrada de la casa, el recién llegado había dejado su automóvil como al desgaire. Era una entrada noble, aunque algo descuidada. Tras el edificio y a través de dos pasillos laterales de tierra, se adivinaba un jardín no menos descuidado que era, junto con la fachada, lo que más parecía atraer la atención del visitante.
Al cabo de unos momentos por los que el tiempo pareció no haber transcurrido, la imagen congelada de los dos hombres, uno frente al otro tras haberse saludado, se animó y, como si un parpadeo del recién llegado les hubiera dado vida, ambos personajes recobraron el movimiento.
—Tú debes ser el hijo de mi hermana Matilde, ¿no es así? Soy Jaime Herrera.
El joven al pie de la entrada sonrió con algún apuro al sentirse interpelado. Era un muchacho de buena presencia: delgado y flexible como una vara de avellano, de rostro afilado y nariz aguileña, que destacaba sobre el resto de una cara en la que se hundían unos ojos pequeños e inquietos y una mandíbula recogida, lo que se ajustaba al aire huidizo o quizá evasivo que el visitante creyó advertir en él al primer golpe de vista. Medía cerca del metro ochenta, lo que acentuaba su aire desgarbado y, al observar sus manos elegantes de largos dedos y la piel suave que apreció al apretar su mano, pensó que debía de ser pianista, profesional o aficionado. Vestía con un descuido estudiado una camisa de popelín blanca con sus iniciales bordadas a mano y remangada al antebrazo, pantalones de estambre color arena sujetos por un cinturón trenzado azul, rojo y verde y unos mocasines de piel vuelta con borlas.
—Encantado de conocerte. Tío Jaime, ¿verdad?
—En efecto, así es —respondió el llamado Jaime Herrera—. La verdad es que hay muchos años entre nosotros. Todos —añadió con algún pesar— los que nos han impedido conocernos antes.
El joven sonrió al escuchar el comentario y alzó los hombros en un tímido gesto de excusa o benevolencia que a su vez hizo sonreír del mismo modo a su interlocutor.
—Eugenio Solís y Herrera —dijo su nombre al fin—. Tu sobrino.
—Ahora sí puede decirse que estamos cumplidos y presentados —dijo Jaime Herrera en un tono entre jocoso y familiar y entró en la casa por delante de su sobrino, que lo siguió como si al fin el largo intercambio de reconocimientos hubiera terminado satisfactoriamente.
La casa, una construcción de finales del siglo XVIII correspondiente al concepto de «casa de hidalgo», vinculada a la tradición del lugar, mostraba los elementos constitutivos propios de la época (muros de piedra, cortavientos, alero con voladizo…). Se enriquecía con un soportal de arcos y, apoyada en él, se extendía una solana todo lo que abarcaba la parte delantera del primer piso cerrada por una veranda de hierro forjado. Sobre la fachada y en la pared, a la altura conveniente, ostentaba un escudo heráldico desgastado por la intemperie. Toda la fachada principal mostraba también el paso del tiempo, aunque lucía su antigüedad. Las pilastras estaban adornadas con basas y capiteles enriquecidos por molduras grecorromanas; los huecos estaban guarnecidos de sillería y recuadrados también con finas molduras. En un principio, la planta baja había albergado en su parte trasera los establos, la bodega y el depósito de aperos de labranza. Posteriormente se habilitó toda ella para ampliar el vestíbulo, del cual partía una ancha y pretenciosa escalera a cuyo pie y a ambos lados se abría, por la izquierda, un gabinete que antecedía al gran salón de dos ambientes que se alargaba hasta la fachada posterior de la casa y, en paralelo, al pie por la derecha, una puerta escondía una habitación gemela del salón, la cual se destinaba a la función de comedor, a un extremo del cual y al fondo se abría a su vez a la cocina. En la primera planta, donde terminaba su vuelo la pretenciosa escalera, se alojaban los dormitorios, los principales dando a la espléndida veranda. En este piso, un corredor de forma circular, a modo de balcón volcado sobre el vestíbulo y el propio espacio libre por el vuelo de la escalera, cubría toda la primera planta donde se ubicaban alrededor los restantes dormitorios de la familia y los de los invitados. En el piso superior, en forma de desván, se distribuían las bohardillas, que contenían las habitaciones de la servidumbre y un holgado recinto bien distribuido dedicado a diversos menesteres, desde planchero hasta almacén de enseres, guardarropa y toda la clase de útiles que las casas suelen acumular y olvidar con el tiempo. Al desván se accedía por una segunda escalera disimulada en un lateral del corredor. La carpintería de la principal había sido encargada a un carpintero de renombre y lucía una decoración acorde con el encargo del rehabilitador, por lo que los balaustres, pies derechos, pasamanos, zapatas, vigas horizontales, canes y el resto de los elementos de madera habían sido profusa y artísticamente labrados de acuerdo con los deseos de quien la adquirió a sus antiguos y arruinados propietarios.
La casa que Jaime Herrera recorría al detalle acompañado por su sobrino mostraba en la actualidad una aparente falta de cuidado que no supo si atribuir a una posible desconsideración del joven Eugenio, a quien acaba de presentarse, o a un apego escaso a la tradición familiar. Sea como fuere, el tiempo y sus sucesivos moradores habían traído la casa hasta el día presente desde los lejanos años en que fue una buena casa rural, luego ennoblecida, hasta lo que hoy contemplaban sus ojos en el primer decenio del siglo XXI.
Atravesaron la casa por el salón y salieron por el fondo al jardín antes entrevisto, al cual se accedía por una corta escalera de peldaños de piedra con balaustrada que partía de una discreta balconada cubierta por un techado también de piedra. El jardín no ocuparía más de tres mil metros cuadrados, pero era evidente que una mano refinada lo había diseñado con buen gusto. Apenas le echó la vista encima, Jaime Herrera recordó la felicidad con que su madre se ocupaba de mantenerlo entre viaje y viaje, entre ausencia y ausencia, con la misma dedicación que si se tratara del alma de la familia. Así le habría sido encomendado por su bisabuela, la verdadera artífice de aquel espacio, de haber llegado a conocerla. Era un jardín a la inglesa que rehuía el diseño preciso de los caminos impolutos, los setos, arbustos y árboles recortados, los laberintos, la geometría preciosista y ajena a la naturaleza y se recreaba en la naturalidad más bien arbitraria de los parterres de flor distribuidos con generosa profusión y un cuidado descontrol y mezcolanza que revelaban el espíritu espontáneo e incluso invasivo de una impetuosa amante de la naturaleza. Abundaban las plantas silvestres tanto o más que las formaciones florales, en la actualidad bastante descuidadas y ofrecía una espectacular colección de árboles autóctonos e importados.
Tras la fachada trasera de la casa por donde habían aparecido los dos, lo primero que llamaba la atención del visitante era un acogedor conjunto de mesa y sillas de madera de teca que mostraban el deterioro debido al tiempo. El conjunto, instalado bajo una frondosa higuera, acogía a una joven que daba el pecho a una diminuta criatura. El cuadro era la viva imagen de la placidez y la satisfacción. La madre —pues, desde luego, no era un ama de cría— era una agraciada muchacha que no cumpliría aún los veinte años a la que la luz del mediodía iluminaba con toda delicadeza, como si temiera distraerla de su amorosa ocupación. Tío y sobrino se quedaron en pie junto a la puerta por la que habían aparecido, contemplando el íntimo encuentro entre madre e hija, sin hacerse notar por no romper el encanto de la escena. Así permanecieron ambos unos minutos hasta que la criatura se removió ligeramente como si necesitara tomar un respiro, lo que hizo que la joven levantara la cabeza y los reconociera por medio de un gesto de embarazo pudoroso y casi infantil que mostró su dulce belleza con una naturalidad que la embelleció aún más.
Entonces los dos hombres dieron un paso adelante y el más joven dijo escuetamente, con cierta torpeza:
—Mercedes, mi mujer.
La Luz de Lara fue el nombre con el que Blas Herrera bautizó la casa en honor de Cecilia de Lara, una bella mujer de familia de linaje con la que contrajo matrimonio en el año de gracia de 1895. Blas era el cuarto hijo de un vaquero que se ocupaba del ganado de un prominente hidalgo de la comarca. Su padre, que apenas ganaba para mantener a su familia, puso a su única hija a trabajar en la casa de este señor, a los otros dos hijos con él en las faenas del campo y el ganado y a Blas lo envió, previo acuerdo con el capellán del señor, al seminario. El muchacho no llegó a ordenarse por su evidente falta de fe, pero sí aprovechó para hacerse con una formación que, andando el tiempo, iba a serle de gran provecho. Al salir del seminario no se reincorporó a la familia, pues allí no tenía futuro alguno ni el capellán, resentido por el rechazo al seminario, hubiera aconsejado incorporarlo a la casa a pesar de que su formación bien pudiera haber sido de utilidad al propietario. Solo y sin recursos, pronto entró en contacto con indeseables que le habrían llevado a la perdición si no hubiera sido porque entre ellos figuraba un viejo marino ya inútil para la mar que, con sus relatos e invenciones sobre la aventura del comercio marítimo, desató las ansias aventureras del chico, el cual en poco tiempo se enroló en un barco de carga que hacía el trayecto entre África y las colonias americanas.
Adoptado por el capitán, que apreció muy pronto las buenas condiciones del joven marinero y tras descubrir éste sin el menor reparo que la carga que solían transportar de continente a continente era la propia de un barco esclavista, no tuvo reparo en integrarse en semejante trabajo. Más adelante y tras ganarse la confianza del armador, que también apreció en seguida las dotes del exseminarista, el joven Blas Herrera entendió que allí estaba su fortuna.
En el curso de su andadura encontró compañeros, mas no amigos. Y, en general, se volvió decididamente desconfiado, lo que, unido a la mencionada soledad, le condujo a la amargura, pero también le hizo fuerte y duro en su amor propio. Hizo una regular fortuna y a su vuelta a la tierra donde nació, el reencuentro con sus hermanos fue frío, sin alma, ni el uno ni los otros pusieron de su parte algo de calor humano, algo de afecto, y él tuvo el buen cuidado de no hacer valer sus ganancias obtenidas en el tráfico de seres humanos. Vagó entonces por la costa cantábrica con fama de hombre adinerado, lo que le volvió aún más huidizo y reconcentrado. Perdido, sin rumbo y sin la compañía de amigos, empezó a considerar la idea de regresar a alguno de los países americanos donde labrara su fortuna cuando apareció en su vida una bella y decidida mujer veinticinco años menor que él.
Cecilia de Lara era la menor de las hijas de un matrimonio perteneciente a una familia bien conocida y la única de ellas que quedaba por casar. Blas, avisado y escamón, la rondó con miedo porque lo que veían sus ojos, en lo físico y en la manera de ser de ella, le atraía a tal punto que desató una tormenta en su interior entre la desconfianza y el atractivo de la muchacha. Sostenía una lucha consigo mismo para no dejarse atrapar y, al mismo tiempo, sentía la fuerza inexorable no sólo del deseo sino, lo más importante, una fuerza irrenunciable y desconocida hasta ese momento que le decía que ella era la mujer de su vida, la seguridad que necesitaba para descansar al fin de todo recelo, el depósito definitivo de su confianza.
Blas se había convertido en un hombre endurecido, de conciencia bien laxa y preocupado sólo por su propio beneficio, pero la soledad y el desengaño lo habían herido y por esa herida respiraba cada vez que echaba en falta un afecto que nunca había conocido. En tal situación y momento, la familia Lara, sabiendo de su acercamiento a la hija menor, le hizo saber que no sólo veían con malos ojos las intenciones de Blas, sino que le consideraban socialmente indigno de la bella Cecilia. Esa actitud lo soliviantó, herido en su orgullo, y ahí venció toda indecisión por hacerla suya. Cecilia de Lara, sacando además de la dulzura que Blas adoraba en ella una firmeza y convicción que conmovió hasta lo más hondo de su alma al maduro solitario, se enfrentó a la familia, abandonó el hogar habiendo cumplido los veinticinco años de edad y se casó con su adorador. Entonces Blas bautizó la casa que le ofrecía como hogar con el insólito nombre de La Luz de Lara y fijó en su honor el escudo de la familia que acababa de arrojarla de su seno. No hubo ofensa en este hecho, aunque su futuro suegro lo tomó como una afrenta. Cuando éste decidió retirar por la fuerza el escudo de la fachada de la casa donde su hija se disponía a crear una familia y Blas se dispuso a defenderlo con su vida, la madre de la joven, atribulada por el enfrentamiento y a pesar del rechazo a su yerno, del que también participaba, detuvo toda acción de su marido contra el uso del escudo.
—Aunque desheredada y repudiada, el apellido es suyo y lo llevarán tus nietos —arguyó la madre dando el asunto por zanjado.
Del matrimonio de Blas con Cecilia nació sólo un hijo, Abelardo, de romántico nombre y no tan romántica valía. Abelardo fue un hijo gris y discreto, pero cariñoso con su madre y de noble conciencia. Sus padres atribuyeron ese carácter a la coincidencia de haber nacido en 1896, dos años antes del desastre de la pérdida de Cuba, el último de los territorios de ultramar, que confirmaba la decadencia absoluta de un imperio fundado en la defensa de la religión católica y al que Dios abandonaba definitivamente dejando a España sumida en un cenagal de miseria moral y espiritual y en manos de la canalla patriótica. Luego sucedió que los padres del muchacho abandonaron este mundo debido a la pandemia de 1918 conocida como gripe española, que se cobró millones de víctimas en todo el mundo y de la que se libró milagrosamente el chico. Murieron casi a la par, tan unidos en la vida como en la muerte, y el niño Abelardo quedó en manos del aya, mujer de toda confianza del matrimonio, en la casa familiar de los Lara, acogido por la madre de Cecilia. Abelardo mostró desde el principio ese carácter discreto e incluso apocado, pero así y todo le fue inculcada con firmeza la idea de que quien recibe una herencia ha de cumplir con el mandato de hacer todo lo posible para entregarla a su vez a sus hijos sin menoscabo de la misma, si no mejorada y enriquecida. Abelardo fue un hijo respetuoso, leal y piadoso que tomó del Nuevo Testamento la parábola de los cinco talentos como ejemplo; no se atrevió, quizá por su carácter dubitativo, quizá por vivir en una casa, la de su abuela materna, a seguir la enseñanza más positiva que la parábola contenía, pero entregó a su descendencia la casa y la fortuna tal cual la recibió de sus padres al cumplir la mayoría de edad. A ese patrimonio debe añadirse la no despreciable dote aportada por la señorita Fátima Manjón, la mujer que lo llevó al altar, perteneciente a una familia convencional de la zona y también hija única; una mujer caprichosa y poco cultivada, pero decidida a progresar socialmente a toda costa.
Abelardo y Fátima tuvieron dos hijos, el primero de ellos fue bautizado con el nombre de Roldán, debido a la afición de Abelardo por la poesía épica. Roldán mostró ser un hombre en todo opuesto a su padre: extrovertido, soñador, amante de la buena vida, mujeriego y poco dado al trabajo como buen hijo consentido; acabó desdeñando a su propio padre y adulando a una madre que sentía debilidad por él. Quizá ella, Fátima, viera en el hijo mayor el carácter que hubiera deseado en su marido, pero lo cierto es que le favoreció y mimó descaradamente hasta el punto de convencer a Abelardo de que pusiera en sus manos por testamento el grueso de la fortuna heredada en perjuicio de su otro hermano que, si no quedó desamparado, debido a una última resistencia del padre, sí que vio seriamente mermada la parte de la herencia que hubiera de corresponderle, aunque el muchacho apenas tuvo tiempo de rumiar la injusticia pues murió en el frente del Norte durante la Guerra Civil. Abelardo vivió con la pesadumbre de haber cedido por debilidad al capricho de su esposa, no ya en la educación de Roldán sino también en detrimento de la herencia de su segundo hijo, al que desposeyó de su derecho hereditario reduciéndolo al mínimo admitido por la ley. En todo caso el primogénito se acabó llevando la parte del león de la herencia para él y sus descendientes y de aquí procedieron los rencores y heridas mal curadas que ya no abandonarían a la familia. Roldán era un irresponsable y un vividor al que Fátima, preocupada por el futuro del joven y simpático disoluto y en vista de su dificultad para sentar la cabeza, procuró asegurar la continuidad de su estilo de vida y Abelardo no fue capaz de resistirse a su demanda, algo que Roldán nunca le agradeció, esquinándolo, y que además provocó el distanciamiento que se establecería a la larga entre los tres nietos que Roldán acabó dando a su madre, acaso como forma de agradecimiento por la preferencia.
En 1936, comenzada ya la Guerra Civil, Abelardo, que había conseguido llegar a Burgos, donde estaba establecido el mando de los insurrectos, se alistó en las llamadas tropas nacionales con el grado de capitán. Entretanto, Fátima se había llevado a Roldán, que entonces tenía 16 años, a Francia por vía marítima para evitar que lo reclutasen como finalmente sucedería con el hijo menor que, como se ha dicho, murió en una acción en el frente de Asturias sin que su padre pudiera despedirlo de este mundo.
Pero como nada está escrito en la vida de los hombres, Roldán, de vuelta al término de la guerra, impetuoso, fanfarrón y entregado a la vida alegre en Francia, acabó perdiendo el seso en Madrid en los brazos de una cubana de dudoso origen que respondía al nombre de Caridad Ponce, a la que se conocía en los ambientes de la farándula como Estrella de Cuba, y esa fue su perdición. Era una mujer de origen desconocido, muy bella, tentadora y amiga de la vida fácil, en todo lo cual coincidía con Roldán y parecía que estaban hechos el uno para el otro. A Estrella no le costó mucho llevarlo al altar y la boda fue un escándalo, no sólo por la mala fama de la mujer sino porque poco a poco, a ojos de Fátima, se adentraron en un camino de depravación que, para su desesperación, no dudó de que los llevaría al desastre.
—El pecado que Dios castiga antes que cualquier otro es el del hijo que reniega de la madre que le dio el ser y lo castiga en sus hijos. Ojalá que la mujer que se te lleva sea estéril —dijo Fátima a Roldán, presa de ira e indignación cuando éste la abandonó por la cubana—. No quiero ver la imagen de la desgracia señalada en las caras de mis nietos. ¡Abomino de ti, Roldán Herrera, desde hoy y para siempre!
—No amenaces, madre, tú me has mostrado antes el poder del demonio de la posesión y me has encadenado con él. ¿A qué puedo temer ya?
Antes de que la mala fama los señalara descaradamente, Roldán y Caridad tuvieron tres hijos: Roldán, apodado, a la manera americana, Roldán segundo, Jaime y Matilde. Y entonces, para completar tanto disparate, Abelardo tuvo un rapto de vergüenza y contrición, sentó su autoridad sobre Fátima por primera vez en su vida y deshizo el plan de su esposa de favorecer por despecho a Roldán segundo, su nuevo favorito, favor que no tenía otro motor que el mencionado despecho ni otra intención que el puro y rabioso placer de dañar al hijo que la había preterido por una fulana. Por ello Abelardo testó en favor de su esposa y de los tres nietos por igual. La venganza de Fátima a la muerte de Abelardo, que, enajenada a su vez por aquel acto de insubordinación del marido, por la preferencia que su hijo mostró por Estrella de Cuba sobre ella y por el despecho que albergaba en su corazón a causa del abandono al que se sentía sometida por un Roldán volcado en Estrella de Cuba, constó de una última maniobra para privar a los dos nietos más jóvenes de una parte de la herencia que les habría correspondido: la viuda cedió la propiedad de la casa familiar tan amada por Abelardo a su nieto mayor Roldán Herrera, Roldán segundo, en perjuicio de sus hermanos Jaime y Matilde, vengando así no sólo la afrenta de que la hizo objeto su marido modificando el testamento sino también la afrenta de su hijo mayor al abandonarla por entregarse a la cubana. Roldán y Estrella finalmente desaparecieron y reaparecieron periódicamente de la vida de los tres nietos y de la abuela hasta que tras una última visita de despedida todas las indagaciones sobre el paradero de la pareja, que Roldán segundo llevó a cabo por empeño de su abuela, no dieron resultado alguno. Mucho tiempo después, en 1968, el apoderado de un cantante de tangos que recaló en Madrid les comentó que la pareja había sido vista en Ouro Preto por última vez habiéndoseles perdido allí la pista, pero no pudo precisar más. Al parecer Roldán estaba irreconocible y completamente alcoholizado y Estrella consumida por una enfermedad sospechosa. Y así se les dio por desaparecidos sin más averiguaciones. Fátima permaneció en La Luz de Lara hasta el año 1985 en que falleció a la edad de 89 años. La pobre Matilde, su nieta, la hermana pequeña de Roldán segundo y Jaime, se casó con su primer y único amor, Marcelino Solís, en 1993, porque aún hubo de esperar a la muerte de su hermano mayor, Roldán Herrera segundo, ya que éste, siguiendo la estela de rencor que aprendiera de su abuela, detestaba al pretendiente porque ejercía el oficio de sastre, un oficio que consideraba a todas luces socialmente indigno de su hermana menor. Matilde, que era de natural resignado, también era fiel y constante, y aunque Jaime intervino en su favor —y tal ayuda sólo sirvió para enfriar aún más la relación entre los dos hermanos varones— hubo de esperar a su amado durante más de veinte años para unirse a él a la muerte del segundo de los roldanes; y quisieron de consuno la suerte y la naturaleza que Matilde diera a luz a los diez meses del casamiento, con los treinta y nueve años cumplidos, en 1994, a su único hijo, Eugenio Solís y Herrera, como lo bautizaron solemnemente, confiando en que el cuerpo de Roldán segundo se revolviera en su tumba ante esa conjunción copulativa que reunía ambos apellidos con la indudable intención de ennoblecerlos conjuntamente.
Desgraciadamente para el muchacho, la estúpida muerte de Matilde y Marcelino en un accidente de carretera lo dejó huérfano y solo en el mundo, al cuidado de una sobrina de la cariñosa y entregada aya que estuvo vinculada a la familia Lara para el cuidado del huérfano Abelardo. Pero tras esta desgraciada sucesión de óbitos familiares, faltaba un cabeza de familia como era debido y entonces Venancio Solís, hermano del fallecido Marcelino, con la anuencia de Jaime Herrera —el único hijo varón restante de los Herrera, nada proclive a asumir semejante carga—, ofreció ocuparse de la manutención y educación de Eugenio y se lo llevó a su casa en la capital de la provincia, razón por la que Jaime nunca lo llegó a conocer hasta el día de su regreso a la casa madre, donde le recibiría Eugenio y ante el que precisamente acababa de presentarse en La Luz de Lara.
Jaime Herrera fue siempre el miembro más despegado de la familia y no por gusto, sino debido al engreimiento de su hermano mayor Roldán segundo. Jaime acabó hastiado de la vengativa actitud con que le trataba la abuela Fátima, actitud que era producto fatal del resentimiento que concibió por el padre de ambos, el primer Roldán, al sentirse sustituida en su corazón por Estrella de Cuba. Todo lo cual contribuyó a cerrar el circuito de odios y amores favoreciendo que el nieto preferido, Roldán segundo, se considerara a sí mismo el único y legítimo heredero de la fortuna y el prestigio social de la familia Herrera. Jaime, que despreciaba esos afanes, antes de abandonar la casa familiar y salir hacia Madrid con la intención decidida de ingresar en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Complutense, pactó con Fátima, al alcanzar su mayoría de edad, la libertad y la entrega de un dinero a cuenta de la herencia que le correspondiera (en todo caso sensiblemente menor, gracias a los manejos de la abuela Fátima, de la que Roldán segundo había recibido, además, la cesión en vida de La Luz de Lara) y se desentendió del ingrato conflicto familiar. Licenciado como ingeniero agrónomo, una vez obtenido el título se despidió definitivamente de cualquier lazo con la familia para establecerse y vivir por su cuenta e hizo juramento solemne y formal de no volver nunca a La Luz de Lara, al paraíso, al dolor de la expulsión, al abandono, nunca, nunca, nunca jamás, sobre mi cadáver. Tan sólo regresó al hogar que fundara su bisabuelo Blas, y sólo por breves días, a petición de su hermana, cuando se animó a reclamar su mediación en el enconado conflicto de su relación con Marcelino Solís, mediación que le costó a Jaime la enemiga de su hermano mayor quien, además, siguió negándose a autorizar la boda de su hermana. Jaime, definitivamente harto de la casa y la familia, abandonó a una Matilde resignada a su suerte e incapaz de hacer reproches a un Jaime poco dispuesto a seguir batallando por ella en un campo que, ciertamente por una suma de comodidad y despego, consideraba quemado para siempre. Roldán segundo y Jaime eran caracteres opuestos; el primero se había convertido decididamente en un hombre intolerante y acomplejado por los estudios de su hermano, pues no presentaba otro mérito ni ocupación que el de dedicarse a la administración del patrimonio familiar, que magnificaba. Por fin y habiéndose mantenido obcecado en la soltería, su muerte, debida a una crisis cardíaca, permitió que la herencia familiar se repartiera por último en partes iguales entre los dos hermanos menores deshaciendo así la injusticia que estableciera en su día la abuela Fátima en 1985. Pero Jaime persistió en su decisión de abjurar de la familia y de la casa de la que fuera insidiosamente alejado y nunca la reclamó en la parte que le correspondía.
Y ahora Jaime, a los setenta años cumplidos, retirado ya de la vida profesional activa, a la vuelta de una semana en la que se instaló en Bayreuth para subir por última vez la verde colina y despedirse de su amado Wagner, pues cada vez le costaba más esfuerzo hacer largos viajes debido a los achaques de la vejez, concibió la idea de estar también despidiéndose del mundo y tomó la decisión de visitar, después de tantos años de ausencia, el territorio de su infancia, La Luz de Lara, y al último vástago del linaje de los Herrera, el hijo de su hermana Matilde ante cuya memoria se sentía culpable de abandono, dispuesto a testar en su favor si lo consideraba conveniente. La visita era en realidad una dudosa actitud entre el acto de infidelidad consigo mismo que suponía esta vuelta, la mala conciencia, la curiosidad también y el recuerdo de su desentendimiento de los problemas familiares de su hermana que sentía pesar sobre sí. Prefirió, pues, lavar su parte de culpa y anteponer su curiosidad al juramento que hiciera a los dieciocho años por el que se obligaba a renunciar a todo contacto con su pasado familiar.
Y allí se encontraba, a la puerta de la vieja casa. Había hecho todo el recorrido desde Alemania en su automóvil, con paradas intermedias en Múnich y París, deteniéndose en el Périgord para hacer honor a la gastronomía francesa con el espíritu un tanto melancólico del hombre que se despide del modo incierto y aprensivo de quien no sabe si volverá alguna otra vez, deteniéndose también en Saint Émilion, donde verdaderamente se inició su pasión por los vinos bordeleses, haciendo noche en San Sebastián para empaparse de nuevo de la belleza de la ciudad que tanto apreciaba y dirigirse finalmente a su destino a lo largo de la costa cantábrica escuchando repetidamente la obertura de Tannhäuser con una indefinible sensación de congoja y exaltación a lo largo de la etapa final del viaje, donde le aguardaba el que fuera reino de su infancia, un reino mermado por su reclusión en el internado de los jesuitas al que fue enviado para evitar el choque con su hermano Roldán segundo y también para dejar el campo libre a éste, como era el deseo de Fátima Manjón contra la que también desdeñó luchar. Tras haber abandonado en su día a su hermana a su suerte con su amado Marcelino, el regreso al reino perdido de su infancia se hizo fuerte en su conciencia con la insuficiente justificación de su doloroso e injusto comportamiento con Matilde, lo que justificó y disimuló su curiosidad por conocer al último de los Herrera.
Ninguno de los dos nietos de Fátima, Roldán segundo y Jaime, llegó a casarse, por lo que, a la muerte de Marcelino y de Matilde, dos años después del accidente que lo dejó huérfano, el pequeño Eugenio Solís y Herrera tomó posesión de La Luz de Lara, acompañado por la sobrina de la vieja aya, y el descontento de su tío Venancio Solís y la mujer de éste, ya apartados de la vida del chico por el buen oficio del abogado Ramón Miranda, un compañero del internado de Jaime Herrera.
El día de la llegada de Jaime, Eugenio se retiró a su dormitorio después del almuerzo con la intención de dormir una siesta dejando a su tío solo, pues Mercedes fue a acostar a la niña. Ambos movimientos los siguió Jaime, al pie de la escalera, sin que escapase a su atenta mirada que ambos se dirigieron a habitaciones distintas. En un principio quiso pensar que ella llevaba a la niña al que sería el cuarto de esta última, pero al transcurrir un cierto tiempo sin que la madre reapareciera, bien para bajar al salón, bien para descansar junto a su marido, comprendió que los dos jóvenes tenían habitaciones separadas y que la niña dormía junto a la madre, lo que no dejó de producirle tanta curiosidad como perplejidad. ¿A qué podría deberse que siendo los dos tan jóvenes y todavía recién casados, durmieran en distintos dormitorios? ¿Quizá la incomodidad de verse interrumpidos de noche por las demandas de la niña? ¿Quizá para preservar el descanso de su joven marido mientras estudiaba alguna partitura?
Mercedes Lanza, a la que había tenido ocasión de contemplar a gusto durante el almuerzo, le pareció una muchacha retraída cuya belleza estaba tan indisolublemente unida a su encantador aire de timidez como a su reciente maternidad. Llegó a pensar con cierta malevolencia que se contentaba consigo misma y con su hija para vivir; sin embargo, le había saludado y recibido con una generosa atención. Jaime, sentado en una butaca del salón junto a la ventana a través de la cual podía contemplar a sus anchas el jardín que se extendía por la parte de atrás de la casa, meditaba el porqué de esa generosidad, atención y deseo de agradar con que lo había recibido, que le había llamado tanto la atención y le había predispuesto favorablemente hacia ella, mucho más que hacia su marido. No es común que una persona, cualquiera que ésta sea, deje de manera tan inmediata y evidente la impronta de su carácter en el espíritu de un desconocido y Jaime no dejaba de darle vueltas en su cabeza al fenómeno que había producido en él esta nítida sensación. La joven no debía de haber cumplido aún los veinte años y su espontaneidad, una espontaneidad e impericia de trato social producto de su juventud, se compadecía bien con su temprana edad y su aspecto aún adolescente.
Una vez instalado en su habitación, primero probó a arrellanarse en una butaca de orejas tapizada con una toile de Jouyde dibujo gris, luego en la cama, apartando los cuadrantes y, al no conseguir acercarse al sueño en ninguna de las dos posiciones, volvió a ponerse en pie, salió cautelosamente del dormitorio, bajó con sumo cuidado la escalera y se internó en el jardín por la puerta de atrás.
El jardín, de planta rectangular y muy alargado, se extendía desde el frente de la fachada posterior hasta un muro en seco que señalaba el límite de la propiedad. Doblaba a la casa en anchura, lo que no se advertía de primeras al llegar desde la calle porque, a ambos lados de la vieja edificación, unas piceas frondosas y bien recortadas lo ocultaban a la vista dejando paso a sendos y estrechos accesos al jardín bordeados por frondosos arbustos plantados a los costados de la casona que parecían protegerlo de las miradas exteriores. Una vez atravesada esta espesura, el espacio se abría a mostrar su anchura real para ofrecer una espléndida sucesión de árboles entre los cuales destacaban magníficos ejemplares de magnolios, una formidable haya negra, fresnos, un espectacular gingko biloba, arces saccharum y la emblemática palmera de indiano como representación del continente americano, árboles que decían datar de los primeros años de existencia de la propiedad, traídos y plantados por Blas Herrera. Jaime los recordaba a pesar del tiempo transcurrido porque constituían la emoción y la aventura de su infancia. Posteriormente, se fueron añadiendo arbustos y plantas de flor en cuidados parterres: hortensias, anémonas, dalias, floxes, rosales y algún rododendro, sobre todo debido a la estética jardinera de Cecilia, que Fátima Manjón no quiso continuar pues prefería los arbustos verdes como ornamento de sí mismos y también por comodidad, razón por la que los árboles, poderosos y dominantes, siguieron representando la firmeza, la decisión y la autoridad del primer Herrera.
Así pues, Cecilia de Lara procuró que las plantaciones de su mano extendieran sus bellos y estudiados colores a ras de tierra para ser lo que se dice un esforzado y vistoso jardín floral, pero tras su muerte y debido a que la abuela Fátima no era jardinera activa sino convencional y ponía por delante otros intereses, más sociales que naturales, y debido también a la desidia de Abelardo, quien debiera, por amor, haber mantenido el deseo de su madre, dejó que se marchitasen las formaciones florales poco a poco. La altura que remataba los firmes troncos y las poderosas copas arbóreas de aspecto formidable determinaron las verdaderas señas de identidad de aquel jardín. Jaime recordaba los parterres donde su abuela Fátima plantaba sin orden ni concierto por llenar los huecos que se iban produciendo y sustituyendo la flora que recordaba a Cecilia, con el espíritu de una propietaria constreñida a la comodidad arbustiva y a su espíritu de pequeñoburguesa, ávida de una distinción que nunca logró representar. Sólo la madre de Jaime, recordaba éste, trató de volver a colorear el jardín en alguna de sus cortas estancias, siempre atenta a que los niños no pisotearan en sus juegos alocados sus nuevos parterres y siempre bajo la mirada despectiva de su suegra, y recordó con una mueca de tristeza la atención que él ponía en evitarlos, no tanto por respeto a las indicaciones de su madre cubana, que los disfrutaba con verdadera devoción, sino también por la fascinación que le producían el desbordante y alegre colorido y variedad de las flores y el amor que su madre les profesaba, todo lo cual irritaba a su abuela, que la veía como una usurpadora. Jaime siempre asimiló aquel amor al amor que su madre les entregaba a ellos, al revés de lo que sucedía con su abuela, que sólo parecía tenerlo para su posición en la sociedad y para su hermano mayor, dejando a su hermana y a él mismo bajo la misma atención vicaria con que ponía en las manos de un jardinero contratado el cuidado cicatero del jardín. Las plantaciones florales, esas flores que, cuidadas por Caridad siempre que ella y su marido regresaban periódicamente a la casa, rememoraban para él un amor materno luego perdido irremisiblemente y que aún le parecía percibir en los abandonados parterres. Su hermano, como la abuela, los desatendió y ahora no quedaban de ellos más que unos restos descuidados. ¿Acaso a Mercedes no le llamaban la atención? ¿O sería pura pereza?
A la vista quedaban algunas floraciones pertenecientes a pequeñas formaciones aisladas en las que se evidenciaba, además del descuido, el desinterés. Y de pronto sintió una extrañeza violenta e incomprensible porque la figura misma de Mercedes, su delicadeza, su dulzura, su calor no congeniaban con aquel abandono y mucho menos con el deterioro que se advertía en el jardín de la casa.
Dirigió sus pasos al conjunto de mesas y sillones de madera de teca avejentados y situados bajo la higuera arrinconada contra el muro que separaba al jardín del territorio paredaño de la casa vecina. En este lugar, a su sombra, imaginó que se habría instalado Jesús, mucho mejor que en Galilea, bajo aquel árbol de sabiduría. De pronto, al recordar el apartamiento al que fueron sometidos, al menos de intención en vida de la abuela, tanto él como su hermana, del grueso de la herencia, y viniendo a cuento, se le ocurrió que allí se podría haber representado la escena culminante del Paraíso, la previa a la expulsión decretada por una colérica Diosa que se negaba a entregar a sus dos criaturas, primero él mismo y después su hermana, el conocimiento y la fortuna, pues bien podría haber sido una higuera el mítico árbol del Bien y del Mal, con la serpiente reptando entre las grandes hojas lobuladas y ásperas al tacto. Animado por este pensamiento, levantó la vista para ver el estado de los frutos, que aún se hallaban lejos de la sazón, lo que llegaría a lo largo del mes de septiembre. Poco a poco fue relajando el cuerpo, las sensaciones, el pensamiento, dejándose invadir por la añoranza y la memoria. Volvió a sentir la emoción de las carreras con su hermano al aire libre, los gritos nerviosos y alegres del juego, menos alegres con el paso del tiempo, porque se fueron privilegiando las disputas sobre la diversión, disputas que, aunque infantiles todavía, acabarían enconándose en la adolescencia y dando paso al grave distanciamiento de los dos hermanos varones. Lo que ahora volvía a él, con los rencores enterrados en la conciencia, era aquella libertad de poder corretear por aquel reino de diversión que había quedado grabado en su memoria como un reino feliz donde transcurriera su infancia como en los cuentos que les leía su institutriz y que él ya no llegó a leer a su hermana pequeña, diez años menor, pues lo desterraron a un internado. Desde temprana edad, después de los primeros juegos de infancia, él y su hermano se habían vuelto incompatibles y agresivos entre sí debido a que la abuela Fátima optó por alejarlo de casa en favor del primogénito, al que a la muerte de Abelardo haría de hecho y de derecho heredero formal y real de la casa. Entre tanto, Jaime volvió cada verano por las vacaciones, resuelto a no disputar con el segundo Roldán por más que éste pujase por mantener las discordias hasta acabar aburriéndose por la falta de respuesta de Jaime. Quizá fuera esta actitud el inicio de la tranquilidad y serenidad que lo acompañó desde entonces, pero sea como fuere Fátima decidió que no sería bueno sacarlo a él del internado al que lo habían desterrado, una vez que allí había comenzado su educación escolar, lo que abonó aún más la frialdad afectiva entre ambos hermanos. Por otra parte, sus padres nunca vivieron en la casa con continuidad más allá de los tres años en que concibieron a los dos hermanos y de otras ocasiones medidas, como aquella vez en que ambos, ya golpeados por la realidad, pero aún entregados a la encantadora frivolidad de su vida de disipación, aparecieron a dar a luz a la pequeña Matilde, que nació a los pocos meses. Con la pequeña Matilde, la futura madre de su sobrino Eugenio, Jaime estableció una relativamente protectora relación de hermandad a medida que él crecía, siempre a distancia: todos estos acontecimientos y desafectos desarrollaron en él una forma de autoprotección por prevención que ya no le abandonaría, una prevención constitutiva de su carácter. Ni siquiera tras la muerte de Matilde y Marcelino en el desgraciado accidente de automóvil que dejó huérfano a Eugenio, Jaime abolió la distancia geográfica con la casa ni abrió una relación afectiva con el muchacho, que fue recogido por un hermano del padre. No se sentía capaz de explicar por qué se había desentendido, quizá lo hizo por esquivar a la muerte, quizá por una mezcla de cansancio y egoísmo, quizá por un rencor equivocadamente fundado en la pérdida del paraíso, pero en todo caso jamás puso en juego sus sentimientos por nadie de la familia. Por su parte, Eugenio fue cursando sus estudios de música y al final resolvió continuar en la casa paterna e instalarse allí con su joven esposa. Muchos eran los sentimientos y los recuerdos que se agolpaban en la mente de Jaime recogido en su silla a la sombra de la higuera, pero el que dominaba era el de su definitiva salida del paraíso al término del internado. Así su pase al internado se convirtió en una suerte de expulsión previa acontecida a los diez años y sin razón que explicara su ausencia de la casa curso por curso, con excepción de los períodos de vacaciones. Al término de sus estudios, cuando se dispuso a ingresar en la universidad, el viaje a Madrid, a un colegio mayor ubicado en el barrio de Argüelles, eminentemente estudiantil, donde nacía la Ciudad Universitaria, le desarraigó del todo de La Luz de Lara, lo que significó el lógico y natural cumplimiento de la definitiva expulsión. Sólo regresó excepcionalmente, medio a escondidas de su hermana y, alguna otra vez, mientras cursaba la carrera de Ingeniero Agrónomo, efectuó alguna visita que para la abuela y el hermano mayor eran ofensivas, dado que nunca se alojó en La Luz de Lara sino en el modesto hotel de un pueblo cercano, desde el cual acudía a la casa y, sin traspasar la puerta, recogía a Matilde, que lo esperaba en la cancela y se la llevaba a pasar el día, bien en el campo, bien en la capital y ya nunca volvía a pisar la casa familiar hasta el día presente.
De modo que nunca llegó a conocer a su sobrino. No quiso. La cadena de muertes sucedidas (sus padres desaparecidos en la vorágine de una vida dislocada, su hermano Roldán segundo de muerte natural, su hermana Matilde y su cuñado en el accidente de automóvil que segó sus vidas casi sin haberles dado tiempo a disfrutar del matrimonio que tanto esfuerzo y espera les había costado…) le hizo dar por definitiva la ausencia de la casa familiar. La Luz de Lara se convirtió en un sueño del que se alejaba al despertar día a día, hasta que fue un recuerdo sin imagen. Pero la memoria es una dama tenaz y, poco a poco, con artera disposición, reclamó lo que era suyo. Jaime no había dejado de tener una cierta mala conciencia por haberse desentendido de su sobrino y esto, unido al afecto nunca extinguido por su hermana y su conciencia del deber, se encargó del resto. Por esa razón estaba ahora disfrutando, bajo la vieja y noble higuera del jardín, de la paz de la naturaleza encerrada entre los muros de la casa, con la vista perdida en todo el largo del jardín hasta su término allá lejos, en el viejo portón de madera que cerraba la propiedad.
Pero el buen conformar de su hermana, su heroica resistencia a la adversidad, el abandono en que la tuvo mientras la abuela y su hermano conspiraban contra el matrimonio de la infeliz, él mismo lejos de su matrimonio, de su maternidad y de su temprana muerte, acabaron por hacerle considerar su elegido alejamiento como un castigo a su tibieza.
Matilde habría cumplido a día de hoy los sesenta años y su esposo, Marcelino, los sesenta y cinco. La espera a que los había sometido cruelmente el segundo Roldán, añadida al constante desprecio de clase que manifestara por quien a su muerte acabaría siendo su cuñado, le había venido causando a Jaime un insistente desagrado a la vez que cierta difusa forma de culpabilidad por no haber intervenido con mayor energía contra su hermano para abrir el camino al altar a los pobres enamorados; fue un pesar más teórico que práctico, más pensado que sentido. Esta falta de energía en los asuntos afectivos, bien distinta de la que empleaba en su vida profesional, que alargó innecesariamente la espera y la desesperación de los novios, le había caracterizado desde el día en que aceptó plegarse a la pérfida decisión de su abuela Fátima de enviarlo al internado para encauzar su rebeldía. «Eres un buen chico», le repitió muchas veces su madre, mientras vivió, siempre temporalmente, en La Luz de Lara. Jaime intuyó desde el principio que esa frase escondía su mala conciencia por no haber dado la batalla para que el hijo permaneciera a su lado en vez de encerrarlo en el internado. Mala conciencia que tal vez transfiriera a Jaime cuando éste renunció a defender el derecho de su hermana a casarse con quien a ella le pareciera bien. O así pensaba él y así tomó, tarde, la decisión de revisitar La Luz de Lara. Pero de entre todos los recuerdos y aun a pesar de tener pleno conocimiento de la clase de padres que fueron los suyos, aún volvían a él, a sus setenta años, los raros momentos de felicidad que pasara con esa loca pareja de inconstantes cada vez que aparecían por la casa para encontrarse con sus tres hijos, aunque siempre pensó y seguía pensando que venían a verlo a él específicamente porque su hermano, aliado de su abuela y mediatizado por el egoísmo inducido y el beneficio que le reportaba esta insana e injusta relación, no dejaba a pesar de todo de sentirse y considerarse preterido. Jaime adoraba la alegre, irresponsable y alocada vivacidad de sus glamurosos padres, Roldán y Caridad, que se volcaba sobre todo en él, estableciéndose de este modo los dos frentes de familia: la dignidad social representada por su abuela y el actual favorito, su hermano Roldán segundo, y la irresistible y alegre inconsciencia de sus padres bienamados. Pero, pensaba Jaime, nada de esa alegría y vitalidad de la pareja habían hecho nido en su carácter, como si al desaparecer definitivamente ellos se hubieran llevado consigo el afecto y la alegría de vivir. La soledad de su soltería era una elección personal de la que se había sentido satisfecho porque le protegía de cualquier veleidad emocional. El rechazo a todo compromiso amoroso había sido una constante en su vida que, a medida que pasaba el tiempo, había parasitado su alma como el muérdago sobre un árbol de savia dulce y extraído de él y de su afectividad el alimento imprescindible para su existencia natural.
El silencio a su alrededor, allí, bajo la hermosa y sensual higuera, sólo era roto de tarde en tarde por el paso de algún automóvil, unas voces momentáneas por la calle a la que daba la fachada principal o los cascos de una caballería contra el empedrado. En la placidez del momento escuchó de pronto el sonido de una trompeta muy melodiosa y nada estridente, como si la estuvieran tocando en la intimidad. La música provenía de una ventana abierta al fondo del salón doble que atravesaba de parte a parte, desde la fachada al jardín, uno de los dos cuerpos laterales de la planta baja de la casa, el que solía ser el punto de reunión de la familia, donde desplegaban el aperitivo los días invadidos por la lluvia y el frío y donde los tres niños, ya nacida Matilde, se apelotonaban en estado de excitación ante las bandejas de canapés, patatas fritas, aceitunas, anchoas o lomo cortado, pujando por hacerse con el pequeño botín antes de salir corriendo al jardín perseguidos por las voces falsamente indignadas de las criadas. Debían hacerse con todo lo que pudieran de una sola vez pues en seguida la abuela se personaba en el lugar del aperitivo acompañando a los invitados al almuerzo, los cuales tomarían asiento en las sillas y butacas distribuidas alrededor de las bandejas posadas en la mesa de centro, convirtiéndose los mayores en una barrera infranqueable para los chicos. Cuando aquellos hubieran dado fin al botín, Jaime, con su aspecto de niño bueno, volvería al ataque sin dar tiempo a que lo regañaran por maleducado, a pesar de lo cual regresaba a su guarida en el jardín con una nueva provisión de patatas fritas y otras delicias.
Al principio, distraído por el recuerdo de las voces que aleteaban y escapaban por la misma ventana de antaño, no identificó la música que ahora salía de ella, pero apenas puso un poco de atención reconoció el sonido inconfundible, intimista y sostenido de la trompeta de Chet Baker y se dejó llevar con los ojos cerrados acompañado del relajante rumor de las hojas de la higuera mecidas por una suave brisa que de pronto había empezado a soplar junto con la melodiosa y lírica balada que brotaba de los labios del trompetista. Permaneció así, felizmente relajado, mientras avanzaba la pieza y entonces se preguntó quién la habría escogido. «¿Jazz en aquella casa?», se preguntó divertido. Justo al borde de este pensamiento, alcanzó a distinguir unas notas de piano ajenas a la grabación que estaba escuchando, haciendo los coros al solista por debajo del combo que lo acompañaba. «Eugenio», se dijo. Debía de ser Eugenio sentado al piano de cola situado en el piso superior y una curiosidad refleja le hizo levantar la vista.
Mercedes Lanza, sentada en el último escalón del pequeño pórtico que protegía la puerta trasera por la que había accedido al jardín, recogía a su hija entre los brazos con una ternura que parecía suspendida en el resplandor del propio jardín iluminado por el sol y la protegía como si al curvarse sobre la niña creara con su cuerpo vestido de claridad un íntimo espacio de protección que filtraba la luz con su inocente y amorosa blancura para proteger el sueño del bebé. No podría asegurar si ella escuchaba también la música o si se escuchaba a sí misma musitando palabras de amor al compás de la canción —Alone together, la reconoció en seguida—, pero la imagen toda —casa, jardín, madre e hija, blancor y cobijo— le fascinó como una escena de cuento y la belleza que emanaba de la madre, envuelta en la luz del vestido tan ligero como el aire que lo ondulaba, le pareció casi irreal y le conmovió tanto y tan adentro que la emoción recibida regresó a su semblante con la forma de una mueca de dolor. Fue una expresión tan dura como intensa que la música, fluyendo, se llevó consigo un segundo después.
Más tarde, después de la cena, Jaime Herrera fumaba una panetela en su habitación ante la ventana abierta al frescor y a los rumores de la noche que venían de la oscuridad de la naturaleza que respiraba a sus pies y a lo largo del jardín, bajo un cielo estrellado de una belleza tal que le hizo recoger su soledad, una soledad aceptada con una sensación de compasiva languidez propia del sosiego que creía merecer después del largo y fatigoso viaje. Había cenado ligero, un caldo tibio y una tortilla de finas hierbas que la criadita depositó en su cuarto porque Eugenio se retiró al caer la tarde mientras Mercedes acostaba a la niña en el otro dormitorio. La casa quedó en silencio muy pronto para sus hábitos —a pesar del cansancio propio del viaje confiaba en una sobremesa que no llegó a insinuarse siquiera— y aunque aguzó el oído, tan sólo percibió los ruidos apagados que provenían de la cocina, a la cocinera despidiéndose junto con la doncella y finalmente el chirrido de la cancela al cerrarse. Después, el paso ocasional de algún automóvil o las voces apresuradas de quienes ya iban de retirada interrumpió el silencio de la noche.
Toda una corriente de sensaciones que provenían de la memoria fue invadiéndole mientras fumaba, acunado por los recuerdos que poco a poco continuaron abriéndose paso en su cabeza. Lo hicieron como sombras cuidadosas que se acercaran en silencio, procurando no interrumpir el curso de los sentimientos que se desenvolvían bajo aquellas imágenes convocadas por el ambiente de familia, pues se encontraba en el lugar donde, a pesar de todo, su infancia fue el reino de la felicidad irresponsable y gratuita que antaño le mostrara la cara más hermosa de la vida. Y en este regreso al pasado, no le pesaba tanto el transcurso de los años como la conciencia de lejanía en el tiempo, pues le parecía que entre el niño y el adulto se había levantado una sólida pared que mantenía perfectamente alejadas entre sí esas dos etapas de su vida como si estuvieran confinados sus dos extremos a uno y otro lado, condenados a alejarse el uno del otro sin mayor contacto que la superficie de esa misma e insensible pieza de duro ladrillo que la vejez contribuía a acrecentar.