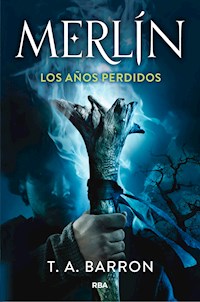
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Merlín
- Sprache: Spanisch
Sin nombre Sin recuerdos Sin hogar Un mar embravecido arroja a un niño a la costa del antiguo Gales. Aunque no lo sabe, algún día se convertirá en el mago más grande de todos los tiempos. Abandonado a su suerte, y decidido a averiguar quién es y a conocer la verdad sobre sus misteriosos poderes, se adentra en una tierra ignota y encantada. Una tierra a la que su destino está profundamente ligado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Título original inglés: The Lost Years of Merlin.
© Thomas A. Barron, 1996.
Todos los derechos reservados.
Publicado originalmente en Estados Unidos por Philomel Books,
una división de Penguin Young Readers Group, en 1996.
© de la traducción: Raúl García Campos, 2021.
© del mapa: Ian Schoenherr, 1996.
© Ilustración de la cubierta: Larry Rostant, 2011.
Diseño de la cubierta: Tony Sahara.
Adaptación de la cubierta: Lookatcia.com.
© de esta edición: RBA Libros, S. A., 2021.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición: febrero de 2021.
REF.: ODBO830
ISBN: 978-84-9187-868-1
REALIZACIÓNDELAVERSIÓNDIGITAL•ELTALLERDELLLIBRE, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
ESTELIBROESTÁDEDICADOA
PATRICIALEEGAUCH;
AMIGALEAL, ESCRITORAAPASIONADA,
EDITORAEXIGENTE.
UNAGRADECIMIENTOESPECIALPARABEN,
QUEASUSCUATROAÑOSOBSERVA
YVUELACOMOUNHALCÓN.
NOTA DEL AUTOR
No sé mucho sobre magos, pero una cosa sí he aprendido:son una caja de sorpresas.
Cuando terminé de escribir The Merlin Effect, una novela que sigue una de las hebras que conforman las leyendas artúricas, desde los pretéritos tiempos de los druidas hasta los albores del siglo XXI, me di cuenta de que aquella hebra me había atrapado con tanta fuerza que no conseguía zafarme de ella. Cuanto más me resistía, más se cerraba sobre mí. De este modo, en mi intento por desenredarme, la hebra me atrapó por completo.
La hebra era el propio Merlín. Se trata de un personaje misterioso y cautivador, un mago capaz de retroceder en el tiempo, que se atreve a desafiar incluso a la Triple Muerte y que puede buscar el Santo Grial sin interrumpir su diálogo con los espíritus de los ríos y de los árboles. Comprendí que quería conocerlo a fondo.
Los estudiosos actuales sugieren que el mito de Merlín podría haber surgido de una figura histórica real, de un druida profeta que vivió en algún lugar de Gales en el siglo VI d. C. Pero esa es una cuestión que tendrán que resolver los historiadores. Porque al margen de que Merlín existiera de verdad o no en el reino de la historia, no cabe duda de que sí existe en el reino de la imaginación. Ha vivido en él desde hace mucho tiempo, y todavía sigue creciendo. Incluso recibe alguna visita de vez en cuando. Y dado que mi intención era escribir una obra sirviéndome de la imaginación, y no de la historia, encontré la puerta de Merlín abierta de par en par.
Por tanto, antes de que me diese tiempo siquiera a protestar, Merlín ya había trazado un plan para mí. Mis otros libros y los proyectos que tenía en mente deberían esperar. Era el momento de explorar otro aspecto de la leyenda de Merlín, uno muy personal incluso para el propio mago. Empecé a sospechar que, como ocurre con tantas otras cosas de la vida, cuanto más aprendiera sobre Merlín, menos sabría en realidad. Y, por supuesto, desde el principio fui muy consciente de que por muy pequeña que fuese mi contribución a tan maravilloso escenario mitológico supondría un desafío abrumador. Pero la curiosidad puede ser una gran fuente de motivación. Y Merlín se mostraba muy insistente.
Entonces descubrí algo sorprendente sobre el mago. Cuando me zambullí en las fábulas tradicionales que trataban sobre Merlín, observé que el saber popular presentaba una inexplicable laguna. La juventud de Merlín (una época formativa crucial en la que debió de descubrir sus misteriosos orígenes, su identidad y sus poderes) se mencionaba solo de pasada, si acaso llegaba a mencionarse. Aquellas primeras ocasiones en que se sintió afligido o dichoso, o en que aprendió alguna lección, nunca habían sido objeto de estudio.
Las narraciones tradicionales suelen seguir el mismo patrón que emplease Thomas Malory e ignoran por completo los primeros años de Merlín. Algunas historias hablan de su nacimiento, de su madre atormentada, de su padre desconocido y de su infancia fugaz. (Conforme a un relato, sale en defensa de su madre hablando con fluidez cuando solo tiene un año). Después no volvemos a saber de él, hasta que, siendo ya mucho mayor, aparece explicándole el secreto de los dragones enzarzados al traicionero rey Vortigern. Entre un momento y otro se abre un vacío de varios años. Tal vez, como sugieren muchos, se dedicara a vagar en soledad por los bosques durante aquella época que escapa a la leyenda. O tal vez, y solo tal vez, se encontrara en otra parte.
Este vacío que engulle los primeros años de Merlín contrasta de forma llamativa con la infinidad de tomos que versan sobre su etapa posterior. De adulto presenta multitud de facetas (en ocasiones contradictorias): se lo describe como profeta, mago, Lunático del Bosque, estafador, sacerdote, vidente y bardo. Aparece en algunos de los primeros textos mitológicos sobre la Britania celta, tan antiguos algunos de ellos que las fuentes ya estaban envueltas en el misterio cuando las grandes obras épicas galesas del Mabinogion se plasmaron por escrito, hace mil años. En la Faerie Queene de Spenser y en el Orlando Furioso de Ariosto aparece Merlín el mago. Sirve como consejero del joven rey en la Morte d’Arthur de Malory; levanta Stonehenge en Merlin, el poema del siglo XII de Robert de Boron; pronuncia multitud de profecías en la Historia Regnum Brittaniae deGodofredo de Monmouth.
En épocas más recientes, escritores de lo más diverso, como Shakespeare, Tennyson, Thomas Hardy, T. H. White, Mary Stewart, C. S. Lewis, Nikolai Tolstoy y John Steinbeck, han compartido su tiempo con este fascinante personaje, al igual que han hecho muchos otros autores de distintos orígenes. Aun así, salvo contadas excepciones, como la de Mary Stewart, pocos han indagado en la juventud de Merlín.
De ahí que los primeros años de Merlín sigan entrañando un verdadero enigma. No podemos hacer otra cosa que preguntarnos cuáles serían sus conflictos, sus miedos y sus aspiraciones. ¿Cuáles eran sus sueños más ambiciosos? ¿Y sus pasiones? ¿Cómo descubrió su inusual don? ¿Cómo reaccionaba ante una situación trágica o cuando perdía a alguien o algo? ¿Cómo descubrió y, acaso, asimiló su lado oscuro? ¿Cómo conoció el trabajo espiritual de los druidas? ¿Y el de los antiguos griegos? ¿Cómo equilibró su ansia de poder con el rechazo que sentía ante los abusos que aquel causaba? En resumen, ¿cómo se convirtió en el mago y mentor del rey Arturo al que aún hoy seguimos admirando?
El saber popular tradicional no resuelve este tipo de interrogantes y las palabras atribuidas al propio Merlín tampoco arrojan demasiada luz. De hecho, da la impresión de que prefería no hablar de su pasado. Si leemos los textos tradicionales, es fácil asociar a Merlín con la imagen de un anciano sentado junto al joven Arturo, divagando con aire ausente sobre los «años perdidos» de su juventud. Sin embargo, solo podemos especular: ¿estaría meditando acerca de la fugacidad de la vida, o quizás haciendo mención a algún capítulo desaparecido de su pasado?
En mi opinión, durante sus años perdidos, Merlín no solo se ausentó del mundo de las historias y los cantares. Creo, más bien, que se ausentó por completo del mundo que conocemos.
Esta historia, recogida en varios volúmenes, se propone rellenar ese vacío. Comienza cuando el mar deposita a un niño sin nombre, ni la menor noción de su pasado, en la costa de Gales. Y termina cuando el niño, tras haber conseguido y perdido muchas cosas, está listo para desempeñar un papel fundamental en las leyendas artúricas.
Entre lo uno y lo otro suceden muchas cosas. Descubre su segunda vista, un privilegio que le cuesta muy caro. Empieza a hablar con los animales, los árboles y los ríos. Encuentra el Stonehenge original, mucho más antiguo que el círculo de rocas que, según la tradición, erigió en la inglesa Llanura de Salisbury. Primero, no obstante, tendrá que aprender lo que significa el nombre Druida de Stonehenge, «Danza de los Gigantes». Explora su primera cueva de cristal. Viaja a la isla perdida de Fincayra (Fianchuivé, en gaélico), concebida en la mitología celta como una isla ubicada bajo el mar, un puente entre la Tierra de los humanos y el Otro Mundo de los espíritus. Conoce a varios personajes que aparecen con frecuencia en la cultura antigua, incluidos el gran Dagda, el malvado Rhita Gawr, la trágica Elen, la misteriosa Domnu, el sabio Cairpré o la enérgica Rhia. Conoce asimismo a otros personajes no tan frecuentes, como Shim, Stangmar, T’eilean y Garlatha, y la Gran Elusa. Aprende que la verdadera vista requiere de algo más que los ojos; que la verdadera sabiduría aúna cualidades a menudo dispares, como la fe y la duda, lo femenino y lo masculino, la luz y la oscuridad; que el verdadero amor entremezcla la alegría con la tristeza. Y, lo más importante de todo, se gana el nombre de Merlín.
Son necesarias unas palabras de agradecimiento: para Currie, mi esposa y mi mejor amiga, por proteger mi soledad con tanto celo; para nuestros revoltosos hijos —Denali, Brooks, Ben, Ross y Larkin—, por su incansable sentido del humor y su capacidad de maravillarse; para Patricia Lee Gauch, por creer sin lugar a dudas que las historias pueden hacerse realidad; para Victoria Acord y Patricia Waneka, por su inestimable ayuda; para Cynthia Kreuz-Uhr, por dominar las fuentes interrelacionadas de la mitología; para todos los que me han animado a lo largo del camino, en especial Madeleine L’Engle, Dorothy Markinko y M. Jerry Weiss; para todos los bardos y poetas, cuentacuentos y estudiosos que llevan siglos alimentando las fábulas de Merlín; y, por supuesto, para el huidizo mago.
Acompáñame, por tanto, mientras Merlín nos relata la historia de sus años perdidos. Durante este viaje tú serás el testigo; yo, el escribiente; y Merlín, nuestro guía. Pero será mejor que tengamos cuidado, porque los magos, como sabemos, son una caja de sorpresas.
T. A. B.
Tú, que creaste con la mano que nunca yerra
los vientos y las aguas, los bosques y la tierra,
obsequia con una justa conclusión
a quien escuchare aquesta narración,
y ante Ti yo ahora dejaré explicado
cómo Merlín fue concebido y alumbrado,
cuáles fueren sus conocimientos
y muchos más acontecimientos,
algunos dellos a su paso por Inglaterra.
De la balada del siglo XIIIDEARTUROYDEMERLÍN
PRÓLOGO
Cuando cierro los ojos y respiro al son cadencioso del mar, aún acierto a recordar aquel díalejano. Era frío, duro e inerte, y estaba tan vacío de promesas como mis pulmones de aire.
Desde aquel día, he visto transcurrir muchos otros, más de los que me quedan fuerzas para contar. No obstante, aquel día brilla con la misma intensidad que el Galator, con la fuerza del día en que descubrí mi nombre o con la del día en que acuné por primera vez a un bebé llamado Arturo. Acaso lo recuerde con tanta claridad porque el dolor, como una cicatriz aferrada a mi alma, se niega a remitir. O porque supuso el final de tantas cosas. O, tal vez, porque fue tanto un principio como un final: el principio de mis años perdidos.
Una ola negruzca se erigió sobre el mar revuelto, y de ella brotó una mano.
A medida que la ola se encrespaba, alzándose hacia un cielo tan ceniciento como ella, la mano también se levantaba. Una pulsera de espuma se enroscó en torno a la muñeca, mientras los dedos buscaban desesperados un asidero que no existía. Era la mano de una persona menuda. Era la mano de una persona débil, demasiado débil para seguir luchando.
Era la mano de un niño.
Con un estruendo, la ola comenzó a encaramarse, inclinándose cada vez más hacia la orilla. Por un momento, se detuvo, suspendida entre el mar y la tierra, entre el amenazador Atlántico y la rocosa y traicionera costa de Gales, también conocida con el nombre de Gwynedd. Acto seguido, el estruendo dio paso a un rugido ensordecedor cuando la ola terminó de derrumbarse, arrojando el cuerpo laxo del niño sobre las rocas negras.
Su cabeza se estampó contra una piedra, con tal violencia que sin duda el cráneo se le habría partido por la mitad de no haber sido por la gruesa mata de cabello que lo cubría. El niño se quedó ahí tendido, sin hacer el menor movimiento, salvo cuando la ráfaga de aire que levantó la siguiente ola le alborotó los rizos negros manchados de sangre.
Una gaviota desgarbada, al ver el bulto inmóvil, se encaramó a la roqueda para examinarlo más de cerca. Aproximó el pico a la cara del niño e intentó agarrar el alga que tenía enrollada en la oreja. Tiró de ella y la retorció, graznando con furia.
Al cabo, el alga se soltó. Triunfante, el ave brincó hasta uno de los brazos desnudos del chiquillo. Envuelto en la andrajosa túnica marrón que seguía adherida a su cuerpo, parecía muy pequeño, incluso tratándose de un niño de siete años. Aun así, en su rostro había algo (la forma de su ceño, tal vez, o las arrugas que circundaban sus ojos) que le hacía parecer mucho mayor.
En ese momento, tosió, vomitó un poco de agua y volvió a toser. Con otro graznido, la gaviota dejó caer el alga y aleteó hasta posarse en un asiento pedregoso.
El niño permaneció quieto por un instante. El sabor de la arena, el cieno y el vómito le llenaban la boca. El dolor que le martilleaba la cabeza y las rocas que le punzaban los hombros acaparaban todos sus sentidos. Entonces tosió de nuevo y volvió a escupir agua. Tomó aire una vez, titubeante, con gran esfuerzo. Después otra vez, y otra. Poco a poco, su mano esbelta se transformó en un puño.
Las olas se alzaban y se deshacían, se alzaban y se deshacían. Durante largo rato, la mínima chispa de vida que aún ardía en su interior titiló a punto de apagarse para siempre. Al margen del martilleo, notaba un vacío inusitado en su cabeza. Casi como si hubiera perdido un fragmento de su ser. O como si alguien hubiera levantado una especie de muro que lo separara de una parte de sí mismo y lo sumía en un miedo persistente.
Empezó a respirar más despacio. Aflojó el puño. Boqueó, como si fuera a toser de nuevo, pero volvió a quedarse inmóvil.
Con mucha cautela, la gaviota se le aproximó.
En ese momento, un débil atisbo de energía que surgió de la nada empezó a recorrer su cuerpo. Había algo en él que todavía no estaba listo para morir. Una vez más, se rebulló y tomó aire.
La gaviota se detuvo en seco.
El niño abrió los ojos. Temblando de frío, se apoyó sobre un costado. Al notar la aspereza de la arena que tenía en la boca, intentó escupir, pero el regusto de las algas y la salmuera le provocó arcadas.
Hizo un esfuerzo para levantar un brazo y se limpió la boca con los jirones de la túnica. Se encogió al palparse el corte hinchado que tenía en el cogote. Con la intención de incorporarse, apoyó un codo contra una roca y se impulsó hacia arriba.
Se quedó allí sentado, escuchando el ruido del mar. Por un instante, le pareció haber oído algo encima del ir y venir incesante de las olas, por encima del martilleo que le castigaba la cabeza: una voz, tal vez, una voz procedente de otro tiempo, de otro lugar. Sin embargo, no lograba recordar de dónde.
Sobresaltado, cayó en la cuenta de que en realidad no recordaba nada. Ni de dónde venía. Ni quiénes eran sus padres. Ni cómo se llamaba. Ni siquiera cómo se llamaba. Por mucho que se esforzase, lo había olvidado. Había olvidado su nombre.
—¿Quién soy?
Al oírlo gritar, la gaviota graznó y remontó el vuelo.
El niño vio su reflejo en un charco y se miró. Un desconocido, la imagen de alguien que no le resultaba familiar, lo examinó a su vez. Sus ojos, al igual que su cabello, eran negros como el carbón y estaban salpicados de motas doradas. Sus orejas, dos triángulos puntiagudos, resultaban demasiado grandes en relación con la cara. Asimismo, la frente se extendía muy por encima de los ojos. La nariz, en cambio, era estrecha y chata, más similar a un pico que a una nariz. En conjunto, era un rostro que no parecía entenderse bien consigo mismo.
Hizo acopio de todas sus fuerzas y se puso de pie. La cabeza le daba vueltas y se apoyó contra una columna de rocas hasta que se le pasó el mareo.
Paseó la mirada por la costa desolada. Las rocas se amontonaban dispersas por todas partes, levantando una agreste barrera negra ante el mar. Solo había un sitio del que las piedras parecían apartarse, aunque a regañadientes: las raíces de un roble viejo. El árbol de corteza grisácea y descascarillada contemplaba el mar con la misma postura que adoptara siglos atrás. En la base del tronco había un hueco profundo, abierto por el fuego hacía una eternidad. La edad retorcía hasta la última de las ramas, reduciendo algunas a meros nudos. Sin embargo, el roble seguía en pie, con las raíces ancladas en el suelo, impasible ante la tempestad y el oleaje. Tras él se extendía un oscuro bosquecillo de árboles más jóvenes y, detrás, los imponentes acantilados se erigían aún más sombríos.
Desesperado, el niño escudriñó el paisaje en busca de algo que le fuese familiar, cualquier cosa que le sirviera para recuperar la memoria. No reconoció nada.
Se volvió hacia el mar, a pesar del irritante rocío salado. Las olas se arremolinaban y se desplomaban, una tras otra. Hasta donde alcanzaba la vista, todo eran ondas plomizas. Prestó atención por si volvía a oír la voz misteriosa, pero no distinguió más que la llamada lejana de una pequeña gaviota que se había posado en el despeñadero.
¿Había llegado él del otro lado del mar?
Se frotó los brazos desnudos para dejar de temblar. Al ver un lacio montón de algas depositado sobre una roca, lo cogió. Sabía que, en su día, aquella masa de hierbajos había danzado con elegancia al son del mar, antes de ser arrancada de raíz por la corriente e iniciar un viaje a la deriva. Ahora las algas yacían flácidas en su mano. Se preguntó por qué lo habrían arrancado a él de sus raíces y dónde.
Un gemido apagado llegó a sus oídos. ¡De nuevo esa voz! Procedía de las rocas que estaban al otro lado del roble viejo.
Echó a andar dejándose guiar por el lamento. Por primera vez reparó en el dolor leve que sentía a la altura de los omóplatos. Supuso que, además de la cabeza, se habría golpeado la espalda contra las rocas. Sin embargo, aquel dolor parecía más profundo, como si le hubieran arrancado algo de debajo de los hombros hacía ya mucho tiempo.
Tras varios pasos torpes, llegó hasta el viejo árbol. Se apoyó contra el inmenso tronco, con el corazón azotándole el pecho. Al oír de nuevo el gemido misterioso, volvió a salir en su busca.
Cada dos por tres sus pies descalzos resbalaban en las piedras mojadas, haciéndole perder el equilibrio. Su paso titubeante y la andrajosa túnica marrón que aleteaba en torno a sus piernas le daban el aspecto de una desgarbada ave marina que intentara recorrer la orilla. Sin embargo, sabía muy bien lo que era en realidad: un niño solo, sin nombre ni hogar.
Entonces la vio. En medio del roquedal yacía una mujer, con el rostro junto a un charco que crecía con la marea. Su cabello largo y suelto, del color de la luna de verano, estaba extendido alrededor de su cabeza como una corona luminosa. Tenía los pómulos marcados y una tez que podría describirse como cremosa, de no ser por su tonalidad azulada. Su larga túnica añil, rasgada aquí y allá, estaba embadurnada de arena y restos de algas. Sin embargo, la calidad de la lana, así como el colgante enjoyado que llevaba sujeto al cuello con un cordón de cuero, indicaban que había sido una mujer de alta cuna.
El niño corrió hacia ella. La mujer volvió a gemir; era un sollozo lleno de un dolor inextinguible. Casi podía sentir su agonía, pese a la esperanza que acababa de brotar en él. «¿La conoceré? —se preguntó mientras se inclinaba sobre el cuerpo retorcido. Después, aún con más anhelo, pensó—: ¿Me conocerá ella a mí?».
Con un dedo, le tocó la mejilla: estaba tan fría como el mar. La mujer tomó aire varias veces, de forma entrecortada, trabajosa. Oyó sus quejidos lastimeros. Y, con un suspiro, tuvo que admitir que aquella mujer era, para él, una completa desconocida.
Aun así, mientras la examinaba, no pudo ahogar la esperanza de que hubiera llegado a la orilla con él. Si no los había llevado hasta allí la misma ola, quizás, al menos, sí procedieran del mismo sitio. Quizás, si la mujer sobrevivía, pudiera ayudarlo a rellenar las lagunas de su memoria. ¡Tal vez supiera cómo se llamaba! O cómo se llamaban sus padres. O quizás... Quizás aquella mujer fuese su madre.
Una ola helada le lamió las piernas. De nuevo empezó a temblar y sus esperanzas se desvanecieron: tal vez la mujer no sobreviviera, y, aunque se recuperase, era poco probable que lo conociera. Y desde luego no podía ser su madre. Eso ya era mucho pedir. Además, no se parecía nada a él. Era muy hermosa, aun estando a las puertas de la muerte, hermosa como un ángel. Y él ya había visto su propio reflejo. Sabía qué aspecto tenía. Era menos angelical que un demonio desarrapado y contrahecho.
Algo rugió a sus espaldas.
El niño se volvió. Notó que el vello se le erizaba. Había un jabalí enorme oculto entre las sombras de la lúgubre arboleda.
Mientras un gruñido grave y amenazador vibraba en su garganta, el jabalí dejó atrás los árboles. El erizado pelo pardo le cubría todo el cuerpo, salvo los ojos y la cicatriz grisácea que serpenteaba por su pata delantera izquierda. Los colmillos, afilados como puñales, estaban ennegrecidos por la sangre de alguna otra presa. Lo más aterrador, sin embargo, eran sus ojos, que relucían como ascuas.
Avanzaba con agilidad, casi con ligereza, a pesar de su cuerpo descomunal. El niño dio un paso atrás. La bestia pesaba mucho más que él. No necesitaba más que asestarle una coz para derribarlo. No necesitaba más que asestarle un colmillazo para desgarrarle la carne. De pronto, el jabalí se detuvo y encorvó sus hombros musculosos, dispuesto a embestirlo.
El niño volvió presuroso la cabeza, pero a sus espaldas no vio más que las olas agitadas del mar. Por allí no podría escapar. Cogió un palo combado que la marea había arrastrado hasta la orilla para emplearlo a modo de arma, aunque sabía que no le serviría ni para arañar siquiera el pellejo del animal. Aun así, intentó plantar bien los pies sobre las rocasresbaladizas y se preparó para defenderse.
Entonces se acordó. ¡El hueco del roble viejo! El árbol se levantaba más o menos en medio del trecho que los separaba, pero tal vez lograra llegar hasta él antes que el jabalí.
Echó a correr hacia el árbol, pero a los pocos pasos se detuvo. La mujer. No podía dejarla allí sin más. Sin embargo, si quería salvarse, tenía que ser rápido. Haciendo una mueca, arrojó el palo a un lado y cogió los brazos sin fuerzas de la mujer.
El chico trató de apuntalar bien sus piernas temblorosas e intentó sacarla de entre las rocas. Sin embargo, ya fuera por toda el agua que había tragado, o por el peso que la muerte descargaba sobre ella, le resultaba tan difícil de mover como las propias piedras. Al cabo, bajo la mirada feroz del jabalí, el cuerpo de la mujer se movió.
El niño empezó a arrastrarla hacia el árbol. Los cantos afilados de las rocas le punzaban los pies. Con el pulso acelerado, con la cabeza palpitándole de dolor, tiró de la mujer con todas sus fuerzas.
El jabalí soltó otro berrido, esta vez más similar a una carcajada ronca. Con todo el cuerpo en tensión, el animal ensanchó las fosas nasales y exhibió sus colmillos relucientes. Entonces inició la embestida.
Aunque el niño estaba a solo unos pocos pasos del árbol, algo le impidió echar a correr. Cogió una piedra angulosa del suelo y la arrojó contra la cabeza del jabalí. Apenas un instante antes de alcanzarlos, la bestia cambió de dirección y la piedra pasó siseando sin tocarla y cayó al suelo con un crujido.
Asombrado por el hecho de haber amedrentado a la fiera, el niño se agachó aprisa para coger otra piedra. En ese momento, al sentir que algo se movía a sus espaldas, se dio media vuelta.
De entre los arbustos que se apiñaban más allá del roble viejo, salió de un salto un inmenso ciervo. De pelaje broncíneo, salvo por los botines blancos, brillantes como el más puro cuarzo, bajó su imponente cornamenta. Con las siete puntas de cada asta dispuestas a modo de lanzas, se abalanzó contra el jabalí. En el último momento, no obstante, la fiera se hizo a un lado para evitar la acometida.
Mientras el jabalí se ladeaba y gruñía enfurecido, el ciervo saltó de nuevo. Aprovechando la ocasión, el niño arrastró el cuerpo laxo de la mujer hasta el hueco del árbol. A fin de que pudiera pasar por la abertura, le dobló las piernas y se las apretó contra el pecho. La madera del tronco, aún chamuscada por los efectos de un incendio pasado, se abarquillaba en torno a ella como una enorme concha negra. El niño se embutió en el poco espacio que quedaba a su lado, mientras el jabalí y el ciervo se rodeaban el uno al otro, pateando el suelo y resoplando con rabia.
Con los ojos encendidos, el jabalí amagó una embestida, pero, acto seguido salió disparado contra el árbol. Agazapado en el hueco, el niño se echó todo lo atrás que pudo. Aun así, tenía el rostro tan cerca de la abertura de la corteza nudosa que podía sentir el aliento caliente de la fiera, cuyos colmillos castigaban el tronco con violencia. Uno de ellos hirió la cara del niño, abriéndole un tajo justo debajo del ojo.
En ese instante, el venado arremetió contra el costado del jabalí. La formidable bestia salió volando y cayó de lado cerca de los arbustos. La sangre le brotaba del corte que se había abierto en un muslo, pero volvió a levantarse trabajosamente.
El ciervo bajó la cabeza, dispuesto a atacarlo de nuevo. Tras titubear un segundo, el jabalí profirió un último berrido y se retiró hacia la arboleda.
Con majestuosa parsimonia, el ciervo se giró hacia el niño. Por un instante, sus miradas se encontraron. De alguna manera, el pequeño supo que no recordaría nada de aquel día con tanta claridad como los insondables pozos marrones que el ciervo tenía por ojos, unos ojos tan profundos y misteriosos como el propio mar.
Y, de pronto, con la misma espontaneidad con la que había aparecido, el ciervo saltó por encima de las enmarañadas raíces del roble y se perdió de vista.
I
UN OJO VIVIENTE
Estoy parado, a solas, bajo las estrellas.
Las llamas encienden el cielo, como si estuviera naciendo un nuevo sol. La gente grita y corre en todas direcciones. Yo, en cambio, permanezco allí en medio, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Veo el árbol, más negro que una sombra, recortado contra el cielo llameante. Las ramas incendiadas se retuercen como serpientes mortíferas. Se extienden hacia mí. Se acercan. Intento escapar, pero mis piernas son de piedra. ¡Me arde la cara! Me cubro los ojos. Grito.
¡Mi cara! ¡Me arde la cara!
Me desperté. Los ojos me picaban a causa del sudor. La paja del jergón me arañaba la piel.
Pestañeé mientras respiraba hondo, frotándome la cara con las manos. Noté lo frías que tenía las mejillas.
Al estirar los brazos, volví a sentir un dolor entre los omóplatos. ¡Seguía allí! Deseé que desapareciese. ¿Por qué continuaba molestándome? ¡Hacía más de cinco años que el mar me había arrojado a la orilla! Las heridas de la cabeza se me habían curado hacía ya mucho, aunque seguía sin tener ningún recuerdo de la vida que llevaba antes de aparecer en el roquedal. ¿Por qué tardaba tanto en desaparecer esa herida? Me encogí de hombros. Al igual que tantas otras cosas, nunca lo sabría.
Empecé a remeter en el jergón la paja que había quedado suelta en el suelo y, al levantar unas briznas, mis dedos descubrieron una hormiga que arrastraba el cuerpo de un gusano varias veces más grande que ella. Esbozando una sonrisa, la contemplé mientras intentaba escalar en línea recta el pequeño montón de paja. Podría haberlo rodeado por cualquiera de los lados. Pero no. Alguna razón desconocida la empujaba a tratar de escalarlo y, cuando caía hacia atrás, a no cejar en el intento, para volver a fracasar. Observé aquel espectáculo repetitivo durante unos minutos.
Al cabo, me apiadé de la criaturilla. Me dispuse a cogerla por una pata, pero entonces caí en la cuenta de que podría partírsela, sobre todo si se resistía. Así que, en vez de eso, levanté el gusano. Tal como imaginaba, la hormiga se mantuvo agarrada a él, abandonada a un pataleo frenético.
Llevé a la hormiga y su premio por encima del montón de paja y los dejé con delicadeza en el otro lado. Para mi sorpresa, cuando solté el gusano, la hormiga hizo lo mismo. Se giró hacia mí, sacudiendo las antenas con fuerza. No me cupo la menor duda de que me estaba regañando.
—Lo siento —susurré con una sonrisa.
La hormiga siguió riñéndome durante unos segundos más. A continuación, volvió a agarrar su pesada carga y empezó a alejarse. En dirección a su hogar.
Se me borró la sonrisa de la cara. ¿Dónde tenía yo mi hogar? Cargaría con el jergón a cuestas, con la choza entera si fuese necesario, si supiera adónde ir.
Al girarme hacia la ventana abierta que tenía encima de mí, vi la luna llena, tan brillante como una cazuela de plata fundida. Su luz entraba por la ventana, así como por las rendijas del techo de paja, pintando el interior de la choza con su pincel reluciente. Por un instante, el resplandor selénico casi logró ocultar la pobreza de la estancia: cubrió el suelo de tierra con un manto argénteo; las toscas paredes de arcilla, con una cortina de destellos, y la silueta que aún dormía plácida en un rincón, con el aura de un ángel.
Aun así, sabía que la escena no era más que un espejismo, que no era más real que lo que acababa de soñar. El suelo era de simple tierra; el lecho, una capa de paja; la casa, solo una choza hecha de ramas mal pegadas con arcilla. ¡Hasta el cobertizo de al lado donde dormían los gansos estaba construido con más mimo! Lo sabía porque de vez en cuando me escondía allí, cuando los graznidos y los silbos de las aves se me antojaban más agradables que los gritos y el parloteo de la gente. El cobertizo era más cálido que la choza en febrero, y más seco en mayo. Tal vez yo no mereciera más lujos que los gansos, pero nadie podía negar que Branwen, sí.
La miré mientras dormía. Su respiración, tan leve que apenas levantaba su manta de lana, parecía sosegada y apacible. Por desgracia, en realidad, no era así. Toda la paz que sentía durante el sueño se desvanecía al despertar.
Se rebulló en su sopor y giró su cabeza hacia mí. Bajo la luz de la luna parecía incluso más bella de lo normal; tenía las mejillas y la frente pálidas y totalmente relajadas, pues solo en noches así se sumía en un sueño profundo. O cuando rezaba en silencio, algo que hacía cada vez con mayor frecuencia.
La estudié con el ceño fruncido. Ojalá me hablase. Ojalá me contara lo que sabía. Porque, si en efecto sabía algo acerca de nuestro pasado, se negaba a compartirlo conmigo. No tenía modo de averiguar si realmente no sabía nada o no quería ponerme al tanto.
Durante los cinco años que llevábamos compartiendo la choza, no me había revelado mucho más sobre ella. Apenas la conocía; solo sabía del tacto bondadoso de sus manos y de la perpetua tristeza que reflejaba su mirada. Y sabía que no era mi madre, como ella afirmaba.
¿Que cómo estaba tan seguro de que no era mi madre? De alguna manera, en lo más profundo de mi ser, tenía esa certeza. Era demasiado distante, demasiado hermética. Una madre, una madre de verdad, nunca le ocultaría tantas cosas a un hijo. Y si necesitaba cerciorarme aún más, me bastaba con mirarla a los ojos. Tan bonitos, y tan distintos de los míos. ¡No había en ellos ni la menor traza de negro, y sus orejas no eran puntiagudas! No, no era mi madre, del mismo modo que los gansos no eran mis hermanos.
Tampoco terminaba de creerme que ella se llamase Branwen y yo, Emrys, según aseguraba. Nos llamáramos como nos llamásemos antes de que el mar nos lanzase contra las rocas, de alguna manera yo estaba convencido de que no era así. Por mucho que ella me llamase Emrys, no lograba desprenderme de la sensación de que mi verdadero nombre era... otro. Aun así, no tenía ni idea de dónde buscar la verdad, salvo, acaso, entre las sombras convulsas de mis sueños.
El único momento en que Branwen, si realmente se llamaba así, dejaba entrever su verdadera identidad era cuando me contaba alguna historia. En especial las de los antiguos griegos. Estaba claro que eran sus favoritas. Y también las mías. Fuera o no consciente de ello, cuando empezaba a hablar sobre los gigantes y los dioses de las leyendas griegas, sobre sus monstruos y sus cruzadas,una parte de ella parecía resucitar.
También le entusiasmaba contar historias sobre los curanderos druidas, o sobre el hombre de Galilea que obraba milagros. Pero sus relatos acerca de los dioses griegos extraían un brillo especial de sus ojos zafirinos. A veces, tenía la sensación de que aquellas historias eran su forma de hablar de un lugar que para ella existía de verdad, un lugar por el que deambulaban criaturas inimaginables y donde los espíritus más poderosos se entremezclaban con las personas. Para mí, todo aquello era una sarta de disparates, pero, al parecer, ella no opinaba lo mismo.
El destello de luz que de pronto brotó de su garganta interrumpió mis pensamientos. Sabía que no era más que un rayo de luna reflejado en su colgante enjoyado, el cual seguía llevando al cuello, sujeto por un cordón de cuero, aunque esta noche su color verde parecía más intenso que nunca. Caí en la cuenta de que nunca había visto que se lo quitara, ni siquiera por un instante.
Oí que algo caía al suelo, a mis espaldas. Al girarme vi un manojo de hojas secas, de formas finas y plateadas bajo la luz de la luna, sujeto por unas briznas de hierba. Debía de haberse desprendido del caballete, que soportaba no solo el techo de paja sino también docenas de manojos de hierbas, hojas, flores, raíces, nueces, cortezas y semillas. Y esto era solo una pequeña parte de la colección de Branwen, ya que había muchos más manojos colgados del marco de la ventana, de la cara interior de la puerta y de la mesa inclinada que tenía junto a su jergón.
Debido a todos esos haces, la choza olía a tomillo, a raíz de haya, a semillas de mostaza y a muchas otras cosas. Me encantaba aquella mezcla de aromas. A excepción del eneldo, que me hacía estornudar. El olor a la corteza de cedro, mi predilecta, me hacía sentir enorme como un gigante; los pétalos de lavanda me hacían cosquillas en los dedos de los pies; y las algas me traían a la memoria algo que no terminaba de recordar.
Branwen empleaba todos esos ingredientes y herramientas para elaborar sus polvos, sus pomadas y sus cataplasmas curativas. En su mesa tenía un amplio surtido de cuencos, cuchillos, morteros, manos, coladores y otros utensilios. A menudo la observaba mientras machacaba las hojas, mezclaba los polvos, tamizaba las plantas o aplicaba una combinación de remedios en las heridas o las verrugas de algún enfermo. Sin embargo, sabía tan poco de sus métodos curativos como de ella. A pesar de que me permitía observar, no me daba conversación ni me contaba historias. Se limitaba a trabajar, por lo general mientras tarareaba algún cántico.
¿Dónde había aprendido tantas cosas sobre el arte de la curación? ¿Por qué conocía tantas fábulas sobre tierras y épocas remotas? ¿Cómo era que sabía de las enseñanzas del hombre de Galilea, sobre las cuales reflexionaba cada vez con mayor frecuencia? Nunca me contaba nada.
Yo no era el único al que exasperaba su silencio. A menudo los aldeanos murmuraban a sus espaldas, admirados ante sus poderes curativos, su belleza insólita, sus extraños cánticos. Alguno que otro llegó a hablar incluso de «hechicería» y de «magia negra», aunque no por eso dejaron de acudir a ella cuando necesitaban que les quitase un forúnculo, les calmase una tos o les librase de una pesadilla.
Las habladurías no parecían preocuparle. Mientras la gente continuara pagando por su ayuda y pudiéramos seguir manteniéndonos por nosotros mismos, no parecía importarle lo que nadie pensara o dijera. Recientemente había atendido a un monje anciano que, al resbalarse en los adoquines mojados del puente del molino, se había hecho un corte en un brazo. Mientras le vendaba la herida, Branwen pronunció una oración cristiana, algo que pareció complacer al religioso. Cuando pasó a entonar un cántico druida, no obstante, el monje la censuró y la exhortó a que dejara de blasfemar. Branwen le respondió sin inmutarse que Jesús sanaba a los demás con tanta devoción muy probablemente porque se inspiraba en la sabiduría de los druidas, además de en la de otros a los que ahora se les llamaba paganos. Al oír esto, el monje se arrancó airado el vendaje de un tirón y se marchó, no sin antes contarle a media aldea que Branwen era una sierva del demonio.
Volví a mirar el colgante. Parecía brillar con luz propia, no solo con la de la luna. Por primera vez reparé en que el cristal del centro no era de un color verde liso, como parecía ser de lejos. Al acercarme un poco más, observé vetas violetas y azules que fluían como arroyuelos bajo la superficie, a la vez que unos destellos rojos palpitaban al son de mil corazones diminutos. Casi parecía un ojo viviente.
«Galator». El nombre se me ocurrió de súbito. «Se llama Galator».
Meneé la cabeza, perplejo. ¿De dónde había salido ese nombre? No recordaba haberlo oído nunca. Quizás lo hubiera sacado de la plaza de la aldea, donde a diario se entremezclaban incontables idiomas (celta, sajón, latín, gaélico y otros todavía más indescifrables). O quizás de alguna de las fábulas de Branwen, siempre salpicadas de palabras que empleaban los griegos, los judíos, los druidas y otros pueblos aún más antiguos.
—¡Emrys!
Al oír su susurro estridente, di un respingo, sobresaltado. Miré los azulísimos ojos de la mujer que solo compartía conmigo su choza y su mesa.
—Estás despierta.
—Sí. Y tú me estabas mirando de un modo muy raro.
—No te miraba a ti —repliqué—. Miraba tu colgante. —Sin saber muy bien por qué, añadí—: Tu Galator.
Branwen jadeó. Con una rápida sacudida de la mano, se guardó el adorno bajo la túnica. Después, esforzándose por imprimirle cierta serenidad a su voz, dijo:
—No recuerdo haberte dicho esa palabra.
La miré con los ojos abiertos como platos.
—Entonces ¿se llama así de verdad? ¿Es el nombre correcto?
Branwen me escrutó con aire meditabundo y, cuando estaba a punto de responderme, se lo pensó dos veces.
—Será mejor que duermas un poco, hijo mío.
Como siempre, me fastidiaba que me llamase así.
—No puedo dormir.
—¿Y si te cuento una historia? Podría terminar la de Apolo.
—No. Ahora no.
—Entonces te prepararé una poción.
—No, gracias. —Meneé la cabeza—. Cuando se la preparaste al hijo del techador, durmió durante tres días y medio.
Una sonrisa le rozó los labios.
—Se tomó de un trago la dosis de toda una semana, el pobre bobo.
—Además, no tardará en amanecer.
Se ciñó su manta de lana áspera.
—Muy bien, pues si tú no quieres dormir, yo sí.
—Antes de que te duermas, ¿por qué no me cuentas algo más sobre esa palabra? Gal... Ay, ¿cómo era?
Fingiendo no haberme oído, Branwen se arropó con su inseparable manto de silencio, mientras se echaba encima la manta de lana y volvía a cerrar los ojos. En cuestión de segundos, parecía estar dormida de nuevo. Sin embargo, ya no quedaba rastro de la paz que había visto antes en su rostro.
—¿Por qué no me lo cuentas?
Branwen no se movió.
—¿Por qué nunca me ayudas? —protesté—. ¡Necesito que me ayudes!
Ella siguió sin inmutarse.
Entristecido, me quedé un rato mirándola. Al cabo, me incorporé en el jergón, me levanté y me mojé la cara con el agua de la ancha jofaina de madera que había junto a la puerta. Al mirar otra vez a Branwen, me invadió otra oleada de ira. ¿Por qué se negaba a darme respuestas? ¿Por qué se negaba a ayudarme? Con todo, mientras la miraba, sentí una punzada de culpa por no haberla querido llamar nunca madre, a pesar de lo mucho que la habría complacido. Aun así... ¿qué clase de madre se negaría a ayudar a su hijo?
Agarré del tirador de cuerda de la puerta. La madera arañó el suelo de tierra y, cuando la puerta estuvo abierta, salí de la cabaña.
II
SE ACERCA UN BÚHO
La luna ya casi se había puesto y el cielo del oeste se había oscurecido. Unas vetas plateadas, cada vez más grisáceas, flanqueaban las densas nubes que cubrían la aldea de Caer Vedwyd. Bajo aquella luz tenue, los techos de paja encorvados semejaban un conjunto de cantos sombríos. No muy lejos de mí, unos corderos balaban. Y mis amigos, los gansos, empezaban a despertarse. El cuco que se ocultaba entre los helechos cantó dos veces. Bajo las goteras del roble y el fresno, el aroma fresco de las campánulas azules se mezclaba con el olor de la paja mojada.
Corría el mes de mayo, y en mayo incluso una aldea inhóspita podía parecer un pueblecito de ensueño al rayar el alba. Me quité un hilo suelto de la túnica, atento a la agitación silenciosa. Ningún mes me emocionaba tanto como aquel. Las flores le presentaban su rostro al cielo, las ovejas parían sus corderos, las hojas brotaban. Y, al igual que las flores, también mis sueños se desplegaban en todo su esplendor. A veces, en mayo, dejaba a un lado mis dudas y me convencía de que algún día averiguaría la verdad. Quién era y de dónde venía realmente. Si no gracias a Branwen, sería con la ayuda de alguna otra persona.
En mayo todo parecía posible. Ojalá pudiera controlar el tiempo. ¡Para que así todos los meses fuesen como mayo! O, tal vez, para volver atrás, de forma que cuando llegara el último día del mes, pudiese regresar al principio y disfrutar de mayo una vez más.
Me mordí el labio. Corriera el mes que corriese, esta aldea jamás sería mi lugar favorito. Ni mi hogar. Sabía que esta hora temprana sería la más agradable del día, antes de que los rayos del sol desvelasen las cabañas desvencijadas y los rostros temerosos. Como muchas otras de las aldeas que salpicaban estas tierras ondulantes y boscosas, Caer Vedwyd existía gracias a una antigua calzada romana. La nuestra bordeaba la orilla norte del río Tywy, que fluía hacia el sur hasta desembocar en el mar. Aunque antaño aquella senda había permitido la marcha de infinitas columnas de soldados romanos, ahora solo transitaban por ella los vagabundos y los mercaderes errantes. Servía de camino de sirga para los caballos que arrastraban las barcazas de cereales por el río; de sendero para los que buscaban la iglesia de San Pedro, ubicada al sur, en la ciudad de Caer Myrddin; y también, como bien recordaba, de acceso al mar.
Algún instrumento metálico repiqueteaba en la herrería, situada bajo el gran roble. Se oía un caballo que caminaba pesadamente por el camino de sirga, haciendo tintinear las bridas. Dentro de una hora, la gente empezaría a apiñarse en la plaza, bajo el árbol, donde convergían los tres caminos principales de la aldea. Pronto el bullicio de los trueques, las discusiones, los engaños y, cómo no, los robos, llenaría el aire.
Cinco años en aquel lugar y seguía sin considerarlo mi hogar. ¿Por qué? Tal vez porque todo, desde los dioses y los nombres propios de la región, estaba cambiando. Muy rápido. Los recién llegados sajones ya habían empezado a sustituir el nombre de Y Wyddfa, cuyas cumbres heladas lo dominaban todo, por el de Colina Nevada. Asimismo, la gente empezaba a llamar país de Gales a aquel territorio, conocido de antiguo como Gwynedd. Llamarlo «país», sin embargo, denotaba un tipo de unidad que en realidad no existía. Dada la infinidad de viajeros y lenguas que circulaban a diario solo por nuestra pequeña aldea, a mi modo de ver Gales tenía más de simple posada que de país.
Me aproximaba al molino cuando vi como los últimos rayos de la luna acariciaban las lomas de Y Wyddfa. Los ruidos de la aldea, que poco a poco se iba despertando, dieron paso al borboteo que agitaba el río en su discurrir bajo el puente de piedra contiguo al molino. Una rana croaba, no lejos de un edificio, el único de la aldea hecho de ladrillo.
De improviso, oí un susurro dentro de mí: «Se acerca un búho».
Me volví justo a tiempo de ver una cabeza cuadrada y unas imponentes alas pardas volando delante de mí, tan raudas como el viento y tan silenciosas como la muerte. A los dos segundos el ave se posó en la hierba detrás del molino, donde arrancó con sus garras la vida de su presa.
«Armiño para cenar». Sonreí, complacido por haber sabido, de alguna manera, que el búho se acercaba, y que su presa invisible era un armiño. ¿Cómo podía saberlo? No tenía ni idea. Lo sabía, sin más. E imaginaba que cualquiera que fuese un poco observador lo habría sabido también.
No obstante, cada vez me hacía más preguntas. En ocasiones, presentía lo que estaba a punto de ocurrir antes que los demás. Este don, si podía llamarse así, había surgido en las últimas semanas, así que no entendía bien cómo funcionaba. Y no le había hablado de él a Branwen, ni a nadie. Tal vez no se tratase más que de una racha de suposiciones acertadas. Sin embargo, si en efecto se trataba de algo más, probablemente me depararía no pocas diversiones. O incluso me sería de utilidad si me encontraba en algún aprieto.
El día anterior, sin ir más lejos, había visto a unos muchachos de la aldea persiguiéndose los unos a los otros armados con espadas imaginarias. Por un instante, deseé ser uno de ellos. De pronto, el cabecilla del grupo, Dinatius, reparó en mi presencia y se abalanzó sobre mí sin darme tiempo a escapar. Nunca había sentido ninguna simpatía por Dinatius, que desde que su madre falleciera, años atrás, trabajaba como ayudante del herrero. A mi juicio era malintencionado, estúpido e irascible. Pero yo siempre procuraba no molestarlo, no tanto por bondad como porque él era mucho mayor y más corpulento que yo, y que cualquier otro muchacho de la aldea. Muchas veces había visto como el herrero lo abofeteaba con su mano descomunal por desatender sus labores, y en no menos ocasiones había visto a Dinatius hacerles lo mismo a niños más pequeños que él. Un día llegó a causarle una quemadura muy fea en el brazo a un muchacho que había osado poner en duda su ascendencia romana.
Todo esto se me pasó por la cabeza mientras forcejeaba para zafarme de él. Dio entonces la casualidad de que me fijase en una gaviota que volaba bajo cerca de allí. La señalé y grité: «¡Mira! ¡Un tesoro caído del cielo!». Dinatius levantó la mirada en el preciso instante en que el ave se desprendía de una joya especialmente cáustica que le dio en pleno ojo. Mientras Dinatius blasfemaba y se limpiaba la cara, los demás muchachos se echaron a reír, y yo escapé.
Con una sonrisa, recordé la apurada situación. Por primera vez, contemplé la posibilidad de que poseyera un don, un poder, más valioso aún que la capacidad de predecir el futuro. Imaginé, solo como supuesto, que de verdad podía controlar los acontecimientos, hacer que determinadas cosas sucedieran. No con las manos, los pies ni la voz. Tan solo con el pensamiento.
¡Qué emocionante! Era un sueño que tal vez no tuviera más fundamento que el del mes de mayo, pero ¿y si había algo más? Decidí investigarlo.
Cuando me acercaba al puente de piedra que salvaba el río, me arrodillé junto a una prieta espiga que había crecido cerca del suelo. Concentré toda mi atención en la planta, hasta que me olvidé de cuanto me rodeaba. El frío, los balidos de los corderos, el ruido de la herrería, todo desapareció.
Examiné el tono lavanda de la flor, iluminado desde el este por el resplandor dorado del sol naciente. Vellosidades minúsculas retenían las gotas del rocío en los bordes de los pétalos y un diminuto pulgón parduzco se escabullía en el collar de hojas orladas que coronaba el tallo. La flor cerrada desprendía un aroma fresco, pero no dulce. De algún modo, sabía que su corazón oculto era amarillo, como el queso añejo.
Cuando por fin estuve listo, empecé a desear que la flor se abriera. «Muéstrate —le ordené—. Abre los pétalos».
Esperé largo rato. No ocurrió nada.
De nuevo, me concentré en la flor. «Ábrete. Abre los pétalos».
Siguió sin ocurrir nada.
Empecé a levantarme. En ese momento, muy despacio, el collar de hojas comenzó a agitarse como mecido por una brisa suave. Al instante siguiente, uno de los pétalos de color lavanda tiritó, desplegando uno de los bordes muy poco a poco, hasta que empezó a abrirse gradualmente. Lo siguió otro pétalo, y después otro, y otro más, hasta que la flor le dio la bienvenida al amanecer con todos los pétalos extendidos. Y del corazón emergieron seis ramitas tiernas, más parecidas a las plumas que a los pétalos. ¿De qué color? Del amarillo del queso añejo.
Recibí entonces una patada brutal en la espalda. Una carcajada ronca quebró el aire, aplastando aquel momento con la misma rapidez con la que el pie rotundo aplastó la flor.
III
CAPEAR EL TEMPORAL
Me puse de pie soltando un gruñido.
—Dinatius, eres un cerdo.
Él, mayor que yo, de hombros cuadrados y denso cabello castaño, me miró con una sonrisa de satisfacción.
—Eres tú el que tiene las orejas puntiagudas como los cerdos. ¡O como los demonios! En cualquier caso, mejor ser un cerdo que un bastardo.
Sentí que las mejillas me ardían, pero me contuve. Lo miré a los ojos, grises como el lomo de un ganso. Para ello tuve que echar la cabeza hacia atrás, ya que él era mucho más alto. De hecho, con aquellos hombros Dinatius ya podía levantar cargas que hacían tambalearse a muchos hombres recios. Además de atizar la lumbre de la herrería (un trabajo duro y asfixiante), cortaba y transportaba la leña, avivaba el fuego con los fuelles y arrastraba de un lado a otro quintales de hierro. Por todo esto, el herrero le recompensaba con una o dos comidas al día, un saco de paja para dormir y no pocos golpes en la cabeza.
—Yo no soy un bastardo.
Dinatius se frotó despacio la barba incipiente del mentón.
—Y entonces ¿dónde se esconde tu padre? ¡Puede que sea un cerdo! O puede que sea una de esas ratas con las que vivís tu madre y tú.
—No hay ratas en nuestra casa.
—¿Casa? ¿A eso lo llamas casa? No es más que una pocilga en la que tu madre se esconde para hacer sus hechizos.
Apreté los puños. Me dolía que se burlara de mí, pero que hablase de Branwen en un tono tan grosero hacía que me hirviera la sangre. Aun así, sabía que Dinatius trataba de provocarme. También sabía cómo terminaría la pelea. Lo mejor sería que me contuviera, si podía. Me costaría mucho mantener los puños quietos. Pero ¿la lengua? Eso sí que me iba a ser difícil.
—El jorobado nunca se ve la joroba.
—¿Y qué quieres decir con eso, pequeño bastardo?
Sin tener ni idea del motivo de mi réplica, añadí:
—Quiero decir que no deberías llamar «bastardo» a nadie, porque tu padre no era más que un mercenario sajón que una noche pasó a caballo por esta aldea, y de recuerdo solo quedasteis tú y una botella vacía.















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













