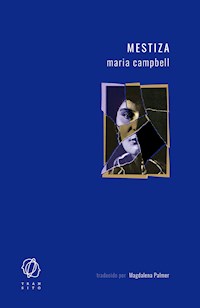
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Tránsito
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Escribo esto para todos vosotros", dice Maria Campbell al comienzo de estas memorias, "para contaros qué supone ser una mestiza en Canadá. Quiero hablaros de las alegrías y las penas, de la angustiosa pobreza, de las frustraciones y los sueños". Cuando la escritora nace en los cuarenta en el norte de Saskatchewan, el pueblo 'métis' lleva décadas en la miseria, habitando en cabañas colindantes con las carreteras. Tras la muerte de su madre, Maria deja el colegio para cuidar de sus siete hermanos. Poco después, convencida de que necesita casarse para mantenerlos, lo hace con sólo quince años. Darrel, un hombre blanco, la deja embarazada, comienza a darle palizas y más tarde la abandona cerca de Vancouver. Las cosas no mejorarían. El odio y el racismo fruto de la violencia colonial acumulada durante años la condujeron al alcohol, las drogas y la prostitución. Fue Cheechum, su bisabuela —una mujer astuta, independiente y cabezota que le transmitió infinitas enseñanzas — quien la sostuvo en los momentos más duros y gracias a la cual Maria, poco a poco, fue tomando fuerza y reconciliándose con sus raíces. Esta es la historia de una mujer tenaz y extraordinaria, de la relación con su identidad, que ama y aborrece, y es también el conmovedor retrato de un pueblo resiliente. «"Nos han quitado el lenguaje y es difícil recuperarlo si no vives donde lo aprendiste", explica la escritora. "La tierra es nuestro lenguaje, nuestra manera de comportarnos. […] ¿Por qué no podemos tener nuestra tierra? ¿Por qué me tienen que imponer ser como el otro?", plantea». —Babelia, El País «Su testimonio –que es también el de su pueblo– resulta desgarrador, tanto por aquello que narra –el racismo, la miseria económica, la adicción al alcohol y las drogas– como por la manera en que lo narra, con una lucidez turbadora, con un estilo seco y preciso». —Berta Gómez Santo Tomás, El Diario «Las palabras de Maria Campbell y su mirada mestiza me ayudan a mirar a nuestras propias vidas desechables y a quienes se creen con el poder de decidir sobre nuestras muertes». —Edurne Portela, La Marea «Una crónica audaz de una mujer tenaz que venció la pobreza, el racismo, y la adicción al alcohol y las drogas con treinta años». —Saturday Night
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Halfbreed
© Maria Campbell, 1977
Publicado mediante acuerdo con McClelland & Stewart (Penguin Random House Canada Limited) e International Editors’ Co.
© de la traducción, Magdalena Palmer, 2020
© de esta edición, Editorial Tránsito, 2020
DISEÑO DE COLECCIÓN: © Donna Salama
DISEÑO DE CUBIERTA: © Donna Salama
FOTOGRAFÍA DE CUBIERTA: © Dan Gordon
FOTOGRAFÍA DE SOLAPA: © Ted Whitecalf
IMPRESIÓN: KADMOS
Impreso en España – Printed in Spain
IBIC: FA
ISBN: 978-84-121980-6-5
eISBN: 978-84-123036-5-0
DEPÓSITO LEGAL: M-21712-2020
www.editorialtransito.com
Síguenos en:
www.instagram.com/transitoeditorial
www.facebook.com/transitoeditorial
@transito_libros
Todos los derechos reservados. No está permitida ninguna forma de reproducción, distribución, comunicación o transformación de esta obra sin autorización previa por escrito por parte de la editorial.
MESTIZA
maria campbell
Contenido
MestizaIntroducción
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Epílogo
Títulos Publicados
Este libro está dedicado a los hijos de mi Cheechum. Gracias, Stan Daniels, por enojarme lo suficiente para que acabara escribiéndolo; Peggy Robbins, por tu comprensión y tus ánimos, pero sobre todo por creerme capaz de conseguirlo; a mi familia, por su paciencia; a Elaine Kay, Sheila, Sarah y Jean por comprender, escuchar, mecanografiar y hacer de niñeras; y un agradecimiento muy especial para mi amiga Dianne Woodman.
Mestiza
Introducción
La casa donde crecí es una ruina invadida por la maleza. El pino que veía desde la ventana oriental está seco y marchito. Lo único que no ha cambiado son los álamos y el cenagal de la parte posterior. También sigue allí una familia de castores, tan atareada y parlanchina como aquella mañana de hace diecisiete años en que me despedí de mi padre y me marché.
El cementerio al pie de la colina es una maraña de rosas silvestres, azucenas y cardos. Las cruces se han desmoronado y las taltuzas corretean entre las tumbas hundidas. La vieja iglesia católica necesita una buena mano de pintura, pero tendrá que esperar otro año debido a la pobreza de la congregación.
La herrería y la quesería del otro lado de la calle llevan mucho tiempo derruidas, y sólo una vieja máquina de vapor negra y unas herraduras olvidadas señalan su antigua ubicación. La tienda de comestibles sigue allí, vieja y solitaria como las tierras que la rodean, casi tan inexistente como su clientela. Sus dueños, unos franceses que emigraron de Quebec, han muerto, y sus familiares se han ido. Es como si nunca hubiesen estado allí.
La casa de la abuela Campbell ha desaparecido. Las familias mestizas que antes ocupaban tierras públicas se han trasladado a los pueblos cercanos, donde los subsidios y el alcohol son más accesibles, o bien se han internado en el bosque para evadirse de la realidad. Los ancianos que tanto influyeron en mi infancia han muerto.
Creí que al volver a casa después de tanto tiempo rencontraría la felicidad y la belleza que había conocido de niña. Pero a medida que me adentraba en el sendero sembrado de baches, curioseaba entre las casas en ruinas y rememoraba el pasado, comprendí que ya no las encontraría aquí. Como yo, la tierra había cambiado, mi pueblo se había ido y, si quería sentir algo de paz, tendría que buscarla en mi interior. Fue entonces cuando decidí escribir sobre mi vida. No soy muy vieja, por lo que quizá algún día, cuando también yo sea una anciana, me decida a continuar. Escribo esto para todos vosotros, para contaros qué supone ser una mestiza en Canadá. Quiero hablaros de las alegrías y las penas, de la angustiosa pobreza, de las frustraciones y los sueños.
Capítulo 1
En la década de 1860 Saskatchewan formaba parte de lo que entonces se denominaban Territorios del Noroeste, y era una tierra sin pueblos, cercados ni granjas. Aquí llegaría la población mestiza de Ontario y Manitoba para escapar de los prejuicios y el odio que siempre acompañan los inicios de una nueva tierra.
El temor de los mestizos a que el Gobierno canadiense no respetara sus derechos tras adquirir las tierras de la Compañía de la Bahía de Hudson y los prejuicios de los colonos blancos protestantes condujeron a la Rebelión del río Rojo de 1869. Louis Riel estableció un gobierno provisional en Fort Garry, Manitoba, pero en 1870, cuando el Gobierno envió tropas desde el este, tuvo que huir a Estados Unidos.
Tras perder a sus líderes y sus tierras, los mestizos huyeron al sur de Prince Albert, Saskatchewan, y fundaron los asentamientos de Duck Lake, Batoche, St. Louis y St. Laurent. En aquel entonces no había Gobierno ni orden público en la región, por lo que formaron el suyo propio, acorde con su forma de vida: el orden y la disciplina de las grandes cacerías de búfalos. Eligieron a Gabriel Dumont como su presidente, y con él a ocho concejales. Establecieron leyes para que la población viviese en paz, y sanciones si tales leyes se incumplían. Dejaron claro que no se oponían al Gobierno canadiense y que abandonarían sus cargos en cuanto los Territorios adquiriesen un verdadero Gobierno capaz de garantizar el orden público.
Y vivieron felices algunos años, pero en las décadas de 1870 y 1880 llegaron los colonos y el ferrocarril y, como había ocurrido en Ontario y Manitoba, su forma de vida se vio amenazada de nuevo. Ocupaban, sin ningún título de propiedad, la tierra donde vivían. Querían que Ottawa les garantizase su derecho a conservar la tierra antes de que los colonos blancos las usurparan usando las leyes que favorecían el establecimiento de granjas de producción agrícola. Los mestizos consideraban que tales leyes para la adquisición de tierras los discriminaban, pues establecían que tenían que vivir de forma permanente en la tierra y esperar tres años antes de solicitar su propiedad. Ellos llevaban años viviendo allí, desde mucho antes de la creación de tales leyes, y consideraban que no debían tratarlos como si fuesen recién llegados. Enviaron numerosas peticiones y resoluciones a Ottawa pero, una vez más, como ya había sucedido en Ontario y Manitoba, Ottawa no mostró el menor interés y siguió ignorando su existencia.
Finalmente, en 1884 decidieron acudir al único hombre que podía ayudarles. Gabriel Dumont y tres de sus concejales cabalgaron hasta Montana para reunirse con Louis Riel, que vivía en el exilio. Riel regresó con ellos a Saskatchewan, donde descubrió que no sólo los mestizos, sino también los colonos blancos y los indios tenían buenos motivos para quejarse. Debido a las insistentes exigencias del este del país, el gobierno conservador de Macdonald había cortado los fondos federales destinados a los Territorios del Noroeste, lo que dejaba a los indios sin las raciones y la ayuda agrícola que les habían prometido en los tratados. Los colonos blancos habían sufrido un desastre tras otro, entre ellos tres años de sequía, lo que unido a su insatisfacción por las leyes para la adquisición de tierras había agriado sus relaciones con el gobierno federal.
Esta vez las peticiones y las resoluciones que se enviaron a Ottawa procedían de los colonos blancos, los mestizos y los indios. Y, una vez más, Ottawa las desoyó. Los mestizos estaban enojados y dispuestos a alzarse en armas, pero ni Riel ni los colonos blancos deseaban una rebelión. Riel opinaba que tenía que haber una forma más pacífica de conseguir que Ottawa entendiese la urgencia de sus peticiones. Sin embargo, Dumont desconfiaba del gobierno federal y consideraba que sólo lograrían lo que pedían mediante una rebelión armada. Insistió a Riel para que tomara Fort Carlton y declarase un gobierno provisional como había hecho en Fort Garry, Manitoba. Finalmente Riel siguió el consejo de Dumont y estableció un gobierno provisional. Dio un ultimátum a la Policía Montada del Noroeste y al fuerte: a menos que se rindiesen, atacarían. Entretanto, Dumont había reunido a un grupo de mestizos e indios armados que se aproximaban al fuerte sin conocimiento de Riel. Crozier, el oficial de la Policía Montada a cargo del fuerte, había solicitado refuerzos a Regina cuando recibió el ultimátum de Riel. No obstante, al ver que Dumont y su grupo se acercaban, decidió insensatamente que sus inexpertas tropas atacaran a los excelentes tiradores de Dumont.
Esta fue la batalla de Duck Lake, una victoria para los mestizos que constituyó el inicio de la Rebelión de Riel. Los colonos blancos se oponían mayoritariamente a la violencia y retiraron su apoyo después de Duck Lake, pero los indios que habían firmado tratados con el Gobierno y que pasaban hambre debido a las promesas incumplidas de Ottawa apoyaron a Dumont y Riel. Los jefes tribales Gran Oso y Creador de Cercados, célebres guerreros respetados en todos los Territorios del Noroeste, llegaron con sus hombres para unir fuerzas con los mestizos.
Después de Duck Lake, Ottawa se apresuró a reunir una comisión para examinar las reivindicaciones de los mestizos y distribuir escrituras de propiedad que garantizaran sus derechos a la tierra. Pero se emitieron deliberadamente a unos pocos elegidos, lo que provocó la división entre la población mestiza. Si esta comisión se hubiese formado antes, la batalla de Duck Lake y la rebelión de Riel nunca habrían tenido lugar.
Entretanto, el Gobierno envió tropas a Saskatchewan bajo el mando del general Middleton. La red ferroviaria Canadian Pacific no se había completado, por lo que entre los puntos inacabados las tropas y los víveres tuvieron que transportarse en trineo. En cuestión de un mes, ocho mil soldados, quinientos miembros de la Policía Montada y voluntarios blancos procedentes de todos los Territorios del Noroeste, además de una ametralladora Gatling, llegaron para detener a Riel, Dumont y ciento cincuenta mestizos.
Los libros de historia dicen que los mestizos fueron derrotados en Batoche en 1884.
Louis Riel fue ahorcado en noviembre de 1885, acusado de alta traición.
Gabriel Dumont y un puñado de sus hombres escaparon a Montana.
Los jefes indios Creador de Cercados y Gran Oso fueron acusados de traición y condenados a tres años de cárcel.
Los otros mestizos escaparon a zonas despobladas del norte de Saskatchewan.
El gobierno federal invirtió un total de cinco millones de dólares en sofocar la rebelión.
Capítulo 2
Mis ancestros huyeron a Spring River1, que se encuentra a ochenta kilómetros al noroeste de Prince Albert. Familias mestizas con apellidos como Chartrand, Isbister, Campbell, Arcand y Vandal se trasladaron allí después de la rebelión de Riel, en la que habían participado activamente. Ahora Riel había muerto, y con él sus esperanzas. En esta nueva tierra abundaban los pequeños lagos, las colinas rocosas y los bosques espesos. Los mestizos que se trasladaron aquí eran tramperos y cazadores autosuficientes y, a diferencia de sus hermanos indios, no estaban dispuestos a asentarse para llevar una existencia de constante miseria, viviendo de lo poco que podían arrancar del cultivo de aquellas tierras. Les atrajo esta parte de Saskatchewan porque era una buena región para cazar y no había colonos.
A finales de la década de 1920 estas tierras se incluyeron en la Ley de asentamientos rurales, y con ello resurgió la amenaza de la inmigración de colonos. A la sazón los lagos se secaban y tanto la caza como las pieles estaban al borde de la extinción. Sin otro lugar adonde ir, prácticamente todas las familias decidieron acogerse a la Ley de asentamientos rurales para poder optar a la propiedad de la tierra. No fue fácil aceptar que los tiempos habían cambiado, pero para dar un futuro a sus hijos tendrían que olvidarse de su vida libre y nómada.
La tierra costaba diez dólares por un cuarto de sección (el equivalente a un cuarto de milla cuadrada o 64,7 hectáreas). Era obligatorio roturar cuatro hectáreas en tres años, además de otras mejoras, para que se concediera el título de propiedad; de lo contrario, las autoridades del distrito confiscaban las tierras. La depresión económica y la escasez de pieles dificultaron que los mestizos reunieran dinero para adquirir los aperos necesarios para roturar la tierra. Unas pocas familias consiguieron arañar algo de dinero y contrataron mano de obra, pero nadie se arriesgó a comprar un equipo muy costoso para trabajar una tierra cubierta de rocas y ciénagas. Algunos lo intentaron con caballos, pero fracasaron. Llegaron la frustración y el desánimo. Simplemente no estaban hechos para la agricultura.
Las autoridades fueron reclamando gradualmente los terrenos sometidos a la Ley de asentamientos rurales y se las ofrecieron a los inmigrantes. Los mestizos pasaron a ser ocupantes ilegales de sus propias tierras y finalmente fueron expulsados por los nuevos propietarios. Regresaron, uno tras otro, a las tierras marginales y los terrenos reservados por el Gobierno para la construcción de nuevas carreteras, donde levantaron sus cabañas y establos2.
Y así empezó una miserable vida de pobreza, sin esperanzas de futuro. Aquella fue una generación completamente derrotada. Durante la rebelión, sus padres no habían conseguido hacer realidad sus sueños; también habían fracasado como agricultores y ya no les quedaba nada. La que había sido su ancestral forma de vida formaba parte del pasado de Canadá y carecían de un lugar en el mundo, pues creían que no tenían nada que ofrecer. Sentían vergüenza, y con ella perdieron el orgullo y las fuerzas para seguir adelante. Me duele pensar en aquella generación. Cuando escribo estas líneas, todavía quedan algunos de ellos: las abuelas y abuelos tullidos y encorvados de los barrios marginales; los que se internan en el bosque para morir; los que cuidan de los nietos cuando los padres están borrachos. Y también aquellos que, aunque hayan pasado cien años, siguen luchando por la igualdad y la justicia de su pueblo. El camino que tienen por delante es interminable y lleno de frustraciones y sufrimiento.
Me duele porque en mi infancia vislumbré un pueblo orgulloso y feliz. Los oí reír, los vi bailar y sentí su amor.
Un buen amigo me dijo: «Maria, que sea un libro alegre. No pudo ser tan malo. Nos sabemos culpables, no seas demasiado dura con nosotros». No siento rencor, esa es una etapa que ya he superado. Lo único que quiero decir es: así fueron las cosas; así siguen siendo. Sé que la pobreza no es exclusivamente nuestra. Vuestro pueblo también la sufre, pero en aquellos primeros tiempos al menos teníais sueños y un mañana. Ni mis padres ni yo tuvimos nunca aspiraciones de futuro. Nunca vi a mi padre replicar a un hombre blanco, salvo cuando estaba borracho. Nunca vi que él, ni ninguno de los nuestros, mantuviese la cabeza alta ante los blancos. Cuando se emborrachaban se volvían agresivos y belicosos, y sólo entonces conseguían asustarlos brevemente. Pero hasta esos momentos eran infrecuentes, porque acababan bebiendo demasiado y se transformaban en hombres patéticos y enfermos, que lloraban por el pasado, peleaban entre sí o se iban a casa a pegar a sus atemorizadas esposas. Pero me estoy adelantando, por lo que retrocederé un poco para hablar de la familia de mi padre.
El bisabuelo Campbell llegó de Edimburgo, Escocia, acompañado de su hermano. Hombres duros y curtidos, discutieron en el barco que los llevaba a Canadá y dejaron de hablarse. Los dos se asentaron en la misma zona, se casaron con mujeres nativas y formaron una familia. Mi bisabuelo se casó con una mestiza, sobrina de Gabriel Dumont. Antes de la boda los dos hermanos habían cortejado a la misma mujer, y aunque mi bisabuelo venció, siempre estuvo convencido de que su único hijo era de su hermano, por lo que nunca reconoció al abuelo Campbell como propio ni volvió a hablar con su hermano en lo que le quedaba de vida.
Gestionaba una tienda de la compañía de la Bahía de Hudson situada a pocos kilómetros de Prince Albert y comerciaba con los mestizos e indios de los alrededores. En 1885, cuando estalló la Rebelión del Noroeste, se puso de parte de la Policía Montada del Noroeste y de los colonos blancos. No era del agrado ni de sus vecinos ni de sus clientes. Nuestros ancianos lo llamaban «Chee-pie-hoos», que significa «espíritu maligno que salta arriba y abajo». Se decía que era muy cruel y que golpeaba a su hijo, a su mujer y a su ganado con el mismo látigo e igual violencia.
En una ocasión, el abuelo Campbell huyó de casa cuando tenía diez años. Su padre lo encontró y lo ató junto a su caballo, luego subió al carro y durante todo el camino a casa fue dando latigazos tanto al caballo como a su hijo.
También era un hombre muy celoso y vivía convencido de que su esposa tenía aventuras con todos los mestizos de los alrededores. Por este motivo, cuando estalló la rebelión y debía asistir a reuniones lejos de su casa, siempre se llevaba a su mujer. Esta, a su vez, transmitía a los rebeldes toda la información que oía, y también robaba para ellos munición y provisiones de la tienda de su marido. Cuando él lo descubrió, se puso furioso y decidió que la mejor forma de castigarla era azotarla en público. De modo que le desnudó la espalda y la golpeó con tanta crueldad que le dejó cicatrices de por vida.
Mi bisabuelo murió poco después. Hay quien dice que su familia lo mató, pero no se sabe con certeza. Su mujer se fue a vivir con los parientes de su madre, que vivían en lo que ahora se conoce como Parque Nacional Prince Albert. Aunque eran indios nunca formaron parte de una reserva, pues no estaban presentes cuando se firmaron los tratados. Mi bisabuela construyó una cabaña junto al lago Maria y crio allí a su hijo. Años después, cuando la zona pasó a formar parte del parque, el Gobierno le pidió que se marchara. Ella se negó, y después de que fracasaran todos los métodos pacíficos para expulsarla, enviaron a la Policía Montada. Mi bisabuela cerró la puerta, cargó su rifle y cuando llegaron les disparó por encima de la cabeza, amenazándoles con tirar a dar si se acercaban. La policía se marchó y nunca volvieron a molestarla.
La recuerdo como una mujer menuda de cabello blanco pulcramente trenzado y recogido con una cinta negra. Vestía faldas negras, largas hasta los tobillos, y blusas negras de manga larga y cuello alto. Siempre se adornaba el cuello con cuatro o cinco collares de cuentas de colores y una cadena de hilo de cobre, y en las muñecas llevaba pulseras de cobre para protegerse de la artritis. Calzaba mocasines y polainas estrechas que resaltaban sus diminutos tobillos, decoradas con diseños geométricos de púas de puercoespín.
La bisabuela Campbell, a la que siempre llamé «Cheechum», era sobrina de Gabriel Dumont y toda su familia había luchado junto a Riel y Dumont durante la rebelión. Solía contarme historias de la rebelión y de los mestizos. Decía que los nuestros nunca quisieron luchar, que ese no era nuestro estilo. Tan sólo queríamos que nos dejaran en paz para seguir viviendo a nuestra manera. Cheechum jamás aceptó la derrota en Batoche y siempre decía: «Como mataron a Riel creen que también nos han matado a nosotros, pero algún día, mi niña, eso cambiará».
Cheechum no soportaba que los colonos se instalaran en lo que ella consideraba nuestras tierras. Los ignoraba y se negaba a saludarles, ni siquiera al cruzarse con ellos por la calle. No se convirtió al cristianismo porque afirmaba que se había casado con un cristiano y que, si el infierno existía, ella ya había estado allí; ¡nada después de la muerte podía ser peor! Se burlaba de las ayudas de la asistencia social y de las pensiones para la tercera edad. Mientras vivió sola se dedicó a cazar con trampas u otros medios y a cultivar su huerto; era completamente autosuficiente.
El abuelo Campbell, hijo de Cheechum, era un hombre discreto. Nadie lo recuerda demasiado, pues los ancianos que siguen con vida apenas los vieron, ni a él ni a su mujer. La abuela Campbell era una mujer menuda de cabello negro rizado y ojos azules. Se apellidaba Vandal y su familia también había participado en la rebelión. No la recuerdo hablando, ni tampoco la oí nunca reír a carcajadas. Después de casarse se trasladaron al interior del bosque, a kilómetros de distancia, y apenas trataron con nadie. El abuelo Campbell fue buen amigo de Búho Gris, un inglés que vino a nuestra tierra a vivir como un indio. Mi abuelo amaba la tierra y tomaba de ella sólo lo que necesitaba para alimentarse. Mi padre dice que era un hombre tranquilo y amable que pasaba mucho tiempo con sus hijos. Murió joven y dejó nueve hijos; mi padre, de once años, era el mayor.
Tras la muerte del abuelo, la abuela Campbell se trasladó a una comunidad de blancos, donde ella y mi padre trabajaron como desbrozadores a razón de setenta y cinco centavos la media hectárea. La abuela envolvía sus pies y los de su hijo en piel de conejo y periódicos viejos antes de calzarse los mocasines, se ponían abrigos raídos e iban a trabajar a caballo y en trineo. Mi padre dice que a veces hacía tanto frío que se echaba a llorar, y que entonces ella se sacaba las pieles de conejo de sus zapatos para abrigar a su hijo, antes de seguir trabajando.
En primavera, después de que los agricultores roturasen la tierra desbrozada, tenían que volver para recoger piedras y raíces y quemar la broza, pues de lo contrario no les pagaban los setenta y cinco céntimos por media hectárea.
En otoño trabajaban en la cosecha. Y eso hicieron hasta conseguir suficiente dinero para adquirir una porción de tierra sometida a la Ley de asentamientos rurales. Ella y papá construyeron una cabaña y durante tres años intentaron cultivar. Como sólo tenían una par de caballos y papá los usaba cuando trabajaba para terceros, muchas veces era la propia abuela quien tiraba del arado. Después de deslomarse durante tres años, no consiguieron cumplir las mejoras que les exigía la ley y perdieron la propiedad del terreno. Entonces se trasladaron a la tierra de nadie que el Estado reservaba para la construcción de carreteras y se unieron a los «habitantes de los márgenes».
Cuando mi padre y sus hermanos crecieron, se dedicaron a cazar con trampas y a vender las piezas y whisky casero a los granjeros blancos de los asentamientos cercanos. A medida que fueron casándose, construyeron sus propias cabañas cerca de la de la abuela.
La abuela Campbell ocupa un lugar especial en nuestro corazón. Mi padre la quería muchísimo y siempre la trató con una ternura especial. Fue una gran trabajadora; daba la impresión de estar siempre ocupada en algo. Cuando mi padre intentó que dejara de trabajar, pues él podía mantenerla, mi abuela se enfadó y le dijo que él ya tenía una familia a la que cuidar, y que lo que ella hiciese no era de su incumbencia. Desbrozaba las tierras de los colonos, retiraba las piedras de sus terrenos, asistía en los partos de sus hijos y los cuidaba cuando estaban enfermos. Su casa siempre estuvo abierta a cualquier miembro de la comunidad, pero en los cuarenta años que vivió allí ningún blanco pasó jamás a verla y sólo tres ancianos suecos asistieron a su entierro.
Mi padre se casó a los dieciocho años. Fue a unas jornadas deportivas de la reserva india de Sandy Lake y vio a mi madre, que entonces tenía quince años; le gustó y la conquistó. Era un hombre muy apuesto, de cabello negro rizado y ojos de color gris azulado, fuerte, bravucón y salvaje. Le encantaba bailar, y eso hacía cuando mi madre lo vio por primera vez: bailar un rápido jig del río Rojo. Mi padre la había visto cociendo bannocks en una hoguera, delante de la tienda de su familia. Daba la vuelta a las tortas de pan igual que mi abuela y, cuando aquella joven alzó la vista, le pareció tan bonita que casi se cayó de espaldas. Me contó que al preguntar por ella le dijeron que era la única hija de Pierre Dubuque, y que si no la dejaba en paz, su padre le dispararía. Papá me dijo que a mamá le sobraban los pretendientes, y que el más apasionado era un sueco de una comunidad cercana que tenía una granja enorme y montones de dinero. Pero mi padre estaba decidido a casarse con ella. Aquella noche vio que a mamá le gustaba bailar, y bailó con todas sus fuerzas esperando que se fijara en él. En cuanto lo vio, ella supo que era su hombre. Es así como recuerdo a mi padre cuando yo era niña: cálido, feliz, siempre riendo y cantando; pero lo vi cambiar con los años.
Mi madre era muy guapa, menuda, de ojos azules y cabello cobrizo; también discreta y amable, a diferencia de las mujeres extrovertidas y bulliciosas que nos rodeaban. Siempre estaba cocinando o cosiendo. Le gustaban los libros y la música, y se pasaba horas leyéndonos la colección de libros que le había dado su padre. Crecí con Shakespeare, Dickens, Walter Scott y Longfellow.
Las historias de aquellos libros despertaron mi imaginación. Cuando hacía buen tiempo, hermanos, hermanas y primos nos reuníamos detrás de casa y organizábamos obras de teatro. La cabaña de troncos era nuestro imperio romano, y los dos pinos las puertas de Roma. Yo interpretaba a Julio César envuelta en una sábana larga con una rama de sauce en la cabeza. Mi hermano Jamie era Marco Antonio y los gritos de «¡Ave, César!» resonaban por todo el poblado. Otras veces construíamos una balsa de troncos y la cubríamos con un dosel que en realidad era una colcha de patchwork adornada en sus cuatro extremos con coloridos pañuelos de mamá. Tendíamos una vieja alfombra de piel de oso en el suelo y Cleopatra —nuestra prima pelirroja de piel blanca— subía a bordo.
¡Ay, cuánto quería yo ser Cleopatra! Pero mi hermano Jamie me decía: «Maria, tienes la piel demasiado oscura y tu pelo es como el de un negro». Así que no me quedaba otra que ser César. Todos los esclavos de Cleopatra embarcaban con ella y empujábamos la balsa por la ciénaga, mientras César esperaba en la otra orilla para darle la bienvenida en Roma. A menudo la pobre Cleo y su séquito de esclavos acababan mal, porque la balsa se deshacía y terminaban todos en el agua. Luego los senadores (nuestras madres) los pescaban y teníamos que dedicarnos a otra cosa. Muchos de nuestros vecinos blancos nos preguntaban a qué jugábamos y se echaban a reír. Supongo que era divertido: César, Roma y Cleopatra entre mestizos en los remotos bosques del norte de Saskatchewan.
En aquellos primeros tiempos mi madre reía mucho, pero lo que más recuerdo es su aroma limpio y especiado cuando me abrazaba y me cantaba de noche. Tenía una voz suave y nos cantaba para ayudarnos a dormir.
La familia de mi madre era muy distinta de la de mi padre. La abuela Dubuque era una india registrada3, muy distinta de la abuela Campbell porque la criaron en un convento. El abuelo Dubuque era un francés grandullón y decidido oriundo de Dubuque, Iowa. Su abuelo había sido coureur de bois (comerciante de pieles) y la corona española le había otorgado el derecho de explotación de un terreno en Iowa. Allí la familia se dedicó a la extracción de minerales y a la industria maderera y fundó la ciudad de Dubuque. Mi abuelo vino a Canadá y organizó su matrimonio con mi abuela a través de las monjas del convento. Mi madre era su única hija, y cuando cumplió cinco años la enviaron a un convento para que recibiese educación.
Mi abuelo quería casarla con un caballero y que viviese como una dama. Casi se le parte el corazón cuando ella escapó con papá. Para mayor decepción, mi madre vivía en la ruta de los tramperos cuando yo nací a inicios de la primavera. Sin embargo, acabó dando su bendición al matrimonio seis meses después.
1En algunos casos se han modificado los nombres de personas y lugares.
2El Gobierno reservaba estas tierras públicas, denominadas «Road Allowance», para la construcción de carreteras y, por tanto, no formaban parte de los lotes que se asignaban a los colonos para dedicarlos a la explotación agrícola. Pero tampoco los mestizos podían obtener derecho alguno sobre ellas y el Gobierno podía expulsarlos en cualquier momento, lo que los dejaba en una situación sumamente precaria. A los mestizos tampoco les estaba permitido ocupar las tierras que, según los tratados firmados, se reservaban para los indios. (N. de la T.)
3Indios reconocidos oficialmente como parte firmante de los tratados suscritos entre 1871 y 1922 por varios pueblos nativos y el Gobierno. Como tales, tienen derechos y beneficios de los que están excluidos los mestizos. (N. de la T.)
Capítulo 3
Nací durante una ventisca de primavera, en abril de 1940. La abuela Campbell, que había venido a ayudar a mi madre, le dijo a mi padre que esperase fuera y él se dedicó a cortar leña hasta que le dolieron los brazos. Por fin llegué yo, una niña, para decepción de mi padre, aunque eso no truncó su deseo de criar al mejor trampero y cazador de Saskatchewan. Desde que tengo memoria papá me enseñó a poner trampas, disparar un rifle y pelear como un chico. Mi madre hizo cuanto pudo por convertirme en una señorita y me enseñó a cocinar, coser y tejer, mientras que Cheechum, mi mejor amiga y confidente, intentó transmitirme todo lo que sabía sobre la vida.
Antes de continuar, debo contaros cómo era nuestro hogar. Vivíamos en una casa de troncos de dos habitaciones que destacaba de las otras en que era demasiado grande para denominarse «cabaña». Una habitación servía de dormitorio, que todos los hijos compartíamos con nuestros padres. Tenía tres camas grandes hechas con postes entrelazados con cuero. Los colchones eran sacos de lona que rellenábamos de heno fresco dos veces al año. Encima de la cama de mis padres había una hamaca que siempre ocupaba un bebé. Una estufa de leña caldeaba la habitación en invierno. Nuestra ropa colgaba de ganchos o la doblábamos y guardábamos en una hilera de estantes. Una alfombra trenzada cubría el suelo y en un rincón había una estera especial que utilizaba Cheechum cuando venía de visita, pues se negaba a dormir en una cama o a comer en la mesa.
Me encantaba aquel rincón y siempre encontraba una excusa para dormir con ella. Despedía un olor especial que me reconfortaba cuando me sentía herida o asustada. También era un sitio estupendo para encontrar todas las cosas maravillosas que tenía Cheechum: bolsitas de piel, cajas y telas anudadas que guardaban retales de colores, cuentas, cuero, joyas, golosinas, raíces, hierbas y todo lo que podía desear el corazón de una niñita.
La cocina y la sala formaban una de las habitaciones más bonitas que recuerdo. Tenía una inmensa estufa negra de leña que usábamos para guisar y caldear la casa. De la pared colgaban ollas, sartenes y varias raíces y hierbas que se utilizaban tanto para guisar como para elaborar medicinas. Había una mesa grande, dos sillas y dos bancos construidos con planchas de madera que después de cada comida fregábamos con jabón de lejía casero. La vajilla buena se guardaba en estantes en la pared, y los platos y tazas de latón que usábamos a diario se almacenaban en la alacena, junto a la comida.
La zona de la sala consistía en un sofá de fabricación casera y una butaca de madera tallada y cuero trenzado, un par de mecedoras pintadas de rojo y un viejo baúl junto a la ventana que daba al este. Tenía un suelo de tablones anchos, tan restregados que se habían vuelto blancos. En invierno trenzábamos viejas telas para elaborar alfombras, aunque solía llevarnos un año entero reunir suficientes retales para completar una alfombra pequeña.
En el techo había vigas a la vista, y por debajo de estas, cuatro viguetas que abarcaban la longitud de la casa. En invierno, las viguetas servían de perchas para el secado de las pieles. En las frías noches invernales el aroma del guiso de alce se mezclaba con el olor salvaje de las pieles de visón, comadreja y ardilla puestas a secar, y con las hierbas especiadas y las raíces que colgaban de las paredes. Papá trabajaba en un rincón, cepillando las pieles hasta dejarlas relucientes, mientras mamá se desplazaba, atareada, por la cocina. Cheechum fumaba su pipa de arcilla sentada en el suelo; los niños rodaban y peleaban a su alrededor como cachorrillos. Puedo verlo tan claramente como si fuera ayer.
Nuestros padres, y también los otros padres del poblado, pasaban mucho tiempo con nosotros. Nos enseñaban a bailar y a tocar la guitarra y el violín. Jugaban a las cartas con nosotros y nos llevaban a dar largos paseos en que nos contaban las propiedades de diferentes hierbas, raíces y cortezas. Nos enseñaban a tejer cestas de sauce y entretanto nos contaban historias de nuestro pueblo: quiénes eran, de dónde venían y qué habían hecho. En muchos casos se trataba de leyendas que se transmitían de padres a hijos. Muchas tenían su moraleja, pero la mayoría eran historias simpáticas sobre gente divertida.
Mi Cheechum creía ciegamente en los hombrecitos. Decía que eran tan diminutos que sólo los descubrías si te fijabas muchísimo, aunque eso tampoco importaba, porque en general sólo los veías si ellos te dejaban.
Los hombrecitos viven cerca del agua y viajan en balsas de hojas. Son felices y también muy tímidos. Cheechum los vio una vez, cuando era joven. Un atardecer había ido a buscar agua al río y decidió sentarse para contemplar la puesta de sol. Todo estaba en silencio; hasta los pájaros callaban. De pronto oyó un ruido, como el de personas que ríen y hablan en una fiesta. Aquel rumor fue acercándose y entonces vio que una hoja enorme, seguida de otras, se aproximaba a la orilla. Encima de las hojas había hombrecitos vestidos con ropa de hermosos colores.
La saludaron y sonrieron cuando tocaron tierra. Le dijeron que pernoctarían allí y que a la mañana siguiente se marcharían temprano para seguir río abajo. Se quedaron con ella hasta que anocheció; luego se despidieron y desaparecieron en el bosque. Cheechum nunca volvió a verlos, pero durante toda su vida les dejó pedacitos de comida y tabaco en la ribera, que por la mañana ya no estaban. Mamá decía que sólo era un cuento, pero yo pasé muchas horas a orillas del río por si veía a los hombrecitos.
Cheechum tenía el don de la clarividencia, aunque siempre se negó a leerle el futuro a nadie. De vez en cuando, si alguien perdía algo, ella le indicaba dónde encontrarlo y siempre acertaba. Pero era un don sobre el que no tenía ningún control.
En una ocasión en que todos plantaban patatas y nosotras dos cortábamos las yemas, se detuvo a media frase y me dijo:
—Ve a ver a tu padre. Avísale de que tu tío ha muerto.
Corrí a buscar a papá y puedo recordar palabra por palabra lo que mi Cheechum le dijo.
—Malcolm se ha pegado un tiro. Está al final del sendero, detrás de la casa de tu madre. Prepararé a los demás. ¡Ve!
Malcolm era el cuñado de mi padre. Papá echó a correr y yo lo seguí. Cuando llegamos a la casa de la abuela Campbell no vimos a nadie. Mientras papá se dirigía a la puerta, yo corrí sendero abajo. Tal y como Cheechum había dicho, encontré el cadáver de mi tío en el suelo: parecía dormido.
En otra ocasión, ya bien entrada la noche, Cheechum se levantó y le dijo a papá que una tía nuestra estaba muy enferma y que debía ir a buscar enseguida a la abuela Campbell, pues no había tiempo que perder. Llegaron unos minutos antes de que nuestra tía muriese.
Solía tener estas visiones y les contaba a mis padres con días de antelación si alguien iba a morir. Yo también quería ver esas cosas, pero ella me decía que era triste saber que personas cercanas morirían o pasarían un mal trago sin poder hacer nada para evitarlo, porque ese era su destino. Estoy segura de que vio lo que me reservaba el futuro, pero como creía que la vida debía seguir su curso, lo único que pudo hacer fue procurar que tuviese la fortaleza suficiente para superar mis dificultades.





























