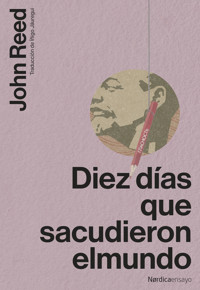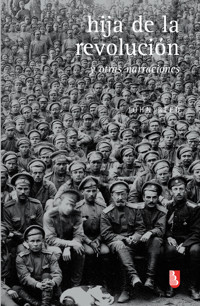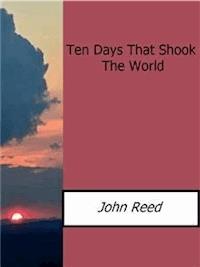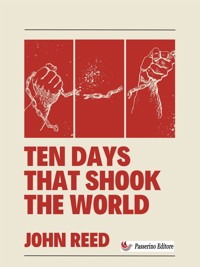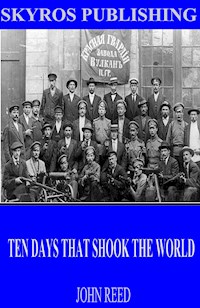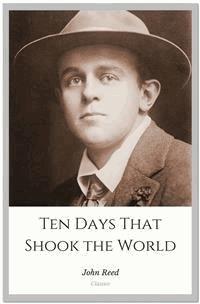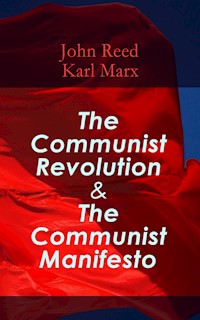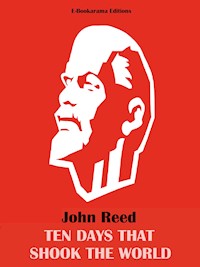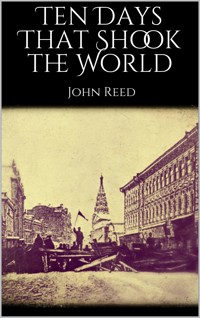12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ilustrados
- Sprache: Spanisch
En 1910, Pancho Villa lideró una rebelión contra los terratenientes ricos y luchó para redistribuir la tierra a los pobres mexicanos que la trabajaban para los propietarios, en lo que se llamó "la primera revolución socialista". Originalmente publicado como una serie de artículos periodísticos para el Metropolitan Magazine, México insurgente es la crónica de la Revolución mexicana, escrita por John Reed mientras vivía con los rebeldes mexicanos, siendo amigo de Pancho Villa y luchando contra las fuerzas del Gobierno mexicano. El ilustrador Alberto Gamón nos acompaña con su genial trabajo gráfico al México de comienzos del siglo xx.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Al profesor Charles Townsend Copeland,
de la Universidad de Harvard
UNA CONFESIÓN PRELIMINAR
Querido Copey:
Recuerdo que te extrañaba que mi primer viaje al extranjero no me animara a escribir lo que allí veía. Pero luego he visitado un país que me incitó a expresarlo en palabras y, al escribir estas impresiones de México, no pude evitar pensar que nunca habría visto lo que vi si tú no me hubieras enseñado.
Solo puedo sumarme a lo que tantos escritores te han dicho ya: que escucharte es aprender a ver la belleza escondida del mundo visible y que ser amigo tuyo equivale a intentar ser honesto intelectualmente.
Así pues, te dedico este libro sabiendo que tomarás como tuyas las partes que te gusten y me disculparás por el resto.
Tu viejo amigo,
Jack
Nueva York, 3 de julio de 1914
EN LA FRONTERA
Abandonada Chihuahua, el ejército federal de Mercado permaneció tres meses en Ojinaga, a orillas del río Bravo, tras su espectacular y terrible retirada a través de seiscientos cincuenta kilómetros de desierto.
En Presidio, en el lado estadounidense del río, se podía trepar al tejado de barro alisado de la oficina de correos. Desde allí, tras un kilómetro y medio de bajos matorrales que crecían en la arena, se divisaba el río poco profundo y amarillento y, más allá, la pequeña meseta donde se encontraba el pueblo, claramente recortado en un desierto abrasador, rodeado de montañas peladas e inhóspitas.
Se podían ver las casas de adobe de Ojinaga, cuadradas y grises, y algunas cúpulas orientales de viejas iglesias españolas. Era una tierra tan desolada y desprovista de árboles que uno esperaba ver minaretes. Durante el día, los soldados federales vestidos con andrajosos uniformes blancos pululaban por allí cavando trincheras sin orden ni concierto, pues se rumoreaba que Villa y sus victoriosos constitucionalistas venían de camino. El sol producía súbitos destellos al reflejarse en los fusiles y espesas nubes de humo se elevaban en línea recta hacia el cielo.
Al atardecer, cuando el sol caía como la llamarada de un alto horno, pasaban patrullas a caballo en dirección a las avanzadillas nocturnas, perfilándose claramente sobre el horizonte. Al caer la noche ardían misteriosas hogueras en el pueblo.
Había tres mil quinientos hombres en Ojinaga. Eso era todo lo que quedaba del ejército de diez mil hombres comandado por Mercado y de los cinco mil que Pascual Orozco había llevado al norte como refuerzo desde Ciudad de México. De esos tres mil quinientos, cuarenta y cinco eran comandantes, veintiuno coroneles y once generales.
Yo quería entrevistar al general Mercado, pero como un periódico había publicado algo que había molestado al general Salazar, este había prohibido la presencia de reporteros en la ciudad. Envié una respetuosa petición al general Mercado, pero la nota fue interceptada por el general Orozco, que la devolvió con la siguiente respuesta:
Estimado señor:
Si pone los pies en Ojinaga, le llevaré contra un muro y con mi propia mano tendré el gusto de coserle la espalda a balazos.
A pesar de todo aquello, vadeé el río y me dirigí al pueblo. Por suerte no me encontré con el general Orozco. Nadie pareció oponerse a que yo entrara. Todos los centinelas que vi estaban durmiendo la siesta a la sombra de los muros de adobe. Enseguida me topé con un amable oficial llamado Hernández, a quien le expliqué mi intención de ver al general Mercado.
Sin preguntarme quién era yo, frunció el ceño, cruzó los brazos y me soltó:
—¡Soy el jefe del Estado Mayor del general Orozco y no voy a llevarle hasta el general Mercado!
No dije nada. Pasados unos minutos, me explicó lo siguiente:
—¡El general Orozco odia al general Mercado! No se digna a ir al cuartel del general Mercado, y el general Mercado no se atreve a ir al cuartel del general Orozco. Es un cobarde. Huyó de Tierra Blanca y luego escapó de Chihuahua.
—¿Qué otros generales no le gustan? —pregunté.
Se contuvo y, tras echarme una mirada enojada, sonrió irónicamente:
—¿Quién sabe?
Finalmente vi al general Mercado, un hombre rechoncho, de baja estatura, preocupado e indeciso, que, quejoso y fanfarrón, me contó una larga historia acerca de cómo el ejército de Estados Unidos había cruzado el río y ayudado a Villa a ganar la batalla de Tierra Blanca.
Las blancas y polvorientas calles del pueblo, donde se amontonaban el polvo y el forraje, la vieja iglesia sin ventanas, con sus tres enormes campanas españolas que colgaban de un madero exterior y una nube de incienso azul que salía de la negra puerta, donde las mujeres acampadas que seguían al ejército rezaban día y noche por la victoria. Todo aquello yacía bajo el sol sofocante y abrasador. Cinco veces se había perdido y tomado Ojinaga. Apenas quedaban casas con tejados, y los muros estaban perforados por balas de cañón. En estos cuartos desnudos y arrasados vivían los soldados, junto con sus mujeres, caballos, pollos y cerdos, capturados en incursiones por los alrededores. Había rifles amontonados en las esquinas y sacos de arena apilados sobre el polvo. Los soldados iban vestidos con harapos y casi ninguno llevaba el uniforme completo. Acuclillados en torno a pequeñas hogueras delante de sus puertas, hervían mazorcas de maíz y carne seca. Estaban casi muertos de hambre.
Por la calle mayor pasaba una procesión ininterrumpida de gente enferma, agotada o famélica, a quien el miedo a la cercanía de los rebeldes empujaba a salir de sus casas y emprender un viaje de ocho días por el desierto más terrible del mundo. Un centenar de soldados federales los paraba en la calle para robarles lo que se les antojara. Luego cruzaban el río, y en el lado estadounidense tenían que sufrir el calvario de las aduanas norteamericanas, los agentes de inmigración y de la patrulla militar fronteriza, que los registraban en busca de armas.
Centenares de refugiados atravesaban el río, algunos a caballo al frente del ganado, otros en carros o a pie. Los agentes no eran muy amables.
—¡Bájese del carro! —gritó uno a una mujer mexicana con un fardo en los brazos.
—Pero, señor, ¿por qué…? —balbució ella.
—¡Que se baje o la bajo! —gritó él.
Cacheaban de forma innecesariamente brutal y meticulosa a los hombres, y también a las mujeres.
Estando yo allí, una mujer vadeó el río con la falda despreocupadamente levantada hasta los muslos. Vestía un mantón voluminoso y abultado por delante, como si llevara algo.
—¡Eh, usted! —gritó un aduanero—. ¿Qué lleva debajo del manto?
Ella se abrió la pechera y contestó tranquilamente:
—No lo sé, señor. Puede ser una niña, o quizá un niño.
Eran días de gloria para Presidio, un pueblo perdido e indescriptiblemente desolado de unas quince casas de adobe, esparcidas sin orden ni concierto por la arena profunda y los arbustos de álamo a la orilla del río. El viejo Kleinmann, el tendero alemán, hacía una fortuna diaria equipando a los refugiados y aprovisionando al ejército federal al otro lado del río. Tenía tres bellas hijas adolescentes, a las que guardaba bajo llave en el desván de su tienda, porque un enjambre de lujuriosos mexicanos y ardientes vaqueros las acechaba como perros, atraídos desde muchos kilómetros de distancia por la fama de estas damiselas. Kleinmann pasaba la mitad del tiempo trabajando a destajo en la tienda, desnudo de cintura para arriba, y la otra mitad corriendo de un lado para otro con una gran pistola amarrada a la cintura, espantando a los pretendientes.
A cualquier hora del día y de la noche, pandillas de soldados federales desarmados procedentes del otro lado del río abarrotaban la tienda y la sala de billar. Entre ellos circulaban hombres sombríos y amenazantes con aires de grandeza, agentes secretos de los rebeldes y los federales. Alrededor, en la maleza, acampaban cientos de refugiados empobrecidos, y de noche uno no podía doblar la esquina sin toparse con una conjura o contraconjura. Había rangers texanos y soldados estadounidenses, y agentes de las compañías norteamericanas que intentaban transmitir instrucciones secretas a sus empleados en el interior.
Un tal MacKenzie caminaba de un lado a otro de la oficina de correos, lleno de ira. Al parecer tenía unas cartas importantes para las minas de la Compañía Estadounidense de Fundiciones y Refinerías de Santa Eulalia.
—¡El bueno de Mercado insiste en abrir y leer todas las cartas que pasan por sus líneas! —gritaba indignado.
—¿Pero las dejará pasar, no? —dije.
—Por supuesto —respondió—. Pero ¿cree usted que la Compañía Estadounidense de Fundiciones y Refinerías va a aceptar que un maldito cuate abra y lea sus cartas? ¡Es un ultraje que una compañía estadounidense no pueda mandar una carta privada a sus empleados! Si esto no acarrea la intervención —remató con tono misterioso—, ¡no sé qué lo hará!
Había toda clase de viajantes de compañías de armas y municiones, contrabandistas y estraperlistas; también un hombre pequeño y peleón, viajante de una empresa de retratos, que hacía ampliaciones al pastel de fotografías a cinco pesos la pieza. Corría de aquí para allá entre los mexicanos y recibía miles de encargos de fotografías, que había que pagar en el momento de la entrega y que, naturalmente, nunca podían entregarse. Era su primera experiencia con mexicanos y estaba muy satisfecho por los cientos de pedidos que había recibido. Hay que aclarar que un mexicano encarga rápidamente un retrato, un piano o un automóvil mientras no tenga que pagarlo, porque eso le da una sensación de riqueza.
El pequeño viajante de ampliaciones al pastel hizo un comentario sobre la Revolución mexicana. Dijo que el general Huerta debía de ser un gran hombre, ¡pues él tenía entendido que estaba lejanamente emparentado por el lado materno con la ilustre familia Carey, de Virginia!
La orilla estadounidense del río era patrullada dos veces al día por pequeñas divisiones de caballería, imitadas escrupulosamente por compañías de jinetes en el lado mexicano. Ambos bandos se observaban atentamente a través de la frontera. De vez en cuando un mexicano, incapaz de controlar su nerviosismo, disparaba un tiro a los estadounidenses, lo que desencadenaba una pequeña batalla, mientras los dos bandos se dispersaban por los matorrales. Un poco más allá de Presidio se hallaban estacionadas dos tropas de la Novena División de la Caballería Negra. Un soldado de color que daba de beber a su caballo a la orilla del río fue increpado desde la otra orilla por un mexicano que hablaba inglés:
—¡Eh, negro! —gritó, burlón—. ¿Cuándo van a cruzar la frontera tus malditos gringos?
—¡Chile! —respondió el negro—. ¡No vamos a cruzar la frontera! ¡Vamos a levantarla y llevarla hasta el canal de Panamá!
A veces un refugiado rico, con una buena cantidad de oro cosida a la silla de montar, cruzaba el río sin que los federales se dieran cuenta. Había seis automóviles grandes y potentes esperando a esas víctimas. Les cobraban cien dólares en oro por llevarlos al ferrocarril. De camino, en algún lugar de los desolados yermos al sur de Marfa, unos hombres enmascarados con toda probabilidad los asaltarían y les quitarían todo lo que llevaban encima.
En esas ocasiones, el sheriff del condado de Presidio irrumpía en el pueblo a lomos de un pequeño caballo pinto, una figura fiel a la mejor tradición de La chica del dorado Oeste.[1] Había leído todas las novelas de Owen Wister y sabía qué aspecto debía tener un sheriff del Oeste: dos revólveres a la cintura, una funda de fusil bajo el brazo, un gran cuchillo en la bota izquierda y un enorme rifle sobre la silla de montar. Su conversación estaba salpicada de los más terribles juramentos, y nunca pillaba a ningún delincuente. Se pasaba todo el tiempo haciendo respetar la prohibición de llevar armas en el condado de Presidio y jugando al póker. Por la noche, acabada su jornada, se le podía ver jugando tranquilamente una partida en la trastienda del local de Kleinmann.
La guerra y los rumores de guerra tenían a Presidio en un frenesí. Todos sabíamos que tarde o temprano el ejército constitucionalista llegaría desde Chihuahua y atacaría Ojinaga. De hecho, los generales federales en bloque ya habían abordado al comandante en jefe de la patrulla fronteriza para que preparara la retirada de Ojinaga del ejército federal en tales circunstancias. Decían que cuando los rebeldes atacaran, intentarían resistir por un tiempo respetable, pongamos que dos horas, y que luego les gustaría tener permiso para cruzar el río.
Sabíamos que a unos cuarenta kilómetros al sur, en el Paso de la Mula, quinientos voluntarios rebeldes vigilaban el único camino desde Ojinaga a través de las montañas. Cierto día un correo se coló por las líneas federales y cruzó el río con noticias importantes. Dijo que la banda militar del ejército federal marchaba por la zona ensayando su música, cuando fue capturada por los constitucionalistas, que tuvieron a los rehenes de pie en la plaza del mercado apuntándoles a la cabeza para que tocaran durante doce horas seguidas. «De esta manera —continuaba el mensaje—, las penurias de la vida en el desierto se aliviaron un poco». Nunca supimos qué hacía la banda ensayando a solas en el desierto, a treinta y cinco kilómetros de Ojinaga.
Los federales se quedaron otro mes en Ojinaga, y Presidio prosperó. Entonces apareció Villa sobre una loma del desierto, al frente de su ejército. Los federales resistieron un tiempo respetable —dos horas o, para ser exactos, hasta que el propio Villa, al frente de una batería, avanzó directamente hasta los cañones de los rifles— y a continuación se lanzaron en tropel a cruzar el río. Los soldados estadounidenses los llevaron a un amplio corral y más tarde los encerraron en un cercado con alambradas en Fort Bliss (Texas).
Pero para entonces yo ya estaba en México, cabalgando por el desierto con un centenar de andrajosos soldados constitucionalistas, rumbo al frente.
[1]Obra de teatro de David Belasco, estrenada en 1905 y ambientada en la Fiebre del Oro. (N. del T.).
PRIMERA PARTE
LA GUERRA DEL DESIERTO
1
LA REGIÓN DE URBINA
Un vendedor ambulante procedente de Parral entró en el pueblo con una mula cargada de macuche —se fuma macuche cuando no hay tabaco disponible—, así que fui a verlo con el resto de la población para enterarme de las noticias. Esto fue en Magistral, un pueblo en las montañas de Durango, a tres días a caballo del ferrocarril. Alguien compró un poco de macuche, el resto de nosotros le pedimos un poco y mandamos a un chico a por mazorcas de maíz. Todo el mundo encendió un cigarrillo y rodeó al vendedor formando tres filas, pues hacía semanas que el pueblo no tenía noticias de la revolución. El hombre traía rumores de lo más alarmantes: que los federales habían escapado de Torreón y venían de camino, quemando ranchos y matando a gente pacífica; que las tropas estadounidenses habían cruzado el río Bravo; que Huerta había dimitido y se dirigía hacia el norte para hacerse cargo en persona de las tropas federales; que habían matado a Pascual Orozco en Ojinaga; que Pascual Orozco marchaba hacia el sur con diez mil colorados. Pasaba estos informes con abundantes gestos dramáticos, pisoteando el suelo con fuerza hasta que su pesado sombrero entre marrón y dorado se bamboleaba sobre su cabeza, echándose el desvaído poncho azul sobre los hombros, disparando fusiles y desenvainando espadas imaginarias, mientras el público murmuraba: «¡Cielo santo!» y «¡Adiós!». Pero el rumor más interesante era que el general Urbina iba a salir para el frente dos días después.
Dio la casualidad de que un hosco árabe llamado Antonio Swayfeta iba a Parral a la mañana siguiente en un calesín, y me dejó acompañarlo hasta Las Nieves, donde vive el general. Por la tarde ya habíamos bajado las montañas hasta el gran altiplano en el norte de Durango y avanzábamos por las grandes olas de la amarillenta pradera, tan extensa que el ganado que pastaba quedaba reducido a meros puntos y acababa desapareciendo a los pies de las ásperas montañas púrpuras, que parecían estar a tiro de piedra. La hostilidad del árabe aflojó y me contó la historia de su vida, de la que no entendí palabra. No obstante, por lo que pude deducir, el meollo de aquello era en gran parte comercial. Había estado una vez en El Paso y le parecía la ciudad más bonita del mundo. Pero había más negocio en México. Dicen que hay pocos judíos en México porque no resisten la competencia de los árabes.
En todo ese día nos cruzamos con un solo ser humano, un anciano andrajoso a lomos de un burro, envuelto en un poncho rojinegro de cuadros, sin pantalones y aferrado a la rota culata de un rifle. Escupiendo, dijo ser un soldado que tras tres años de cavilaciones había decidido unirse a la Revolución y luchar por la libertad. No obstante, en su primera batalla dispararon un cañón, el primero que había oído en su vida, a resultas de lo cual se fue corriendo a su casa en El Oro, bajó a una mina y se quedó allí hasta que terminara la guerra.
Antonio y yo avanzábamos en silencio. De vez en cuando él se dirigía a la mula en perfecto castellano. En cierto momento me dijo que aquella mula era «puro corazón». El sol se detuvo un instante sobre la cresta de las montañas de pórfido rojo, y después se ocultó tras ellas. La turquesa bóveda celeste se tiñó del polvo anaranjado de las nubes. Las leguas de desierto ondulado brillaban y se acercaban bajo la suave luz. De pronto se alzó ante nosotros la sólida fortaleza de un gran rancho, como los que uno se encuentra una vez al día en aquella vasta tierra, un cuadrado imponente de paredes blancas, con torres provistas de aspilleras en las esquinas y una puerta tachonada de hierro. Se erguía sombrío y adusto sobre una pequeña colina desnuda, como cualquier castillo, rodeado de corrales de adobe. Debajo, en lo que había sido un arroyo seco durante todo el día, el río subterráneo emergía en una poza y desaparecía de nuevo en la arena. Finas hileras de humo procedentes del interior se elevaban en lo alto hacia el último sol de la tarde. Desde el río a la puerta pululaban las pequeñas figuras negras de las mujeres con jarros de agua sobre la cabeza, y dos jinetes llevaban el ganado hacia los corrales. Ahora las montañas al oeste eran de terciopelo azul y el pálido cielo, una bóveda sanguinolenta de seda acuosa. Pero cuando llegamos al gran portón del rancho, en lo alto solo había una lluvia de estrellas.
Antonio preguntó por don Jesús. Siempre se acierta preguntando por don Jesús en un rancho, porque ese es indefectiblemente el nombre del administrador. Al fin apareció un hombre de una altura imponente, con pantalones ajustados, camiseta de seda púrpura y un sombrero gris adornado con un cordón de plata, que nos invitó a entrar. El interior del muro estaba ocupado por casas de un extremo a otro. A lo largo de las paredes y sobre las puertas colgaban tiras de carne seca, junto a ristras de pimientos y ropa tendida. Tres muchachas cruzaron la plaza en fila con jarros de agua bamboleando sobre sus cabezas, hablando a gritos con la voz chillona de las mujeres mexicanas. En una casa, una mujer inclinada amamantaba a su bebé. En la puerta de al lado, otra se afanaba de rodillas en la interminable labor de moler el maíz en un batán de piedra. Los hombres, acuclillados ante pequeñas fogatas hechas con hojas de maíz y envueltos en sus ponchos desvaídos, fumaban sus hojas mientras veían trabajar a las mujeres. Mientras desensillábamos nuestros caballos, se levantaron y, rodeándonos, nos lanzaron un «buenas noches» en tono suave, curioso y amigable. ¿De dónde veníamos? ¿Adónde íbamos? ¿Qué noticias teníamos? ¿Los maderistas ya habían tomado Ojinaga? ¿Era cierto que Orozco venía a matar a los pacíficos? ¿Conocíamos a Pánfilo Silveyra? Era un sargento, uno de los hombres de Urbina. Provenía de aquella casa, y era primo de este hombre. ¡Ah, había demasiada guerra!
Antonio fue a agenciarse maíz para la mula.
—Solo un poquito de maíz —rogaba—. Seguro que don Jesús no le cobraría nada… Solamente lo que puede comer una mula…
En una de las casas negocié nuestra cena.
—Ahora somos muy pobres —dijo una mujer, extendiendo las manos—. Un poco de agua, frijoles, tortillas… Es todo lo que comemos en esta casa. ¿Leche? No. ¿Huevos? No. ¿Carne? No. ¿Café? ¡Válgame Dios, no!
Le sugerí que con ese dinero podía comprar esos productos en alguna otra casa.
—¿Quién sabe? —respondió vagamente.
En ese momento llegó el marido y le regañó por su falta de hospitalidad.
—Mi casa está a su disposición —dijo con aire espléndido, y me pidió un cigarrillo.
Luego se sentó en cuclillas mientras la mujer traía las dos sillas familiares y nos invitaba a sentarnos. El cuarto era de buen tamaño, con el suelo de tierra y un techo de pesadas vigas que dejaban entrever el adobe. Las paredes y el techo estaban encalados y, a simple vista, inmaculados. En un rincón había una gran cama de hierro, y en el otro una máquina de coser Singer, como en el resto de las casas que vi en México. Había también una mesa de patas largas y finas, sobre la que se veía una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ante la cual ardía una vela. Arriba, en la pared, colgaba una ilustración procaz recortada de las páginas de Le Rire con un marco de plata, claramente un objeto de la más alta veneración.
Entonces llegaron varios tíos, primos y compadres a preguntarnos tranquilamente si fumábamos. A una orden de su marido, la mujer trajo una brasa entre los dedos y nos pusimos a fumar. Se hizo tarde. Se inició una pequeña discusión acerca de quién compraría las provisiones para nuestra cena. Al final decidieron que la mujer y, poco después, Antonio y yo nos sentamos en la cocina, mientras ella, inclinada sobre la plataforma parecida a un altar situada en una esquina, cocinaba directamente sobre el fuego. El humo nos envolvió antes de salir por la puerta. De vez en cuando un cerdo o unas cuantas gallinas se colaban desde el exterior, o una oveja intentaba pillar alguna tortilla, pero la voz enojada del señor de la casa recordaba a la mujer que no estaba haciendo cinco o seis cosas a la vez. Entonces ella se levantaba fatigosamente y ahuyentaba al animal con una tea encendida.
Durante toda la cena —cecina muy picante por el chile, huevos fritos, tortillas, frijoles y un café negro y amargo— toda la población masculina del rancho nos hizo compañía, tanto dentro como fuera del cuarto. Algunos parecían especialmente predispuestos en contra de la Iglesia.
—¡Curas sinvergüenzas! ¡Siendo nosotros tan pobres, vienen a quitarnos la décima parte de lo que tenemos! —exclamó uno.
—Y nosotros pagando al Gobierno una cuarta parte por esta maldita guerra…
—¡Cállense la boca! —chilló la mujer—. ¡Es para Dios! Dios tiene que comer, igual que nosotros.
Su marido sonrió con aires de suficiencia. Había estado una vez en Jiménez y se le tenía por un hombre de mundo.
—Dios no come —sentenció—. Los curas engordan a nuestra costa.
—¿Por qué lo dan? —pregunté.
—Es la ley —dijeron varios al unísono.
¡Y nadie podía creer que esa ley había sido revocada en México en el año 1857!
Les pregunté por el general Urbina.
—Un buen hombre, todo corazón —dijo uno.
—Es muy valiente —dijo otro—. Las balas le rebotan como agua en un sombrero.
—Es el primo de la hermana del primer marido de mi mujer.
—Es bueno para los negocios del campo (dicho de otro modo, es un bandido y salteador de primera).
Y por último, uno dijo con orgullo:
—Hace unos pocos años era un peón como nosotros, y ahora es general y un hombre rico.
Pero no olvidaré en mucho tiempo el cuerpo esquelético y los pies descalzos de un anciano con cara de santo, que dijo lentamente:
—La Revolución es buena. Cuando termine, nunca nunca más pasaremos hambre si servimos a Dios. Pero es larga y no tenemos nada que comer ni ropa que ponernos, pues el amo ha abandonado la hacienda y no tenemos herramientas ni animales para trabajar. Además, los soldados se llevan todo nuestro grano y ahuyentan nuestro ganado.
—¿Por qué no luchan los pacíficos?
—Ahora no nos necesitan —dijo, encogiéndose de hombros—. No tienen rifles para nosotros, ni caballos. Están ganando. ¿Y quién los alimentará si no plantamos maíz? No, señor. Pero si la Revolución sale derrotada, entonces no habrá más pacíficos. Se alzarán con nuestros cuchillos y nuestros látigos… La Revolución no será derrotada…
Cuando Antonio y yo nos envolvimos en nuestras mantas sobre el suelo del granero, ellos cantaban. Uno de los jóvenes se había agenciado una guitarra en alguna parte y dos voces, entrelazándose en la típica y estridente armonía mexicana de barbería, cantaban algo acerca de una «triste historia de amor».
El rancho era uno de los muchos pertenecientes a la hacienda de El Canotillo y pasamos todo el día siguiente recorriendo sus grandes terrenos, que cubren más de ochocientas mil hectáreas, según me dijeron. El hacendado, un rico español, había huido del país dos años antes.
—¿Quién es el dueño ahora?
—El general Urbina —dijo Antonio.
Y así era, por lo que vi después. Las grandes haciendas del norte de Durango, un área mayor que el estado de Nueva Jersey, habían sido confiscadas al Gobierno constitucionalista por el general, que las regentaba con sus propios agentes, y, según se decía, iba a medias con la Revolución.
Viajamos durante todo el día, sin parar más que para comer unas tortillas. Al atardecer vimos el muro de barro parduzco que rodeaba El Canotillo, con su ciudad de pequeñas casas y la vieja torre rosada de la iglesia sobresaliendo entre los álamos, a unos kilómetros al pie de las montañas. El pueblo de Las Nieves, un desordenado conjunto de casas del color del adobe con que están construidas, se desplegaba ante nosotros como una extraña excrecencia del desierto. Un río cabrilleaba, sin rastro de verde en sus riberas que contrastase con la llanura calcinada, y trazaba un semicírculo alrededor del pueblo. Cuando lo vadeamos, entre las mujeres arrodilladas que lavaban la ropa, el sol se ocultó de pronto tras las montañas al oeste. Al instante un diluvio de luz amarilla, espesa como el agua, inundó la tierra, y una bruma dorada se elevó desde el suelo, donde flotaba el ganado sin patas.
Yo sabía que el precio por un viaje como el que me había proporcionado Antonio era de al menos diez pesos, y para colmo era árabe. Pero cuando le ofrecí dinero, me abrazó y se echó a llorar. ¡Dios te bendiga, árabe excelente! Tienes razón, los negocios son mejores en México.
2
EL LEÓN DE DURANGO EN SU CASA
Delante de la puerta del general Urbina estaba sentado un viejo peón con cuatro cartucheras cerca de él, ocupado en la genial tarea de llenar las bombas de hierro corrugado con pólvora. Apuntó con el pulgar hacia el patio. La casa, los corrales y los almacenes del general ocupaban un espacio cuadrangular tan grande como un bloque de pisos, lleno de cerdos, pollos y niños medio desnudos. Dos cabras y tres magníficos pavos reales nos miraban meditabundos desde el tejado. Dentro y fuera de la sala de estar, desde donde llegaban los acordes fonográficos de La princesa del dólar, acechaba una bandada de gallinas. Una anciana salió de la cocina y vació un cubo de basura en el suelo. Todos los cerdos acudieron rápidamente, lanzando gruñidos. En una esquina del muro de la casa estaba sentada la hijita del general, mascando un cartucho. Había un grupo de hombres de pie o sentados en el suelo alrededor de un pozo, en el centro del patio. El propio general estaba entre ellos, sentado en una rota butaca de mimbre, dando de comer tortillas a un ciervo domesticado y a una oveja negra y coja. Arrodillado delante de él, un peón sacaba cientos de cartuchos de Mauser de un saco de lona.
El general no respondió a mis explicaciones. Me estrechó flojamente la mano y la retiró enseguida, pero no se levantó. Era un hombre robusto, de mediana estatura y la tez color caoba, con una barba rala hasta los pómulos que no ocultaba la amplia, delgada e inexpresiva boca, las enormes fosas nasales y los ojillos brillantes y divertidos como los de un animal. Durante al menos cinco minutos no los apartó de los míos. Saqué mis papeles.
—No sé leer —dijo de pronto el general, e hizo una seña a su secretario—. ¿Así que usted quiere venir conmigo a la batalla? —me soltó en su más bronco español—. ¡Hay muchas balas! —Permanecí callado—. ¡Muy bien! Pero no sé cuándo saldré. Quizá dentro de cinco días. ¡Ahora coma!
—Gracias, mi general, pero ya he comido.
—Vaya a comer —repitió tranquilamente—. ¡Ándele!
Un hombrecillo mugriento al que todos llamaban «doctor» me acompañó al comedor. Había sido farmacéutico en Parral, pero ahora era mayor. Me dijo que esa noche dormiríamos juntos. Pero antes de llegar al comedor alguien gritó: «¡Doctor!». Había llegado un hombre herido, un campesino con su sombrero en la mano y un pañuelo ensangrentado alrededor de la cabeza. El pequeño doctor se volvió todo eficiencia. Mandó a un muchacho a por las tijeras de casa y a otro a por un cubo de agua del molino. Afiló con su cuchillo un palo que cogió del suelo. Tras sentar al hombre sobre una caja y quitarle el vendaje, quedó al descubierto un corte de cinco centímetros de largo, cubierto de mugre y sangre reseca. Primero cortó el pelo alrededor de la herida, metiendo sin cuidado las puntas de las tijeras. El hombre contuvo el aliento, pero no se movió. Luego el doctor cortó lentamente la sangre coagulada por encima, silbando alegremente.
—Sí. Es interesante la vida de un médico —dijo mientras examinaba de cerca el vómito de sangre. El campesino estaba sentado como una piedra enferma—. Y es una vida llena de nobleza —prosiguió el médico—, aliviando el sufrimiento del prójimo.
Entonces cogió el palo afilado, lo introdujo bien dentro y hurgó lentamente por toda la herida.
—¡Vaya! El animal se ha desmayado —dijo el doctor—. Sujétenlo mientras lo lavo. —Dicho esto, levantó el cubo y vertió su contenido sobre la cabeza del paciente, cuyas ropas se empaparon de agua y sangre—. Estos peones ignorantes no tienen coraje —dijo el médico mientras cubría la herida con la venda original—. Es la inteligencia lo que constituye el alma, ¿no?
Cuando el campesino volvió en sí, le pregunté:
—¿Es usted soldado?
El hombre sonrió con un leve gesto de desprecio.
—No, señor, yo solo soy un pacífico —dijo—. Vivo en El Canotillo, donde tiene usted su casa.
Al cabo de un buen rato nos sentamos a cenar. Allí estaba el teniente coronel Pablo Seañes, un joven de veintiséis años abierto y encantador, a quien los tres años de lucha le habían costado cinco balas en su cuerpo. Su conversación estaba trufada de tacos soldadescos y su pronunciación era algo confusa, a resultas de una bala en la mandíbula y una lengua casi cortada por el tajo de una espada. Según decían, era un demonio en el campo de batalla y después, un matador. En la primera toma de Torreón, Pablo y otros dos oficiales, el mayor Fierro y el capitán Borunda, habían ejecutado ellos solos a ochenta prisioneros desarmados. Cada uno les disparaba con su revólver hasta que se les cansaba la mano de tanto apretar el gatillo.
—Oiga —dijo Pablo—, ¿dónde está el mejor instituto para estudiar hipnotismo en Estados Unidos? En cuanto termine esta maldita guerra voy a estudiar para hipnotizador.
Dicho lo cual, se giró y empezó a lanzar pullas al teniente Borrega, al que llamaban burlonamente el León de las Sierras por lo mucho que alardeaba. Este sacó su revólver.
—¡No quiero asuntos con el diablo! —gritó, entre las carcajadas de los demás.
También estaba el capitán Fernando, un hombre canoso y gigantesco con pantalones ajustados, que había luchado en veintiuna batallas. Le hacía muchísima gracia mi español rudimentario, y cada palabra que yo decía le producía ataques de risa que hacían temblar el adobe hasta el techo. Nunca había salido de Durango, y afirmaba que había un gran mar entre Estados Unidos y México y que el resto de la tierra era agua. Sentado a su lado estaba Longinos Güereca, con una hilera de dientes cariados que cruzaban su cara delicada y redonda cada vez que sonreía, y un historial de pura valentía, famosa en todo el ejército. Tenía veintiún años y ya era capitán. Me contó que la noche anterior sus propios hombres habían intentado matarlo. Luego estaba Patricio, el mejor jinete de caballos salvajes del estado, y a su lado Fidencio, un indio de pura cepa y dos metros de altura, que siempre luchaba de pie. Y por último Rafael Zalarzo, un pequeño jorobado que Urbina llevaba en su cortejo para divertirse, como cualquier duque italiano de la Edad Media.
Tras quemarnos la garganta con la última enchilada y empujar el último frijol con una tortilla —los tenedores y las cucharas eran algo desconocido—, cada uno de los presentes bebió un trago de agua, hizo gárgaras y lo escupió al suelo. Cuando salí al patio, vi la figura del general aparecer por la puerta de su cuarto, tambaleándose ligeramente. En la mano llevaba un revólver. Se detuvo un momento a la luz de otra puerta y entró, dando un portazo.
Yo ya estaba acostado cuando el médico entró en la habitación. En la otra cama reposaban el León de las Sierras y su amante ocasional, roncando ruidosamente.
—Sí —dijo el médico—, ha habido un problemilla. El general lleva dos meses sin poder andar por el reúma. A veces le duele mucho y se alivia con aguardiente. Esta noche ha intentado disparar a su madre. Siempre intenta disparar a su madre porque la quiere mucho.
El médico se miró un momento en el espejo y se atusó el bigote.
—No se confunda, esta revolución es una lucha de los pobres contra los ricos. Yo era muy pobre antes de la Revolución y ahora soy muy rico.
Se quedó un momento pensativo, y empezó a quitarse la ropa. Vestido con su mugrienta camiseta, me honró con su única frase en inglés:
—Tengo piojos —dijo, sonriendo orgulloso.
Al amanecer salí a caminar por Las Nieves. El pueblo pertenecía al general Urbina, la gente, las casas, los animales y las almas inmortales. En Las Nieves él y nada más que él impartía la alta justicia, y también la baja. La única tienda del pueblo estaba en su casa. Compré cigarrillos al León de las Sierras, que hacía de dependiente durante el día. En el patio el general hablaba con su amante, una hermosa mujer de aspecto aristocrático y voz como un serrucho. Al verme, se acercó y, tras estrecharme la mano, me dijo que le gustaría que le hiciera unas fotos. Le dije que ese era mi objetivo y le pregunté si creía que marcharía pronto al frente.
—Creo que dentro de unos diez días —contestó.
Empecé a sentirme incómodo.
—Agradezco su hospitalidad, mi general —le dije—, pero mi trabajo requiere estar donde pueda ver el avance a Torreón. Si no es inconveniente, me gustaría volver a Chihuahua para unirme al general Villa, que pronto saldrá para el sur.
Urbina, sin inmutarse, me espetó:
—¿Qué es lo que no le gusta de este lugar? ¡Está en su casa! ¿Quiere cigarrillos? ¿Aguardiente, sotol, coñac? ¿Quiere una mujer que le caliente la cama por la noche? ¡Puedo darle lo que pida! ¿Quiere una pistola? ¿Un caballo? ¿Dinero?
Sacó un puñado de dólares de plata y los arrojó tintineando a mis pies.
—En ninguna parte de México estoy tan contento y complacido como en esta casa —le dije, dispuesto a seguir adelante.
Durante la hora siguiente fotografié al general Urbina: el general Urbina de pie, con y sin sable; el general Urbina montado en tres caballos diferentes; el general Urbina con y sin su familia; los tres hijos del general Urbina, a caballo y en el suelo; la madre del general Urbina, y la amante de este; la familia al completo, armada con sables y revólveres, incluido el fonógrafo, traído para la ocasión, mientras uno de los niños sostenía una pancarta en la que ponía: «General Tomás Urbina R.».
3
EL GENERAL MARCHA A LA GUERRA
Habíamos terminado de desayunar, y yo me estaba resignando a pasar diez días en Las Nieves cuando el general cambió repentinamente de opinión. Salió de su cuarto gritando órdenes. Cinco minutos después la casa era todo ajetreo y confusión. Los oficiales empaquetaban apresuradamente sus ponchos, los mozos y los jinetes ensillaban los caballos y los peones, armados con rifles, corrían de un lado para otro. Patricio enjaezó cinco mulas al gran carruaje, una réplica exacta de la diligencia de Deadwood. Un correo salió a toda prisa para convocar a la tropa, que estaba acuartelada en El Canotillo. Rafaelito cargó el equipaje del general en el carruaje. Consistía en una máquina de escribir, cuatro sables, uno de ellos con el emblema de los caballeros de Pitias, tres uniformes, el hierro de marcar del general y un barril de cuarenta y cinco litros de sotol.
Luego llegó la tropa, levantando una irregular polvareda parduzca a lo largo de varios kilómetros en el camino. Al frente marchaba una figura achaparrada y morena, con la bandera mexicana ondeando sobre su cabeza. Llevaba un sombrero de ala ancha cargado con un cordón de dos kilos de oro deslustrado, que probablemente había sido el orgullo de algún hacendado imperial. Tras él venía Manuel Paredes, con botas de montar hasta la cadera, abrochadas con hebillas del tamaño de un dólar, arreando a su montura con el revés de un sable; Isidro Amaya, que hacía corcovear a su caballo agitando un sombrero delante de sus ojos; José Valiente, que hacía repicar sus enormes espuelas plateadas con incrustaciones turquesa; Jesús Mancilla, con su reluciente cadena dorada alrededor del cuello; Julián Reyes, con estampas a color de Cristo y de la Virgen prendidas en la visera del sombrero; un grupo de seis rezagados, a los que Antonio Guzmán trataba de echar el lazo. Las lazadas de su cuerda de crin de caballo planeaban sobre la polvareda. Llegaron galopando, entre gritos indios y el chasquido de revólveres, hasta que estuvieron a solo treinta metros. Entonces dieron un tirón a sus pequeños caballos para que estos frenaran en seco, con los hocicos ensangrentados, en medio de un confuso remolino de hombres, caballos y polvo.
Así era la tropa cuando la vi por primera vez. Eran unos cien hombres, en todos los grados de pintoresco desaliño. Algunos llevaban petos, otros las chaquetas de charro de los peones, mientras que uno o dos lucían pantalones vaqueros ajustados. Unos pocos iban calzados, la mayoría llevaba sandalias de piel de vaca y el resto iba descalzo. Sabás Gutiérrez llevaba puesta una vieja levita, cortada en la parte trasera para cabalgar. Rifles enfundados en las sillas de montar, cuatro o cinco cartucheras en bandolera sobre el pecho, sombreros altos y de ala ancha, enormes espuelas que repiqueteaban al cabalgar y sarapes de colores brillantes atados por la espalda. Esos eran sus uniformes.
El general estaba con su madre, y afuera, en cuclillas, su amante lloraba rodeada por sus tres hijos. Llevábamos esperando casi una hora cuando de pronto Urbina salió por la puerta. Sin apenas mirar a su familia, saltó sobre su gran caballo gris y lo espoleó furiosamente hacia la calle. Juan Sánchez tocó su cascada corneta y la tropa, con el general al frente, tomó el camino de El Canotillo.
Mientras tanto, Patricio y yo cargamos tres cajas de dinamita y un cajón de bombas en el maletero del carro. Monté junto a Patricio, los peones soltaron la cabeza de las mulas y el largo látigo se enroscó sobre sus panzas. Salimos galopando como una exhalación del pueblo y enfilamos la empinada ribera del río a treinta kilómetros por hora. Lejos, al otro lado, la tropa marchaba por un camino más directo. Pasamos El Canotillo sin detenernos.
—¡Arre, mulas! ¡Putas! ¡Hijas de la…! —gritaba Patricio, haciendo restallar el látigo.
El Camino Real era una simple pista de terreno irregular. Cada vez que tomábamos un pequeño arroyo, la dinamita caía con un ruido escalofriante. De pronto se rompió una cuerda y una caja salió rebotando del carro y cayó sobre las rocas, pero la mañana estaba fría y la volvimos a amarrar con cuidado.
Casi cada cien metros había pequeños montículos de piedras a lo largo del camino, coronados por cruces de madera, en memoria de un asesinato. Y de vez en cuando una cruz alta y encalada se alzaba en medio de un camino secundario para proteger al pequeño rancho desértico de las visitas del diablo. Un chaparral negro y brillante, tan alto como el lomo de una mula, arañaba el costado del carro. Las yucas españolas y los grandes cactus barril nos miraban como centinelas recortados contra el horizonte del desierto. Y los poderosos buitres mexicanos volaban continuamente en círculo sobre nuestras cabezas, como si supieran que íbamos a la guerra.
A última tarde de la tarde, divisamos a nuestra izquierda el muro de piedra que delimita los millones de hectáreas de la hacienda de Torreón de Cañas y que atraviesa más de cincuenta kilómetros de desiertos y montañas, como la Gran Muralla China. Y poco después, la hacienda misma. La tropa había desmontado cerca de la Casa Grande. Dijeron que el general Urbina había enfermado repentinamente y que probablemente no podría levantarse en una semana.
La Casa Grande, un magnífico palacio porticado pero de una sola planta, cubría la cima entera de un promontorio del desierto. Desde su puerta se podían ver veinticinco kilómetros de llanura amarillenta y ondulada, y más allá la interminable sierra de desnudas montañas apiladas las unas encima de las otras. Detrás de la Casa se hallaban los grandes corrales y establos, donde las hogueras vespertinas de la tropa lanzaban ya innumerables columnas de humo amarillento. Debajo, en la hondonada, más de cien casas de peones formaban una enorme plaza cuadrada, donde los niños y los animales jugaban revueltos y las mujeres, arrodilladas, se afanaban en la eterna molienda del maíz. Fuera, en el desierto, un grupo de vaqueros cabalgaba lentamente hacia su casa. Y desde el río, la interminable cadena de mujeres con mantones negros llevaba jarros de agua sobre la cabeza. Es imposible imaginar lo cerca de la naturaleza que viven los peones de estas grandes haciendas. Sus casas están construidas con la tierra que pisan, cocida al sol. Su comida es el maíz que cultivan. Su bebida, el agua del menguado río, trasportada trabajosamente sobre sus cabezas. La ropa que visten se teje con lana y sus sandalias se cortan con la piel de un novillo recién sacrificado. Los animales son sus fieles compañeros y los lares de su hogar. La luz y la oscuridad son su día y su noche. Cuando un hombre y una mujer se enamoran, se lanzan en brazos del otro sin las formalidades del cortejo, y cuando se cansan, se separan y punto. El matrimonio es muy caro (seis pesos para el cura) y se considera un gasto ostentoso, pero no es más vinculante que la unión más informal. Y por supuesto, los celos se resuelven a cuchilladas.
Cenamos en una de las nobles y desnudas salas de la Casa Grande, una habitación con un techo de cinco metros de altura y paredes de proporciones majestuosas, cubiertas con papel pintado barato de Estados Unidos. Un gigantesco aparador de caoba ocupaba un lado de la estancia, aunque no teníamos cuchillos ni tenedores. Había una minúscula chimenea, en la que nunca se había encendido un fuego, pero un escalofrío de muerte habitaba aquel lugar de día y de noche. El cuarto contiguo se hallaba abarrotado de pesados tapices con lunares, aunque no había alfombras en el suelo de cemento. Ni una sola tubería o cañería en toda la casa, pues se iba al pozo o al río a por agua. ¡Y las velas como única luz! Naturalmente, el dueño hacía mucho que había huido del país, pero en su momento de esplendor la hacienda debía de haber sido tan imponente e incómoda como un castillo medieval.
El cura de la iglesia de la hacienda presidía la cena. Le traían las viandas más selectas, que a veces pasaba a sus favoritos después de servirse. Tomamos sotol y aguamiel, mientras el cura se bebía una botella de anís rapiñado. Estimulado por este, Su Reverencia discurseó sobre las virtudes del confesionario, sobre todo en lo tocante a las jovencitas. También nos dio a entender que poseía ciertos derechos feudales sobre las recién casadas.
—Aquí las muchachas son muy apasionadas —dijo.
Noté que a los demás no les hacía mucha gracia, aunque se mostraban aparentemente respetuosos. Cuando salimos del cuarto, José Valiente, tan agitado que apenas podía hablar, bufó:
—¡Sé que el muy cochino y mi hermana…! ¡La Revolución tendrá algo que decir sobre estos curas!
Dos altos dirigentes constitucionalistas propusieron luego un programa poco conocido para echar a los sacerdotes de México, y es sabida la hostilidad de Villa hacia los curas.
Patricio estaba enjaezando el carro y la tropa montando cuando salí a la luz de la mañana. El médico, que se quedaba con el general, se acercó a mi amigo, el jinete Juan Vallejo.
—Tiene usted un bonito caballo —dijo— y un buen rifle. Préstemelos.
—Pero es que no tengo otros —rogó Juan.
—Soy su superior —contestó el médico.
Y esa fue la última vez que vi a médico, caballo y rifle.
Me despedí del general, que yacía dolorido en la cama mientras mandaba boletines telefónicos a su madre cada quince minutos.
—Que tenga buen viaje —dijo—. Escriba la verdad. Le encomiendo a Pablito.
4
LA TROPA EN MARCHA
Subí al coche junto con Rafaelito, Pablo Seañes y su amante. Ella era una extraña criatura. Joven, delgada y hermosa, era dura y venenosa con todos menos con Pablo. Nunca la vi sonreír ni le escuché una palabra amable. A veces nos trataba con sorda furia, otras con bestial indiferencia, pero a Pablo lo arrullaba como a un bebé. Cuando él se recostaba en el asiento con la cabeza en su regazo, ella lo abrazaba con furia contra su pecho, ronroneando como una tigresa con su cachorro.
Patricio desenfundó la guitarra y el teniente coronel, acompañado por Rafael, cantó canciones de amor con su voz rota. Cualquier mexicano se sabe cientos de ellas. No están escritas, sino que a menudo se compusieron de forma improvisada y pasaron de boca en boca. Algunas son muy bonitas, otras grotescas y otras tan satíricas como cualquier canción popular francesa. El teniente coronel cantó:
Vagué por el mundo,
exiliado por el Gobierno.
Volví al terminar la guerra,
empujado por el dulce amor.
Me fui con el propósito
de no volver jamás.
Y el amor de una mujer fue lo único
que me hizo regresar.
Luego cantó Los hijos de la noche:
Soy uno de los hijos de la noche
que vagan sin rumbo en la oscuridad.
La hermosa luna con sus rayos dorados
es mi compañera de fatigas.
Voy a separarme de ti,
agotado de tanto llorar.
Voy a zarpar, zarpar
a la orilla del mar.
Mira, cuando nos separemos,
que no dejaré que ames a otro,
pues si así fuera te rompería la cara
y nos zurraríamos de lo lindo.
Así que me haré norteamericano.
Ve con Dios, Antonia.
Despídeme de mis amigos.
¡Ojalá los gringos me dejen pasar
y abrir una taberna
al otro lado del río!
En la hacienda de El Centro nos dieron de comer. Allí Fidencio me ofreció su caballo para cabalgar por la tarde.