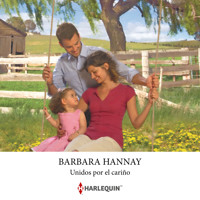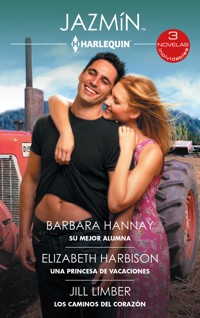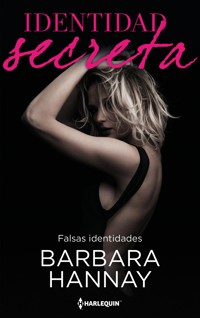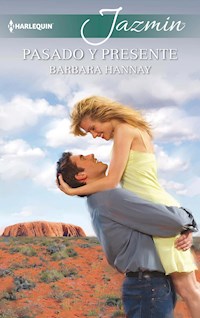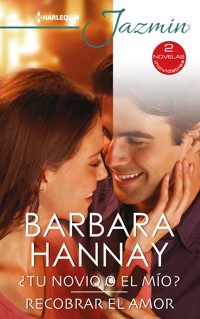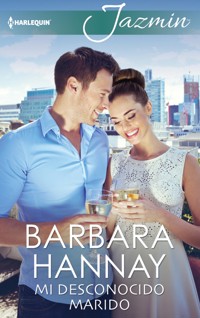
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Un momento de amnesia para el recuerdo… Al despertar tras caerse de un caballo, Carrie Kincaid descubrió que su mundo estaba del revés. No era capaz de recordar al hombre que tenía delante y que decía ser su marido. Max Kincaid hacía revolotear su corazón, pero todos los recuerdos de los momentos vividos junto a él se habían esfumado. Para Max esa era la última oportunidad de salvar su matrimonio. Hasta que su esposa recuperara la memoria, haría todo lo posible por recrear los instantes felices del romance que habían compartido, todos los instantes mágicos. Sería una carrera contrarreloj durante la que tendría que ayudarla a redescubrir las razones por las que se habían enamorado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Barbara Hannay
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Mi desconocido marido, n.º 2601 - septiembre 2016
Título original: The Husband She’d Never Met
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8658-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
LA MALETA estaba casi llena. Aturdida y asustada, Carrie la miró. ¿Cómo era posible que pudiera empacar su vida entera tan rápidamente y con tanta eficiencia? Habían sido tres años de matrimonio, y todos sus sueños, esperanzas y anhelos estaban perfectamente doblados y colocados dentro de esa dura maleta plateada. Con las manos temblorosas se alisó el suéter. La vista se le nublaba por las lágrimas.
Sabía que iba a ser duro, pero el paso final de cerrar la maleta y alejarse de Max casi parecía una proeza imposible de llevar a cabo. La idea era aterradora, como si estuviera a punto de lanzarse por un precipicio. Pero no tenía elección. Tenía que marcharse de Riverslea Downs y debía hacerlo ese mismo día, antes de flaquear.
Carrie contempló el armario, ya casi vacío. Había tomado cosas de manera aleatoria, consciente de que no podía llevárselo todo de una vez. Había sacado unas cuantas prendas urbanas, unos cuantos vaqueros y camisetas. Además, la ropa que llevaría a partir de ese momento le traía sin cuidado. Nada le importaba ya, en realidad. La única forma de sobrevivir a esa situación era entumecer las emociones. Revisó de nuevo todos los cajones, preguntándose si debería meter algunas prendas más en la maleta.
Y justo en ese momento lo vio, en el fondo de un cajón. Era un pequeño paquete envuelto en papel de seda.
El corazón le dio un vuelco y entonces se le aceleró. No podía dejarlo ahí.
Conteniendo las lágrimas, tomó el paquete con ambas manos. No pesaba casi nada. Lo sostuvo contra su pecho, luchando contra los recuerdos que la bombardeaban, y entonces, por fin, lo guardó en el fondo de la maleta. Presionó las prendas de ropa y cerró los candados. Estaba lista. Ya no quedaba nada por hacer, excepto dejar la carta que había escrito con tanto cuidado sobre la mesa de la cocina. Era una carta para su marido.
Resultaba cruel, pero no podía hacerlo de otra manera. Si hubiera intentado explicarle las cosas cara a cara, él se hubiera dado cuenta de lo difícil que era para ella y nunca hubiera podido convencerlo. Había pensado las cosas una y otra vez y sabía que esa era la forma más limpia de hacerlo todo, la única forma.
De pie frente a la ventana del dormitorio, Carrie contempló los prados dorados bajo el sol radiante del Outback australiano. La brisa transportaba un ligero aroma a eucalipto y a lo lejos se oía el graznido de una urraca. Un nudo duro y caliente se le alojó en la garganta. Amaba ese lugar.
«Vete ahora. No lo pienses. Solo hazlo».
Tomó el sobre que contenía la misiva, agarró la maleta y contempló por última vez la habitación que había compartido con Max durante tres años. Levantando la barbilla, se puso erguida y salió.
Cuando sonó el teléfono, Max Kincaid decidió ignorarlo. No quería hablar, por muy buenas que fueran las intenciones del que le llamaba en ese momento. El dolor que padecía en ese momento era demasiado fuerte y no había lugar para las palabras.
El teléfono siguió sonando durante unos segundos. El estridente timbre le taladraba la oreja. Molesto, dio media vuelta y se dirigió hacia la veranda de la fachada, que siempre había sido uno de sus rincones favoritos. Desde allí se divisaban los prados, los bosques y las colinas lejanas que tanto había amado durante toda su vida. Ese día, sin embargo, la hermosa vista apenas captaba su atención. Solo podía dar gracias porque el teléfono hubiera dejado de sonar. De repente, en medio del silencio, oyó un gemido sutil. Clover, la perra de Carrie, le miraba con unos ojos tristes, desconcertados.
–Sé perfectamente cómo te sientes, chica –Max acarició la cabecita de la vieja labradora–. No puedo creer que te haya dejado a ti también, pero supongo que no cabías en un apartamento en la ciudad.
El filo del dolor que llevaba sintiendo desde la noche anterior le atravesó una vez más. Se había encontrado con una casa vacía y una simple carta, nada más. En ella, Carrie le explicaba las razones por las que se había marchado. Le dejaba muy claro ese desencanto creciente que la vida en el campo la hacía sentir. El papel que le había tocado desempeñar como esposa de un ganadero, al parecer, nunca había sido para ella.
Sobre el papel aquello no parecía muy convincente, sin embargo. Max no hubiera creído ni una sola palabra si no hubiera sido testigo del evidente desgaste que había notado en la actitud de su esposa en los meses anteriores. Pero, aun así, nada de aquello tenía sentido. ¿Cómo era posible que una mujer pudiera aparentar absoluta felicidad durante dos años y medio para después cambiar de la noche a la mañana? Tenía unas cuantas teorías sobre ese último viaje que Carrie había hecho a Sídney, pero…
El teléfono volvió a sonar, interrumpiendo sus maltrechos pensamientos.
«Maldita sea».
Desafortunadamente no podía desconectar el teléfono fijo de la misma forma en que apagaba el móvil. De repente sintió que le remordía la conciencia. Al menos debía comprobar de quién se trataba. Si se trataba de algo serio, la persona podía dejarle un mensaje.
Se tomó su tiempo para regresar a la cocina. El teléfono estaba fijado a la pared. Había dos mensajes y el más reciente era de su vecino, Doug Peterson.
–Max, descuelga el maldito teléfono.
También había un mensaje anterior.
–Max, soy Doug. Te estoy llamando desde Jilljinda Hospital. Carrie ha tenido un accidente. Llámame, por favor.
Capítulo 2
–BUENOS días, señora Kincaid.
Carrie suspiró al tiempo que la enfermera entraba en su habitación. Ya le había dicho unas cuantas veces al personal del hospital que su apellido era Barnes y también había recalcado que ya no era «señora», sino «señorita», pero era inútil.
La nueva enfermera, que sin duda acababa de empezar su turno de mañana, le retiró la bandeja del desayuno y le colocó un tensiómetro en el brazo.
–¿Qué tal estamos esta mañana?
–Bien –le dijo Carrie con sinceridad.
El dolor de cabeza ya empezaba a desvanecerse.
–Estupendo –la enfermera la miró con una sonrisa radiante–. En cuanto termine, puede ver a la visita.
¿La visita?
«Gracias a Dios».
Carrie sintió un alivio tan grande que la sonrisa se le salió de los labios. Seguramente debía de ser su madre.
Sylvia Barnes les dejaría muy claro a todos que su nombre era Carrie Barnes, y que era de Chesterfield Crescent, Surry Hills, Sídney. La señora Kincaid, de Riverslea Downs, ese recóndito rincón del oeste de Queensland, no existía.
El tensiómetro comenzó a presionarle el brazo y Carrie se concentró en las vistas que se divisaban a través de la ventana; gomeros, hectáreas interminables de hierba de un color claro, rasa como si de un campo de fútbol se tratara… y a lo lejos, las violáceas colinas en la distancia. También veía una verja de alambrada y podía oír el graznido de un cuervo.
Carrie experimentó un incómodo momento de duda.
La escena era inconfundiblemente rural, tan distinta a la que le ofrecía su casa, situada en un concurrido barrio de Surry Hills, Sídney. Ella estaba acostumbrada a los coffee shops con estilo, a los bares y restaurantes, las librerías con encanto y a curiosas tiendas de antigüedades. ¿Por qué estaba en ese lugar? ¿Cómo había llegado hasta allí?
–Umm, tienes la tensión un poco alta –la enfermera fruncía el ceño.
Le quitó el tensiómetro e hizo unas anotaciones en el parte clínico que estaba al pie de la cama.
–Debe de ser porque estoy estresada –dijo Carrie.
–Sí –la enfermera le dedicó una sonrisa cómplice–. Pero te vas a sentir mucho mejor cuando veas a tu esposo.
«¿Esposo?».
Carrie sintió un sudor frío que se convertía en calor en un nanosegundo.
–Pero mi visita… –comenzó a decir, pero tuvo que tragar en seco para no atragantarse con las palabras–. Es mi madre, ¿no?
–No, cielo. Es tu marido, el señor Kincaid.
La enfermera, una cincuentona rolliza, arqueó una ceja y le dedicó una media sonrisa.
–Te sentirás mejor en cuanto le veas. Ya verás.
Carrie sintió que acababa de despertar de un sueño para encontrarse en mitad de una pesadilla. El miedo y la confusión se apoderaron de ella. Lo único que quería era taparse hasta las orejas y volatilizarse bajo las mantas.
La noche anterior el médico le había contado una historia absurda. Le había dicho que se había caído de un caballo, pero eso era una locura. Lo más cerca que había estado de un equino en toda su vida había sido cuando había montado en carrusel de niña. Una pareja, Doug y Mary Peterson, la habían llevado al hospital, pero a ellos tampoco les conocía. Y después el médico le había dicho que se había dado un golpe fuerte en la cabeza y que sufría de amnesia.
Nada de aquello tenía sentido.
¿Cómo iba a tener amnesia si sabía exactamente quién era? Recordaba su nombre y su número de teléfono a la perfección, así que… ¿Cómo podía ser posible que hubiera olvidado algo tan importante como lo que el médico le había dicho? ¿Cómo iba a olvidar que tenía un marido?
–Estoy segura de que no estoy casada –le dijo a la enfermera, tal y como había hecho el día anterior ante el resto del personal del hospital–. Nunca he estado casada –añadió.
Sin embargo, mientras hablaba, no pudo evitar sentir una ola de pánico caliente que la recorría por dentro. Había visto esa marca de piel pálida en el dedo anular de su mano izquierda. ¿Cuándo había ocurrido eso? ¿Cómo? ¿Por qué?
Había hecho preguntas, pero los sanitarios se habían limitado a fruncir el ceño y habían hecho toda clase de anotaciones. Después se habían sucedido las llamadas a especialistas y finalmente le habían dicho que tenían que hacerle un escáner cerebral, lo cual no podía realizarse en ese pequeño hospital de la Australia profunda.
Tenían que trasladarla a un centro más grande.
Todo había sido tan confuso. Había sentido tanto miedo que al final se había echado a llorar y el médico le había tenido que recetar un calmante. Evidentemente la pequeña pastilla blanca también la había hecho dormir profundamente, puesto que ya era por la mañana. Y el hombre que decía ser su esposo, al parecer, había tenido que recorrer una larga distancia en coche, la distancia que separaba el hospital de su granja.
En cualquier momento entraría en la habitación…
¿Qué podía esperar? ¿Qué esperaría él?
Carrie se preguntó qué aspecto tendría. A lo mejor debería buscar un peine entre los objetos de aseo personal que le había proporcionado el hospital. ¿Pero por qué iba a molestarse en aparecer presentable ante un hombre al que no conocía?
La curiosidad le ganó la batalla. Agarró el pack de higiene y encontró un peine y un espejo. Era tan pequeño que solo podía verse por partes, pero tenía una especie de rozadura en la frente y un moratón azulado que ya empezaba a ponerse negro. Parecía estar igual que siempre, pero cuando se pasó el peine por el cabello se dio cuenta de que ya no llevaba su corte bob de siempre, sino que el pelo le llegaba hasta los hombros.
¿Cuándo había ocurrido eso? Además, lo tenía de color castaño oscuro. Ella siempre se arreglaba el pelo con Gavin, el estilista más prestigioso de Crown Street. Él le hacía las mechas rubias y cobrizas.
Cada vez más desconcertada, Carrie oyó unos pasos que se acercaban por el pasillo.
Eran firmes, sin duda masculinos.
El corazón se le aceleró. Guardó el peine y el espejo en la bolsita y entonces, de repente, comenzó a sentir un sudor frío. ¿Se suponía que ese hombre era su esposo, Max Kincaid?
¿Acaso le recordaría cuando le viera?
¿Acaso podría recordar algo?
Cualquier cosa…
Contuvo la respiración a medida que los pasos se aproximaban a la habitación. El visitante se detuvo un instante frente al umbral. Era alto. Tenía la piel bronceada, como si pasara mucho tiempo expuesto al sol. Su cabello era abundante y grueso, de color castaño oscuro, y lo llevaba muy corto. A pesar de su estatura, era evidente que tenía la constitución de un futbolista; unas espaldas impresionantes, caderas estrechas y unos muslos contundentes. Sus ojos eran de un color azul intenso, capaces de atravesar con una mirada fugaz. Carrie nunca había visto unos ojos como esos. No podía dejar de mirarle. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camisa de cuadros de color azul claro. No se había abrochado el último botón y la llevaba remangada. El efecto global era definitivamente rural, pero, sin duda, llamaba mucho la atención.
Max Kincaid resultaba, de hecho, curiosamente atractivo. Pero Carrie nunca le había visto hasta ese momento, y eso era una locura, una completa locura. Era uno de esos hombres que serían imposibles de olvidar.
–Hola, Carrie –dijo, con una voz profunda y agradable, y entonces dejó una bolsa de cuero marrón en el suelo, junto a la cama.
Carrie no le devolvió el saludo. No podía hacerlo. Era como admitir algo que no podía creer. Sacudió la cabeza sutilmente, en cambio.
Él la observó. Una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios durante una fracción de segundo.
–Soy Max.
–Sí –Carrie no pudo evitar hablar con gran frialdad–. Eso me han dicho.
Frunciendo el ceño, él la miró fijamente. Sus ojos, tan azules y brillantes, la traspasaban.
–¿De verdad que no me recuerdas?
–No. Yo… –Carrie estuvo a punto de disculparse, pero se detuvo justo a tiempo.
Max Kincaid no parecía tener un aspecto arrolladoramente amenazante, pero tampoco estaba lista para confiar en él sin más. No podía quitarse de la cabeza la idea de que tenía que ser un impostor.
Él rodeó la cama y se acercó hasta detenerse junto a la mesita de noche. Carrie permaneció rígida, recostada contra las almohadas. Le observó, estudió su rostro, buscó pistas que activaran el interruptor de la memoria. Se fijó en la forma de sus cejas, el increíble azul de sus ojos, las suaves líneas de expresión que se le formaban a los lados.
Nada le resultaba familiar.
–¿Tienes aquí tus cosas? –le preguntó él en un tono cortés, tocando la puerta de un armario situado junto a la mesita de noche.
Carrie reparó en sus manos. Eran cuadradas, fuertes, algo rudas y con cicatrices. Sin duda debía de trabajar a la intemperie, partiendo ramas, marcando a vacas desgraciadas, o haciendo cualquier otra cosa que hicieran los granjeros. También tenía unos antebrazos musculosos y bronceados, cubiertos por una fina capa de vello aclarado por el sol. Era inquietantemente sexy.
Carrie le miró con el ceño fruncido.
–¿Quieres revisar mis pertenencias?
–Pensé que a lo mejor… si veías tu permiso de conducir, te ayudaría.
Carrie no sabía si su permiso de conducir estaba en ese armario, pero aunque fuera así…
–¿Y cómo voy a saber que el permiso no es falso?
Max Kincaid la miró con un gesto de reproche.
–Carrie, para un poco. Solo quiero ayudarte.
–Adelante. Ábrelo –le dijo ella finalmente en un tono poco amigable.
Max abrió el mueble con la punta del dedo.
«Si realmente es mi marido, entonces esos dedos debieron de deslizarse por debajo de mi ropa, sobre mi piel, alguna vez».
La idea la hizo sentir un escalofrío que la recorrió de arriba abajo. Había algo fascinante en esas manos rústicas, tan distintas a las manos suaves y pálidas de Dave, el contable… el último hombre con el que recordaba haber salido.
Rápidamente, Carrie hizo a un lado esos pensamientos tan turbadores y se concentró en lo que contenía el armario. Había un bolso pequeño de color marrón, sencillo y bastante conservador, nada que ver con su estilo habitual. ¿Era suyo? No lo reconocía.
Con una sonrisa cortés, Max le entregó el bolso. Durante una fracción de segundo, Carrie vio un destello de emoción en sus ojos azules. Bien podría haber sido tristeza, o esperanza.
Carrie bajó la mirada rápidamente, tomó el aliento y abrió la cremallera. Dentro había unas gafas de sol, sencillas y elegantes, con la montura de carey, mucho más conservadoras que las que solía llevar ella. También había un pequeño paquete de pañuelos de papel, una lima de uñas, dos tiques de un sorteo y un móvil con una carcasa plateada. En el fondo del bolso había un monedero de lunares rosados y amarillos.
Carrie contempló el monedero durante unos segundos. Ese objeto sí lo recordaba. Lo había comprado en aquella tiendecita que estaba en la esquina de su casa. Había sido una lluviosa mañana de sábado. Estaba en casa, aburrida, y había salido a ver escaparates. Los colores brillantes le habían llamado la atención y lo había comprado impulsivamente.
Pero no recordaba haber comprado ese bolso marrón tan simple ni el teléfono plateado. De todos modos, si ese móvil era suyo, podía ser su tabla de salvación. Llamaría a su madre y le pediría que averiguara si ese hombre con vaqueros y botas de montar realmente era su marido.
–Tengo que llamar a mi madre.
–Claro. Por supuesto –Max Kincaid encogió los hombros–. Ya la llamé para explicarle lo que había pasado, así que se alegrará mucho de que la llames.
Aquello no era una buena señal. Él parecía demasiado relajado, confiado.
Carrie sintió que el estómago se le encogía. Buscó el número de su madre y presionó el botón de llamada. El teléfono dio timbre durante unos segundos y entonces la llamada fue desviada directamente al buzón de voz. Al menos la voz de su madre sí sonaba tal y como la recordaba.
–Mamá, soy yo –Carrie intentó mantener la calma al hablar–. Carrie. Estoy en el hospital. Estoy bien, o por lo menos me siento bien, pero… ¿Puedes llamarme, por favor?
Max esperó con paciencia mientras le dejaba el mensaje a su madre. Cuando terminó la llamada, asintió con la cabeza.
–Seguro que Sylvia te llama enseguida.
Sylvia… Max Kincaid sabía cómo se llamaba su madre.
Más nerviosa que nunca, Carrie tomó el bolso de nuevo. Mientras esperaba a que su madre la llamara, lo mejor que podía hacer era comprobar el permiso de conducir de una vez.
«Por favor, que ponga que soy Carrie Barnes».
Había las típicas tarjetas dentro del monedero y la primera de ellas era el permiso. La foto era bastante mala, pero no había duda. Era ella.
Leyó los detalles.
Nombre: Carrie Susannah Kincaid.
Sexo: Mujer.
Estatura: 1,65 cm.
Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1985.
Dirección: Riverslea Downs station, Jilljinda, Queensland.
El corazón se le aceleró como un pajarillo sorprendido y el dolor de cabeza la golpeó de nuevo. Apoyó la cabeza sobre la almohada y cerró los ojos. O se trataba de un gran engaño o el personal del hospital estaba en lo cierto.
Tenía amnesia y había olvidado que estaba casada con Max Kincaid.
–No lo entiendo.
–Tuviste un accidente, Carrie –le dijo él en un tono amable–. Te caíste de un caballo. Te hiciste una herida en la cabeza.
–Pero si recuerdo mi nombre, y el nombre de mi madre, ¿por qué no recuerdo nada más? ¿Por qué no puedo recordarte a ti?
Max Kincaid se encogió de hombros, visiblemente incómodo.
–El médico está bastante seguro de que vas a recuperar la memoria.
El problema era que Carrie no sabía si quería recuperarla. ¿Realmente quería saber que todo aquello era cierto? ¿Realmente quería saber que ya no era una chica de ciudad, que vivía en una granja y que estaba casada con ese hombre extraño?
Todo era abrumador.
Quería volver al confort de la vida que conocía y que recordaba. Quería volver a ser esa chica soltera de Sídney que tenía un trabajo interesante y bien pagado en una agencia de publicidad y que vivía en un coqueto apartamento de Surry Hills. Quería volver a ver sus amigos y pasar las noches de los viernes en Hillier’s Bar. Quería ver el fútbol los sábados por la tarde e ir a la playa en Bondi o en Coogee. Quería pasar dos tardes de domingo al mes en casa de su madre.
Resultaba tan raro poder recordar todos esos detalles de su vida en Sídney y no tener ni el más mínimo recuerdo de Max Kincaid al mismo tiempo.