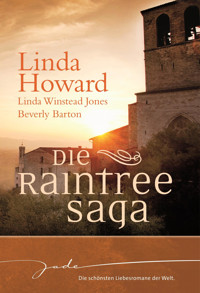3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eLit
- Sprache: Spanisch
Ray Madigan era un atractivo policía que, con su cuerpo alto y fuerte y su increíble sonrisa, derretía los corazones de las mujeres. También era el tipo de hombre del que Grace podía enamorarse fácilmente, de hecho era el hombre del que ya se había enamorado una vez. Ahora era su ex marido y su amigo... nada más. Hasta que, tras ser testigo de un brutal asesinato, Grace se dio cuenta de que su vida corría peligro y decidió pedirle ayuda a Ray. Sin dudarlo un momento buscó la protección de sus brazos... y deseó con todas sus fuerzas no haberlo abandonado nunca. ¿Era solo porque parte de aquella ardiente pasión todavía sobrevivía, o acaso había algo más? ¿Era posible que de verdad estuvieran hechos el uno para el otro?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Linda Winstead Jones
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Miedo a perderte, n.º 207 - agosto 2018
Título original: Madigan’s Wife
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9188-881-9
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Publicidad
Capítulo 1
La sonrisa de Ray Madigan podía tener efectos devastadores sobre una mujer desprevenida. Grace se metió una patata frita en la boca mientras lo observaba pedir otro café y una ración de tarta de limón a la camarera, sin dejar de sonreír. Diablos, se suponía que Ray debía estar más viejo, más torpe y menos atractivo de lo que recordaba. ¿Cómo, si no, iba a conseguir olvidarlo de una vez por todas?
Ni una pincelada de gris salpicaba su suave pelo castaño claro, de un tono parecido al de la miel. Grace conocía a muchos hombres de treinta y cuatro años cuyas sienes estaban noblemente cubiertas de canas o aquejadas de un principio de calvicie. Pero Ray no se contaba entre ellos. El pelo, ligeramente largo, se le rizaba en el cuello y sobre las orejas en una mezcla de ondas rubias y mechones castaños.
Parecía no haber ganado ni un solo quilo en los últimos seis años. En realidad, era posible que hubiera perdido varios. Alto y esbelto, con unos hombros anchos que parecían diseñados a propósito para que la cabeza reposara sobre ellos, Ray estaba igual que siempre: es decir, demasiado guapo y excesivamente turbador.
También seguía llevando el mismo uniforme: camiseta, camisa a cuadros desabrochada, vaqueros azules y botas de cuero bruñidas. Grace sabía que, bajo la amplia camisa, se ocultaba la pistola que Ray siempre llevaba en una funda ceñida a la espalda.
No, nada había cambiado. Ray sabía hacerse el buen chico a la perfección, cuando le convenía. Para una observador fortuito, parecía uno de esos tipos, que se contaban por cientos, a los que solo les interesaba pasar un buen rato, tener a punto el camión y media docena de cervezas a mano. A menudo la gente no percibía el destello de inteligencia en sus ojos, la forma en que lo observaba todo y escuchaba cada palabra. Pero Grace, sí. Los ojos de Ray siempre la habían impresionado.
Cuando la camarera se alejó, aquellos ojos se posaron otra vez sobre ella. Grace se fingió tranquila y desinteresada. Indiferente. Distraída, como si estuviera muy lejos de allí.
—Bien —dijo él, echándose un sobrecito de azúcar en el café—. ¿Cómo se porta contigo el doctor Matasanos?
—El doctor Dearborne —lo corrigió ella sin rencor—. Debo admitir —dijo con sincera admiración— que tenías razón. Fui a su despacho al día siguiente de comer contigo la última vez, y le dije que esperaba que me tratara con respeto. Le advertí que buscaría otro trabajo si no dejaba de hacer sugerencias impropias cada vez que nos quedábamos solo. Desde entonces, no ha vuelto a propasarse.
—Claro, no quiere perder a su administradora —dijo Ray, sin sonreír—. La gente no hace precisamente cola para trabajar con un dentista libidinoso.
—El doctor Dearborne no es libidinoso —dijo ella sin entusiasmo—. Es solo un poco… pesado.
—Es un viejo verde —murmuró Ray mientras la camarera ponía frente a él una ración de tarta de limón helada—. Hace unos meses, Trish fue a verlo porque le dolía una muela, y al final acabó sobándola mientras le hurgaba en la boca. El muy bastardo estuvo llamándola todos los días durante dos semanas.
—Trish. Tu segunda mujer, ¿no? —preguntó Grace, como si no supiera perfectamente quién era Trish. Esposa número dos, rubia, amante del jolgorio. Ray y ella se habían conocido en un bar, se habían emborrachado y habían decidido que estaban hechos el uno para el otro. Su matrimonio había durado tres meses. Al menos, oficialmente. Lo cierto era que no habían vivido juntos más de dos semanas.
Ray asintió.
—Llamé a Patty y le consiguió a Trish una cita con su dentista —dijo, mirándola con desaprobación—. No puedo creer que trabajes para ese tipejo.
Patty era su esposa número tres, una enfermera que lo había atendido en urgencias más de una vez. Más sensata que la alocada Trish, había conseguido que su matrimonio durara casi ocho meses. Se habían separado amigablemente, o eso había oído Grace.
Esta pensó que era un tanto extraño que Ray, Trish y Patty fueran amigos. Claro que también era sumamente extraño que Ray y ella estuvieran allí sentados, juntos, en ese preciso momento.
Extraño para la mayoría de la gente, tal vez, pero no para Ray, a quien Grace casi nunca había visto enfadado y que todo se lo tomaba bien. Lamentablemente, Grace sospechaba que nada ni nadie le importaba lo bastante como para hacerlo enfurecer. La gente iba y venía, salía y entraba de su vida, y él continuaba como si nada hubiera cambiado.
Grace procuró desviar la conversación de su jefe y de las ex mujeres de Ray. Este último nunca parecía satisfecho cuando le explicaba que trabajaba para el doctor Dearborne porque el sueldo era bueno y los complementos, mejores. Y hablar de Trish y Patty siempre le daba dolor de muelas.
—¿Cómo puedes comer así y no engordar? —dijo, señalando el enorme pedazo de tarta.
—He heredado el metabolismo de mi padre —dijo él con una sonrisa.
—Cualquier día, ese metabolismo tuyo cambiará —dijo ella, preguntándose si sería verdad. La última vez que había visto al padre de Ray, el hombre en cuestión tenía cincuenta y nueve años y estaba flaco como un fideo, aunque engullía comida suficiente para tres adolescentes hambrientos. Eso había sido casi nueve años atrás. Ray y su padre no se llevaban bien, y se visitaban raramente. A pesar de ello, las pocas veces que los había visto juntos no había percibido animosidad. Los dos hombres se comportaban como viejos conocidos que se reunieran de vez en cuando porque creían que debían hacerlo, no porque quisieran verse.
—Deberías venir a correr conmigo alguna vez.
Él hizo una mueca mientras le hincaba el diente a la tarta.
—¿A correr? ¿Sin que nadie te obligue? Me parece improbable. Además —alzó una ceja—, tú corres al amanecer —agitó el tenedor hacia ella y arrastró perezosamente las palabras con su dulce acento sureño—. Eso no es natural.
Después de acabarse la tarta y el café, Ray la miró de un modo que le hizo pensar que iba a decirle algo que no le gustaría. Grace vio al verdadero hombre que se ocultaba detrás de su encantadora máscara, y notó la intensidad de los ojos azules que la miraban amistosamente. Aquella mirada no había cambiado con los años.
—¿Te acuerdas de Stan Wilkins? —le preguntó él.
—Claro. Se mudó al sur hace unos años, ¿verdad?
Ray asintió lentamente.
—Sí. Está en Mobile. Me llamó hace un par de días.
Grace quiso creer que aquella había sido una llamada puramente social, pero el pinchazo que sintió en el estómago le hizo comprender que no era así.
—Qué bien —dijo, en tono indiferente—. ¿Qué tal está Mary?
—Bien —respondió Ray con una leve sonrisa—. Su hijo mayor ya va a la universidad, ¿te lo puedes creer?
¿Ya había pasado tanto tiempo? Grace se estremeció. Sí, claro que sí. Un día se confundía con el siguiente y con el otro y luego con el otro, y los años iban pasando inadvertidamente. Los años que no podían recuperarse.
—Se hace duro pensarlo.
Ray se inclinó hacia delante, con los antebrazos sobre la mesa y una mirada clara y directa. Parecía un hombre incapaz de hacer nada malo, un hombre que sabía lo que quería y que haría cualquier cosa por conseguirlo, sin que le importara el resto del mundo. Grace también conocía aquella mirada, y no presagiaba nada bueno. Él titubeó, tamborileó con los dedos sobre la mesa y, de repente, Grace supo lo que iba a decir.
—Stan dirige la unidad de narcóticos de Mobile, y está buscando a alguien que trabaje de infiltrado. Cuando se enteró de lo que había ocurrido aquí…
—Ni lo pienses siquiera —dijo ella suavemente, palideciendo y sintiendo que su piel se quedaba fría—. Dime que ni siquiera lo estás pensando…
Ray dijo despreocupadamente:
—Le dije que le contestaría dentro de unos días.
Grace respiró hondo y se recordó que no debía enfadarse. Debía tomarse con calma cualquier cosa que hiciera Ray Madigan. Pero, por desgracia, aquello era fácil de decir y difícil de cumplir.
—Llevas un año fuera de las calles de Huntsville —le dijo, intentando mantener un tono tranquilo de voz—. El negocio de investigador privado te va bien, tú mismo me lo has dicho. ¡Y no te han disparado ni una sola vez! Maldita sea, Ray, ya sabes lo que pasa cuando te metes en algo así.
Él no pareció sorprendido por su respuesta.
—Le dije a Stan que me lo pensaría.
De pronto, Grace recordó con excesiva claridad por qué había abandonado a Ray. La angustia, el horror, la sensación de que en cualquier momento alguien llamaría a la puerta y le arrancaría el corazón habían sido demasiado para ella.
Hizo amago de levantarse de la silla, pero Ray la detuvo, agarrándola rápidamente de la muñeca. Ella se quedó mirando su mano, maravillada un instante de su tamaño, su fuerza e innegable masculinidad. En las ocasiones en que se veían para tomar un café o comer, siempre había evitado cuidadosamente tocarlo. No se abrazaban cuando se encontraban, ni se daban un beso de despedida, ni siquiera se estrechaban las manos. Pero allí estaba, paralizada, mientras él la agarraba firmemente por la muñeca. La sensación despertó en ella muchos recuerdos… buenos y malos.
Ray retiró la mano despacio, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho.
—Perdona.
Ella volvió a recostarse en la silla, todavía aturdida, pero no enfadada.
—Te dispararon tres veces cuando trabajabas en narcóticos, Ray. ¡Tres veces! —se le encogió el corazón al recordar la tercera vez, la más terrible de todas—. ¿Por qué demonios quieres volver a meterte en eso de nuevo?
Él no tenía respuesta para aquella pregunta, pero tampoco quería ceder. Grace vio determinación y un destello de inquietud en su mirada. Ray no le había contado aún por qué había dejado su trabajo en el Departamento de Policía de Huntsville, pero estaba segura de que tenía que deberse a algo más que a un simple retiro anticipado o a la necesidad de cambiar. Ray amaba demasiado su trabajo, se había entregado demasiado a él. Y había renunciado a demasiadas cosas por él, incluyendo a la propia Grace.
Esta no había retomado el contacto con muchas de sus antiguas amigas desde su regreso a Huntsville, pero sí había llamado a Nell Rose y a Sandy. Esposas de policías, ambas. Les encantaba quedar para comer, ir de compras y chismorrear sobre Trish y Patty, pero cuando Grace les había preguntado por qué había dejado Ray la policía, había recibido la callada por respuesta. Nell Rose le había dicho que no tenía ni idea y luego había añadido que quería postre y se había lanzado a un disparatado discurso sobre el chocolate. Otro día, Sandy le había respondido con un evasivo «por lo de siempre», justo antes de interesarse de repente por unos zapatos de tacón negros rebajados a mitad de precio.
—Le dije que pensaría en ello, eso es todo —dijo Ray suavemente—. No le he prometido nada.
No, Ray Madigan nunca prometía nada.
La camarera regresó y dejó dos tiques sobre la mesa. Siempre pagaban por separado.
Grace buscó en su bolso un billete de diez dólares, más que suficiente para pagar su hamburguesa y dejar una generosa propina.
—Por lo menos, escúchame —dijo Ray—. Sé que no te gusta lo que hago…
—A mí ya no me importa lo que hagas —dijo ella fríamente, confiando en que no se notara su furia—. Si quieres irte a Mobile y hacer que te maten, adelante —se deslizó suavemente de la silla e intentó pasar a su lado.
—Maldita sea, Gracie, siéntate —Ray volvió a agarrarla de la muñeca, impidiéndole marchar.
—Déjame —dijo ella, sin levantar la voz. Algo inoportuno se agitó en su interior, haciéndole desear sentarse a su lado, reposar la cabeza sobre su hombro y suplicarle que no fuera a Mobile. Llevaba mucho tiempo luchando contra aquellos sentimientos, y lucharía contra ellos una vez más.
—Siéntate —insistió él suavemente, negándose a soltarla.
—No.
—Gracie…
—No —dijo ella un poco más alto.
La camarera se acercó para recoger el billete de diez dólares de Grace, tal vez porque sentía la tensión, o porque la preocupaban los demás clientes, que los miraban por encima de sus cafés y sus tartas. Para relajar la situación, sonrió, guiñó un ojo y dijo:
—¿Por qué no se casa con el pobre chico y deja de hacerlo sufrir?
Grace dirigió a la chica una amplia, despreocupada y serena sonrisa.
—Ya lo hice.
La camarera abrió mucho los ojos, sorprendida. Ray levantó perezosamente una mano.
—Tamara, cariño, esta es Grace. La primera señora Madigan.
Ray se reclinó en la silla y miró alejarse a Grace. La sonrisa que había esbozado durante todo el almuerzo se desvaneció. El pelo oscuro y abundante de Grace, más largo de lo que solía llevarlo, oscilaba sobre sus hombros cuadrados. Ella no miró atrás ni una sola vez mientras se alejaba, pero tampoco Ray esperaba que lo hiciera. Gracie Madigan nunca miraba atrás.
Con aquel traje verde musgo y aquellos circunspectos zapatos de tacón bajo, parecía una mujer sin chispa. Aburrida. Y condenadamente atractiva. Ray deslizó la mirada por sus piernas, que dejaba ver la falda verde un poco demasiado corta. Siempre había tenido unas piernas fantásticas, se dijo cuando la perdió de vista.
En fin, sabía que a Grace no le gustaría la idea de que volviera a narcóticos, pero no había esperado que perdiera los estribos. Al fin y al cabo, hacía seis años que se habían divorciado. Llevaban separados tanto tiempo como habían estado casados.
Ray sabía perfectamente lo que ella pensaba de la profesión que había elegido. La odiaba. Esa, al menos, había sido la razón que le había dado para abandonarlo. Sí, a Grace se le daba muy bien desaparecer cuando las cosas se ponían feas.
—Así que esa es tu primera mujer —dijo Tamara mientras limpiaba eficientemente la mesa, sosteniendo en equilibrio una pequeña bandeja redonda llena de platos y vasos. Le lanzó una sonrisa maliciosa; demasiado maliciosa para alguien tan joven.
—Sí —dijo él.
—Es muy guapa —señaló Tamara, teniendo cuidado de mantener un tono casual. Solo un deje de curiosidad en su voz delataba su interés.
—Sí.
Guapa y sensual, la clase de mujer que se le metía a uno bajo la piel y allí se quedaba. Que Grace hubiera vuelto a su vida de aquella manera platónica era una tortura; una tortura a la que no pensaba renunciar. Una comida cordial cada dos semanas era mejor que nada. De modo que se esforzaba por no hablar del pasado. Procuraba que la conversación fuera ligera, amistosa y segura, para que ella no huyera otra vez.
Hasta ese día.
Diablos, las cosas se estaban complicando. Lo mejor que podía hacer era volver enseguida a la oficina, llamar a Stan y decirle que estaría en Mobile el lunes.
Pagó su comida y regresó a la oficina, intentando disfrutar del sol que le daba en la cara y de la suave brisa que corría. La primavera en Alabama siempre le recordaba por qué estaba allí, por qué había hecho de Huntsville su hogar. Más al norte, todavía estarían luchando contra la escarcha y la nieve, y más al sur las chicas habrían empezado a tomar el sol y los chicos andarían en pantalón corto y camiseta después de clase. Los cornejos florecían, los pájaros revoloteaban, gorjeando, y el verano parecía justo a la vuelta de la esquina.
Y Mobile era una fiesta y estaba a un paso de las corrientes del Golfo.
En su agenda no había nada que no pudiera traspasar a otro detective privado: un caso de fraude fiscal que estaba a punto de cerrar y un par de casos de divorcio: lo más desagradable y menos rentable de su negocio.
Pero, con playa o sin playa, no iba a marcharse todavía. Gracie era quien tenía la costumbre de huir, no él.
La modesta oficina de Investigaciones Madigan estaba situada en el piso bajo de un viejo edificio de ladrillo, en el corazón de Huntsville. Los muebles eran baratos; el letrero pintado en la luna de la puerta, discreto y sin gusto. Ray conseguía la mayoría de sus casos a través de los abogados de la segunda planta.
—Has tenido dos llamadas —le dijo Doris en cuanto abrió la puerta, agitando dos hojitas de papel rosa y luego arrojándolas sobre el escritorio—. Una de negocios y otra de tu segunda mujer. Se vuelve a casar y quiere que la acompañes al altar —Doris mostró su desaprobación arrugando la nariz y frunciendo los labios—. ¿Ya puedo irme a comer? Cada vez que comes con tu primera mujer, yo acabo con el estómago en los talones.
Ray había encontrado en Doris a la perfecta secretaria. Sólida y estable, tenía edad suficiente para ser su madre; se mostraba descarada un instante y maternal al siguiente; era más que competente en lo que se refería a sus deberes como secretaria y, lo que era más importante, Ray nunca había sentido la tentación de pedirle que se casara con él.
—Tómate la tarde libre —le dijo, consciente de que sus comidas con Grace normalmente se alargaban más de la cuenta—. Yo puedo contestar al teléfono un par de horas.
Doris sonrió y se levantó, deteniéndose un momento para darle una maternal palmadita en la mejilla.
—Eres un buen chico, Ray.
En vez de entrar en su despacho, Ray se sentó a la mesa de Doris para leer los mensajes. Uno de sus clientes más insistentes había telefoneado; un hombre que estaba convencido de que su esposa lo engañaba, aunque, por lo que Ray había podido descubrir, lo más ilícito que hacía aquella mujer era saltarse de vez en cuando un semáforo en ámbar. Al leer el otro mensaje, sonrió.
Tenía que llamar a Trish, desearle suerte y declinar su invitación. No conocía a su novio, pero hasta al hombre más santo le parecería un tanto extraño que su novia avanzara hacia el altar del brazo de su ex marido.
Aunque pareciera raro, a Ray no le importaría hacerlo. Trish era una buena chica y deseaba verla feliz. Se lo merecía. Y si Patty alguna vez se casaba con ese médico al que llevaba viendo un año, él echaría las campanas al vuelo, brindaría por los novios y les desearía una larga y feliz vida juntos.
Pero si Grace decidía volver a casarse alguna vez… Su sonrisa de desvaneció. Diablos, por mucho que intentara olvidarse de ella, no lo conseguía. Aún seguía pensando en ella como su mujer.
Intentando olvidarse de un tema en el que prefería no pensar, rescató un recuerdo más agradable: la cara del doctor Dearborne cuando, dos semanas antes, el dentista había abierto la puerta de su bonita casa y se había encontrado con Ray. El viejo verde se había puesto pálido cuando, con gran sosiego, le había amenazado con arrancarle el bazo si volvía a molestar a Grace o si alguna vez sentía la necesidad de desvelar los detalles de su conversación.
Al fin y al cabo, un hombre podía vivir sin su bazo, pensó Ray, poniéndose las manos detrás de la cabeza y recostándose en la silla de Doris.
Como la casa que había alquilado estaba situada cerca del centro de Huntsville, Grace podía correr todas las mañanas por calles tranquilas bordeadas de casas viejas y árboles aún más viejos. El pequeño parque que había en el vecindario estaba especialmente bonito en primavera, con sus cornejos y perales en flor, que crecían airosamente alrededor de un pequeño estanque.
A veces veía a otros corredores, pero casi todas las mañanas tenía las aceras y el sendero del parque para ella sola. Merecía la pena levantarse cuando todavía estaba oscuro y salir de casa antes de que el sol se alzara en el horizonte. Le gustaba correr con aquella luz grisácea y ver cómo el día volvía a la vida.
Ray vivía en las cercanías, hecho del que Grace había sido consciente al elegir su casa. Su ex marido tenía un apartamento en alquiler sobre un garaje, unas pocas calles más al norte. Grace se había dicho más de una vez que el saber que Ray estaba cerca no había tenido nada que ver en su decisión. Vivir en Madison o en South Huntsville le habría supuesto atravesar cada día la autopista en hora punta. La casa que había alquilado, una edificación antigua y más bien pequeña recientemente remodelada, le convenía. Y le gustaba el vecindario. Para convencerse de ello, nunca corría por la calle de Ray. En realidad, se esforzaba por correr en sentido contrario.
Esa mañana, el ejercicio no conseguía aclararle las ideas como solía. Seguía pensando en Ray y se preguntaba si volver a Huntsville había sido una buena idea, después de todo. Así le había parecido cuando había tomado la decisión de regresar. La oferta del doctor Dearborne era buena y, además, necesitaba olvidarse de Ray, superar el pasado y seguir adelante. Y si seguía idealizándolo, eso nunca sucedería. Una buena dosis de realidad le refrescaría las razones por las que lo había abandonado, y así podría rehacer su vida. Quizá si lograba desterrar a Ray al pasado, adonde pertenecía, podría pensar en volver a casarse, tener hijos y ser feliz.
Por el momento, su idea no estaba funcionando. Hasta el día anterior, cuando le había mencionado la oferta de trabajo en Mobile, Grace se encontraba en serio peligro de volver a enamorarse de él. Ray podía ser encantador cuando quería, y había veces en que ella olvidaba los problemas que la habían obligado a escapar y recordaba las noches en que él volvía a su lado; las noches en que Ray regresaba a casa después de un duro día y se olvidaba de todo lo que le había ocurrido fuera; las veces en que, aun trabajando de infiltrado durante semanas enteras, conseguía de vez en cuando escaparse a casa y deslizarse en la cama en mitad de la noche. Solo para abrazarla, decía, porque no podía soportar estar lejos de ella.
Algunas noches, Grace todavía se despertaba sintiendo que el colchón se hundía, como si Ray estuviera metiéndose en la cama para dormir a su lado. Durante un instante de imposible y conmovedora belleza, Grace creía que había vuelto, que los años no habían pasado y que Ray había regresado para susurrarle al oído, tomarla entre sus brazos y amarla.
Algunas mañanas se quedaba en la cama, cerraba los ojos y fingía que oía a Ray cantando en la ducha. Canciones de Lyle Lovett, como siempre, un tanto desafinadas. Ray no cantaba en la ducha todas las mañanas, pero casi siempre, después de una larga y deliciosa noche de escaso sueño, Grace se despertaba y lo oía cantar.
Mientras corría, una inesperada sonrisa cruzó fugazmente su cara. Aquello se estaba poniendo peligroso. Tenía que desarraigar esos pensamientos y recordar los malos tiempos; como la primera vez que Luther había llamado a su puerta para decirle que a Ray le habían disparado.
Aunque estaba sudando por la carrera, se quedó fría al recordarlo. Aquella noche, Luther le había asegurado que Ray se recuperaría, que la herida no era seria. Ella no lo había creído ni por un momento. Se había echado un abrigo por encima del camisón, se había puesto unas zapatillas de tenis y, mientras Luther la conducía al hospital, iba preguntándose sin cesar cómo podría vivir sin Ray. No podría, y lo sabía. Ray formaba parte de ella, y sin él, no era nada. Nada. Allí, en silencio en el coche de Luther, había tratado de imaginarse su vida sin Ray. Mucho antes de que llegaran al hospital, se había sentido vacía y dolorida como si alguien le hubiera arrancado el corazón. Había sollozado y dejado escapar unas pocas lágrimas, y Luther había tratado de asegurarle que Ray se pondría bien. Pero no lo creyó hasta que entró en la habitación del hospital y vio a Ray sentado, con el hombro vendado y rodeado por un par de compañeros que se reían de alguna broma que ella se había perdido.
Ray estaba pálido, recordaba Grace, y le temblaban un poco las manos; algo que nadie más parecía haber notado. Al verla, sonrió. ¡Sonrió! De pronto, los zapatos desatados y el camisón que asomaba por debajo del abrigo le parecieron ridículos, y sus lágrimas le parecieron tontas. Pero, a pesar de que Ray estaba bien, el vacío no desapareció. Ella tenía que afrontar un miedo nuevo y muy real: el miedo de perder a Ray por un trabajo que él adoraba.
Grace dobló una esquina, con el pensamiento a miles de kilómetros de distancia. El chirrido de unos neumáticos la devolvió a la realidad.
Un coche frenó bruscamente, la puerta del pasajero se abrió y un hombre salió despedido y cayó rodando sobre la hierba y la acera. Grace echó a correr hacia él para ver si podía ayudarlo.
El hombre intentó levantarse, pero no podía. Desde donde estaba, Grace vio que temblaba y oyó algo parecido a un llanto. El hombre estaba, al parecer, gravemente herido. Alguien más, un hombre más bien grueso con una gorra de béisbol y un abrigo de color marrón salió del lado del conductor. No dejaba de mirar al hombre tendido en la acera mientras rodeaba el coche, que aún tenía el motor encendido.
Grace estaba todavía lejos, entre las sombras de los árboles que bordeaban la acera. El hombre caído alzó la cabeza. El conductor se acercó y se agachó para ayudarlo a levantarse. Un amigo, pensó Grace, acercándose. El hombre que se había caído del coche fue obligado a ponerse en pie. El conductor le pasó un brazo alrededor del cuello de una forma que parecía dolorosa, y luego puso una mano a un lado de la cabeza del hombre herido. Después, bruscamente y con fuerza, le torció la cabeza de forma antinatural.
Grace oyó el crujido de los huesos rotos y se detuvo en seco. El hombre que se había caído del coche… No, pensó con un estremecimiento. No se había caído. Lo habían tirado. El hombre se quedó inmóvil y silencioso. El otro le había roto el cuello.
Grace se quedó de pie en la acera, a no más de cincuenta metros de distancia, clavada en el sitio. No podía creer lo que acababa de ver, y su mente buscó velozmente una explicación alternativa que no pudo hallar.
El hombre grueso del abrigo marrón alzó la cabeza y la vio. Durante un segundo, sus ojos se encontraron. Ella contuvo el aliento al ver la mirada feroz del asesino. Este soltó a su víctima y el muerto se desplomó sobre la acera.
Grace se dio la vuelta y echó a correr. Corría tan rápido como podía, alejándose del hombre cuyo asesinato acababa de contemplar. Sus pies apenas tocaban el suelo; su corazón palpitaba rápidamente y con fuerza. No pasó mucho tiempo antes de que oyera pasos tras de sí, pasos pesados que avanzaban rápidamente hacia ella.
El asesino llevaba zapatos de suelo gruesa. Sus pasos sonaban pesadamente en la acera. Grace confiaba en que los zapatos fueran una desventaja para su perseguidor, pero esa esperanza se desvaneció enseguida. El hombre continuaba acercándose.
Grace metió la mano en la riñonera que llevaba a la cintura. Bendito fuera Ray por insistir en que llevara el spray si salía a correr sola. Para los perros, le había dicho, pero ella conocía a Ray demasiado bien, y sabía cómo pensaba. Él veía peligros por doquier, y esa vez había tenido razón.
Si esperaba más, sería demasiado tarde. Si el hombre del abrigo la agarraba por atrás, podría fácilmente partirle el cuello, como le había hecho al pobre hombre que yacía en la acera. Pero si Grace se giraba demasiado pronto, él tendría tiempo para prepararse. Esperó. Unos pocos pasos más, para que él se acercara. Y luego sacó el spray de la riñonera y se giró para mirar cara a cara a su perseguidor.
El movimiento sorprendió al asesino. Grace lo notó por la forma en que de pronto su paso se hizo más lento y por la expresión asombrada de su mirada. Sin tiempo para detenerse en aquellos pálidos ojos, Grace le roció el spray directamente sobre la cara.
El asesino se detuvo, dando un gemido, y se cubrió la cara con unas manos fuertes y carnosas. Mientras tenía las manos sobre los ojos, Grace le dio una patada entre las piernas, tan fuerte como pudo. El hombre volvió a gritar, esa vez más alto, y bajó las manos para cubrirse la nueva zona herida. Grace respiró hondo, alzó la rodilla y le descargó otra patada en la cara. El hombre cayó pesadamente al suelo.
Ella se dio la vuelta y corrió, ganando velocidad con cada zancada. El corazón le latía furiosamente. Intentaba oír pasos tras ella. Si aquel hombre conseguía levantarse después de las dos patadas más fuertes que había podido asestarle, estaba perdida. Estaba muerta.
Capítulo 2
Ray se revolvió en la cama y echó un vistazo al despertador. ¿Quién demonios llamaba al timbre a esa hora de la mañana? Fuera apenas era de día. Farfulló una maldición y salió lentamente de la cama, agarró su Colt de la mesita de noche, se dirigió a la puerta y quitó el seguro mientras bostezaba. Quienquiera que estuviera fuera, no quitaba el dedo del timbre.
Maldijo otra vez al abrir la puerta, pero se detuvo en cuanto vio a Grace, temblando, sudorosa y muy pálida. La agarró de un brazo y la hizo pasar. Ella se derrumbó sobre él.
Todavía medio dormido, Ray la abrazó instintivamente. Grace se quedó casi inmóvil contra su pecho. Durante un segundo, o tal vez dos, Ray cerró los ojos y solo la abrazó. ¿No soñaba con aquello? ¿Con sentirla abrazada a él, con su olor dulce y cálido?
Tuvo que forzarse a espabilarse y a recordar que algo terrible debía de haber sucedido. Grace respiraba con dificultad, como si cada vez que inhalaba le doliera. Temblaba de la cabeza a los pies. Casi todo el pelo se le había escapado de la coleta y mechones mojados de sudor le caían sobre la cara y los hombros.
Obligándose a mantener la mente clara, Ray cerró la puerta de una patada.
—Está bien —dijo con calma—. Cuéntame qué ha pasado.
Ella tomó aire y trató de hablar, pero no pudo. Le temblaban los labios. Todavía no podía respirar bien.
—Tranquilízate —dijo, luchando por mantener la calma mientras la sujetaba con un brazo. No había nada más que pudiera hacer; prácticamente, la sostenía en pie. Si la soltaba, ella probablemente se caería al suelo. Ray la mantuvo agarrada con un brazo, poniéndole una mano sobre la espalda. La otra, la que sujetaba el Colt, colgaba junto a su costado. Volvió a poner el seguro.
Notó que la respiración de Grace recuperaba su ritmo normal. Ella respiró hondo una vez y luego otra, inhalando despacio, exhalando cálidamente contra su pecho. El temblor remitió, pero Ray siguió sintiendo el latido del corazón de ella contra su pecho. Latía demasiado fuerte y demasiado rápido.
Grace era frágil, femenina y delicada, pero nunca había sido una mujer indefensa. No era propio de ella mostrarse derrotada y, sin embargo, allí estaba, exangüe, con la cabeza enterrada en su pecho como si tratara de esconderse del mundo. Pese a todo, Ray tuvo tiempo de notar, otra vez, que olía maravillosamente, y que era suave, y dulce, y vívida.
De repente, deseó haber tenido tiempo de ponerse unos vaqueros. Al salir de la cama solo había agarrado la pistola. Estar así, de pie, prácticamente desnudo, sin nada más que unos calzoncillos cortos, mientras sostenía a la mujer a la que llevaba seis años intentando olvidar, le resultaba casi insoportable. Durante un instante, se le cruzaron por la mente ideas imposibles: besarla para calmarle los nervios y abrazarla muy fuerte hasta que se le hubiera pasado el miedo que la había arrojado a sus brazos.
—Gracie —murmuró con voz ronca—, ¿qué ha pasado?
Ella alzó la cabeza, lo miró, aturdida, y retrocedió, como si acabara de darse cuenta de dónde estaba.
—He visto cómo mataban a un hombre —dijo, con voz tan suave que Ray apenas la oyó—. El asesino… le rompió el cuello como si nada —tragó saliva con dificultad y alzó las manos para mirárselas, como si no consiguiera entender cómo podía alguien tener tanta fuerza o usar sus manos de esa manera—. Me persiguió cuando se dio cuenta de que lo había visto. Pensé que iba a atraparme, así que usé el spray y luego le di una patada. Dos patadas.
—Buena chica —murmuró él.
—Y luego eché a correr.
«Hacia aquí», se calló Grace. No había corrido a su casa, ni al teléfono más cercano para llamar a la policía. Había corrido a casa de Ray.
—Lo primero es lo primero —dijo él, agarrándola suavemente del brazo y conduciéndola hacia el sofá. Grace ya no parecía necesitar apoyarse en él, pero Ray estaba seguro de que tampoco podía mantenerse sola en pie. Todavía no. Cuando ella se sentó, todavía tensa y temblorosa, al borde del sofá, Ray agarró el teléfono y marcó el número de la casa de Luther.
—¿Te ha seguido?
Grace sacudió la cabeza con nerviosismo.
—No. Tardé mucho en mirar atrás, pero cuando lo hice… no estaba. Ni el hombre, ni el coche.
Ray asintió.
—Eso está bien. Dime, ¿dónde ha sido el asesinato? —Luther aún no había contestado al teléfono.
—En la esquina de Magnolia y Lincoln, junto al parque —dijo ella—. El asesino le rompió el cuello y lo dejó caer sobre la acerca —una vez más, Grace se miró las manos, confundida.
Luther respondió por fin, refunfuñando por lo bajo.
—Reúnete conmigo en Magnolia con Lincoln —dijo Ray en tono seco.
Luther masculló:
—¿Cuándo?
—Ahora.
Ray colgó mientras Luther rezongaba impíamente al otro lado de la línea.
—Luther lleva casi dos años en la unidad de homicidios —dijo, mirando a Grace. Esta se había relajado hasta parecer casi en estado catatónico. Ray prefería el miedo. En ese momento, ella parecía incapaz de sentir nada, como si lo que había visto la hubiera enajenado.
Pero entonces posó sus inteligentes ojos sobre él. Sus ojos marrones eran tan oscuros, tan cálidos, que había momentos en que Ray deseaba sumergirse en ellos. Siempre había amado aquellos ojos, aunque nunca se lo hubiese dicho a Grace.
A veces, los años parecían mezclarse. Cuando él decía algo divertido en la comida y ella se reía, cuando discutían porque ella trabajara para el doctor Matasanos, cuando sonreía de una cierta manera o lo miraba como lo estaba mirando en ese momento… era como si, por un instante, Grace nunca lo hubiera dejado, como si nada hubiera cambiado.
Ella respiró hondo.
—Gracias.
Ray se encogió de hombros y le dio la espalda. ¿A quién quería engañar? Todo había cambiado.
—¿Gracias por qué? Mira, tengo que vestirme. Luther solo tardará un cuarto de hora en llegar al centro, y se enfadará si no lo estamos esperando.
—De acuerdo —dijo Grace, y se hundió en los mullidos cojines del sofá.
—Justo aquí —dijo Grace, señalando una sección vacía de la acera—. Un hombre saltó de un coche en marcha… Al menos, supongo que saltó. No vi esa parte. Al principio pensé que se había caído del coche.
Grace notó la mirada escéptica que Luther le lanzaba a Ray. Ya no estaba asustada, pero la ofendía la evidente incredulidad del detective.
—¿Qué tipo de coche era? —le preguntó Luther, apoyando la punta de un lápiz sobre un pequeño cuaderno.
—Oscuro —dijo ella—, y grande.
Luther alzó la vista para mirarla, pero no anotó nada.
—Oscuro y grande. ¿Una furgoneta?
Ella sacudió la cabeza.
—No, era un turismo.
De acuerdo, era una descripción pobre, admitió Grace para sus adentros, pero nunca se le habían dado bien los coches. Diablos, en aquellos momentos estaba sorprendida y asustada. No se había parado a mirar el modelo del coche.
El fatigado detective de homicidios decidió, al parecer, que era una pérdida de tiempo escribir «coche grande y oscuro» en su cuaderno, así que lo cerró y miró a su alrededor achicando los ojos. Por la calle pasaba un tráfico fluido y unos pocos caminantes madrugadores avanzaban por la acera. Todo tenía un aspecto perfectamente normal. A plena luz del día, parecía imposible que un asesinato hubiera tenido lugar poco antes en aquel preciso lugar.
Luther buscó en el bolsillo de la chaqueta de su traje oscuro, sacó un caramelo, desenrolló el envoltorio de celofán y se lo metió en la boca.