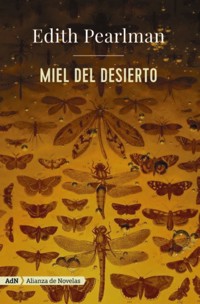
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Hace ya varios decenios que Edith Pearlman viene reclamando un puesto entre los grandes cuentistas de todos los tiempos. Su modo incomparable de ver la realidad, su consumada maestría, su ingenio amplio y generoso, han dado lugar a que se la compare con Anton Chéjov, John Updike, Alice Munro, Grace Paley y Frank O'Connor. " Miel del desierto " constituye una asombrosa recopilación de relatos y viene a ser una auténtica celebración de la autora. Sean cuales sean sus personajes, Pearlman los conoce a todos, íntimamente, y nos los describe con insuperable generosidad. Su prosa, tan afinada como poética, arroja luz sobre momentos muy precisos y muy devastadores, logrando que reflejen la belleza y la gracia que puede haber en la vida cotidiana. Por su mérito literario y por lo fácil que resulta identificar a estos personajes que con tanta exquisitez y solidaridad nos describe, "Miel del desierto " es una recopilación que nunca llegará a borrarse de la memoria del lector y viene a demostrar, una vez más, que Pearlman es una gran maestra de la forma, pero también que su visión del mundo nunca deja de ser sabia y comprensiva.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Tenderfoot
Niños soñados
Castillo 4
Piedra
Su prima Jamie
Bendito Harry
Puck
Vida asistida
El árbol recuerda lo que el hacha olvida
El Golden Swan
Calle sin salida
Liberación
Agua con peces
Espera a ver
Flores
Comodidades
El truco del sombrero
Sonny
El linaje de la felicidad
Miel del desierto
Créditos
Para Sandy Siler
Tenderfoot
Tenderfoot era un salón de pedicura situado en la calle Mayor, en la zona de Channing. Dos sillones reclinables —solo uno solía estar ocupado—, situados de cara a la calle, visibles en el escaparate de cristal cilindrado. De manera que los clientes, a solas con Paige, eran objeto de una especie de privacidad pública: estaban a la vista de todo el mundo, pero solo Paige los oía. Paige era muy experta escuchando: rara vez comentaba lo que oía, nunca lo repetía.
Era viuda, sin hijos, cuarenta y nueve años. Vivía entre la trastienda y el piso de arriba de su establecimiento. Jugaba al póquer con otras cinco mujeres todos los sábados por la noche. Se hablaban de tú y fumaban puros. Paige había perdido a su marido —un buen mecánico— durante la guerra. Carl estaba a favor de la guerra, más o menos, pero se había alistado, más que nada, por mejorar su formación profesional a costa del Ejército. A ella no le pareció bien ese modo de poner en peligro su vida en común y su felicidad, pero no quiso discutir. Los marines lo aceptaron a pesar de su edad. Y luego, cuando llevaba tres días en el desierto, el carro de combate en el que iba se encontró con una mina. Cada parte de su cuerpo quedó arrancada de las demás, y el conjunto —todo su ser— quedó arrancado de Paige.
La clientela de Paige fue en aumento. Siempre había tenido muy buen cartel entre las mujeres de los profesores y los abogados y los dentistas de la localidad, a quienes les parecía que un buen pediluvio, administrado por una profesional discreta, achaparrada en un taburete, podía convertirse en una especie de confesionario seglar. Ahora, quizá por su reciente luto, estaba dándose a conocer entre las libreras, las profesoras de instituto y las enfermeras. Todas ellas iban descubriendo lo fácil que resultaba hablar con Paige. Los médicos le enviaban pacientes, mujeres de cierta edad que ya no se alcanzaban los pies para lavárselos ni para cortarse las uñas. También señores mayores con las articulaciones tan rígidas como las de sus mujeres.
Aquel otoño —el otoño en que Bobby Farraday se incorporó al colegio como profesor de Historia— empezaron a llegarle clientes masculinos no enviados por los médicos. El primero fue un profesor emérito de Física. Luego otro profesor, aunque no emérito. El director del instituto llevó su osadía hasta el extremo de hacerse pintar las uñas de color sorbete de frambuesa, sin dejar ni por un momento de parlotear.
Las habitaciones que Bobby tenía alquiladas eran ideales para cualquier recién separado sin ganas de cambios. Colgó los grabados que habían sido suyos, no de Renée, en la sala y en el reducido dormitorio de una sola cama. En la diminuta cocina apenas cabían al mismo tiempo él y el invisible ratón allí domiciliado. Tanto las habitaciones como la cocina estaban en la segunda planta de una casa victoriana, y el cuarto de baño ocupaba todo el tercer piso de la torrecilla. La casa se hallaba en la calle Channing, cerca del cruce con la calle Mayor, lo cual la situaba más o menos en diagonal a la entrada de Tenderfoot. Bobby y Paige coincidían frecuentemente a última hora de la tarde: en el mercado vegetariano, en el quiosco de prensa y en el de tabaco, en la librería. A veces hablaban, como suele ocurrir entre vecinos.
Él, en secreto, se consideraba algo más que vecino suyo. Era su coinquilino invisible, como el ratón de la cocina. Su elevado cuarto de baño tenía una ventana muy ancha y sin cortinas cerca del váter. La ventana le ofrecía una visión en ángulo del espacio laboral del salón de pedicura y de una pequeña parte de la vivienda de Paige. Bobby sacaba partido de la coyuntura. A veces permanecía en pie para observar las pedicuras, pero casi siempre se sentaba en el váter, con la tapa bajada, como todo un experto en peep shows. Le encantaba ver a los clientes relajarse en sus asientos, como si aquella experiencia casi bíblica los elevara a algún cielo jabonoso; como si, muertos por un rato, pudiesen dar por perdonados todos sus pecados. O quizá fuese que los hacía felices aquella oportunidad de quitarse los zapatos y hablar de sus problemas.
Daba sus clases, proyectaba sus diapositivas, atendía a los alumnos durante las horas de tutoría. La enseñanza y los alumnos le resultaban una distracción. Una de las jovencitas rubias le recordaba a Renée: muy informada por fuera, muy insegura por dentro. Pero incluso invitar al cine a una alumna estaba prohibido; y lo que él hacía, por tanto, era acabar cuanto antes con las tutorías y volverse a casa a contemplar a solas las impecables secuencias de la calle Mayor.
Los días iban acortándose. Los últimos clientes de Paige se acercaban a la tienda bajo el tenue alumbrado público y entraban en un local resplandeciente de luz. Una tarde oscura Bobby vio al profesor de Química, el de las mejillas rosadas, y a su esposa, codo con codo, cada uno en su asiento, como si estuvieran acercándose al cine en coche. Paige, desplazando con suavidad su taburete, iba alternando entre ambos.
Allá en lo alto de su estudio, Bobby se quitó los zapatos y luego el calcetín derecho. Había dejado de cuidarse los pies a raíz del accidente. Ahora tenía unas bochornosas pelotillas entre los dedos callosos, y las uñas sin cortar ofrecían un aspecto desastroso. No era sorprendente que tuviese todos los calcetines agujereados. Se quitó el calcetín izquierdo y apoyó el pie en la rodilla derecha. Tenía líneas en el talón como para leerle la fortuna en ellas. Aún descalzo, volvió a su torrecilla no iluminada y miró por la ventana. Inclinada sobre los dedos del pie del profesor de Química, Paige era la personificación del arduo trabajo, igual que Renée inclinada sobre sus informes. En Nueva York, Renée había ido avanzando inflexiblemente hacia su objetivo —quería que la hiciesen asociada—, mientras Bobby practicaba la indiferencia y la desatención, escribiendo reseñas negligentes para revistas de arte de corta vida, improvisando evaluaciones para las galerías de que era consultor. Esta diferencia en las actitudes había dado lugar a discusiones.
Cuando se iba el último cliente, Paige solía salir a la puerta del establecimiento y sentarse en el escalón único de la entrada, bastante ancho, a fumarse un purito. Bobby utilizaba el váter, alumbrándose con una linterna para leer. Apagaba la linterna y miraba fumar a Paige, que se metía en la cama a eso de la medianoche. Él también.
Esto se prolongó cierto tiempo. Bobby pensó en comprarse unos prismáticos, pero Paige no era un pájaro. Pensó en recurrir a sus gemelos de teatro, pero Paige no era una soprano. Pensó en utilizar su lupa, pero Paige no era una obra de arte y si lo hubiera sido estaba demasiado lejos para poder apreciar las pinceladas. Tras la primera nevada, ella empezó a ponerse una parka para salir, y un sombrero que no se distinguía bien. Le hacía falta un abrigo de pieles —de nutria quizá, como el de Renée—, pero los defensores de los derechos animales que había entre los alumnos la habrían puesto en el disparadero. Y además no era probable que pudiera pagarse un abrigo de piel. ¿Qué pensión deja un marine muerto? Y la pedicura, por bien que fuera, no podía dar grandes beneficios. Siempre podría trabajar en la farmacia de la localidad, suponía Bobby. Paige le dijo una vez que había estudiado farmacia, pero que prefería este trabajo: era su propia jefa y tenía trato directo con la gente.
La primavera había humedecido el pueblo. Brotaron hojas de color pastoso en sustitución de los brotes color pastel. Bobby pensó en mejorar. Podía hacerse vegano. Que se comiera su queso el ratón. «O sea que ¿cuánto cuesta?», soltó una tarde. Habían coincidido en la tienda de dietética: él tenía en la mano un tarro de extracto de ciruela que acababa de coger de la estantería a toda prisa, ella examinaba algo embotellado.
—Esto sale a dólar la onza. Pero para mayor eficacia hay que mezclarlo con…
—No el aceite de serpiente. La pedicura.
Ella levantó la vista. Sus ojos, en su rostro levemente arrugado, eran igual de azules que un cielo de Veronese:
—Cincuenta dólares. Diez más por sacar brillo. No se admiten propinas.
—Ah. ¿Puedo apuntarme?
—Sí, claro.
—¿Cuándo?
—El viernes a las ocho.
—¿A las ocho? Tengo seminario de cubismo a las ocho y media.
Ella sonrió:
—A las ocho de la noche.
—Ah. ¿Nos vemos entonces?
—Nos vemos —le confirmó ella.
El viernes por la noche se restregó a fondo los pies. Se puso calcetines limpios. Agarró un libro que no estaba leyendo, The Later Roman Empire, «El imperio romano tardío».
Eligió el sillón de la izquierda. Ladeando la cabeza hacia arriba y levantando la vista, alcanzaba a ver la ventana de su cuarto de baño, que había dejado con la luz encendida, por descuido, derrochando electricidad a costa de su casera.
Mientras Paige llenaba con agua del grifo una tina oblonga de madera, añadiendo un toque de una pasta blanca y densa, Bobby se quitó los zapatos. La propia Paige le retiró los calcetines y los dejó doblados encima de la mesa que había entre los dos sillones. En otros tiempos, Renée los recogía del suelo y le sacaba la lengua.
—¿Blanco, rojo o té? —preguntó Paige.
—Blanco…
Paige pasó a la parte trasera del salón y se la oyó abrir y cerrar la puerta de un frigorífico. Puso una copa de vino en la mesa, al lado de los calcetines.
—Puede usted echarse un poco más para atrás. Solo tiene que apretar el botón que hay en el brazo del sillón.
Él se echó un poco más para atrás. El reposapiés se alzó con los pies descalzos de Bobby encima. Ella se acercó el taburete y se sentó. Él se tapó la erección con The Later Roman Empire. Ella le subió ambas perneras del vaquero hasta media pantorrilla.
A continuación pasó revista a sus nuevos clientes.
—¿Estos dedos han pasado por alguna pedicura?
—No. Son vírgenes los diez.
—Hay hombres a quienes este proceso les parece cosa de mujeres.
—Bueno… Sin pintura, por favor.
—Ni gota. Y a otros les parece decadente, como a los romanos de su libro. Ya veremos qué le parece a usted.
Con los guantes quirúrgicos puestos, procedió a examinarle los espantosos pies: los callos, las uñas desiguales, la decoloración, un principio de juanete, los talones como de cuerno. Luego echó mano de la tina de madera. Sujetándole los tobillos con un brazo, apartó el reposapiés del sillón y acercó la tina un poco, para a continuación introducirle los pies en el líquido caliente.
Lo que le había parecido crema fresca resultó ser una ligera espuma de jabón, bajo la cual se barruntaba un agua de color gris humo. Bobby cerró los ojos, imaginando un futuro de cuidados principescos.
Al cabo de un rato los abrió. Vio que Paige continuaba sentada en su taburete, con una gruesa toalla en el regazo, y que sus pies, ya limpios pero aún muy poco presentables, estaban sobre la toalla. Parecían desprendidos de su cuerpo, de sus vaqueros enrollados; venían a ser como un par de notas a pie de página, prescindibles.
—Ibidem y sic —los nombró en voz alta.
—Ahora viene la exfoliación —le dijo ella.
—¿Exfoliación? —Bobby sabía lo que era, pero la voz de ella era una lira.
—Exfoliar es desprender o separar en escamas, tiras o capas. Le saldrán escamas de los pies.
Empezó a rasparle las plantas y los talones con un pequeño escalpelo. Bobby la miraba hacer. Tenía la oscura cabeza inclinada y no le daba conversación. De manera que volvió a cerrar los ojos, pensando en su madre y en baños cariñosos. Pero se le impuso un recuerdo diferente.
Iban en coche bajo una tormenta de nieve. Querían llegar a casa. No había en la autopista, ni en una ni en otra dirección, nadie que no quisiera llegar a casa. Se esperaban treinta centímetros de nieve. La tormenta no permitía ir de prisa. Su medio ambiente se fue haciendo cada vez más blanco, y en su interior todos los coches eran de un blanco pastoso, como si los hubieran untado con un cuchillo. De pronto, en el otro carril, un trozo de púrpura giboso dio un brinco de bailarín, se alzó como un animal, pataleó en el aire con sus cuatro pies redondos y cayó sobre su propio techo. Quedó volcado en la autopista. Los demás automóviles lo evitaron con mucho cuidado.
—¿Has visto eso? —logró decir Renée.
—Sí.
—Vuelve.
—No.
—Tiene que haber algún cambio de sentido. Debemos volver.
—¿Y dar nosotros también la vuelta de campana? Para eso está la policía estatal. Hay otros que van en la misma dirección que ese Volkswagen.
—¿Otros? Nadie se para. Solo nosotros.
—Nosotros no, cariño.
Bobby oyó el clic del cinturón de seguridad y a continuación Renée se lanzó sobre él, tratando de apartarle la bota del acelerador.
—Estate quieta, Renée. Voy a tener que darte un golpe.
—Dámelo.
No le dio un golpe; levantó el empeine con fuerza y le apartó las manos. La hebilla de su bota tropezó con la cara de Renée, haciéndole una herida, pero eso no lo supo hasta más adelante. Ella entonces se dio por vencida y se acurrucó en su asiento, llorando a todo llorar.
—Vuelve a ponerte el cinturón.
Clic. Dejó de llorar, dejó de hablar. Tardaron unas cuantas horas más, muy peligrosas, en llegar a casa. Renée durmió en el sofá. Y al día siguiente, con una tirita en la mejilla y una manchita rosada emprendiendo su infeccioso camino hacia el mentón, se fue a trabajar sin decir palabra.
Y luego convirtió el episodio en una discusión sobre la responsabilidad moral. Era lo que mejor se le daba, y lo hizo: noche tras noche, luego una vez a la semana, luego una vez al mes. Él le daba la réplica para mostrar que le importaba la conducta moral, aunque era la visión lo que lo atormentaba. Se le representaban una y otra vez el giro y la vuelta de campana. Luego añadía detalles: de un fondo blanco y fruncido surgía una salpicadura púrpura; volcaba; unas figuras como muñecos de palitos, rotas, se deslizaban por la puerta entreabierta. O bien veía en el interior del vehículo volcado unas esculturas blandas que se hundían en sus propias cabezas aplastadas. O bien veía romperse las ventanas y cómo se salpicaba y manchaba de rojo, de rosa crudo, de gris —sangre, carne, sesos— el entorno blanco. Trozos de porcelana aterrizaban en el lienzo: huesos y dientes.
Cuando llegó la carta del colegio universitario ofreciéndole un puesto de profesor, se la enseñó a Renée. Y ella dijo que no.
Él contestó sí; y envió sus grabados por correo; y se subió a un avión.
«Exfoliación completada», dijo la suave voz de Paige. Bobby abrió los ojos. Ella sostenía en alto la toalla doblada. Le mostraba una montaña de escamas cutáneas translúcidas de la que emergían aquí y allá trozos de uña; y en lo alto de la montaña, un callo grande que le había extirpado sin que él se enterase. Le maravillaron sus exudaciones, como a un niño pequeño orgulloso de su caca. «Y ahora otro baño», dijo ella, y trajo agua limpia y caliente.
Él sumergió los pies sin ayuda.
Paige se sentó a su lado. Suspiró: un sonido más bien feliz. Bobby pensó que quizá se la hubiera deparado el destino, operando por mediación del agente inmobiliario que le había enseñado su piso. Paige podía aprender a apreciar la pintura, incluso a moderarse con el póquer. Suspiró él también; y con la mano más cercana asió el vino de encima de la mesa que había entre ellos y se lo trasladó a la otra mano. Ella puso la mano sobre sus calcetines doblados. Él le tocó los dedos con los dedos.
Juntos vieron cómo se acercaba un taxi por la calle Channing, par de ojos brillantes. Se detuvo ante la casa de Bobby. De él se bajó una rubia que llevaba un impermeable con cinturón. El deshielo de abril era demasiado cálido para la nutria. Llevaba el pelo más revuelto de lo que Bobby le había visto nunca fuera del dormitorio. La taxista, bajita y fornida, extrajo una maleta grande con ruedas.
—Es el taxi de Finnegan —dijo Paige—. Una amiga mía del póquer.
Finnegan recibió su dinero y se alejó, a pesar de que la casa estaba a oscuras, salvo la torrecilla. Renée dejó la maleta en la acera y subió la escalinata frontal. Bobby la veía, la sentía, apretando el timbre.
Renée permaneció un rato ante la puerta, luego, con la cabeza gacha, bajó la escalinata y arrastró la maleta por la calle Channing, en dirección a la calle Mayor. Bobby observaba su guapa cara y la expresión de ansiedad que nunca perdía del todo. Fue la cara lo que le llamó la atención mientras Renée recorría el pasillo. Vio, o creyó ver, la cicatriz por él creada. Pudo suponer que por fin lo había perdonado por no dar media vuelta y extraer los cadáveres del Volkswagen. Él hacía tiempo que le había perdonado a ella esos reproches santurrones. Renée cruzó Channing y se detuvo delante de Tenderfoot, mirando al interior.
Bobby se preguntó si debía dejarla pasar. La presencia o no presencia de ella, su perdón o su desaliento, la ocasional indulgencia de él ante la exfoliación, o el psicoanálisis, la meditación, las drogas, los enemas de café… nada borraría de la mente de Bobby la máquina de color púrpura saltando en el aire dentro de la nevada y reintegrándose al asfalto cabeza abajo. Tenía que vivir con ese recuerdo. Existía la posibilidad de vivir con Renée, también.
Pero siguió sentado.
Y Renée siguió mirando.
Con un gesto de irritación, Paige se acercó a la puerta, la abrió, saludó con una inclinación de cabeza a la visita tardía y la hizo pasar.
—Es Renée, mi mujer, mi exmujer —dijo Bobby—. Y ella es Paige, mi pedi… Mi estetóloga.
—Encantada.
—Encantada.
—¿Podemos tomar un poco de vino? —dijo Bobby.
—Lo que puede usted hacer es secarse los pies —dijo Paige— y llevar a esta señora a su casa.
Se demoró secándose los pies, atándose los zapatos, buscando en vano el libro sobre Roma, pagando. Se olvidó de no dar propina; Paige aceptó el dinero extra. Al final se marcharon, con Renée arrastrando aún la maleta. Paige se entregó con alivio a la tarea de arrojar toallas al interior de la lavadora y hervir instrumentos. Luego apagó la iluminación del establecimiento.
En la torrecilla seguía habiendo luz. Paige sabía que Bobby la había estado espiando desde su práctica ventana. Lo había visto tal cual, haciéndolo durante el crepúsculo; lo había visto de noche, cuando la tenue luz del alumbrado público penetraba en la torrecilla y resultaba modestamente reforzada por la porcelana y el espejo, creando un complicado fondo de claroscuro contra el que destacaba el opaco perfil de Bobby allí sentado. Quizá fuera que las entradas y salidas de Tenderfoot le levantaban el ánimo; quizá fuera que el hombre tenía que superar momentos difíciles en el cuarto de baño. A Paige le había resultado simpática la soledad de Bobby; le había parecido prometedora. Ahora —porque había hablado sin darse cuenta durante su ensoñación, como suele pasarle a la gente— Paige sabía que no estaba solo, que vivía con el aplastante abrazo de un incidente imposible de olvidar.
Ni siquiera durante los peores momentos tras la muerte de Carl había padecido ella tamaña obsesión. Cuando pensaba en Carl, recordaba con placer sus cejas marrones, suaves y espesas, y el modo pensativo en que examinaba los aparatos averiados antes de decidirse a repararlos, y el fútbol de los domingos, y el hecho frustrante de su esterilidad, algo que le había molestado a él más que a ella: ella jugaba con las cartas que le repartían. Y, bueno, no era impotente. Ah, los pies. Le gustaba que Paige le lavara los pies y le cortara las uñas, y a ella le gustaba hacerlo, y siempre hacían el amor a continuación, bajando primero las persianas del local, tendiéndose luego en el suelo, con las plantas de los pies en contacto. Deslizándose hacia delante, él le rozaba el interior de los muslos con los talones y luego le ponía el dedo gordo en la cerradura y la soliviantaba durante un rato, y eso era todo lo que ella necesitaba. Tras el éxtasis de Paige, pasaban a posiciones más convencionales y a una segunda vuelta de placer.
Se sentó en el sillón de Bobby y se desprendió de los zuecos. Tomó The Later Roman Empire, que había quedado oculto bajo una toalla. Deslizó los pies desnudos hasta introducirlos en el agua de Bobby, fría ya. Percibió la tranquila desinhibición que le proporcionaba el líquido. Pensó: Bobby y su mujer, su ex, habían sido elegidos para asistir a un desastre y no habían hecho nada al respecto. Otro pensamiento, más pesado y aplastante que un carro de combate, se le aproximó rodando; desde él la contemplaba Carl, decepcionado. Tampoco ella había hecho nada al respecto. No se había negado a que Carl se enrolara. Podría habérselo impedido. Podría haberlo retenido en casa. «¿Cómo estar seguro de que no hubiera un niño en ese coche?», se había preguntado Bobby, media hora antes, con los ojos cerrados, ibidem y sic en su regazo, sin saber ni importarle que estaba hablando en voz alta, sin saber ni importarle que sus nada conmovedores pies habían abierto un agujero en la suave inocencia de ella. «Un niño pequeño, quizá.»
Un niño pequeño, un anciano, un marine maduro… daba lo mismo. Quienesquiera que fuesen se habían visto expulsados de la vida y habían abandonado el futuro. Habían vuelto la espalda a los sobrevivientes, condenados ahora a guardarles luto hasta el fin de sus días.
Niños soñados
Willa encontró el primer retrato una tarde de julio, mientras ordenaba su cuarto. Había invitado a los dos chicos mayores a jugar allí antes de irse a la cama, y el suelo estaba sembrado de piezas de ajedrez y de fichas de Othello. Recogió esos fragmentos y los colocó en su sitio: en el segundo cajón, empezando por abajo, de una cómoda muy maltratada, con los tiradores de marfil —una cómoda de arquitecto, le había dicho la madre—, situada al pie de la ventana. Las blusas y la ropa interior de Willa estaban en los cajones de arriba, menos profundos. La cómoda y una lámpara y la cama —una cama demasiado corta; muchas veces dormía en el suelo— eran los únicos muebles de aquella estrecha habitación de detrás de la cocina. Pero las demás habitaciones tampoco contenían gran cosa. En su país había un televisor en todos los bares de pueblo, y en la capital de la isla hasta las familias más pobres lo tenían. Pero en este apartamento de Nueva York… nada de tele.
—No nos gusta a nosotros y no nos gusta que la vean los niños —dijo la madre el primer día, mirando con inquietud a Willa, que era muy alta—. Pero si usted quiere…
—No, señora.
—No señora, por favor —exclamó la madre.
—No, señora, por favor —repitió Willa.
—No, no, quiero decir que nos llame por nuestros nombres: Sylvie…
—Sí, señora —dijo Willa.
—… y Jack.
El cajón más bajo de la cómoda de arquitecto estaba atascado. Willa acariciaba los tiradores todas las noches, como para engañarlos, como para tranquilizarlos con sus dedos oscuros, y luego daba un súbito tirón. Esta noche se abrió por fin. En el cajón había unas cuantas hojas de dibujo, grandes y enmarcadas, boca abajo. Le dio la vuelta a la de más arriba.
Era un retrato a lápiz y acuarela de un muchachito. El lado izquierdo de su rostro sobresalía como una patata azul y morada. No estaba hinchado porque alguien le hubiera dado un golpe, tampoco era ninguna clase de lesión —ni el peor de los golpes podría haber causado algo así—, era de nacimiento. Por encima de la mejilla abultada, el ojo parecía estar bien. El lado derecho de la cara era normal. El labio inferior era un saliente gomoso, con el lado izquierdo más grande que el derecho. El labio superior casi se confundía con el inferior en el lado abultado de la cara, pero no llegaba a tocarlo en el otro lado. La baba sí que se veía, unas cuantas líneas rizadas.
El niño iba vestido igual que Pinocho: pantalón corto, chaleco color miel, camisa, calcetines altos. Tenía el pelo negro, muy espeso, con la raya bien hecha. Alguien se ocupaba de él. Tenía un barco de juguete en la mano. Había un perro cariñoso a sus pies, exactamente del mismo color que el chaleco.
El retrato estaba firmado con las iniciales J. L. y llevaba fecha de hacía cinco años. Figuración del padre, pues.
Willa volvió a guardar al niño en el cajón. Acudió al salón. Les gustaba que estuviese allí con ellos, y también que comiese con ellos. Se interesaban en todo: el tráfico, los venenos que hay en los alimentos, los mosquitos, si Willa estaba contenta.
Estaba hablando la doctora Gurevich, que vivía enfrente y tenía unos ojos enormes en un rostro cuadrado:
—Echaré el candado a la puerta —dijo en tono áspero—. Me tumbaré en el suelo frente al buldócer.
Se inclinó hacia delante.
—Voy a trepanarles el maldito cráneo.
Luego recuperó la postura, como escapando de sus propios ojos saltones. Quizá tuviera bocio. Llevaba el pelo gris en moño.
El padre dijo:
—Me han hablado de un grupo de prácticas, tres hombres, en la calle Doce Este. Están buscando un cuarto, y preferirían una mujer.
—¿Calle Doce Este? —La doctora Gurevich volvió a enderezarse en su asiento—. Mi sitio está aquí, en la calle Ochenta y Cuatro Oeste. El ayuntamiento no me ha dado ninguna satisfacción —añadió.
—La compañía propietaria de tu casa no ha quebrantado ninguna ley —dijo el padre—. Lo comprobé en su momento, ¿te acuerdas?
A la doctora Gurevich la estaban expulsando de su estrecho edificio de la acera de enfrente. Era dentista y vivía y trabajaba en su apartamento del segundo piso. A Willa la había llevado a verlo un día de junio el chico de diez años, que quería ser dentista de mayor. Los pacientes se sentaban en un sillón delante del ventanal.
—Lo ves, Willa, esto sería el comedor para cualquier otra persona —le explicó el chico. Luego se aupó al sillón—. La doctora Gurevich no necesita comedor —dijo, abriendo la boca y mostrando los dientes; luego añadió—: Abra un poco más, por favor. Cena donde más le gusta cada vez. Hasta en la salida de incendios, a veces. Escupa, por favor.
Una compañía había comprado la casa de la doctora Gurevich y también la contigua, y a continuación había dado aviso de que iban a construir bloques de apartamentos. Los actuales ocupantes debían dejar sus casas el primero de julio.
Willa había visto acercarse el primero de julio. Y lo había visto pasar. Los demás ocupantes se fueron. La dentista siguió allí, y también el portero, que vivía en el sótano. Como no tenía mucho que hacer en la casa, se dedicaba a cultivar hortalizas y fruta en el jardín trasero, ya desierto. Ahora estaban saliendo las frambuesas.
—Podría plantar calabacines —le dijo Willa.
—No vamos a estar aquí para la próxima cosecha —le contestó él.
Pero esta noche la doctora Gurevich, rabiando ahí en el salón, daba la impresión de que aguantaría para siempre.
Llegó un chip desde el fondo del vestíbulo. Y otro chip; y otro; luego un rápido gorjeo de ruidos.
Willa se puso en pie y recorrió el largo pasillo y entró en el dormitorio, que tenía la luz apagada. El de cinco años dormía despatarrado en la cama de sus padres. Willa le tocó la espalda con la mano, brevemente. El rostro huesudo del niño descansaba de perfil contra la almohada. Los tres mayores se parecían a la madre —rasgos marcados, boca ancha, ojos pequeños e inteligentes—. El cuarto y último, el gordito, se parecía al padre.
—Todos empiezan pareciéndose a Jack —le explicó la madre; y el padre, riéndose, dijo:
—Todos los bebés se me parecen.
Willa se inclinó sobre la cuna y deslizó ambas manos bajo el más pequeño de todos. Sus dedos localizaron un lugar en la parte de debajo de la cabeza, y utilizando los pulgares levantó al niño por las axilas húmedas, para colocárselo contra el hombro. Eso siempre lo dejaba contento un rato; se volvió a dormir, con la nariz contra el cuello de Willa, presionándole el pulso, vida contra vida.
Lo llevó al cambiador, que estaba encajado entre el lavabo y la bañera en el cuarto de baño del apartamento. Las baldosas del suelo tenían mellas, pero había una ventana de vitral con una figura alta, envuelta en una túnica, pelirroja. «Inspirada en Burne-Jones», le había dicho la madre, sorprendentísimamente, cuando le estaba enseñando la casa. La madre era profesora a tiempo parcial. El padre era ingeniero.
Willa cambió al crío. Este abrió los ojos y se quedó mirándola. Willa lo llevó al salón y se lo pasó primero a la dentista, que lo abrazó contra su vestido; y luego al padre, que se colocó al niño en el amplio regazo y se quedó mirándolo como para aprenderse de memoria sus párpados, sus labios, los pliegues húmedos del cuello; y luego a la madre, que dijo: «Gracias, Willa». La madre se sacó un pecho pequeño y firme de la camisa; estaba ya brotándole la leche.
—Qué calor hace esta noche —dijo la dentista.
—Calor —dijo el padre serenamente—. ¿Calor? —repitió con una sacudida nerviosa de la mejilla, como percibiendo un huracán.
—Calor, señor —dijo Willa. Aquel niño de pesadilla en el fondo del cajón: era como haber entrado en posesión de un secreto familiar.
El bebé mamaba. El padre y la dentista y Willa lo miraban en silencio. Podrían haber estado debajo del agua; podrían haber estado flotando en la superficie de un estanque; podrían haber estado sentados en cojines de lirios, como en las ilustraciones del libro favorito del segundo hijo, el de ocho años: un libro de texto sobre las ranas.
La madre le dio el otro pecho al niño. «Buenas noches», dijo la doctora Gurevich. Fue ella sola a la puerta y bajó los tres pisos y cruzó la calle.
Una semana después, a las cinco de la tarde, Willa abrió el cajón y miró otro retrato.
Esta vez parecía tratarse de una figura femenina: llevaba un vestido en forma de blusón. Había adornos en las mangas jamón; por los ligeros circulitos, Willa dedujo que eran de encaje. Unas líneas muy delgadas, en las finas manos, representaban pelo ensortijado; otras líneas más anchas, en las mejillas y en el mentón, también eran pelo. El cráneo tan poblado que parecía animal. La criatura tenía los ojos sin brillo. Su nariz era toda fosas. El labio superior era largo, y la boca se ensanchaba ampliamente en una sonrisa sin felicidad.
El retrato de la Mona databa de hacía ocho años, y en el papel se veían las dos iniciales del padre. Si fuera mía, pensó Willa, insistiría mucho en que se purgara las tripas con cortezas, por lo menos una vez a la semana, si hiciera falta.
Al salir de su cuarto, Willa se encontró con la doctora Gurevich en la cocina, calentándose la sopa.
—Me han cortado la luz —dijo la dentista—. El portero está conectándola a la línea de alguien, no me preguntes cómo.
—Muy bien —dijo Willa.
—Ay, Willa, Willa, ¿qué va a ser de mí?
En su tierra, esta anciana mujer habría sido respetada. No se habría visto obligada a trabajar. La gente le habría llevado comida y cerveza y tabaco, y ella estaría sentada en el porche mirando el mar.
—Tengo… una hoja —dijo Willa.
La doctora Gurevich guardó silencio. Luego:
—¿Algo que se pueda liar?
Willa asintió.
—Yo te enseño.
La mujer olisqueó.
—¿Y esto me ayudará a encontrar una casa y una consulta nuevas?
—Te levantará el ánimo.
Intercambiaron una larga mirada.
—Por favor —dijo la doctora Gurevich.
Todas las hierbas de Willa estaban en el tercer cajón empezando desde abajo, encima de las piezas de ajedrez. El liado llevó unos minutos. Dejó a la doctora Gurevich fumando en la cocina. Tomó en brazos al bebé sin despertarlo y bajó a la acera a esperar el autobús del campamento de día. Qué morenos se habían puesto. El de cinco años hundió el rostro en su estómago: había sido un día muy largo para él. El de diez años caminó fatigosamente hasta la casa, con el de ocho años pisándole los talones.
Una vez arriba, los chicos se amontonaron en la cocina para ayudar en la preparación del arroz al horno y la ensalada. La doctora Gurevich se trasladó con su hierba al salón. Allí, oscurecida y sin rasgos contra la ventana, parecía la tía Leona, la que leía el futuro. «Serás útil para la familia esa de Nueva York —le había prometido Leona a Willa—. Serán buenos contigo, a su manera.»
El padre llegó a casa. La madre volvió a casa. El portero tocó el timbre y utilizó el interfono para comunicar que la doctora Gurevich ya tenía electricidad otra vez. La doctora Gurevich, lanzándole a Willa una tierna mirada, abandonó el apartamento para volver con el portero.
A la doctora Gurevich le cortaron el agua a primera hora de una mañana de agosto. El portero —que ya no tenía sueldo, pero que seguía ocupando una habitación del sótano— dijo que podía conectar las cañerías a otra entrada, pero no antes de que anocheciera. La dentista canceló todas las citas del día. Ahora tenía menos pacientes que antes, y los que venían la instaban a que buscase un nuevo local. «Se creen que es muy fácil arrancarse las raíces —dijo—. Tú comprendes muy bien lo difícil que resulta, Willa.»
Willa asintió. Tenía en el regazo al de cinco años. El niño había implorado que lo dejasen en casa hoy, sin ir al campamento. Así que la dentista, la madre, el bebé, Willa y el de cinco años estaban todos sentados en el pórtico de la casa donde vivía la familia, mirando cómo demolían el edificio de piedra caliza contiguo al de la doctora Gurevich, ya vacío. Los niños del vecindario que no habían ido hoy al campamento de día también miraban, y varias de sus madres. La bola de demolición se balanceaba de un lado a otro, atacando la fachada como un boxeador. Piedra y cristal y madera y yeso se derrumbaban al contacto. Se apilaban los escombros. Mientras, una excavadora recogía los restos y los depositaba en un enorme contenedor. Había unos cuantos saqueadores merodeando por ahí.
A Willa le entró de pronto la nostalgia, se acordó de la casita sobre pilotes de su tía, y del mar espumoso, y de sus tres hijas con sus uniformes escolares, allí sin ella.
El edificio fue cayendo poco a poco. Los escombros lo iban sustituyendo. A media tarde ya se había marchado el equipo de demolición, dejándole el resto de la tarea a la excavadora. La camioneta de los helados bajó la calle cascabeleando.
La madre subió a bañar al bebé. El de cinco años se quedó traspuesto en el regazo de Willa. La calle se fue llenando: coches, adolescentes en sus patines, el afilador, una bicicleta cuya ancha cesta iba cargada de canotiés de paja. «¡Sombreros, sombreros!», gritaba el ciclista. Llegó el autobús del campamento y no pudo aparcar en la acera derecha y aparcó en la izquierda. Willa vio que los niños iban a tener que bajar directamente a la calzada. El autobús tenía los intermitentes puestos, pero nunca se sabe. «Tenlo tú, por favor», le dijo Willa a la doctora Gurevich, pasándole el de cinco años a la dentista. Willa se situó en mitad de la calle y se mantuvo junto al autobús, desafiando con la mirada a los automovilistas impacientes. Oyó que los niños pasaban por detrás de ella, cruzando la calle, los dos suyos y otros del mismo edificio. El padre asomó por la esquina, procedente del metro, y echó a correr, lo cual no tuvo que resultarle fácil, porque estaba muy gordo. «¡Dónde está Paul, no veo a Paul!», gritó desaforadamente, y Willa le indicó con un gesto que el niño estaba en brazos de la dentista, y el padre dejó de correr y se quitó la chaqueta de algodón y se enjugó la cara con ella, aunque ayer mismo le había planchado Willa todos los pañuelos.
Aquella noche miró el tercer retrato. Este era de un niño que solo llevaba el pañal, un niño más o menos de un año, la edad de dar los primeros pasos. Este niño nunca daría sus primeros pasos. En vez de piernas, tenía aletas; en vez de brazos, aletas. Sus ojos no tenían pupilas. Su pecho desnudo era como el de cualquier otro bebé blanco: rosado, con las tetillas sugeridas por manchitas rosas, tan tierno que daban ganas de besarlo.
El niño Foca llevaba fecha de hacía diez años. No había más dibujos: solo esos tres.
Cuando el más pequeño empezó a tener fiebre, la madre le dio un medicamento líquido, no aspirina.
—No les damos aspirina a los bebés, Willa.
—Tampoco nosotros se la damos, señora.
—Otra vez señora. Ay, ay, ay.
—Sylvie —logró articular Willa.
Cuando siguió la fiebre —bajando por la mañana, subiendo otra vez por la tarde, subiendo más todavía por la noche—, los padres llevaron al niño a la consulta del pediatra. Willa y los chicos se quedaron en casa haciendo puzles. El pediatra dijo que era un virus, no una bacteria; seguiría su curso.
—Pero ¿cómo de largo es su curso? —se quejó el padre al cuarto día—. Tú nunca habías tenido una fiebre tan alta —le dijo al de ocho años, como acusándolo de algo, y el niño se echó a llorar—. Perdona, perdona —dijo el padre, abrazando a su hijo.
Durante la noche los adultos se turnaron en el cuidado del bebé, sentados en la mecedora del salón. Mientras la madre lo mecía, Willa se metió en la cocina. Llevaba en la mano el paquete de polvo rojizo que la tía Leona le había preparado con diversos frutos secos. Hirvió agua y dejó el polvo en infusión. Cuando le llegó el turno de mecer a la criatura, el té ya se había enfriado. Lo vertió en un biberón y escondió el biberón en el bolsillo del delantal. Cogió al niño y se sentó en la mecedora. Cansado de tanta agitación, el bebé se quedó dormido en su hombro. Willa oyó a la madre moverse por el dormitorio. El padre salió; lo oyó en la cocina, abriendo algún aparato, quizá plegando una silla… Había luna llena. Por la ventana del salón Willa vio a la doctora Gurevich y al portero caminando calle abajo, del bracete.
Willa sacó el biberón del delantal. Se colocó al bebé en el regazo y lo acunó y le acarició antes la mejilla izquierda y luego la derecha, hasta que primero abrió los ojos y luego la boca, y le introdujo la tetina. Sin apartar la vista de ella, el bebé se tomó más o menos dos tercios del biberón. Willa notó cómo se le iba el calor del cuerpo, notó que respiraba más lentamente, notó que se le quitaba la flema del pecho. Volvió a dormirse. Sonreía en su tranquilo sueño. Willa se puso en pie y lo llevó a la cocina. Lo que había oído antes era un caballete. El padre trabajaba en un dibujo, utilizando aplicadamente un lado del lápiz para crear las sombras…
—Jack.
Él se volvió.
—Qué, qué pasa.
—Ya no tiene fiebre.
Cogió él al niño. No le dio vergüenza llorar. Pero cuando Willa miró el dibujo —solo la cabeza, esta vez, con las orejas puntiagudas y faltándole un ojo y con la boca abierta, sin labios—, Jack soltó un resoplido inquieto.
—Es como un amuleto; es para evitar la catás…
Willa le tocó el hombro para hacerle ver que comprendía. Luego se acercó al fregadero, sacó el biberón del bolsillo, le quitó la tetina e inclinó el recipiente y lo que quedaba de la poción color ámbar se fue derramando ante sus ojos y los de él.
Castillo 4
El hospital —un edificio del alto gótico victoriano, estilo universitario— lo construyeron en la cima de una colina baja, recién terminada la guerra civil. Le pusieron Hospital Conmemorativo, pero la gente en seguida empezó a llamarlo el Castillo. La estructura la modernizaron muchas veces, por dentro, pero las balaustradas y las torretas y las altas ventanas estrechas desde las que disparar saetas contras los enemigos… todo eso siguió igual.
Y, como buena fortaleza medieval, proyectaba una sombra formidable sobre el entorno. Todo el que trabajaba allí u ocupaba una de sus habitaciones percibía el espíritu: benigno quizá, maligno quizá, ni una cosa ni otra quizá, al menos por ahora. El lugar albergaba secretos —información electrónica, taimadas bacterias— y lo poblaban criaturas que habían ido a parar allí o que quizá vivían allí desde su nacimiento, como los bebés con sida, los bebés con síndrome de intestino corto, los bebés carentes de tallo cerebral: todos abandonados en el Castillo por sus horrorizados padres, que a veces llegaban a huir del estado. Había muy hermosas camareras —haciendo antecámara para morir—; y arpías cuyo futuro no era mucho más feliz; y trémulos caballeros; y panaderos con sobres llenos de especias mágicas. Había un guardián muy feo y de muy buen corazón.
* * *
Zeph Finn llevaba un año y medio viviendo en el entorno del Castillo, primero en los pabellones para residentes y ahora en el piso alto de uno de los edificios de tres plantas que había en las cercanías. Rara vez iba a ningún sitio: del Castillo a su casa y de su casa al Castillo. Esta noche, sin embargo, se había aventurado a asistir a una fiesta improvisada. Y ahora acababa de preguntarle algo una chica guapa, pero qué, por Dios, no la había oído… bueno, tal vez lo que preguntan siempre…
—Hago anestesia local —dijo por si acaso.
—Ah, eso. ¿Dónde? ¿En la zona de Boston? ¿Vas moviéndote de hospital en hospital?
Sin decir nada, Zeph pasó de esta persona a otra. Casi todos los invitados eran médicos y sabían que la especialidad de los anestesistas locales era bloquear las sensaciones de dolor en una parte del cuerpo. Muchos de ellos conocían a Zeph. Esta familiaridad había dado lugar a que se presentase allí con una caja de palitos de queso debajo del brazo. El que invitaba era el jefe de urgencias, y era uno de sus pocos amigos: sus paseaperros, los llamaba; eran quienes lo sacaban a rastras cada vez que se daban cuenta de que llevaba un tiempo sin reaccionar a nada.
En este momento no tenía novia. Nunca le duraban mucho las novias. Pero había mujeres que veían algo aprovechable en su silencio atónito, en su resistencia a mirar a los ojos. Tenían la esperanza de rescatarlo. ¡Rescatar al rescatador, sí! Empresa condenada al fracaso.
—Está casado con su especialidad —alguien le dijo a alguien, cierta vez.
—No, no —dijo el otro alguien—: está ennoviado con su carrito.
Esa broma la había oído Zeph, y no le había molestado. Cómo no estar prendado de ese carrito, con sus gavetas escrupulosamente ordenadas y con su contenedor de desechos añadido a un costado. Agujas, jeringas, etiquetas adhesivas y catéteres intravenosos en la gaveta de arriba. Más agujas y ampollas en la segunda. Equipos para bloqueo nervioso continuado en la tercera. Material de emergencia en la cuarta, junto con medicamentos cuyos nombres resonaban a poesía, según una supuesta novia que se los había aprendido de memoria como método añadido de seducción. «Lidocaína, efedrina, fenilefrina, epinefrina», empezaba, pero luego se quedaba atascada en atropina, pobre chiquita.
Al salir de la fiesta volvió a su casa recorriendo la mitad del perímetro del recinto hospitalario, levantando la cabeza de vez en cuando para mirar el edificio. Un enorme aparcamiento flotaba detrás. Entre los veteranos —es decir: médicos que fueron jóvenes cuando la segunda guerra mundial— los había que recordaban la expansión del parquin, año tras año.
Pero ya mucho antes de la brutal deforestación se habían empezado a formar barriadas, más allá del borde. A principios del siglo pasado construyeron una estación de metro cerca del Castillo y levantaron los edificios de tres plantas. Se convirtieron —como estaba previsto— en casas para pobres. Fueron naciendo todas juntas como basurales, bloque tras bloque, y eran de tablas, y cada planta tenía su porche. En la parte trasera de cada una de ellas había un terreno que compartir entre las tres familias alojadas; irlandeses entonces, luego gentes de sitios más lejanos: había bloques filipinos, un área venezolana, el Pequeño Brasil… Muchos de los residentes adultos trabajaban en el Castillo; otros tomaban el metro para ir a trabajar a la ciudad. Cada barrio tenía unos pocos restaurantes, un bar, una tienda de comestibles, un par de guarderías.
La zona poseía una característica inesperada, descubierta cuando levantaron las casas de tres pisos. Era un arroyo, subterráneo en casi todo su recorrido, pero durante un trecho fluía por un bosquecillo. La tierra era más un pantano que otra cosa; crecían en ella extraños matorrales y unos árboles muy dispersos y cenceños; su blandura impedía toda construcción, no servía ni para esconderse. El municipio aceptó que aquel terreno no podía ser rentable y quizá pudiera haberlo mejorado un poco, poniendo carteles identificativos de la vegetación y convirtiéndolo en santuario de personas y aves. Pero el municipio lo dejó de lado. Ambos colegios públicos de los barrios cercanos al Castillo tenían zona de recreo y cancha de baloncesto, y uno de ellos tenía un campo de béisbol. O sea que los chicos ignoraron el bosquecillo. Los únicos que lo visitaban durante el día eran los chicos más raros, quizá los que rehuían a sus compañeros más bulliciosos o preferían aislarse. Zeph iba allí de vez en cuando a fumar, y muy de vez en cuando a esnifar.
Este verano había dos miembros de la comunidad filipina, dos chicos de sexto grado, explorando el bosque; se llamaban Joe y Acelle, Joe iba porque le gustaban las plantas y los insectos, y Acelle porque le gustaba Joe. Joe toleraba todas las tardes la casi muda presencia de Acelle, cuya principal ocupación, cuando no había colegio, era ayudar a su única hermana —su madre había muerto—. Cuando no estaba ocupada en eso, se dedicaba a seguir a Joe, obedeciéndolo, adoptando sus ideas. A veces, sin embargo, se limitaba a tumbarse en el suelo y escuchar a los pájaros.
—Mi casa es demasiado silenciosa —explicaba.
—La mía no.
En el piso de Acelle vivían, en los momentos de máxima ocupación, tres personas; el de Joe lo ocupaba un festival de parientes. Hasta el sótano estaba ocupado. El único silencio auténtico era el del médico de la tercera planta, donde Joe podía entrar en cualquier momento, incluso cuando no había nadie; y cuando estaba Zeph era como si no hubiera nadie.
Durante unas cuantas horas al día, ambos chicos caminaban por el agua, se subían a los árboles, perseguían conejos, diseccionaban gusanos; y construyeron una especie de tipi, que llamaron Castillo 2.
Al Castillo 1 se accedía por tres puertas. La ancha, pensada para carros de caballos, era la que ahora utilizaban las ambulancias. Otra llevaba al aparcamiento y se había convertido, quiérase o no, en la entrada principal. La antigua entrada principal, con sus cuatro arcos —cuatro ventanas y una puerta—, acogía a quienes llegaban a pie o en autobús, subiendo la elevada escalinata que conducía a la puerta, ya por sus propios medios, ya en silla de ruedas por las serpenteantes rampas, empujados por algún pariente pobre o, si su llegada coincidía con la suya, por Zeph.
Esa era la entrada preferida de Zeph. Al alba del día después de la fiesta, subió las escaleras llevando un bastón nudoso, herencia —única herencia— de su padre. Entró por la puerta grande en el zaguán con techo de vigas y luego se metió en un ascensor muy anticuado, una especie de jaula, en el que bajó a las salas de cirugía, muy bien equipadas y modernas. Inició el ritual de quitarse la ropa de calle y ponerse los pijamas clínicos. Zeph poseía un limitado vestuario —aún estaba pagando sus deudas del colegio universitario y de la Facultad de Medicina, y seguiría haciéndolo durante años—, pero siempre iba al trabajo con chaqueta y corbata. Con esas prendas, lo lógico habría sido que tuviera buena pinta, pero el caso era que lo hacían aún más desastrado y extraño: un tipo alto y de movimientos ágiles, que llevaba bastón con no se sabía qué propósito.
—Ese bastón… Lo mismo llevas una espada dentro —llegó a decirle un residente.
—Nunca he mirado —dijo él por decir algo.
Lucía una excesiva abundancia de pelo castaño y andaba escaso de nariz y barbilla, y tenía la costumbre, cuando conversaba con alguien, de fijar la mirada en uno u otro lado del cuello del interlocutor. «Establece contacto», le habían aconsejado sus preceptores. «Mírame», le pedían las mujeres de todo tipo. ¿Contacto? ¿Mirar? No entraban en su repertorio. Se había bastado a sí mismo durante toda su vida. Había superado la Facultad de Medicina en virtud de su buena memoria y de sus hábiles dedos.
Y a pesar de ese continuo interés en los lados del cuello de sus pacientes, nunca perdía los buenos modales; la suave voz y las meditadas respuestas a sus preguntas indicaban a los pacientes que Zeph estaba de su lado, aunque no los mirara a los ojos. Puede incluso que algunos pacientes prefirieran la mirada esquiva.





























