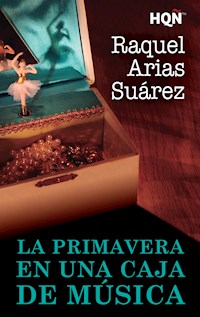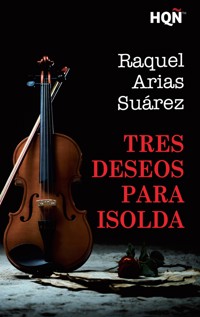3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Tras la muerte de su abuela Cora, Madison descubre unas cartas que aquella nunca envió al gran amor de su vida en Irlanda, de modo que decide pasar las vacaciones de verano allí para intentar encontrar al hombre con el que Cora nunca pudo ser feliz. El viaje da sus frutos y Madison consigue su cometido, aunque ya sea inútil para su abuela. Pero no será tarde para ella misma, que se verá envuelta en una historia de amor más fascinante que las clases de Historia que imparte en la universidad, pues en Irlanda conoce a un atractivo médico. Su romance pasará por una red de malentendidos y engaños, al igual que les sucedió a Cora y a su amado en el pasado. Y, como ellos, Madison encontrará un amor inolvidable. "Me he encontrado a una autora que describe cada paisaje, cada sentimiento, cada personaje... de una manera muy sencilla y nada pesado, se hace fácil leerlo. A mi me ha encantado, la verdad. Y me ha dejado con ganas de seguir leyendo a esta mujer, son historias que aparecen de vez en cuando en tu vida y te dejan un buen sabor de boca." El fieltro de Roma - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Raquel Arias Suárez
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Mientras me recuerdes, n.º 118 - mayo 2016
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Fotolia.
I.S.B.N.: 978-84-687-8257-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
A mi madre, que con paciencia me enseñó a leer y a amar la lectura, a soñar y a vivir. Gracias por estar siempre ahí, gracias por tus desvelos y por tu apoyo incondicional. Esta historia es para ti.
Prólogo
14 de diciembre de 1920
Estación de ferrocarril de Killarney, Irlanda
La carreta que portaba a la maltrecha familia O’Reilly se retorció junto a la estación hasta detenerse con un golpe seco y por fin cesó el zarandeo de todos los ocupantes. Los gruesos y oscuros nubarrones que cubrían el cielo presagiaban lluvia, que pronto comenzaría a caer como si aquel fuese el día del fin del mundo.
La pequeña Mary rompió a llorar en el interior de su gastada toquilla de lana como si sospechara que sus padres estaban a punto de arrancarla de su tierra, la misma tierra vieja que la había visto nacer hacía apenas cuatro meses. Su madre la estrechó con fuerza en un vano intento de infundirle calor con su cuerpo huesudo cubierto por harapos, hastiado de aquella vida llena de calamidades. Apretó los dientes y miró de soslayo hacia su esposo, que no había abierto la boca en todo el trayecto. El hombre tan solo se dejaba llevar acomodado en el pescante, mientras la mente le atormentaba con un viaje que les conducía hacia un futuro incierto. La gorra roída bien calada sobre la cabeza se le antojaba pequeña para ocultar su desasosiego ante los ojos de su familia. Ni él mismo sabía si caminaban en una buena dirección, tan solo que si no escapaban de aquella sinrazón ninguno de ellos sobreviviría.
Los dos hijos varones, Liam y Micheail, continuaron con expresión sombría, como si pretendieran ignorar su llegada a la estación escondiendo la cara entre las manos. Habían viajado acurrucados en la carreta en un intento vano de fundirse con la paja que había bajo sus zapatos gastados. Su único deseo consistía en permanecer invisibles a sus progenitores para no verse obligados a abandonarlo todo.
Cora, la primogénita, examinó inquieta a las escasas personas que aguardaban en las inmediaciones del apeadero en busca de un rostro conocido. Ansiaba hallar unos rasgos que proporcionasen un ínfimo rayo de esperanza a su vida y que pudiesen apaciguar sus ansias de gritar socorro a los cuatro vientos. Sentía pánico a lo desconocido, aun sabiendo que en aquel momento cualquier cosa era mejor que permanecer en aquel país observando impasible cómo los black and tans[1]asesinaban a civiles inocentes ante sus narices. Pronto quizás a ellos mismos.
—Hemos llegado —murmuró el cabeza de familia mientras descendía de la carreta para después ayudar a su esposa a hacer lo mismo. Acto seguido continuó imperturbable, con los dientes apretados. En aquellos momentos era todo menos un esposo o un padre afectuoso.
Cora no cejó en su empeño y continuó con la inspección de cada hombre que pululaba a su alrededor, sin perder la esperanza. El viento cada vez más fuerte jugó a su antojo con sus claros cabellos como si pretendiese impedir que la joven contemplase la descarnada realidad que le rodeaba.
Él no estaba allí.
«¿Tal vez dentro de la estación?», dijo para sus adentros. A lo mejor aún no había llegado, o quizás le hubiese sorprendido algún contratiempo.
La familia transportó con desgana sus escasas pertenencias hacia el andén, apenas ocupado por una docena de personas que buscaban cobijo de las gélidas ráfagas de aire entre los cuellos de sus abrigos de lana parda.
Cora repasó en su mente por enésima vez las últimas palabras que él había pronunciado: “Allí estaré. Esta tierra no significa nada para mí si tú no estás en ella”. Después la había besado como nunca antes, en una caricia preñada de ansiedad, casi como si tuviese miedo de que pudiera ser la última. Sus lágrimas se habían mezclado con el último aliento de él justo antes de separarse para dirigirse cada uno a su casa, un hogar en el que no aprobaban su relación.
Para los padres de aquel joven con futuro prometedor, aquella muchacha hija de campesinos no era suficiente. Para los padres de ella, aquel no era sino un amor pasajero, que podría ser prontamente ocupado por otro en la nueva tierra que les esperaba. Hacían caso omiso de la terquedad de su hija, que con tan solo diecisiete años juraba que aquel muchacho era el amor de su vida.
¡Paparruchas!, solía murmurar su padre cuando ella pregonaba su felicidad desde que se había enamorado de ese joven. ¿Amor? ¿Qué era eso cuando estaban rodeados de penurias y desesperanza? ¿Cuando ni tan siquiera su pueblo estaba unido?
Pequeñas gotas comenzaron a caer sobre todos los que aguardaban en la estación cuando el ruido del tren comenzó a ser audible, como un lejano murmullo. Cora comenzó a impacientarse y el terror se apoderó de ella.
«No va a venir», pensó con un estremecimiento mientras se restregaba las manos con impaciencia.
«Se ha arrepentido».
La muchacha entornó los ojos y oteó a lo lejos, incapaz de creer que él la hubiese traicionado. Contrajo los músculos de la mandíbula hasta hacerse daño e intentó sofocar el llanto que le atenazaba desde lo más profundo de su ser.
No iba a llegar.
El cabeza de la familia O’Reilly se apresuró a introducir el equipaje en el vagón, mientras su mujer y sus hijos varones le seguían cabizbajos. Pero Cora corrió bajo la lluvia atravesando la estación hasta salir fuera, incapaz de mantenerse impasible allí por más tiempo. Y, mientras las gotas le helaban hasta los huesos y se mezclaban con sus lágrimas, maldijo una y mil veces cada palabra que le había dicho a aquel muchacho, cada beso que le había dado.
—¡Cora! —rugió un hombre a través del ensordecedor golpeteo de las gotas de lluvia sobre el barro del camino—. ¡Vuelve!
El sonido familiar de la voz de su padre no hizo sino acrecentar su dolor. Ellos le habían advertido una y mil veces que aquel irlandés no era para ella, que no debía creer en sus palabras. Ella no les había escuchado.
El dolor la había paralizado por completo, y sentía que sus miembros no respondían a ningún estímulo. Permanecía clavada con los zapatos atollados en los charcos, como si su cuerpo formase ya parte de aquel paisaje verde y gris envuelto en la sinrazón.
Cora percibió cómo su padre la arrastraba hacia el tren y todo cuanto había a su alrededor se desdibujó bajo la lluvia, como si ya nada importase. Su vida sin Kieran se había terminado.
[1] El término negro y caqui se refiere a la Fuerza de Reserva de la Real Policía Irlandesa, que era una de las dos fuerzas paramilitares empleadas por la RIC (Royal Irish Constabulary) en 1920 y 1921 para suprimir la revolución en Irlanda. Aunque fuera establecido para contraatacar al Ejército Republicano Irlandés, se hizo tristemente famoso por sus numerosos ataques sobre la población civil.
Capítulo 1
Boston, abril de 2001
Madison dio un portazo y se dejó caer con los puños apretados sobre los visillos de encaje que cubrían las mirillas de la puerta. Las fotografías enmarcadas que colgaban a ambos lados de la entrada vibraron antes de quedarse inmóviles de nuevo sobre el papel floreado de la pared.
—¡No se puede ser más cabezota! —exclamó mientras la adrenalina fluía a borbotones por su cuerpo. Apretó los labios y miró hacia el techo blanco inmaculado del vestíbulo para después respirar hondo e intentar recobrar la calma.
Aquella mujer era imposible, siempre tenía que salirse con la suya. Parecía que de alguna manera solo eran importantes sus decisiones, sin importar un comino las de los demás.
«¿En qué cabeza cabe que la abuela salga a jugar su partida de bridge cuando la gripe la ha mantenido en cama durante los últimos días ardiendo en fiebre?», pensó, disgustada.
Poco le habían importado las palabras del doctor White o la oposición de su querida nieta. Sus amigas la esperaban y ella no pensaba faltar a su cita semanal con el juego de cartas, el café con pastas y la animada conversación sobre las últimas novedades del vecindario. Como ella misma había dicho: «Una estúpida gripe no va a terminar conmigo. La semana que viene pienso cumplir noventa y ocho años y nada va a impedirlo».
¿Es que acaso esa mujer se creía inmortal?
Madison se resignó y regresó a su cuarto, donde ultimaba los detalles de las clases de la siguiente semana.
Se había graduado con honores en la Universidad de Princeton, y reconocía que la Historia era su vida. Le apasionaba sobre todo la que tenía que ver con Irlanda, porque en ese pequeño país se encontraban las raíces de su familia. Su doctorado se había basado en la Guerra Civil Irlandesa, y era, junto a sus excepcionales calificaciones, lo que le había abierto la puerta a su empleo actual en el Departamento de Historia de la Universidad de Boston. Tenía una facilidad innata para sumergirse en la documentación y extraer cuanto necesitaba, y le fascinaba introducirse de lleno en los diferentes capítulos de la Historia y dejarse llevar por las diferentes épocas y sus costumbres.
Su abuela le había contado durante su niñez innumerables historias sobre la isla de la que procedía. Sus leyendas, sus rincones mágicos, sus paisajes inolvidables; cualquier detalle suponía el comienzo de un cuento maravilloso. Todo ello le había cautivado y había dirigido su vida estudiantil y posteriormente su profesión. A ella le gustaba pensar que aquello también había sido el germen de su extraordinaria imaginación, que podía llevarla durante horas a Irlanda a pesar de que nunca la había visitado.
Le había pedido una y otra vez a su abuela, hasta la extenuación, que la acompañara en su viaje. Solo de esa manera podría disponer de la mejor guía para recorrer el paisaje que tantas veces había imaginado en su cabeza. Pero la vieja Cora era una obstinada que había jurado no regresar nunca a aquel lugar, a sus amargos recuerdos. Se había mantenido firme durante toda su vida, incapaz de confesarle el porqué de su desgana ante tal excursión. Y finalmente ella también se había cansado de proponérselo, con la esperanza de poder visitarlo con sus amigos Charlotte y Henry en el futuro.
Madison sacudió la cabeza y dejó de fantasear con su viaje soñado para continuar con su trabajo. Sabía que no conseguiría nada preocupándose inútilmente.
El teléfono sobresaltó a la historiadora, que se encontraba en la cocina preparando la cena. En media hora tendría a Cora en casa y las dos comerían mientras charlaban acerca de las novedades del barrio, como cada jueves. Esta vez el plan podría suponer una recogida de ropa benéfica, un concierto solidario o la entrega de alimentos para los más desfavorecidos. Cora y sus amigas siempre se encontraban a la cabeza de cuantas acciones se llevaran a cabo con el fin de ayudar a familias sin recursos, y ella misma las había acompañado en multitud de ocasiones.
—¿Sí? —dijo mientras sostenía el auricular con una mano y la espumadera con la otra. Una voz familiar le habló al otro lado.
—Hola, Madison.
—Mildred, buenas noches —saludó con energía mientras apartaba del fuego la cazuela de brécol. El vapor ascendió con rapidez y empañó los cristales de la ventana, convirtiendo la imagen del jardín delantero en una brumosa acuarela.
De repente le asaltó un mal presentimiento, que le causó una fuerte presión en el pecho.
—¿Ha ocurrido algo con la abuela?
—Sí, querida —contestó la vocecilla al otro lado de la línea—. Se ha sentido mal de repente y hemos llamado a emergencias. Será mejor que vengas al hospital.
Su corazón dio un vuelco.
—¿Al hospital? —repitió de forma mecánica, mientras intentaba asimilar con lentitud las palabras de la mejor amiga de su abuela.
—Sí, cariño. Ven lo más rápido que puedas.
Madison no escuchó ninguna palabra más. Dejó caer el teléfono sobre la encimera de madera oscura sin ni siquiera pulsar el botón de colgar y corrió a por las llaves del coche para acudir junto a su adorada Cora.
Ya en su pequeño Chevrolet pisó el acelerador hasta saltarse todas las normas de tráfico, pues nada le importaba en ese momento. Su cabeza era un hervidero de pensamientos e imágenes que le torturaban hasta hacer de aquel viaje una horrible pesadilla.
Revivió una vez más la imagen de una noche similar, hacía ya veinte años, en que había sonado el teléfono en casa de su abuela mientras las dos veían la televisión. Aquel día no había sido Mildred quien había llamado, sino un policía. Sus padres habían tenido un accidente de tráfico cuando regresaban de su cena de aniversario, al cruzarse con un borracho que circulaba haciendo eses con su coche.
Cora había arrojado el teléfono de igual forma que ella lo había hecho momentos antes, y las dos se habían dirigido de forma precipitada al hospital.
Todos los intentos del personal de emergencias por salvarle la vida a aquella joven pareja habían sido en vano, y los médicos únicamente habían podido certificar el fallecimiento.
Ella se había derrumbado al escuchar la noticia de la mano de su abuela, pero esta se había mantenido inexpresiva, tan solo dedicándose a enjugar cada lágrima de su nieta y decidida a ofrecerle consuelo en sus brazos. Había perdido a su hijo y a su nuera, y de ninguna manera pensaba perder a su nieta.
Años después, la misma Cora le había confesado que se había pasado meses abandonándose al llanto cada noche tras acostarla, mientras se preguntaba por qué la vida le había arrebatado a su hijo más pequeño de una forma tan cruel. Pero por la mañana volvía a ser la misma mujer fuerte y decidida que trataba de sacar adelante a su nieta sin la ayuda de nadie. Ni siquiera la de sus otros cuatro hijos, que se habían ofrecido para hacerse cargo de la pequeña.
El semáforo ante el que se encontraba cambió a verde, y ella aceleró mientras intentaba obviar el malestar que sentía dentro del pecho. Ya podía divisar con claridad el rótulo luminoso que señalaba la entrada a urgencias y el corazón le latía desbocado, como si quisiera volar hasta donde estaba la abuela.
Momentos después aparcaba ante las puertas acristaladas y corría hacia el interior del edificio mientras esquivaba a un enfermero que salía en ese momento con una camilla vacía.
«Abuela, no me dejes ahora. No tan pronto», repitió Madison dentro de su cabeza, a la vez que buscaba el rostro de Mildred entre las personas que pululaban por el hospital. El fuerte olor a desinfectante inundó sus fosas nasales mientras atravesaba el vestíbulo alumbrado con luz mortecina. Se dirigió hacia el mostrador de información, donde una joven enfermera le atendió.
—Buenas noches, estoy buscando a mi abuela. Se llama Cora O’Reilly.
Madison se mordió el labio en un intento de contener las lágrimas, que amenazaban con brotar de sus ojos de un momento a otro. Tan solo se veía a sí misma años atrás, una niñita rubia de nueve años vestida con un pijama de Snoopy, asustada en aquel frío lugar.
La empleada levantó la vista del ordenador y miró a la recién llegada con cara de pocos amigos por encima de sus gafas. Alguien habló a gritos cerca de ellas, pero ninguna de las dos se giró para ver qué era lo que sucedía. Por el contrario, la enfermera consultó taciturna un archivador repleto de hojas de papel y asintió con expresión grave. Junto a ella había una caja repleta de panfletos con la prevención de diferentes enfermedades que afectaban a la población.
—Sí, la señora O’Reilly ha ingresado hace apenas treinta minutos. Aguarde en la sala de espera del fondo del pasillo —señaló con el bolígrafo y después continuó con la mirada clavada en la pantalla de su ordenador—. Allí le informarán.
—Gracias —contestó Madison para después correr hacia el lugar indicado con un nudo en la garganta.
Mildred aguardaba en una de las sillas de plástico gris de la sala con la mirada perdida. No se había despojado de su abrigo de paño oscuro ni de su bolso, que sostenía con fuerza sobre su regazo. Junto a ella, Sophie y Alice, las otras dos compañeras de bridge de la abuela, conversaban abatidas.
—¡Madison, querida! —exclamó Mildred tras ponerse de pie de forma automática y ajustándose bien las gafas, que estaban sujetas a su cuello por una cadena de finos eslabones dorados—. Aún no hemos tenido noticias, y Cora ya lleva una eternidad ahí dentro.
La historiadora tragó saliva al observar los ojos vidriosos de la anciana, que no se temía nada bueno. Ella tampoco.
—Pero hay que tener fe —continuó la mujer, mientras abandonaba su bolso sobre la silla para tomar entre sus manos las de ella.
Fe.
Cora también le había repetido esas palabras hasta la saciedad. Pero la fe no le había devuelto a sus padres cuando tanto los había necesitado. Tampoco le había restituido a Cora a su esposo, que la había dejado viuda a los cuarenta y seis años con cinco hijos a su cargo. La vida le había maltratado en ciertos momentos, aunque también le había regalado a sus cinco maravillosos pequeños, como ella siempre decía. Por ellos había trabajado hasta la extenuación, de lunes a domingo, para que no les faltase de nada.
Una doctora vestida de verde salió por la puerta que conducía hacia un lugar restringido y entró en la sala de espera.
—Busco a los familiares de Cora O’Reilly.
—Sí, somos nosotras —dijo Madison mientras se ponía de pie para acercarse a ella, que se despojó del gorro quirúrgico de colores. Las tres ancianas rodearon a la historiadora en un intento de infundirle valor.
—Por desgracia no dispongo de buenas noticias —comenzó la doctora con expresión de contrariedad. Madison tragó saliva y aguardó, sin poder mover un solo músculo—. La señora O’Reilly ha sufrido un infarto de miocardio y no hemos podido hacer nada para salvar su vida.
Se había ido.
Los labios de la doctora continuaron en movimiento, pero Madison ya no escuchó nada más. Su abuela, su adorada Cora, había muerto. Había perdido a la persona que había sido su madre, su padre, su consejera, su confidente. Su fiel apoyo durante más de media vida.
Mildred se echó a llorar y después rodeó a Madison con los brazos. Y todo el dolor que le desbordaba salió a borbotones en forma de silenciosos sollozos en los brazos de la mujer, que la abrazó durante largo rato.
El funeral se celebró de forma multitudinaria en la parroquia de la que Cora era miembro. Fueron muchas las personas que acudieron para despedirse de una buena amiga, vecina o conocida. Y no faltaron sus hijos, nietos y biznietos.
El día, lluvioso y gris, encajaba a la perfección con el estado de ánimo de Madison, que se sentía como un mero espectador de los vericuetos del destino. Caminaba del brazo de su fiel amiga Charlotte, que siempre había constituido su mayor apoyo junto con Cora y junto a Henry, quien la sujetaba con suavidad por el otro lado. Christopher, el que hubiese sido su pareja en otro tiempo, caminaba tras ella, cabizbajo. Bajo aquel enorme paraguas oscuro sus pies subieron los escalones de acceso a la iglesia y atravesaron las amplias puertas de color rojo apagado enmarcadas bajo un arco ojival. El interior del edificio gótico la albergó en su grandiosidad, bajo su espectacular techo de roble con doce ángeles tallados y sus lámparas colgantes de latón.
Y allí estaba ella, con los ojos cerrados en un sueño eterno y las manos cruzadas sobre el pecho. El cabello blanco, recogido en un moño en la nuca, no cubría en absoluto sus rasgos serenos, y solo su piel nívea, como si de una muñeca de porcelana se tratase, constataba la ausencia de vida.
Madison abandonó a Charlotte y a Henry, que tomaron asiento en el primer banco sin mirarse apenas. Se dirigió hacia el altar, bajo el que se encontraba el féretro, y apretó los labios intentando controlar las lágrimas. Había vivido tantas experiencias junto a aquella maravillosa mujer que apenas alcanzaba a comprender que jamás volvería a escuchar su risa. Nunca más podría acurrucarse junto a ella cuando necesitara consuelo, ni buscaría su consejo en los momentos de crisis existencial.
Se inclinó sobre ella y le besó con suavidad la frente, impregnándose por última vez de su perfume. Acarició su mejilla con la yema de los dedos y le susurró su despedida bajo las vidrieras de colores que la observaban desde las alturas.
—Adiós, abuela. Te echaré de menos.
El pastor ofició la ceremonia de aquella amiga, que siempre estaba dispuesta a echar una mano a los demás. Habló sobre las virtudes de Cora, sobre sus buenas obras, y se refirió a su familia como un ejemplo a seguir.
Madison no pudo decir nada de cuanto le hubiera gustado, su tristeza y su emoción no se lo permitieron. Una y otra vez repetía dentro de su cabeza que se había quedado sola, y las lágrimas no dejaron de brotar durante toda la ceremonia.
Madison no tuvo fuerzas para comenzar a recoger los efectos personales de su abuela durante los días siguientes. Le reconfortaba encontrar todo en casa tal y como ella lo había dejado, como a ella le gustaba tenerlo. Había pedido unos días libres en la universidad para recuperarse y recomponer los pedazos de su vida, pero se había limitado a ver pasar el tiempo, indiferente. Era como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa y todo se hubiese detenido. Hasta las flores del jardín habían perdido su color desde que su dueña había dejado de cuidarlas.
Chris no la había dejado sola ni un instante desde que había conocido la muerte de Cora y la había consolado cada vez que ella lo había necesitado sin exigir nada a cambio. Quizás aquel fuera un buen momento para perdonarle de una vez por todas y retomar su historia. Ella sabía bien que él quería reiniciar su relación, rota hacía ya un año cuando le había encontrado con otra en la cama, en el apartamento que ambos compartían desde hacía apenas cinco meses. Y no una mujer cualquiera, sino una profesora compañera de ambos en la universidad.
Aquello había supuesto una gran decepción, ya que había invertido todas sus ilusiones en la relación con aquel atractivo exjugador de fútbol. Así que había recogido todas sus pertenencias y había regresado a casa de su abuela. Allí había vuelto a vivir desde entonces, centrada de forma exclusiva en su trabajo.
Pasaron meses hasta que al fin pudo tomar la decisión de volver a hablar con Chris, ya que había hecho caso omiso de sus innumerables llamadas y mensajes. Pero finalmente lo hizo, aun a sabiendas de que su abuela no estaba de acuerdo. Ella vivía con el temor de que su nieta regresara junto a aquel canalla, como ella misma le llamaba. Y con los brazos en jarras y su característica energía le había repetido hasta la saciedad que aquel hombre no la merecía.
Madison tomó un poco del café que había pedido mientras esperaba a Charlotte en el centro, en su local favorito. Después miró a través de la cristalera y vislumbró a su amiga por la calle mientras intentaba cruzar entre el tráfico, intenso a esa hora de la tarde. Enseguida alcanzó la otra acera y entró.
—Hola, Lottie —saludó, encantada de verla.
—Pensé que no llegaba —se lamentó la mujer mientras dejaba su bolso de una famosa firma neoyorquina sobre la silla y se dejaba caer con un bufido—. ¡El tráfico está imposible! Vengo del despacho de Hartwell. El caso de su hijo me va a hacer enloquecer.
Apartó sus bucles pelirrojos y miró hacia su amiga.
—¿Tú cómo te encuentras?
—Estoy mejor, todo recupera su lugar poco a poco.
Charlotte hizo una seña a la camarera y le pidió un café, pero el suyo bien cargado. Después se quitó la gabardina rosa pálido y la colgó sobre el respaldo acolchado.
—Me alegro. El último día no me gustó verte tan decaída.
Le tomó la mano entre las suyas y le miró con sus grandes y expresivos ojos castaños.
—Sabes cuánto te quiero, ¿verdad?
Madison asintió y sonrió débilmente.
—Sé lo unida que estabas a Cora. Pero tienes que seguir con tu vida, ella así lo querría.
Hizo una pausa para ver su reacción, pero esta no se produjo.
—Yo también la adoraba, era una mujer maravillosa. Todos la queríamos.
—Gracias, Lottie. Por todo. Por aguantar mis locuras y mis desvaríos.
La camarera depositó sobre la mesa una taza de porcelana decorada con anchas franjas de colores llena de oscuro líquido humeante y se retiró con un guiño. Las conocía bien a ambas.
—Por escucharme y apoyarme —continuó—. Incluso cuando se trata de Chris.
—Para eso estamos.
Y acto seguido, probó su bebida y enarcó una ceja.
—¿Chris? ¿Ha ocurrido algo que yo no sepa?
La última vez que le había visto había sido en el funeral, y no le había gustado nada que anduviese de nuevo acechando a su amiga. Ese hombre no podía traerle más que problemas.
—No. Solo que está pendiente de mí en todo momento. Ya sabes lo que siente, y que quiere volver conmigo.
—Sí. Y también sé lo que te hizo. Nada de lo que haga ahora puede borrar su traición —sentenció con firmeza, como si se estuviese dirigiendo al tribunal en uno de sus casos—. Tú te mereces mucho más que eso.
Madison suspiró.
—Últimamente he comenzado a sentirme cómoda en su compañía. Vuelvo a tener ganas de verle. Y reconozco que eso me asusta.
Charlotte se quedó en silencio durante un instante con el ceño fruncido mientras observaba a las personas que caminaban por la acera, cada uno sumido en sus propias preocupaciones. Un bebé que circulaba en una sillita la miró y le obsequió con una sonrisa desdentada, lo cual hizo que ella misma suavizara sus facciones.
—Ya lo había notado. Debo confesar que he percibido que desde que falta tu abuela vuelves a estar mucho más unida a él. Te conozco muy bien, Madison Miller.
—No me ha dejado sola ni un día. Ha estado pendiente de mí todo el tiempo. Y, la verdad, yo me he dejado hacer —reconoció mientras daba vueltas a su café con lentitud con la cucharilla grabada—. Me agrada pensar que está de nuevo ahí para mí.
Charlotte puso los ojos en blanco.
—¡Oh, Dios mío! Vuelves a estar loca por él… Christopher está para ti y para cualquier maniquí con falda que le pase por delante, no lo olvides. No le sería fiel a ninguna mujer, así fuera la mismísima miss América.
—Tampoco exageres. Es tan sencillo como que he vuelto a sentirme cómoda cuando estoy en su compañía. —Sonrió con los labios bien apretados, en un intento de convencerse a sí misma de que aquello era así—. Nada más. No imagines cosas.
—Conozco esa mirada, querida. Y sé que él se ha mantenido en tu corazón a pesar de todo el daño que te hizo. Sin duda ha elegido el mejor momento posible para que vuelvas a su lado, puesto que ahora mismo tú estás más necesitada que nunca de su compañía. Es el momento de reconquistarte.
Madison titubeó un momento y después respondió:
—Puede ser. Pero de cualquier modo, prefiero seguir viéndole. Y si tiene que surgir algo, pues ya surgirá.
Lottie suspiró y añadió:
—Sí. Lo que tú digas.
—¿Cómo está Matt? —preguntó la historiadora, en un intento de cambiar de tema de forma drástica para aligerar el peso de la conversación.
—Bien, aún tiene que permanecer en Quebec dos o tres meses más. Espero tenerlo de vuelta a finales de verano —explicó a la vez que torcía el gesto. Lo añoraba mucho, no se acostumbraba a que su trabajo le tuviese alejado de ella tantos meses al año.
—¿Continúa con el proyecto del puente?
—Sí, han tenido problemas con las lluvias del último mes —repuso tras tomar otro sorbo de café—. Las obras se han retrasado, y ninguno de los ingenieros podrá regresar hasta que la situación mejore.
—Entiendo.
—Quizás viaje para verle en agosto si aún no ha regresado. Cada vez se me hacen más largas sus ausencias. —Y tras esbozar una mueca de disgusto miró hacia su amiga–. Además, vamos a ponernos de nuevo manos a la obra. Ya sabes, queremos tener un hijo.
Habían estado varios meses intentando ser padres antes de que a la empresa de Matt le ofrecieran el proyecto del puente en Canadá. Por desgracia, ella sufría una dolencia que hacía imprevisible el momento de su ovulación, de modo que su médico les había pedido paciencia.
—Verás como en otoño me dais la sorpresa —sonrió triunfal Madison, mientras fantaseaba con la idea del bebé de su amiga.
Capítulo 2
La luz que se colaba tímidamente a través de las cortinas despertó a Madison, que abrió poco a poco los ojos. Se sentía triste y por un momento no fue capaz de recordar por qué. Se limitó a estirar sus miembros entumecidos y a mirar hacia el techo del dormitorio, con la vieja lámpara de bronce con tulipas de cristal observándola desde las alturas.
De repente, la imagen de Cora le vino a la mente, y no pudo menos que sonreír con pesadumbre.
—Abuela, cuánta falta me haces —afirmó en voz alta mientras intentaba luchar contra el nudo que se había acomodado en su garganta, como cada día.
Desvió la mirada hacia la mesita de noche y repasó con detenimiento la fotografía que su tío les había hecho a Cora y a ella el día de su graduación, colocada en un sencillo marco de madera. Las dos mujeres sonreían, radiantes y sin preocupación alguna bajo un sol espléndido, sobre el césped del campus universitario. La anciana vestía un precioso traje blanco estampado con grandes orquídeas, rematado por un sombrero a juego; el pelo cano lo llevaba peinado en grandes bucles y recogido con un pasador de pedrería. Se sujetaba del brazo de su nieta con devoción y con orgullo, pues había logrado su sueño al completar sus estudios de Historia. Para ella, verla feliz era suficiente.
El teléfono móvil se encendió y parpadeó débilmente, por lo que ella miró hacia el despertador rectangular con enormes números rojos. Las once y media de la mañana. Había dormido más de diez horas de un tirón.
La noche anterior había cenado con Chris en casa y él se había marchado ya tarde, con cierta desgana. Habían conversado sobre su trabajo común, sobre sus alumnos y sobre la marcha del semestre. Y si bien Madison se había vuelto a sentir cómoda en su compañía, el sabor amargo de la traición no se había podido borrar de su memoria, empañando lo que quedaba de sus sentimientos. Cada día se sentía más confusa con respecto a su extraña relación. Un día estaba segura de que quería volver a su lado; al siguiente la idea ya no le seducía en absoluto, y la imagen de él con aquella mujer en la cama le daba vueltas por la cabeza hasta hacerla enloquecer.
Alargó el brazo y giró el teléfono para comprobar quién llamaba. El número de Chris parpadeó tres o cuatro veces más y después la pantallita quedó a oscuras de nuevo. Le llamaría más tarde, en ese momento no se sentía con ánimos para hablar con él.
Empujó hacia atrás la sábana y la colcha de patchwork y estiró las piernas mientras desparramaba su melena rubia y lacia sobre la almohada. Había llegado el momento de recoger las cosas de su abuela. Por fin había reunido el valor para hacerlo. Así que abandonó el lecho, tomó un café y se dirigió con decisión al dormitorio de Cora.
El silencio le envolvió cuando empujó la puerta, y eso le hizo titubear por un momento. Después, el perfume que su abuela utilizaba flotó a su alrededor y le invadieron recuerdos agridulces. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y hubo de esperar unos instantes para recuperar la compostura y poder seguir con su plan. Sabía que aquello no iba a resultar fácil.
Ni sus tíos ni primos habían regresado a la casa desde el funeral de Cora, y todo continuaba dispuesto tal y como ella lo había dejado: su cama de forja blanca con el cobertor de flores e innumerables cojines de ganchillo de colores pálidos; el tocador a un lado con sus perfumes y abalorios y con la barra de labios rosa que siempre utilizaba; las fotografías de sus hijos, nietos y biznietos sobre la vieja cómoda como retazos de una vida plena; los visillos de delicado encaje blanco vistiendo las ventanas y el papel de flores en las paredes, a juego con el del resto de la casa. Un jarrón con rosas marchitas sobre la mesita de noche le recordó los días que habían pasado desde la precipitada muerte de Cora, y por un momento deseó poder regresar atrás en el tiempo para disfrutar de una última conversación con ella. Su última charla había sido una discusión, y eso le atormentaba.
Dio unos pocos pasos y entró en el cuarto, sin saber muy bien por dónde empezar. Depositó dos cajas de cartón vacías sobre la cama y abrió el armario de madera oscura que contenía toda la ropa. De nuevo el perfume volvió a invadir sus fosas nasales provocándole un suave cosquilleo, mientras repasaba uno a uno los vestidos. Su corazón palpitó con fuerza y volvió a formarse un nudo en su garganta, pero ella consiguió mantenerse firme respirando hondo. A su abuela no le habría gustado verla hundida. Al contrario, estaba segura de que si pudiera la empujaría con suavidad hacia la realidad. Querría que fuera como ella había sido: una valiente que había enfrentado las vicisitudes con la cabeza bien alta.
Tomó los trajes en un brazo y los colocó sobre la cama para poder guardarlos más tarde. Después regresó a por las blusas, dos abrigos y varias chaquetas. Cuando terminó de despejar la barra del armario comenzó con el altillo, repleto de cajas de zapatos y sombreros, que a Cora le encantaban. Dejó varias sobre la alfombra y las abrió para ver su contenido mientras recordaba los momentos en que la había visto con ellos puestos: la graduación de uno de sus nietos, la boda de otro de ellos.
Sabía de sobra que a ella le agradaría que su ropa sirviese para algo más que para rellenar cajas acumuladas en el trastero, que alguien pudiese darle una nueva vida continuando con su uso. Así que lo llevaría todo a la iglesia, donde Mildred y las demás lo repartirían entre las personas que lo necesitasen. Contaba también con el beneplácito de sus tíos, que por el momento aprobaban cada una de sus decisiones con respecto a las pertenencias de su madre.
Vació el altillo y se puso de puntillas sobre la banqueta para verificar que no olvidaba nada, y entonces algo llamó su atención. Un pequeño cofre rectangular de hojalata en el fondo del armario, casi mimetizado con las paredes de madera que la rodeaban. Se estiró y alargó el brazo hasta tocarlo con la punta de los dedos.
—Pero, ¿qué es esto, abuela? —susurró al percatarse de que era una caja demasiado pequeña para contener zapatos.
Se bajó del taburete y tomó asiento en la cama mientras colocaba la cajita sobre su regazo para observarla por un instante. Estaba decorada con pequeños tréboles diseminados tanto por la tapa como por los laterales, desgastados por el tiempo y el uso. En muchos lugares la pintura se había desprendido y se apreciaba con claridad la chapa gris que conformaba el cofrecito. Giró una pequeña y enmohecida llave y la cerradura emitió un chasquido. La tapa se abrió con facilidad y dejó a la vista el interior, repleto de cartas amarillentas.
La joven arrugó la frente y tomó el pequeño fardo de sobres sujetos por un cordel pardo para estudiar su antigüedad. Deshizo la lazada y tomó la primera misiva; en ella, un nombre, Kieran Doyle, y una dirección de Irlanda. Abrió el sobre y extrajo un papel arrugado y desgastado por los dobleces, como si se hubiera releído una y otra vez, hasta la saciedad.
La curiosidad le abrumaba. ¿Quién era ese Kieran? ¿Un familiar que ella no conocía y del que su abuela nunca le había hablado? ¿Un amigo de la familia, tal vez? Resultaba extraño que nunca le hubiese contado nada acerca de su existencia. Las dos habían estado muy unidas y no habían tenido secretos, o eso creía.
El papel crujió al abrirse para dejar al descubierto la letra menuda de Cora, que se apiñaba como si hubiese sido escrita con precipitación.
19 de diciembre de 1920
Mi querido Kieran,
Este barco que me aleja de tu lado es como un puñal que me arranca poco a poco el corazón, con la cadencia de una gota de agua en el deshielo de primavera.
No he probado bocado desde que embarcamos pues quisiera expirar aquí, en medio de este océano que me agita a su antojo, tan lejos ya de tus brazos. Eso sería mucho más fácil que imaginar una vida sin tus besos, sin tu sonrisa.
Mi mente aún no puede comprender el porqué de tan vil engaño. Tan solo se limita a repasar tus palabras de amor una y otra vez, hasta la locura, incapaz de creer que tan solo fuesen mentiras. Pero tu ausencia en la estación así lo constata, finalmente has decidido seguir los consejos de tu padre y escoger otra compañera para la vida acorde a lo que tu familia ha dispuesto.
Mis padres me llevan a otra tierra con la convicción de que allí podré olvidarte y rehacer mi vida. Qué necedad la suya. Ellos no saben cuánto te amo y que soy incapaz de mirar siquiera a otro hombre. En cada faz veo tu rostro; en cada mirada, tus ojos; en cada palabra que escucho creo oír el sonido de tu voz.
Te amo, más que nunca, aunque tú tan solo hayas jugado conmigo. Y jamás podré borrarte de mi mente y arrancarte de mi corazón.
Por siempre tuya,
Cora.
Madison releyó la firma de su abuela, estupefacta, y regresó a la realidad.
¿Cora enamorada de un irlandés? ¿Había viajado a Estados Unidos enamorada de otro hombre que no era su abuelo? Sacudió la cabeza y se reprendió por ese pensamiento estúpido. Jamás había pensado que pudiese haber existido otro hombre en la vida de su abuela. Se había casado cuando ya tenía treinta años, y antes de eso había vivido convencida de que jamás iba a encontrar el amor en aquel país. Pero nunca había nombrado a ningún novio de juventud antes de partir de Irlanda. Lo había mantenido en secreto durante toda su vida.
Entre las cartas había una agrietada fotografía en blanco y negro, y Madison la tomó entre sus dedos. En ella, un joven de cabello negro y rizado y ojos claros, vestido con traje oscuro, chaleco, camisa clara y gorra, posando frente a una casa de piedra junto a su abuela. Ella vestía falda hasta debajo de la rodilla, blusa blanca y un abrigo de lana. Por la parte posterior, una dedicatoria: «Nunca olvides que te quiero. Kieran Doyle. 27 de agosto de 1920».
Repasó la fotografía con detenimiento, sin poder evitar pensar que en aquella imagen su parecido con Cora era formidable. El cabello largo, lacio y claro; su cuerpo menudo pero bien proporcionado y sus labios carnosos; ojos grandes, azules; nariz pequeña y respingona.
Madison respiró hondo y se lamentó al percatarse de que su abuela no había confiado lo suficiente en ella como para revelarle aquel amor tan grande, sin duda el que le había impedido acercarse a otro hombre hasta muchos años después. Repasó las palabras sobre aquel papel ajado y lo dobló con sumo cuidado para después tomar otro sobre y continuar su lectura. Más tristeza y desesperanza, más detalles de la traición que había sufrido.
La mañana transcurrió rauda sin que Madison se diese apenas cuenta, inmersa en aquellas cartas de amor.
Para la hora de la comida, estaba convencida de que Cora jamás había podido amar a otro hombre como había amado a su irlandés, como ella misma le llamaba. Ni siquiera había amado al que había sido su esposo durante dieciséis años, tan solo había profesado un enorme cariño hacia él. Nada en comparación al amor descarnado y pasional que había sentido por Kieran Doyle, que le había dejado un enorme vacío con su partida.
El teléfono móvil vibró sobre la mesita de noche de Cora, junto al viejo despertador de cuerda, y Madison regresó a la realidad. ¿Cuánto tiempo llevaba inmersa en los viejos recuerdos de su abuela? Miró hacia el reloj, las tres y cuarto.
Se levantó para comprobar quién llamaba y no se sorprendió al ver el número de Chris en la pantalla.
—Hola —saludó, a la vez que depositaba la última carta sobre la colcha y la miraba con tristeza.