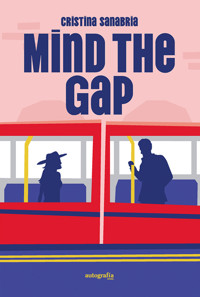
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Autografía
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Mind de Gap es una novela que se infiltra en las grietas económicas, emocionales e idiomáticas que surgen al vivir en otro país, como Reino Unido. La residencia donde Alejandra y Marco se conocieron, también tenía grietas -de otro tipo-, aunque no fueron un impedimento para enamorarse. Las primeras veces no son fáciles, y los personajes de esta historia lo saben bien. Pasan penurias y batallan por encontrar trabajo en Londres sin saber bien el idioma, pero la pasión de la juventud puede con todo. ¿O no? ¿Cómo es el amor en ciudades de paso? ¿Da tiempo a saber qué quieres o quién eres en ciudades tan frenéticas? Esta envolvente novela intenta responder esta y otras cuestiones a golpe de humor agridulce. La realidad, al igual que la ropa contra el frío, tiene muchas capas, y en estas páginas se traspasan todas: la magia, el entusiasmo, la ignorancia y la aceptación. Una historia enmarcada en una ciudad, que puede ser tan hostil como adictiva, donde las amistades, al igual que los amores, se aceleran, porque todos saben que un día serán solo un recuerdo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mind the Gap
Cristina Sanabria
isbn: 978-84-10047-41-9
1ª edición, febrero de 2024.
Editorial Autografía
Calle de las Camèlies 109, 08024 Barcelona
www.autografia.es
Reservados todos los derechos.
Está prohibida la reproducción de este libro
con fines comerciales sin el permiso de los autores
y de la Editorial Autografía.
HOLA, LONDRES
Mi padre se había pedido el día libre. Él decía que cómo no iba a despedirse de su chica. Aunque, la verdad, solo consiguió ponerme más nerviosa. Que a ver dónde aparco en el aeropuerto, que nunca hay sitio, que esto está muy lejos, que la maleta pesa mucho, que no te van a dejar pasar, Alejandra, y dónde coño está tu amigo. En esto último tenía razón. Creo que fueron cuarenta y cinco minutos de espera y quince llamadas.
Permanecí sentada en el suelo del mostrador. Solo quedaban treinta minutos para embarcar cuando lo vi aparecer a lo lejos. Jairo llevaba un sombrero negro, a juego con su chaqueta de cuero, la guitarra colgada y, en vez de venir corriendo, arrastraba los pies como si fuera un dinosaurio.
—Te voy a matar, lo sabes, ¿no?
—Ahorra fuerzas, porque tenemos que salir corriendo —me dijo Jairo.
Y así lo hicimos: salimos disparados. Ni siquiera nos despedimos de nuestros padres. Bueno, sí, con un adiós en la lejanía. Fue mejor así, sin pensar, sin asimilar que nos íbamos de Madrid, lo mejor era creer que el día siguiente sería otro día más. Esquivamos varios obstáculos hasta llegar al control de seguridad, metimos todos nuestros objetos electrónicos, baterías y blablablá en las bandejas, para seguir con la gincana, más propia de un escape room, que de un viaje a Londres. Decidimos vivir allí, más por un impulso que por una razón de peso. Bueno, para mis padres iba a “aprender inglés, y saber cocinar un huevo frito”. Pero yo no tenía tantas expectativas, solo quería conocer a gente, y divertirme. A los huevos fritos que les den.
Finalmente, llegamos al avión mientras anunciaban la última llamada. Nos sentamos en los asientos con cara de agotamiento. Si la vida fuera un cómic de animación, tendríamos una gota de sudor dibujada en la frente. Observamos el despegue desde la ventanilla, y tras varias cabezadas al aire, aterrizamos en Gatwick. Me fijé en el reloj para escribir en mi cuaderno la hora de llegada, como si fuera la de mi nacimiento: veintinueve de septiembre a las once cero-cero. Hacía treinta y cinco grados, pero la sensación térmica era de cuarenta. Ola de calor tropical en la ciudad y nosotros paseando las maletas por sus calles. Además, yo llevaba un chubasquero amarillo colgado del brazo, probablemente el único día que no llovía en la ciudad.
El metro no tenía ascensor. Miraba a Jairo con cara de ayúdame a subir esto por las escaleras, pero él tenía las manos ocupadas. De repente un desconocido cogió mi maleta roja, y la subió corriendo, para dejarla al final de las escaleras. Apenas me miró, pero yo me quedé con su imagen grabada en la retina. Era un tío de 1,90 metros, con los ojos verdes.
—WOW Jairo, creo que esta ciudad me va a gustar más de lo que esperaba —dije entre jadeos.
Tras continuar la lucha con las maletas por la calle, porque no podíamos pagarnos un taxi, llegamos a nuestro albergue en Russell Square. Tiramos los bártulos en la habitación y salimos corriendo: la ciudad nos esperaba, teníamos ansias de Londres. Salir, conocer, ver y buscar. Olvidarnos, al menos por un rato, de que la incertidumbre estaba en cada rincón.
¿Dónde trabajaríamos? ¿Cómo se hace una cuenta del banco? ¿Qué coño es el National Insurance Number? ¿Por dónde teníamos que empezar? ¿Haríamos amigos? Todo eran preguntas para nosotros. Queríamos tener una vida hecha sin pasar por el punto cero. Aun así, decidimos postergar las preocupaciones y tomar nuestra primera pinta en un bar situado en la calle Noel Street, fácil de recordar porque Jairo era el mayor fan de Noel Gallagher. El camarero del bar tenía una estética puramente londinense, lo cual significaba que era un moderno de manual, con un brazo entero tatuado. Le faltaba un diente, el paleto, pero no le quedaba mal, creo que era parte de su look de hipster. Nos prometimos al instante, entre brindis, que ese sería nuestro bar preferido, por ser el primero, el primero de muchos.
LA RESIDENCIA. ÉL. ÉL EN LA RESIDENCIA.
Al día siguiente dejamos el hotel y llegamos a la residencia que habíamos reservado, situada en Holloway Road. Se trataba de una construcción baja, un edificio decadente de ladrillo inglés, ubicada en una calle angosta, llena de mendigos. Después de las pintas del día anterior, yo tenía una resaca enorme. Wait.
—¿Cómo se dice resaca en inglés?
—Hangover —me dijo Jairo. Y esa fue la primera palabra en inglés que apunté en mi cuaderno de notas, ciertamente premonitoria.
—¿Qué número era mi habitación? —dije nerviosa, mientras entrábamos por la puerta principal del edificio.
El recibidor era un pequeño espacio gris, con las paredes teñidas de amarillo gastado y la pintura desconchada con decenas de grietas. A la izquierda había una puerta con un letrero que anunciaba las horas de la cocina, «open from 7am to 23pm». Justo delante estaban las escaleras que conducían a la primera planta, donde se encontraban nuestras habitaciones.
—Ale, tu habitación es la 222. Te acompaño —resolvió Jairo.
Atravesamos todo el pasillo, de moqueta gris, llena de suciedad y de colillas pegadas a los rodapiés.
—Jairo, llama tú a la puerta, que no me atrevo a conocer a mi compañera.
—¿Cómo te la imaginas?
—Creo que será una chica muy moderna, de estas que pinchan en discotecas y se meten drogas nuevas, tipo Ketamina. Por supuesto será fumadora, así que podremos ahumar las paredes de la habitación y reventar los detectores de humo.
Jairo llamó a la puerta y yo me escondí detrás de él.
—Hello, I´m Jairo, and this is Alejandra —dijo mientras me daba un empujón para que saludara a mi nueva compañera.
—Hey, nice to meet you! —alcancé a decir para saludar a Una. Porque sí, así se llamaba, como un artículo indeterminado.
Era una chica coreana (del sur), tenía una piel preciosa y estudiaba diseño de flores. Al parecer existía esa carrera universitaria en Londres.
Después de saludar a Una, dejé las maletas al lado de la cama y eché un vistazo a la habitación. Era muy impersonal: una cama de noventa, sin ninguna sábana ni ningún ornamento decorativo. Ni siquiera un cuadro mal colgado. Únicamente había un mini frigo, vacío. Una no tenía posters, solo una foto de su familia coreana, en grande, como si fuera un retrato de la familia real, y un portátil en la mesa del fondo. No había mucho que cotillear en mi habitación, así que fuimos a la de Jairo, que estaba al otro lado del pasillo. Tenía las mismas características que la mía, con la única diferencia de que la suya olía mucho a marihuana. Creo que venía de la habitación de enfrente. Los baños eran compartidos y estaban a lados opuestos del pasillo. Solo nos faltaba chequear la cocina, así que bajamos para ver qué se cocía por allí.
Cuando abrí la puerta me quedé ensimismada. Había un chico alto, empuñando una cuchara de madera y removiendo el contenido de una olla con un brazo firme y muy tatuado. Medía alrededor de 1,90 metros, tenía el pelo castaño y una nariz prominente. Un segundo. Era él. El chico que me había ayudado con la maleta. «Esto es una señal de las que siempre me ocurren a mí», pensé.
En la cocina había más gente, pero solo podía mirarlo a él. Se dio la vuelta, y pegó un pequeño respingo. Creo que no se esperaba a nadie nuevo en la residencia. Igual que yo no me esperaba encontrar al hombre más guapo del mundo cocinando pasta al pesto. Me acerqué a saludarlo, mientras fijaba mi mirada en sus ojos verdes.
—Hi, I´m Alejandra —balbuceé.
—Hello, my name is Marco Moretti.
No supe qué más decir, ni siquiera que era yo la chica de la maleta, así que me presenté al resto del grupo. Chace, canadiense, bajito y de pelo rizado como una oveja. Manu, italiano, amigo de Marco, alto, rubio y con el cuerpo inundado de tatuajes. Nico, también italiano, con ojos achinados y risa contagiosa. Y por último Cindy, francesa, de pelo corto, y orejas decoradas con pendientes de perlas. Jairo empezó a cocinar unos san jacobos que habían dejado los inquilinos anteriores en el frigo común y a conversar en inglés con el resto del grupo. Yo no me enteraba de nada de lo que decían, pero me daba igual, porque no quería hablar, solo quería arrojar miradas furtivas a Marco. Debí de ser muy poco discreta porque me pilló mirándolo.
—Do you work here? —me lancé, para romper un poco el hielo.
—Yes, in an italian pizzeria.
—I love pizza! And everything related to pizza. I love Italy, and the italians, and the Fontana Di Trevi — dije presa de los nervios.
—Nice —contestó Marco, con cierto aire de condescendencia.
Como mi inglés no daba para mucho más, me limité a unir todas las palabras que sabía, pero gracias al Universo, Marco hablaba español. Aunque Jairo se dio cuenta de que me había puesto muy nerviosa y me rescató de la absurda conversación en la que me había metido yo solita, disculpándose con la excusa de que nos teníamos que ir a dormir después de un largo día.
Jairo subió conmigo a la habitación, y me despidió con un beso de buenas noches en la frente. Había sido un día muy largo, y necesitaba meterme en la cama, y recopilar en mi cabeza todo lo que había ocurrido. Revivir todos los momentos, y ensanchar mis favoritos, como si los mirase a través de un microscopio. Al fin y al cabo, rememorar es restaurar el placer. Y necesitaba volver a vivir lo que había sentido en mi primer día en Holloway Road.
BUSCAR TRABAJO, MIENTRAS SUPERAS LA VERGÜENZA DE BUSCAR TRABAJO.
A la mañana siguiente, Jairo y yo bajamos a la cocina a desayunar y a prepararnos mentalmente para nuestro primer día buscando trabajo. Repasamos el currículum, escrito en perfecto inglés, con frases hechas que repetíamos una y otra vez.
Dejar el résumé (así se decía en inglés, aunque a mí me sonaba a consomé) en todos los lugares susceptibles de ser contratados -básicamente hostelería y tiendas de ropa- no era plato de buen gusto. Sobre todo para mí, que no tenía gran control del idioma. En mi cabeza mi único futuro era haciendo kebabs o repartiendo flyers para sex shops con un sombrero de vaquera. Aun así, nos fuimos los dos a Oxford Street, uno de los puntos comerciales más famosos de Londres. En mi caso, me sentía como si me lanzara en paracaídas. Cada vez que entraba a un comercio, abría la puerta, buscaba el encargado y me tiraba al vacío.
—Hello, I was wondering if you have any vacancies?
«Y me preguntaba también si me puede tragar la tierra», pensaba para mis adentros.
No entraba con intención de buscar respuesta. Cuanto más comprimida fuera mi intervención, menos resistencia ejercería la otra parte. Yo solo quería soltar la frase, y salir corriendo. ¿Acaso hay algo más vergonzoso que dejar tu CV? Si alguien me hacía más preguntas, tipo: «¿cuéntanos tu experiencia, o qué posición estás buscando», yo los miraba con cara de ‘por qué preguntas’, «dame el trabajo y déjame en paz».
A pesar de ello, dejé el currículum en veinte tiendas (contadas) y diez restaurantes. Jairo solo aplicó a cafeterías, quería tener turno de mañana, para aprovechar las tardes tocando la guitarra y buscando a tipos guays para hacer una banda de música. Ahora solo me quedaba tener paciencia, y esperar. Así que me colgué mi móvil de seis pounds del supermercado Morrison al cuello y esperé a que alguien me llamase. No tenía internet en el teléfono y mi agenda estaba vacía, a excepción de un número: el de Jairo.
Mientras esperaba una llamada de trabajo me apunté a unas clases de inglés en una escuela que utilizaba el método Callan, que consistía en repetir una y otra vez fórmulas de frases y conjunciones gramaticales hasta que se quedaban grabadas en tu cabeza. «Where is the pencil? The pencil is behind you». Y así todas las clases. Una mierda ENORME. No aprendí nada y me gasté una pasta.
Cuando salí de una de las clases, sonó el teléfono. «Joder, que no sé responder en inglés», así que respondí supernatural con un «¿Sí?». Al otro lado escuché a una chica hablando inglés a la velocidad del rayo.
Acerté a entender las palabras justas: Dara shop, head office, Wednesday at 12:00. A lo que por supuesto, solo respondí «yes» y un triste «thank you». Me puse nerviosísima. Una entrevista, madre mía, que no me había dado tiempo a aprender inglés. ¿Cómo me las iba a apañar? Fui corriendo a la residencia para buscar a Jairo. Cuando llegué al edificio, subí las escaleras y abrí la puerta de su habitación sin aviso. Él estaba tocando la guitarra, como siempre. Me tiré en su cama y le conté la noticia, a la que él reaccionó con una clase de palabras relacionadas con ropa y estampados: polka dots, t-shirt, pullover, stripes, etc. También redactamos un breve resumen de mi experiencia en tiendas que por cierto, no era tan breve, porque me había pagado la carrera y el permiso de conducir a base de doblar camisetas y cobrar manoletinas en la tienda Blanco.
A ORILLAS DEL TÁMESIS
Es difícil describir esta ciudad situada a orillas del río Támesis. No habían pasado muchos días para tener una opinión firme, pero sí los suficientes como para dejarme llevar por mis intuiciones. A veces me sentaba en los bancos enormes situados en los parques que inundaban la ciudad y observaba a la gente. Rara vez sonreían, nunca miraban a los ojos. Era como si les costase aceptar que el tiempo podía pararse unos segundos en una ciudad de ritmo frenético. El cielo siempre estaba encapotado, y yo aún no me había comprado paraguas. No quería aceptar que vivía en una ciudad gris. Iba con mi chubasquero amarillo a todas partes, como si así supliese la falta de tener un objeto que realmente me protegiera del impacto de la lluvia, y de la vida líquida, supongo.
Los pubs siempre estaban abarrotados. No sé si había mucho que celebrar o demasiado que olvidar. Londres tenía las mejores galerías de arte, y era un gusto perderse en todas y cada una de ellas. Siempre había una exposición que visitar, una jam session en la que desmelenarse o un mural que descubrir.
Había que vestirse con muchas capas, porque la humedad calaba hondo. Hacía más frío que todo el frío que había pasado en mi vida. Aunque siempre encontrabas una agradable cafetería en la que resguardarse de las bajas temperaturas y un buen café latte con el que calentar las manos.
Las sirenas sonaban con mucha fuerza, incesantes, como el llanto de un bebé. Aunque indicaban el peligro de la ciudad, a mis ojos eran algo ajeno, porque nunca me he sentido más segura. Quizá la palabra no era segura, era libre. Libre de hacer lo que me diese la gana, sin que nadie me observase. Podía afirmar que me sentía invisible. Esta invisibilidad me daba grandes poderes, principalmente el de no sentirme juzgada. Daba igual que llevase unas medias de leopardo o la falda que mi madre nunca me dejó poner porque era demasiado corta. En Londres nadie me iba a mirar. Me sentía etérea, aunque pisaba más fuerte que nunca.
Londres podía ser hostil, pero sobre todo era adictiva, como si la vida fuera una máquina tragaperras, a la que quieres jugar el resto de tus días. Siempre pasaba algo. No había espacio para el aburrimiento, una auténtica feria de emociones. Mucha gente llegaba huyendo de sus problemas. Más que una ciudad parecía un recipiente donde verter las preocupaciones. Todos empezábamos de cero y éramos quienes siempre habíamos querido ser. Estábamos de paso, y eso hacía que quisiéramos conocernos como nunca lo habíamos hecho antes. Nos mirábamos sin decirnos nada, pero con la intensidad del que sabe que un día seríamos solo un recuerdo.
ODIO HACER TRÁMITES
Ese día tocaba el papeleo. Si quería trabajar de forma legal tenía que sacarme el National Insurance Number, que viene a ser el número de la Seguridad Social. Así que fui a las oficinas situadas en Camden Street, las cuales apestaban a moqueta vieja, y a gente rancia haciendo cosas que no quieren hacer.
La sala de espera estaba atestada de inmigrantes europeos. Se palpaba la crisis en la UE. En su mayoría eran chicas formales con cara de trabajar de Au Pair, italianos abocados a ser bartenders, francesas que venían a trabajar en boutiques, o polacos, que eran los que mejor hablaban inglés, no como yo.
—So, Miss Alejandra, why do you need the Insurance Number?
—To work. Tomorrow, interview —contesté con aires de robot.
—Do you have proof of address?
Madre mía, qué dice esta señora, vestida de blazer gris, y gafas de caney. Ya me he perdido, joder.
—Sorry? —lamenté con una sonrisa, que era lo único capaz de hacer con mi tronco encefálico, en ese momento. Bueno eso, y respirar, aunque estaba ahogándome de los nervios.
— I mean, do you have a contract from your house?
—¡AH! ¡YES!
Cuando entendía las preguntas me sentía como si estuviera resolviendo un problema de álgebra. A veces entendía menos de lo que sabía, porque los nervios blindaban mi cerebro. Era como una neblina de palabras, que tardaba un rato en pescarlas y darles forma. A pesar de que en mi cabeza ya habían cobrado sentido, era demasiado tarde. Así que sorry era mi complemento perfecto, más que el bolso de poliéster que adquirí en Primark. Tienda en la que por cierto, me compraba absolutamente todo, menos las perchas, que las robaba. Hasta que un día me pillaron, y además de tener que pagarlas, me declararon persona non grata en sus establecimientos. No sería el primer sitio. También robaba en unos grandes almacenes que tenían un Food Court, donde podías comer y luego pagar. ¡JA! Solo lo hacía cuando quería darme un capricho -para mí impagable-. Salmón, fresas, sushi recién hecho. Me sentía un poco Winona Ryder. Esto no se lo conté a la del Insurance Number, claro, quién me dio un número interminable, de esos que están pegados a tu persona de por vida. También me dio un papel que decía P45, y P60. De eso, pasé.
LA ENTREVISTA GRUPAL
La head office de Dara estaba situada en la calle Regent´s Street. Mis nervios y yo fuimos para allá en metro. Inspiré, expiré. Al final, Jairo vino conmigo porque estaba a punto de desmayarme. Nos fumamos varios cigarros a la entrada del edificio. Él intentaba hacer bromas estúpidas para rebajar mis nervios, pero yo tenía las palmas de las manos empapadas en sudor, muestra de lo mal que lo estaba pasando. Cuando subí las escaleras y me dirigí a la tercera planta, que era donde estaba situada la recepción, me di cuenta de que era ¡entrevista grupal! De puta madre, me tocaba hacer el ridículo en público. «¡Es lo que mejor se me da!», pensé, mientras me imaginaba a mí misma lanzándome a la piscina de la vergüenza, salpicando a todo el mundo con una bomba.
Entramos en una sala diáfana y los veinte candidatos nos sentamos en círculo. Empezamos presentándonos uno a uno. Cuando llegó mi turno, recité mis frases aprendidas y no quedé mal. Pero, ¡horror!. Tuvimos que levantarnos otra vez, salir al centro y hablar de las tendencias. Ahora sí que sí, por favor, que me caiga un meteorito en la cabeza y me haga desaparecer de la faz de la tierra. Me temía que no, que me iba a tocar salir en medio del círculo y apañármelas como fuera. Así que me planté allí con mi mejor sonrisa y dispuesta a decir estupideces.
—I think the trend are the jeans, the white t-shirt and also the platforms —e hice un gesto como si me tocase la suela del zapato.
De repente, tuve una revelación y me acordé de la palabra mágica: polka dots. Así que junté sujeto y predicado en mi mejor intento de componer una frase:
—Also the polka dots print.
Me quedé callada y di por finalizada mi ponencia de tres segundos. Otro de los ejercicios era hacer grupos y discutir sobre varios temas: «¿Cómo vestirías a Penélope Cruz para una cena de gala?». «¿Qué harías si alguien entrase con un perro a la tienda?». «¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta?». Yo, por supuesto, no aporté nada al grupo y asentí con la cabeza todo el rato, con mis recurrentes «OMG, I am agree, great!».
Terminé la entrevista y tuve claro que no me iban a llamar en la vida jamás, después del ridículo que había hecho. «No valgo para nada», pensé. Quería vomitar de los nervios, pero estaba tan desilusionada, que me daba hasta pereza hacerlo. Lo que sí que quería era beberme una pinta en Picadilly, con Jairo.
Era nuestra segunda semana en Londres, así que no tenía que descuartizarme tanto (o sí). Por lo menos me habían llamado para una entrevista, y Jairo ya había conseguido trabajo en una cafetería, a la cual estaré eternamente agradecida, porque me proporcionaba sustento a base de sobras del día. Los croissants, los bocadillos de bacon y los yogures de frutas no faltaron en nuestra nevera. Esa era mi fuente de energía, junto a los palitos de cangrejo, el atún y la pasta.
Siempre hacíamos la compra en el Morrison de Holloway Road. Un supermercado, digamos, diferente. Por algún motivo del Universo todos los clientes tenían una minusvalía e iban en sillas motorizadas, creando atascos en absolutamente todos los pasillos del súper. Aunque este era el panorama, yo siempre me ponía los outfits de Rihanna en el videoclip de What´s My Name, porque confiaba encontrar al hombre de mi vida en las estanterías de sopa instantánea, o a Marco Moretti comprando Pomodoro o Panettone. A quien por cierto, me encontré fugazmente al otro día bajando las escaleras de la residencia.
—Ey, ¿vas a trabajar? —pregunté intrigada.
—¿Se me nota en la cara?
—Demasiado sonriente, quizá —dije con cara de boba.
—Bueno, pero eso es por otra razón.
—¿Y qué razón es esa? Si se puede saber.
—Ya lo descubrirás.
—Te has levantado hoy misterioso.
—Me gusta guardar la intriga hasta el final. ¡Te dejo! ¡Qué tengas un buen día!
Y desapareció por las escaleras, seguido de su aura misteriosa, que era como su sombra.
Finalmente, Jairo y yo fuimos al O´neills, un pub irlandés, que nos molaba porque tenía música en directo. Solo podíamos ir de 17pm a 20pm, que era cuando todos los bares tenían 2X1. Estaba por Picadilly, pero más adentrado en la zona del Soho. Seguía sin acostumbrarme a beber pintas, se calentaban enseguida, y se me caían encima todo el rato. Normal que las moquetas de los bares tufaran a cerveza. Este bar era un clásico, llevaba abierto desde 1930, y en las paredes colgaban fotos de los Rollings Stones o Pink Floyd. Jairo las miraba atontado.
—¡Despierta! Que algún día estarás ahí colgado.
—Primero, tengo que ponerle nombre al grupo.
—Pero, ¿ya has encontrado a la peña?
—Pues el otro día conocí a un japonés, Koichi, que toca la batería como un loco, y le podría dar un rollito muy guay. Y también pasó la prueba otro español, Dani, que toca genial el bajo. Así que, creo que voy a cerrar filas.
—Pues tenemos que pensar un nombre.
—Te juro, que estoy en blanco.
—¿Y si lo llamas así?
—¿En blanco?
—In Albis, que en latín suena mejor.
—Oye tía, me mola. Rolling, Pink Floyd, In albis —contestó Jairo dándome un abrazo gigante. Era muy cariñoso conmigo. Y eso se agradece en ciudades frías como Londres. Aquí todo se magnificaba infinito, porque solo nos teníamos a nosotros. No podíamos diversificar el amor. Iba dirigido a las nuevas personas que el destino iba poniendo en nuestro camino.
Aunque Jairo y yo parecíamos amigos de toda la vida, decidimos irnos a vivir juntos a Londres dos meses antes, en el festival Arenal Sound, donde nos conocimos. Jairo había hecho el Erasmus en Atenas con mi amiga Yolanda, y nos juntamos todos en el camping del festival. Pasábamos las noches contándonos historias. Como por ejemplo, cuando era pequeña y me morreaba con el sofá que bauticé con el nombre de Carlos, o cuando obtuve un papel racista en la obra de teatro de Navidad del colegio. Iba vestida de panadera, y mi gran frase fue: “Ya están, ya vienen, son tres reyes, y uno es negro”.
En una noche de borrachera jugamos a retarnos.
—¿A que no te atreves a…?
—¿A qué? —gritó Jairo borracho.
—A venirte conmigo a Londres —respondí.
—¿Sabes que siempre he querido vivir en Londres? La cultura british me flipa, y mi sueño es poder cantar en algún pafeto londinense —dijo Jairo con ojos vidriosos.
—¿Y qué te detiene? —pregunté.
—Supongo que el miedo.
—¿Miedo a qué?
—Pues a lo desconocido, tía, a no encontrar un trabajo, a no integrarme, a estar solo.
—Pero Jairo, todos tenemos ese miedo. Yo también. Apenas hablo el idioma. Y me aterra no encontrar curro, o no ser capaz de comunicarme con la gente. Pero las cosas no hay que pensarlas, hay que hacerlas, porque si las piensas mucho, la razón acaba inhibiendo la pasión. Y hay que moverse desde ahí, desde el deseo, desde las tripas.
—¿Y qué haces cuando el miedo paraliza todo lo demás?
—Pues dejarlo pasar. Fuera la consciencia, que es lo que te lleva al miedo. Hay que dejarse guiar por la corazonada.
—Lo ves todo tan fácil, Alejandra.
—Créeme que yo debería de tener más miedo que tú. Y ojo, que lo tengo, pero no dejo que me venza. Además, si vamos juntos, nos apoyaremos el uno al otro. Y si sale mal, ¿qué es lo peor que nos puede pasar?
—Qué volvamos a España —exclamó Jairo, dándose cuenta que no teníamos nada que perder.
Fue entonces cuando empezamos a imaginar nuestra vida en Londres. Debatíamos qué zonas nos gustaban para vivir, qué barrios queríamos visitar. Soñábamos con ver a Pete Doherty en concierto. Hicimos una lista mental de cosas que queríamos hacer, y cuando llegamos a Madrid, nos pusimos en marcha. Fuimos juntos a una agencia llamada EasyFlat, que te buscaba alojamiento para el primer mes por un módico precio. Una vez tuviéramos la casa, podríamoshacernos una cuenta bancaria y empezar a buscar trabajo. Estuvimos desde finales de agosto a mediados de septiembre preparando todo al detalle… y sembrando envidias entre otros amigos. Y aunque ahora parecemos hermanos, fue Londres lo que nos unió y nos hizo inseparables, a pesar de habernos conocido apenas dos meses atrás.
OH LA LA!
Después de las pintas de la noche anterior, no me apetecía una mierda sacar mi vergüenza a pasear buscando trabajo. Pero no me quedaba otra alternativa. Me estaba empezando a agobiar, a pesar de que no había pasado mucho tiempo. Me sentía mal pensando que en la casilla de “ocupación” tendría que poner “parada”.
Para subirme el ánimo me puse mi camiseta favorita, que rezaba “You are weird, I like you”, a ver si lanzando este mensaje algún manager sentía compasión por mí. Tenía el pelo largo, de color castaño, casi siempre despeinado. Menos los días como aquel, que me hacía dos rizos con la tenacilla, por eso de parecer una persona decente. Me había comprado unos mocasines, para darle un toque inglés a los outfits, y una minifalda, por si no me miraban la camiseta que por lo menos me miraran las piernas. Encontrar trabajo no es fácil.
Sentía la tripa revuelta, así que pasé de desayunar, y me lancé directamente al subway londinense, o al “tube”, denominado así por la forma tubular de sus túneles blancos. Me gustaba coger el metro de Londres, y pasear por sus intercambiadores con la música a tope, sintiéndome la reina del mundo, con canciones tipo You Run the World de Beyoncé. Mi padre antes de irme me regaló unos auriculares de cable, con la bandera de España serigrafiada con un toro en el centro. Me los dio con tanta ilusión, que no pude decirle “Papá, no me voy al fin del mundo, me voy a Londres, donde viven un millón de españoles”. Además, no podía rechazarlos porque no tenía otros, ni dinero para comprarlos, así que a pesar de intentar ser cool como los londinenses, pues no lo era. Era Alfredo Landa.
Lo mejor del metro: sus asientos. Me encantaba sentarme porque eran de terciopelo y siempre estaban calentitos. No solo era la comodidad lo que me gustaba, también contemplar a las personas, y sobre todo a la cantidad de gente guapa que había. Esto no pasaba en el metro de Madrid. Aquí la gente era estilosa, y tenía una belleza incandescente, aunque igual era por la fuerte luz de los vagones. Estaba ensimismada en estos micro- pensamientos cuando alguien se sentó a mi lado. Giré la cabeza y era él.
—Ey, chica madrugadora —dijo Marco sosteniendo un café en una mano, y una bolsa de papel con croissants en la otra. Me quité los cascos de viva España, y sonreí.
—Es lo que tiene buscar curro, que no deja de ser otro trabajo.
—Lo encontrarás pronto, no te preocupes. Si fuera manager, te contrataría sin lugar a dudas.
—Anda, ¿y eso por qué? —exclamé, acercando mi pierna a la suya en un sutil movimiento, para estar más cerca el uno del otro.
—Por tu sonrisa. Demasiado bonita como para resistirse a ella —replicó a la par que mis mejillas ardieron en llamas.
—A riesgo de parecer tonta, lo único que me queda es sonreír, porque todavía no soy capaz de hablar inglés.
—Todo llega. Hazme caso. Yo llevo seis meses, pero estaba igual que tú cuando aterricé. Solo hay que tener paciencia y esperar a que todo ocurra.
—¿Todo, todo? —pregunté a modo indirecta.
—No sé, ¿qué más quieres? —dijo Marco lanzando una carcajada al aire.
—Un cachito de tu croissant, por ejemplo —contesté cambiando de tema, por no decirle que lo quería era darle un beso a varios metros bajo tierra.
—Es tu día de suerte. Te regalo el croissant. Pero con una condición.
—Sorpréndeme.
—Que no dejes de sonreír, incluso aunque hoy tampoco encuentres trabajo.
—Eso no pasará, básicamente porque me has alegrado la mañana. ¿Sabes por qué? Porque lo que más me gusta del mundo son los croissants —susurré en su oído, mientras me levantaba del asiento.
—¡Me alegro! ¡Suerte! —gritó Marco mientras me alejaba.
Me bajé del vagón, y caminé por el andén como si estuviera flotando, con mi música, mi sonrisa, mis cascos de España, mi minifalda, y mis pocas ganas de buscar trabajo. Porque yo lo que quería era seguir sentada a su lado. Nada más. Rodilla con rodilla, envueltos en esa pompa con aroma a café y croissants.
LA RESIDENCIA. PAULA.PAULA EN LA RESIDENCIA.
Además de patearme la ciudad también buscaba trabajo en Gumtree (el portal de búsqueda de casas, trabajos y bicis robadas). Una, mi compañera de habitación, me ayudaba con el inglés, y con la búsqueda de curro, aunque en verdad casi nunca estaba, porque se había echado un novio. Por las noches era muy sigilosa, y siempre me esperaba con la luz encendida cuando yo llegaba de madrugada. Era un alivio tener la habitación para mí, la mayor parte del tiempo. Una noche salí al baño para lavarme los dientes, y me topé con Paula, una rubia malagueña, que se convirtió en mi mejor amiga incluso antes de ser amigas.
Conectamos enseguida. Conforme nos conocimos en el baño, nos contamos nuestras vidas, mientras la pasta de dientes se nos caía encima del pijama. Esa noche había una fiesta en la residencia y le pregunté a Paula si le apetecía pegarse un baile conmigo.
—Ni lo dudes —contestó ella de inmediato.





























