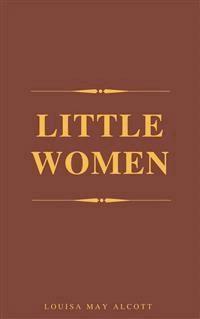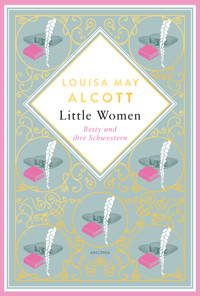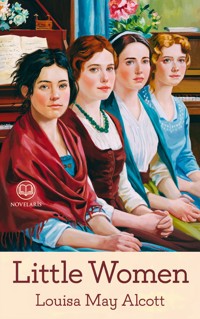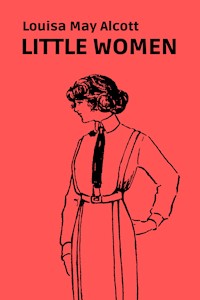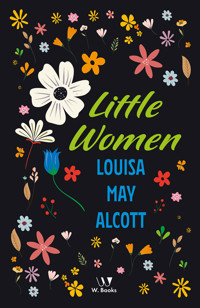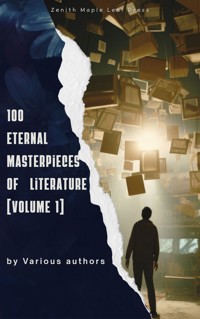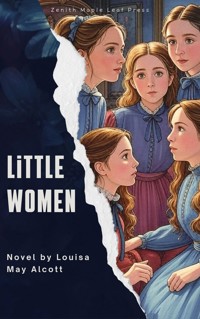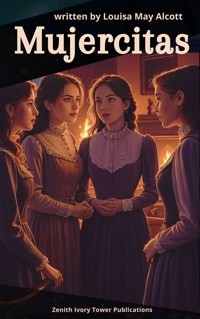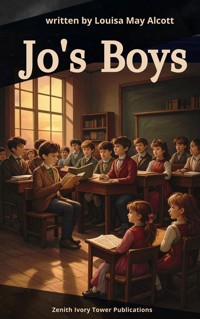0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Mis Recuerdos de la Guerra Civil de Louisa May Alcott ofrece una mirada íntima y personal a las experiencias vividas por la autora durante el conflicto bélico en Estados Unidos. Este libro se distingue por su estilo narrativo vívido y detallado, capaz de captar la angustia y la esperanza en medio de la devastación de la guerra. Alcott, reconocida por su habilidad para retratar personajes con profundidad emocional, lleva al lector a través de reflexiones y anécdotas que iluminan la condición humana en tiempos de adversidad. Se enmarca dentro del contexto literario del siglo XIX, en el que los relatos personales y las memorias eran valiosas herramientas para documentar la realidad de la época. Louisa May Alcott, autora ampliamente conocida por su obra clásica 'Mujercitas', fue una novelista y enfermera voluntaria durante la Guerra Civil, lo que proporciona autenticidad a su relato. Su involucro directo en el conflicto no solo enriqueció su experiencia personal, sino que también le proporcionó un contenido vital para su escritura, infundido por sus convicciones abolicionistas y su deseo de justicia social. Esto se refleja en la forma apasionada en que aborda las historias humanas detrás de las luchas y traumas de la guerra. Recomiendo encarecidamente Mis Recuerdos de la Guerra Civil a aquellos que buscan una perspectiva personal sobre la guerra y la transformación social de la época. La obra de Alcott es una lectura imprescindible para entusiastas de la historia y de la literatura, al brindar no solo una comprensión más profunda sobre la guerra, sino también una apreciación por la naturaleza resiliente del espíritu humano. Sus páginas ofrecen una valiosa oportunidad para conectar con una visión perspicaz de los desafíos y esperanzas que definieron una era crítica en la historia estadounidense.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mis Recuerdos de la Guerra Civil
Índice
Capítulo IObtención de suministros.
«Quiero algo que hacer».
Al tratarse de un comentario dirigido al mundo en general, nadie en particular sintió la necesidad de responder, así que lo repetí al pequeño mundo que me rodeaba, recibí las siguientes sugerencias y zanjé el asunto respondiendo a mi propia pregunta, como suele hacer la gente cuando se toma algo muy en serio.
«Escribe un libro», dijo el autor de mi existencia.
«No sé lo suficiente, señor. Primero vive, luego escribe».
«Intenta volver a dar clases», sugirió mi madre.
«No, gracias, señora, diez años de eso son suficientes».
«Búscate un marido como mi Darby y cumple tu misión», dijo mi hermana Joan, que estaba de visita en casa.
«No puedo permitirme lujos caros, señora Coobiddy».
«Hazte actriz e inmortaliza tu nombre», dijo mi hermana Vashti, adoptando una actitud desafiante.
«No lo haré».
«Ve a cuidar a los soldados», dijo mi hermano pequeño, Tom, ansioso por ir al «campo de tiendas».
«¡Lo haré!».
Hasta ahora, muy bien. Ahí estaba la voluntad, ahora había que encontrar la manera. A primera vista, no parecía haber ninguna, pero eso no importaba, porque los Periwinkles son una raza optimista; su escudo es un ancla con tres gallos cantando en lo alto. Todos llevan gafas de color rosa y son descendientes directos del inventor de la arquitectura aérea. Una hora de conversación sobre el tema encendió el entusiasmo de toda la familia. Se construyó un hospital modelo y cada miembro aceptó un puesto honorable en él. El paternal P. era capellán, la maternal P. era matrona y todos los jóvenes P. llenaban el futuro con logros cuya brillantez eclipsaba las glorias del presente y del pasado. Al llegar a esta satisfactoria conclusión, se levantó la sesión y el hecho de que la señorita Tribulation estuviera disponible como enfermera del ejército se difundió rápidamente.
A los pocos días, una vecina se enteró de mi deseo, lo aprobó y concertó una entrevista con una de las hermanas a las que yo deseaba unirme, que estaba en casa de permiso y era capaz y estaba dispuesta a responder a todas mis preguntas. Una charla matutina con la señorita General S. —oímos hablar sin cesar de las señoras General, ¿por qué no de una señorita?— produjo tres resultados: sentí que podía hacer el trabajo, me ofrecieron un puesto y lo acepté, prometiendo no desertar, sino estar lista para marchar sobre Washington en una hora.
Se necesitaron unos días para que la carta con mi solicitud y recomendación llegara a la sede central y otra, con mi nombramiento, regresara; por lo tanto, no había tiempo que perder; y, agradeciendo sinceramente a mis dos amigas, corrí a casa a través del barro de diciembre como si los rebeldes me persiguieran y, como muchos otros reclutas, irrumpí en casa de mi familia con el anuncio:
«¡Me he alistado!».
Se produjo un silencio impresionante. Tom, el incontenible, lo rompió con una palmada en el hombro y el elegante cumplido:
«¡Viejo Trib, eres un crack!».
«Gracias, entonces tomaré algo», lo cual hice, en forma de cena, contando mis noticias a un ritmo de tres docenas de palabras por bocado; y como todos los demás hablaban igual de rápido, y todos a la vez, la escena era de lo más inspiradora.
Así como los muchachos que se embarcan adoptan de inmediato un lenguaje náutico, caminan como si ya tuvieran "piernas de marinero" y juran por sus maderos a la menor provocación, yo me volví militar al instante: llamé a mi cena "raciones", saludé a todos los recién llegados y ordené un desfile de gala esa misma tarde. Tras revisar cada harapo que poseía, asigné algunos a tareas de centinela mientras se aireaban sobre la cerca; otros, a las influencias sanitarias del barreño; unos más, a montar guardia en el baúl; mientras que los débiles y heridos fueron enviados al Hospital del Cesto de Costura, para ser preparados nuevamente para el servicio activo. A este escuadrón me dediqué durante una semana; pero todo quedó hecho, y tuve tiempo de impacientarme poderosamente antes de que llegara la carta. Sin embargo, llegó, y trajo consigo una decepción junto con su buena voluntad y cordialidad, pues me informaba que el puesto en el Hospital del Arsenal, que yo suponía me correspondía, ya estaba ocupado, y en su lugar se me ofrecía uno mucho menos deseable en la Casa de Tótum Revolútum.
«Esa es tu suerte, Trib. Volveré a subir tu baúl al desván, porque, por supuesto, no irás», comentó Tom, con la compasión desdeñosa que afectan los niños pequeños cuando llegan a la adolescencia. Yo estaba indeciso en mi alma secreta, pero eso zanjó el asunto, y lo aplasté en el acto con brevedad marcial:
«Ahora es la una; marcharé a las seis».
Tengo un recuerdo confuso de pasar la tarde recorriendo la casa como un torbellino ejecutivo, con mi familia siguiéndome, todos trabajando, hablando, profetizando y lamentándose, mientras yo empacaba mis pertenencias para «ir al extranjero», metía el resto en dos grandes cajas, bailaba sobre las tapas hasta que se cerraron y las entregaba con la instrucción:
«Si no vuelvo, haced una hoguera con ellas».
Luego me tragué una taza de té, generosamente salada en lugar de azucarada, por algún familiar agitado, me eché al hombro mi mochila —solo era una bolsa de viaje, pero dejadme conservar las unidades— y abracé a mi familia tres veces sin mostrar ningún atisbo de emoción poco viril, hasta que una querida anciana se derrumbó sobre mi cuello con un gemido desesperado:
«Oh, querido, querido, ¿cómo voy a dejar que te vayas?».
«Me quedaré si tú lo dices, madre».
«Pero no lo digo; vete, y el Señor te cuidará».
Gran parte del coraje de la matrona romana se había trasladado a la composición de la matrona yanqui y, a pesar de sus lágrimas, habría enviado a diez hijos a la guerra, si los hubiera tenido, con la misma libertad con la que envió a una hija, sonriendo y agitando las manos en el umbral de la puerta hasta que desaparecí, aunque los ojos que me seguían estaban muy nublados y el pañuelo que agitaba estaba muy mojado.
Mi trayecto desde The Gables hasta la estación del pueblo fue una curiosa mezcla de buenos deseos y despedidas, charcos de barro y compras. El crepúsculo de diciembre no es el momento más alegre para emprender una empresa algo peligrosa y, de no ser por la presencia de Vashti y el vecino Thorn, me temo que habría añadido una gota de salitre a la humedad natural de...
«La ciudad que dejé atrás»;
aunque no tenía intención de rendirme: ¡oh, benditos seáis, no! Cuando el motor chirrió «Ya hemos llegado», abracé fervientemente a mis acompañantes y me subí al coche con una despedida tan alegre como si me fuera de luna de miel, aunque creo que las novias no suelen llevar sombreros negros cavernosos y abrigos marrones peludos, con un cepillo para el pelo, un par de botas de goma, dos libros y una bolsa de pan de jengibre que deformaba los bolsillos del mismo. Si pensara que alguien lo creería, afirmaría con valentía que dormí de C. a B., lo que simplificaría enormemente las cosas; pero como sé que no lo creerían, confesaré que la cabeza bajo el fúnebre cubo de carbón fermentaba con todo tipo de pensamientos elevados y propósitos heroicos «hacerlo o morir»,—quizás ambas cosas—; y el corazón bajo el peludo abrigo marrón se sentía muy tierno al recordar a la querida anciana, probablemente sollozando sobre sus calcetines militares y la pérdida de su revuelto Trib. En ese momento tomé el velo, y lo que hice detrás de él no es asunto de nadie; pero mantengo que el soldado que llora cuando su madre le dice «adiós» es el chico que mejor lucha y muere con más valentía cuando llega el momento, o vuelve con ella mejor de lo que se fue.
Hasta las nueve de la mañana recorrí las calles de la ciudad, haciendo esos últimos recados que ninguna mujer dejaría de hacer antes de ir al cielo, si pudiera. Luego fui a mi refugio habitual y, con la firme intención de mantenerme despierta, como una especie de vigilia apropiada para la ocasión, me quedé profundamente dormida y tuve sueños propicios hasta que mi prima de rostro sonrosado me despertó con un beso.
Un día brillante sonrió a mi empresa y, a las diez, me presenté ante mi general, recibí las últimas instrucciones y un sinfín de ánimos comprensivos que las mujeres dan, con la mirada, el tacto y el tono, de forma más eficaz que con las palabras. El siguiente paso era conseguir un pase gratuito a Washington, ya que no tenía ningún deseo de malgastar mi dinero en compañías ferroviarias cuando «los chicos» necesitaban hasta la más mínima ayuda. Un amigo mío había conseguido un pase de ese tipo y yo estaba decidida a hacer lo mismo, aunque para ello tuviera que enfrentarme al presidente de la compañía ferroviaria. Soy una persona tímida, aunque nadie me cree, así que me costó un gran esfuerzo dar vueltas por la estación de Worcester hasta que encontré la puerta correcta, entrar en una sala en la que había varios caballeros y soltar mi petición entre tartamudeos y sonrojos. Nada podría haber sido más cortés que este temido presidente, pero era evidente que había hecho una petición tan absurda como si le hubiera pedido la nariz de su respetable rostro. Me remitió al gobernador de la Casa del Estado y yo me retiré, dejándole sin duda lamentando que se dejara en libertad a maníacos tan benignos. Era una situación de Escila y Caribdis: como si un presidente no fuera suficiente, además tenía que lidiar con el gobernador de Massachusetts y el centro del centro. «Nunca podré hacerlo», pensé. «Tom te abucheará si no lo haces», susurró la molesta vocecita que siempre incita a la gente a cumplir con las obligaciones desagradables y siempre recurre al agente más eficaz para producir el resultado adecuado. La idea de permitir que cualquier chico que alguna vez hubiera llevado un sombrero de fieltro y una chaqueta de mala calidad con una cola microscópica se burlara de mí era absurda, así que, dándome una bofetada mental por mi cobardía, crucé corriendo el parque, preguntándome si debía decir «su Señoría» o simplemente «señor», y me decidí por lo segundo, fortaleciéndome con los recuerdos de una velada en una encantadora biblioteca verde, donde contemplé al gobernador consumiendo plácidamente ostras y riendo como si Massachusetts fuera un mito y no tuviera sobre sus hombros más carga que las hermosas manos de su anfitrión.
Como una mosca enérgica en una telaraña muy grande, luché por atravesar la Casa del Estado, entrando en todas las habitaciones equivocadas y en ninguna de las correctas, hasta que me desesperé y entré en una, decidida a no salir hasta que alguien me oyera y me respondiera. Sospecho que, de todos los lugares equivocados en los que había entrado por error, este era el más equivocado. Pero no me importaba; y, aunque el apartamento estaba lleno de soldados, cirujanos, mirones y escupideras, acorralé a una persona perfectamente incapaz y procedí a sonsacarle información con el siguiente resultado:
«¿Está el gobernador por aquí?».
No, no estaba.
«¿Podías decirme dónde buscarlo?».
No, no podía.
«¿Sabías algo sobre los pases gratuitos?»
No, no sabía nada.
«¿Había alguien allí a quien pudiera preguntar?»
Nadie.
«¿Sabía de algún lugar donde se pudiera obtener información?»
No, ninguno.
«¿Podías arrojar alguna luz sobre el asunto, de alguna manera?»
Ni un rayo.
Soy irascible por naturaleza, y si hubiera podido sacudir enérgicamente a este caballero negativo, el alivio habría sido inmenso. Los prejuicios de la sociedad prohibían este modo de reparación, así que me limité a mirarlo con el ceño fruncido; y, antes de que mi ira encontrara salida en palabras, apareció mi general, que me había visto desde una ventana opuesta y había venido a saber qué estaba haciendo. A su orden, el lánguido caballero se despertó y se molestó en recordar que el mayor o sargento o algo así, Mc K., sabía todo sobre los billetes y que su oficina estaba en Milk Street. Me animé al instante y entonces, como si el esfuerzo fuera demasiado para él, ¿qué hizo este animado aguafiestas sino añadir?
«Creo que Mc K. puede haber dejado Milk Street, y no sé adónde ha ido».
«No importa; los recién llegados sabrán adónde se ha mudado, querida, así que no te desanimes; y si no lo consigues, ven a verme y veremos qué hacer a continuación», dijo mi general.
La bendije fervientemente y, en un vestíbulo fresco, doblé la esquina y me dirigí a Milk Street, decidido a encontrar a Mc K., si es que existía tal persona. No estaba allí, y la ignorancia del vecindario era realmente lamentable. Nadie sabía nada, y después de tropezar con fardos de cuero, chocar contra grandes cajas, estar a punto de ser aniquilada por fardos que caían y ser insultada por camioneros enfadados, finalmente conseguí que me aconsejaran buscar a Mc K. en Haymarket Square. Realmente he olvidado quién fue tu informante, pues, tras interpelar a varios caballeros ocupados, uno de ellos inventó este engañoso remanso de paz para el espíritu perturbado, que partió instantáneamente hacia la apartada localidad que él nombró. Si hubiera estado buscando el diamante Koh-i-noor, habría tenido tantas posibilidades de encontrarlo allí como cualquier rastro de Mc K. Miré los letreros, pregunté en las tiendas, invadí un restaurante, visité la tienda de reclutamiento en medio de la plaza, me convertí en una molestia general y acumulé suficiente barro como para retrasar otro Nilo. Todo fue en vano, y volví mi rostro con tristeza hacia el del general, sintiendo que, después de todo, me vería obligado a enriquecer a la compañía ferroviaria; cuando, de repente, vi a ese admirable joven, mi cuñado Darby Coobiddy, Esq. Lo detuve con una avalancha de noticias, necesidades y desgracias, que hicieron que su viril rostro perdiera su habitual serenidad.