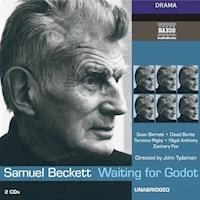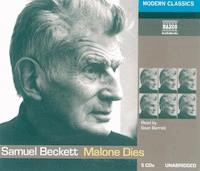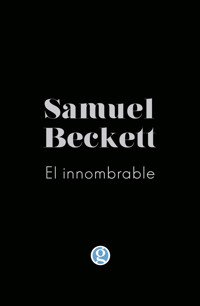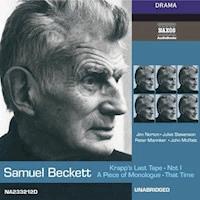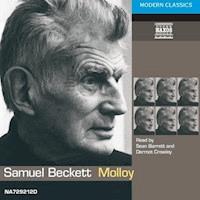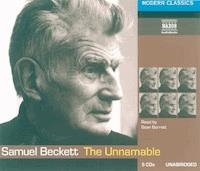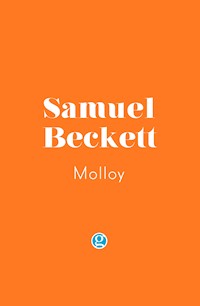
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Molloy busca a su madre, Moran busca a Molloy. Odisea filial, novela de detectives, manual razonado de cómo chupar piedras… Del mismo modo que Malone muere y El innombrable, los otros libros de esta trilogía ya mítica de Samuel Beckett, Molloy avanza en un balbuceo que no entiende de géneros, una pulsión incontenible de narrar a fuerza de pura, efervescente impotencia. Matías Battistón Avancé bordeando el cementerio. Era tarde. Medianoche quizá. La callecita es en subida, me costaba. Un viento ligero empujaba las nubes a través del cielo débilmente iluminado. Es lindo tener una parcela a perpetuidad. Muy, muy lindo. Ojalá esa fuera la única perpetuidad. Me detuve delante del portón. Estaba cerrado con llave. Como correspondía. Pero no pude abrirlo. Samuel Beckett
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tapa de 'Molloy'. Samuel Beckett. Ediciones Godot (2020)
Acerca de Samuel Beckett
Samuel Barclay Beckett nació el 13 de abril de 1906 en Dublín, Irlanda. Estudió en la escuela protestante Earlsford House y posteriormente en el Trinity College de Dublín, donde logró la licenciatura en lenguas romances en 1927 y el doctorado en 1931. En 1937 se mudó a París y, tras la ocupación alemana de 1940, se alistó en la Resistencia Francesa. En 1942, tras ser perseguido por la Gestapo, huyó hacia el sur junto a su esposa. En 1969 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Murió en París, Francia, el 22 de diciembre de 1989.
Ilustración de Samuel Beckett en blanco y negro
Página de legales
Beckett, Samuel. Molloy / Samuel Beckett1ª ed. - Ciudad Autónoma deBuenos Aires : EGodot Argentina, 2020. Libro digital, EPUB. Traducción de: Matías Battistón. ISBN 978-987-4086-91-41. Narrativa Irlandesa.2. Literatura Contemporánea. Ⅰ. Battistón, Matías, trad. Ⅱ. Título. CDD Ir823
ISBN edición impresa: 978-987-4086-76-1
Título original Molloy
© 1947 by Les Editions de Minuit
© Traducción Matías BattistónCorrecciónHernán López WinneDiseño de tapa e interioresVíctor MalumiánIlustración de Samuel BeckettJuan Pablo Martínez
© Ediciones Godot
[email protected]/EdicionesGodottwitter.com/EdicionesGodotinstagram.com/EdicionesGodot Buenos Aires, Argentina
Para esta obra el traductor obtuvo una beca de residencia en la Fundación Jan Michalski
Información de Accesibilidad:
Amigable con lectores de pantalla: Si
Resumen de accesibilidad: Esta publicación incluye valor añadido para permitir la accesibilidad y compatibilidad con tecnologías asistivas. Las imágenes en esta publicación están apropiadamente descriptas en conformidad con WCAG 2.0 AA & InclusivePublishing.org.
EPUB Accesible en conformidad con: WCAG-AA
Peligros: ninguno
Certificado por: DigitalBe
Samuel Barclay Beckett Molloy busca a su madre, Moran busca a Molloy. Odisea filial, novela de detectives, manual razonado de cómo chupar piedras… Del mismo modo que Malone muere y El innombrable, los otros libros de esta trilogía ya mítica de Samuel Beckett, Molloy avanza en un balbuceo que no entiende de géneros, una pulsión incontenible de narrar a fuerza de pura, efervescente impotencia. Matías Battistón Avancé bordeando el cementerio. Era tarde. Medianoche quizá. La callecita es en subida, me costaba. Un viento ligero empujaba las nubes a través del cielo débilmente iluminado. Es lindo tener una parcela a perpetuidad. Muy, muy lindo. Ojalá esa fuera la única perpetuidad. Me detuve delante del portón. Estaba cerrado con llave. Como correspondía. Pero no pude abrirlo. Samuel Beckett
Ⅰ
Estoy en la habitación de mi madre. Soy yo el que vive aquí ahora. No sé cómo llegué. En una ambulancia quizá, sin duda en algún tipo de vehículo. Me ayudaron. Solo no habría llegado. Hay un hombre que viene todas las semanas, quizá es gracias a él que estoy aquí. Él dice que no. Me da un poco de dinero y se lleva las hojas. Por tantas hojas, tanto dinero. Sí, ahora trabajo, un poco como antes, solo que ya no sé trabajar. No tiene importancia, parece. Quisiera hablar ahora de las cosas que me quedan por hacer, despedirme, terminar de morir. Ellos no quieren. Sí, son varios, parece. Pero el que viene es siempre el mismo. Eso lo hará más tarde, me dice. Bueno. Ya no me queda mucha voluntad, como verán. Cuando viene a buscar las nuevas hojas se lleva las de la semana anterior. Están marcadas con signos que no entiendo. Además, no las releo. Cuando no hice nada no me da nada, me regaña. Sin embargo, no trabajo por el dinero. ¿Por qué lo hago, entonces? No lo sé. No sé gran cosa, la verdad. La muerte de mi madre, por ejemplo. ¿Ya estaba muerta cuando llegué? ¿O solo se murió más tarde? Muerta como para enterrarla, quiero decir. No lo sé. Quizá no la enterraron todavía. En cualquier caso, el que se quedó con su habitación fui yo. Duermo en su cama. Uso su orinal. He ocupado su lugar. Debo estar pareciéndome cada vez más a ella. Lo único que me falta es un hijo. Quizá tenga uno en algún lado. Pero no lo creo. Ahora sería viejo, casi tanto como yo. Era una criadita. No era amor verdadero. El amor verdadero estaba en otra. Ya van a ver. Bueno, me olvidé el nombre de nuevo. A veces hasta me parece haber conocido a mi hijo, haberme ocupado de él. Después me digo que es imposible. Es imposible que yo haya podido ocuparme de nadie. Tampoco me acuerdo de la ortografía, ni de la mitad de las palabras. No importa, parece. Está bien. Es un tipo raro, el que viene a verme. Viene todos los domingos, parece. Los demás días no está libre. Siempre tiene sed. Es el que me dijo que había comenzado mal, que había que comenzar de otra manera. Está bien. Yo había comenzado por el comienzo, imagínense, como un viejo idiota. Este es mi comienzo. De todas formas van a conservarlo, si entendí bien. Fue todo un trabajo el que me tomé. Aquí está. Me dio mucho trabajo. Era el comienzo, ustedes me entienden. Mientras que ya es casi el final, ahora. ¿Es mejor lo que hago ahora? No sé. La cuestión no es esa. Mi comienzo, aquí está. Si lo conservan es que algo significa. Aquí está.
Esta vez, después otra más, creo, y después ya habrá llegado a su fin, creo, y este mundo también. Es el sentido de lo anteúltimo. Todo se apaga. Un poco más y nos quedaremos a ciegas. Está todo en la cabeza. Ya no funciona, dice, Ya no funciono. También enmudecemos, y los sonidos se extinguen. No bien se cruza el umbral es así. Es la cabeza, que seguramente ya no da para más. Así que uno se dice, Llegaré esta vez, después quizá una más, y después todo habrá terminado. Este pensamiento se formula con dificultad, porque eso es lo que es, en cierto sentido. Entonces uno quiere prestar atención, considerar con atención todas estas cosas oscuras, mientras se dice, con dificultad, que uno tiene la culpa. ¿La culpa? Es la palabra que se usó. ¿Pero culpa de qué? No es el momento de despedirse, y qué magia tienen estas cosas oscuras de las que, cuando vuelvan a pasar, deberemos despedirnos. Porque hay que despedirse, sería una estupidez no despedirse, cuando llegue el momento. Si uno piensa en los contornos, en la luz de los días pasados, lo hace sin remordimientos. Pero uno no piensa mucho en eso, ¿con qué pensaría? No sé. También pasa gente, de la que no es fácil distinguirse bien. Eso desanima. Así fue como vi que A y B se dirigían lentamente el uno hacia al otro, sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Era un camino tan despojado que asombraba, quiero decir sin cercas ni tapias ni bordes de ningún tipo, en el campo, porque había vacas masticando en inmensos pastizales, acostadas y de pie, en el silencio del atardecer. Quizá esté inventando un poco, quizá esté adornando las cosas, pero a grandes rasgos era así. Mastican, después tragan, y luego de una corta pausa regurgitan sin esfuerzo el próximo bocado. Un tendón del cuello se activa y las mandíbulas comienzan a triturar. Pero todo esto quizá sean recuerdos. El camino, duro y blanco, hendía los tiernos pastizales, subía y bajaba siguiendo las ondulaciones del terreno. La ciudad no estaba lejos. Eran dos hombres, imposible equivocarse, uno petiso y el otro alto. Habían salido de la ciudad, primero uno, después el otro, y el primero, cansado o habiendo recordado alguna obligación, desandaba sus pasos. Estaba fresco, porque llevaban abrigo. Se parecían, pero no más que los otros. Los separaba un gran espacio al principio. No habrían podido verse, incluso si hubieran levantado la cabeza y se hubieran buscado con la mirada, debido a ese gran espacio, y a la ondulación del terreno, que hacía que el camino tuviera ondas, poco profundas, pero lo suficiente, lo suficiente. Pero llegó el momento en que ambos bajaron a la misma depresión, y fue en esa depresión que al fin se encontraron. Decir que se conocían, no, nada permite afirmar eso. Pero quizá por el sonido de sus pasos, o advertidos por algún oscuro instinto, levantaron la cabeza y se observaron, durante una buena quincena de pasos, antes de detenerse, frente a frente. Sí, no siguieron de largo, se detuvieron, muy cerca, como suelen hacerlo, en el campo, al atardecer, en un camino desierto, dos caminantes que se ignoran, sin que esto tenga nada de extraordinario. Pero se conocían, quizá. En cualquier caso, ahora se conocen y se reconocerán, creo, y se saludarán, incluso en lo más profundo de la ciudad. Se dieron vuelta hacia el mar que, a lo lejos, en el este, más allá de los campos, se elevaba en ese cielo cada vez más pálido, e intercambiaron unas pocas palabras. Después cada cual retomó su camino, A hacia la ciudad, B a través de regiones que parecía no conocer muy bien, o en lo más mínimo, porque avanzaba con paso vacilante y se detenía a menudo para mirar a su alrededor, como quien busca grabar en la mente puntos de referencia, porque algún día, quizá, tenga que volver sobre sus pasos, nunca se sabe. Las traicioneras colinas que subía con miedo seguramente las conocía solo por haberlas visto de lejos, desde la ventana de su habitación quizá, o desde lo alto de un monumento un día de tristeza cuando, al no tener nada que hacer en particular, y buscando reconfortarse en la altitud, había pagado sus tres o seis peniques y subido hasta la plataforma por la escalera caracol. De ahí debía verlo todo, la llanura, el mar y después esas mismas colinas que algunos llaman montañas, índigo en algunos lugares bajo la luz del atardecer, que se apilan las unas detrás de las otras hasta donde llega la vista, atravesadas por valles que no se ven pero se adivinan, a causa del degradé de los tonos y de otros indicios intraducibles en palabras y hasta impensables. Pero uno no los adivina todos, incluso a esa altura, y a menudo ahí donde apenas se ve una sola ladera, una sola cima, en realidad hay dos, dos laderas, dos cimas, separadas por un valle. Pero esas colinas ahora él las conoce, es decir, las conoce mejor, y si alguna vez vuelve a contemplarlas de lejos será, creo, con otros ojos, y no solo eso, también el interior, todo ese espacio interior que uno nunca ve, el cerebro y el corazón y las otras cavernas donde el sentimiento y el pensamiento tienen su sabbat, todo eso mostrará una predisposición muy distinta. Parece viejo, y por eso da pena verlo andando solo después de tantos años, tantos días y noches entregados sin pensar a ese rumor que surge al nacer e incluso antes, a ese insaciable ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer?, a veces bajito, un murmullo, y otras clarísimo como el ¿Y qué va a beber? del maître del restaurante, que luego suele hacerse cada vez más fuerte, hasta convertirse en un rugido. Para terminar yendo completamente solo, o casi, por caminos desconocidos, al caer la noche, con un bastón. Era un bastón grande, lo usaba para impulsarse hacia adelante, y también para defenderse, llegado el caso, de los perros y los ladrones. Sí, caía la noche, pero el hombre era inocente, de una gran inocencia, no le temía a nada, sí, temía, pero no tenía nada que temer, no le podían hacer nada, o muy poco. Pero eso seguramente él lo ignoraba. Yo mismo, si lo pensara un poco, lo ignoraría también. Se veía amenazado, en su cuerpo, en su razón, y quizá lo estuviera, a pesar de su inocencia. ¿Qué tiene que ver la inocencia? ¿Qué relación puede tener con los innumerables agentes del maligno? No queda claro. Llevaba un sombrero puntiagudo, me pareció. Eso me tomó por sorpresa, ahora recuerdo, más de lo que me hubiera tomado por sorpresa un gorro, por ejemplo, o un bombín. Lo miraba alejarse, dominado por su inquietud, en fin, por una inquietud que no necesariamente era la suya, pero en la que participaba de algún modo. Quién sabe si no era mi inquietud la que lo dominaba. Él no me había visto. Yo estaba encaramado por encima del punto más alto del camino, y pegado además contra un peñasco del mismo color que yo, gris, quiero decir. Que haya notado el peñasco es probable. Miraba a su alrededor, ya lo dije, como para grabar en su memoria las características del camino, y debe haber visto el peñasco a la sombra del cual yo me escondía, como Belacqua, o Sordello, ya no me acuerdo. Pero un hombre, y con más razón yo, no forma parte exactamente de las características de un camino, pues. Quiero decir que si por alguna razón extraordinaria un día tiene que volver a pasar por ahí, después de un largo tiempo, vencido, o para buscar algo que se haya olvidado, o para quemar algo, lo que buscará con la mirada será el peñasco, y no el azar de esa cosa movediza y fugitiva a su sombra que es la carne aún viva. No, sin duda no me ve, por las razones que acabo de dar y además porque no tenía la cabeza puesta en eso, esa tarde, no la tenía puesta en los vivos, sino más bien en aquello que no cambia de lugar, o que cambia de lugar tan lentamente que un niño ni le prestaría atención, y ni hablar de un viejo. Sea como fuere, quiero decir me haya visto o no me haya visto, repito que lo miré mientras se alejaba, tentado (yo) de levantarme y seguirlo, quizá incluso de alcanzarlo un día, para conocerlo mejor, para estar yo mismo menos solo. Pero a pesar de ese impulso de mi alma hacia él, tironeando al final de su elástico, lo veía mal, por la oscuridad y también por el terreno, en cuyos repliegues desaparecía cada tanto, para resurgir más lejos, pero sobre todo creo que por otras cosas que me llamaban y hacia las cuales mi alma se lanzaba también una y otra vez, al tuntún y enloquecida. Me refiero desde luego a los campos que blanqueaban bajo el rocío y a los animales que dejaban de vagar en ellos para adoptar sus actitudes nocturnas, al mar del que no diré nada, a la línea cada vez más afilada de las cimas, al cielo donde sin verlas sentía temblar las primeras estrellas, a mi mano sobre mi rodilla y después, y sobre todo, al otro caminante, A o B, ya no me acuerdo, que volvía sensatamente a su casa. Sí, hacia mi mano también, que mi rodilla sentía temblar y de la cual mis ojos no veían más que la muñeca, el dorso marcadamente venoso y la blancura de las primeras falanges. Pero no es de ella que quiero hablar ahora, cada cosa a su debido tiempo, sino de este A o B que se dirige hacia la ciudad de donde acaba de salir. Pero, en el fondo, ¿qué tenía su aspecto que fuera especialmente urbano? Iba con la cabeza descubierta, llevaba alpargatas y fumaba un cigarro. Se desplazaba con una suerte de pereza errabunda que bien o mal me parecía expresiva. Pero todo eso no probaba nada, no refutaba nada. Quizá había venido de lejos, del otro extremo de la isla incluso, iba a la ciudad quizá por primera vez, o volvía después de una larga ausencia. Un perrito lo seguía, un pomerano creo, pero no creo. No estaba seguro cuando lo vi, y todavía no lo estoy hoy, aunque haya reflexionado muy poco al respecto. El perrito lo seguía a duras penas, a la manera de los pomeranos, se detenía, daba largas vueltas, lo dejaba, quiero decir que se rendía, y después volvía a empezar un poco más lejos. La constipación es signo de buena salud en los pomeranos. En un momento dado, preestablecido si quieren, por mí está bien, el señor volvió sobre sus pasos, tomó al perrito entre sus brazos, se sacó el cigarro de la boca y hundió la cara en el pelaje anaranjado. Era un señor, se notaba. Sí, era un pomerano anaranjado, mientras más lo pienso más convencido estoy. Y sin embargo. Ahora bien, este señor, ¿habrá venido de lejos, con la cabeza descubierta, en alpargatas, con un cigarro en la boca, seguido de un pomerano? ¿No parecía más bien haber salido de las murallas de la ciudad, después de una buena cena, para dar un paseo y sacar a pasear a su perro, pensando y tirándose pedos, como hacen tantos ciudadanos cuando el tiempo está lindo? Pero ese cigarro no sería en realidad una pipa corta quizá, y esas alpargatas zapatos tachonados de clavos, blancos por el polvo, y ese perro, qué impedía que fuera un perro vagabundo que uno alza en brazos, por compasión o porque uno ha vagado mucho tiempo solo, sin otra compañía más allá de esos caminos sin fin, de esas arenas, guijarros, pantanos, brezales, de esa naturaleza que responde a otra justicia, de un compañero de celda cada tanto, al que uno quisiera abordar, abrazar, ordeñar, amamantar, y frente al cual uno sigue de largo, mirándolo con malos ojos, por miedo a que se muestre demasiado confianzudo. Hasta el día en que, ya sin poder más, en este mundo que para ustedes no tiene brazos, ustedes atrapen entre los suyos a los perros sarnosos, los lleven a upa el tiempo que haga falta para que ellos los amen, para que ustedes los amen, y después los tiren. Quizá él había llegado a eso, a pesar de las apariencias. Desapareció, con la cosa humeante en la mano, la cabeza contra el pecho. Me explico. De los objetos en vía de desaparición suelo desviar la mirada muy pronto. Mirarlos fijo hasta el último momento, no, no puedo. Es en ese sentido que desapareció. Con los ojos puestos en otra parte pensaba en él, me decía, Se está volviendo más pequeño, más pequeño. Yo me entendía. Sabía que podría alcanzarlo, por estropeado que estuviera. Me hubiera bastado con querer hacerlo. Y sin embargo no, porque quería hacerlo. Levantarme, llegar al camino, lanzarme rengueando a perseguirlo, llamarlo de lejos, nada más fácil. Oye mis gritos, se da vuelta, me espera. Quedo frente a frente con él, con el perro, jadeando, entre mis muletas. Me tiene algo de miedo, algo de lástima. Le doy bastante asco. No es lindo verme, no tengo buen olor. ¿Qué es lo que quiero? Ah, conozco ese tono, mezcla de temor, de lástima, de asco. Quiero ver al perro, ver al hombre, de cerca, saber qué fuma, inspeccionar su calzado, descubrir otros indicios. Es amable, me dice esto y aquello, me revela cosas, de dónde viene, adónde va. Le creo, sé que es mi única oportunidad de… mi única oportunidad, me creo todo lo que me dice, me he negado a creer demasiadas veces en mi larga vida, ahora me lo trago todo, con avidez. Lo que necesito son historias, he tardado mucho en descubrirlo. Y ni estoy seguro. Así que, bueno, ya tengo claras varias cosas, sé ciertas cosas sobre él, cosas que ignoraba, que me obsesionaban, cosas que incluso yo no había sufrido. Qué lengua. Hasta soy capaz de haberme enterado de su profesión, yo que tanto me intereso en las profesiones. Y pensar que hago lo posible por no hablar de mí. En un segundo estaré hablando de las vacas, del cielo, ya van a ver. Entonces bueno, se va, está apurado. No parecía apurado, estaba paseando, ya lo señalé, pero después de tres minutos de charla conmigo está apurado, tiene que irse rápido. Le creo. Y otra vez me quedo, no diré solo, no, eso no es lo mío, pero, cómo decirlo, no lo sé, en posesión de mí mismo, no, nunca me abandoné, libre, eso es, no sé qué quiere decir eso pero es la palabra que oigo usar, libre de hacer qué, de no hacer nada, de saber, pero qué, las leyes de la conciencia quizá, de mi conciencia, que por ejemplo el agua sube a medida que uno se sumerge y que sería mejor, en fin, no sería peor, borrar los textos en vez de atiborrar de tinta los márgenes, rellenarlos hasta que todo quede en blanco y liso y la estupidez muestre su verdadera cara, su cara de culo sin sentido y sin salida. Por eso sin duda hice bien, en fin, no hice mal en no moverme de mi puesto de observación. Pero en lugar de observar tuve la debilidad de volver mentalmente al otro, al hombre del bastón. Fue entonces que empezaron de nuevo los murmullos. Restaurar el silencio es la función de los objetos. Yo me decía, Quién sabe si no salió simplemente a tomar aire, a desentumecerse, a despejarse, a descongestionar el cerebro haciendo que fluya la sangre a los pies, para asegurarse una buena noche, un buen despertar, un mañana encantador. ¿Llevaba siquiera un morral? Pero esa manera de caminar, esas miradas ansiosas, ese garrote, ¿pueden conciliarse con la idea que uno se hace de lo que llamamos un paseíto? Pero ese sombrero era un sombrero de ciudad, pasado de moda pero de ciudad, que el menor viento mandaría volando a cualquier parte. A menos que se lo haya atado bajo el mentón, con una cuerdita o un elástico. Me saqué el sombrero y lo miré. Un largo cordón lo une, desde siempre, a mi ojal, siempre el mismo, sea cual fuere la estación. Sigo vivo, entonces. Es bueno saberlo. Aparté de mí todo lo que pude la mano que había agarrado el sombrero y que lo seguía sosteniendo y la hice describir arcos en el aire. Mientras lo hacía miré la solapa de mi abrigo y la vi abrirse y cerrarse otra vez. Ahora entiendo por qué nunca llevaba una flor en el ojal, aunque es tan amplio que se le podría meter todo un ramo. Mi ojal estaba reservado para mi sombrero. Mi sombrero era lo que yo decoraba con flores. Pero no es ni de mi sombrero ni de mi abrigo que quiero hablar ahora, sería prematuro. De eso sin duda hablaré más tarde, cuando tenga que hacer el inventario de mis bienes y pertenencias. A menos que para entonces los haya perdido. Pero incluso perdidos tendrán su lugar, en el inventario de mis bienes. Pero estoy tranquilo, no los voy a perder. Tampoco voy a perder mis muletas. Pero quizá algún día las tire. Debía estar en la cima, o en las laderas, de una eminencia poco común, si no, cómo podría haber clavado la vista en tantas cosas próximas y lejanas, fijas y en movimiento. ¿Pero qué hacía una eminencia en este paisaje apenas ondulado? ¿Y yo, qué hacía ahí? Es lo que vamos a tratar de averiguar. Por lo demás, no nos tomemos estas cosas en serio. Hay, al parecer, de todo en la naturaleza, ahí los lusus abundan. Y quizá me esté confundiendo varios momentos distintos, y las horas, en el fondo, y el fondo es mi hábitat, oh, no el fondo propiamente dicho, alguna parte entre la espuma y el fango. Y quizá un día haya estado A en tal lugar, después otro día B en tal otro, después un tercer día hayamos estado el peñasco y yo, y así con los demás componentes, las vacas, el cielo, el mar, las montañas. No puedo creerlo. No, no voy a mentir, me lo imagino perfectamente. No importa, sigamos, hagamos como si todo hubiera surgido del mismo hastío, amontonemos, amontonemos, hasta la oscuridad total. Lo que es seguro es que el hombre del bastón no volvió a pasar por ahí aquella noche, porque lo hubiera oído. No digo que lo hubiera visto, digo que lo hubiera oído. Duermo poco y lo poco que duermo lo duermo de día. Oh, no sistemáticamente, en mi vida desmesurada he probado todas las maneras de dormir que hay, pero en la época que ahora estoy descubriendo dormía mi siesta de día y, lo que es más, por la mañana. Que no me vengan a hablar a mí de la luna, no hay luna en mi noche, y si hablo de estrellas es por descuido. Ahora bien, de todos los ruidos de aquella noche ni uno solo fue el de esos pesados pasos inciertos, el de ese garrote con el que por momentos golpeaba la tierra y la hacía temblar. Qué agradable resulta ver que, después de un período más o menos largo de vacilación, se confirman nuestras primeras impresiones. Sin duda es lo que mitiga la agonía de la muerte. Aunque no es que lo estuviera definitivamente, confirmada quiero decir, mi primera impresión de —esperen— B. Porque en alguna de las carretas y carromatos que poco antes del alba pasaron con un ruido atronador, llevando al mercado fruta, huevos, manteca y queso, ahí podría haber estado él, vencido por el cansancio o el desánimo, muerto incluso. O podría haber entrado de nuevo en la ciudad por otro camino, demasiado alejado para que yo pudiera oír qué sucedía, o por senderitos a través de los campos, pisando silenciosamente la hierba y aplastando un suelo mudo. Así fue como salí de aquella noche remota, dividido entre los murmullos de mi ser, cortésmente perplejo, y aquellos otros tan distintos (¿lo son tanto?) de todo lo que queda y pasa entre dos soles. Nunca una voz humana, ni una. Sino las vacas, cuando pasaban los campesinos, llamando en vano para que vinieran a ordeñarlas. A A y B nunca los volví a ver. Pero los volveré a ver quizá. ¿Pero los reconoceré? ¿Y estoy seguro de no haberlos vuelto a ver? ¿Y a qué llamo ver y volver a ver? Un segundo de silencio, como cuando el director de orquesta da unos golpecitos en el atril, levanta los brazos, antes del estruendo incontestable. Humo, bastones, carne, pelo, al atardecer, a lo lejos, envuelven el deseo de un hermano. Estos son harapos que sé suscitar, para cubrir con ellos mi vergüenza. Me pregunto qué querrá decir eso. Pero no seré un carenciado para siempre. Pero hablando del deseo de un hermano, diré que al despertarme entre las once de la mañana y las doce del mediodía (oí el Ángelus, invocando la encarnación, poco después), decidí ir a ver a mi madre. Me hacían falta, para decidirme a ir a ver a esta mujer, razones de carácter urgente, y como no sabía qué hacer, ni adónde ir, para mí fue un juego de niños, de niño único, hijo único más bien, llenarme la cabeza de razones así, hasta eclipsar cualquier otra preocupación y ponerme a temblar ante la sola idea de que algo podría impedirme hacerlo, ir a la casa de mi madre quiero decir, ipso facto. Así que me levanté, ajusté mis muletas y bajé a la calle, donde encontré mi bicicleta (ajá, eso no me lo esperaba) en el mismo lugar donde debía haberla dejado. Eso me permite observar que, por estropeado que estuviera, me las arreglaba bastante bien con la bicicleta, por aquella época. Lo que hacía era esto. Sujetaba las muletas al tubo superior del cuadro, una de cada lado, ponía el pie de mi pierna tiesa (ya no me acuerdo cuál, las dos están tiesas ahora) en el saliente del eje de la rueda delantera y pedaleaba con la otra. Era una bicicleta sin cadena, de rueda libre, si es que existe algo así. Querida bicicleta, no te voy a decir bici, estabas pintada de verde, como tantas otras bicicletas de tu generación, no sé por qué. Es un gusto volver a verla. Me encantaría describirla en detalle. Tenía una pequeña bocina o trompeta en lugar del timbre típico de su época, de la de ustedes quiero decir. Hacer sonar esa bocina para mí era un verdadero placer, algo casi voluptuoso. Es más, incluso diría que si tuviera que enumerar todas las cosas que relativamente no me han parecido un dolor de huevos a lo largo de mi interminable existencia, tocar la bocina ocuparía un lugar de honor en la lista. Y cuando tuve que separarme de mi bicicleta, le saqué la bocina y empecé a llevarla conmigo. La sigo teniendo, creo, en algún lado, y si ya no la uso es porque se quedó muda. Ni los coches de hoy tienen bocina, bocinas de esta clase, o casi ninguno. Cuando veo una, en la calle, por la ventanilla baja de un automóvil estacionado, muchas veces me detengo y la hago sonar. Habría que reescribir todo esto en pluscuamperfecto. Hablar de bicicletas y bocinas, qué paz. Desgraciadamente no es de eso que tengo que hablar, sino de la que me dio a luz, por el agujero del culo si la memoria no me falla. Primer momento de mierda. Así que solo agregaré que cada cien metros más o menos me detenía para descansar las piernas, la buena tanto como la mala, y no solo las piernas, no solo las piernas. Técnicamente no me bajaba, me quedaba a horcajadas, con los dos pies en el suelo, los brazos sobre el manubrio, la cabeza sobre los brazos, y esperaba hasta sentirme mejor. Pero antes de abandonar estos paisajes encantadores, suspendidos entre la montaña y el mar, guarecidos de ciertos vientos y abiertos a todo lo que el sur ofrece, en este país maldito, en materia de aromas y calidez, lamentaría mucho no mencionar el terrible graznido de los reyes de codornices, pájaros que corren de noche por los trigales, por las praderas, en la época más linda del año, haciendo sonar sus matracas. Esto me permite, además, saber cuándo empezó este viaje irreal, penúltimo de una forma desvaneciéndose entre formas que se desvanecen, y que declaro, sin más, haber empezado en la segunda o tercera semana de junio, es decir en el momento más doloroso de todos, cuando en esto que llamamos nuestro hemisferio la virulencia del sol alcanza su punto máximo y la claridad ártica llega para empapar nuestras medianoches. Es entonces que los reyes de codornices se hacen oír. Mi madre me veía con gusto, es decir que me recibía con gusto, porque hacía mucho que no veía nada. Voy a hacer un esfuerzo para hablar de esto con calma. Éramos tan viejos, ella y yo, me había tenido tan joven que era como si fuéramos un par de viejos compinches, sin sexo, sin parentesco, con los mismos recuerdos, los mismos rencores, la misma expectativa. Ella nunca me decía hijo, además yo no lo habría soportado, sino Dan, no sé por qué, no me llamo Dan. Dan quizá fuera el nombre de mi padre, sí, quizá pensaba que yo era mi padre. Yo pensaba que ella era mi madre y ella pensaba que yo era mi padre. Dan, recuerdas el día que salvé al gorrión. Dan, recuerdas el día que enterraste el anillo. Así me hablaba. Yo lo recordaba, lo recordaba, quiero decir que más o menos sabía de qué me estaba hablando, y si no siempre había participado de los incidentes que evocaba ella, era como si lo hubiera hecho. Yo la llamaba Mag, cuando de alguna manera tenía que llamarla. Y si la llamaba Mag, era porque para mí, sin que hubiera podido explicar por qué, me parecía que la letra g abolía la sílaba ma, y por así decirlo la escupía, como ninguna otra letra hubiese podido hacerlo. Y al mismo tiempo satisfacía una necesidad profunda y sin duda inconfesa, la de tener una ma, es decir una mama, y de anunciarlo, en voz alta. Porque antes de decir mag uno dice ma, forzosamente. Y da, en mi región, quiere decir papá. Además eso ni me lo planteaba, en aquella época en la que me estoy colando ahora, quiero decir la cuestión de llamarla ma, Mag o la condesa Caca, porque desde hacía una eternidad que estaba más sorda que una tapia. Creo que se hacía encima, las dos cosas, pero una especie de pudor nos llevaba a evitar el tema, durante nuestras conversaciones, y nunca pude saberlo con certeza. Por lo demás, debía ser poca cosa, unas caquitas de cabra regadas parsimoniosamente cada dos o tres días. La habitación tenía olor a amoníaco, oh, no solo a amoníaco, pero a amoníaco, amoníaco. Ella sabía que era yo, por el olor. Su viejo rostro apergaminado y peludo se iluminaba, se alegraba de olerme. Articulaba mal, entre el repiqueteo de su dentadura postiza, y por lo general no se daba cuenta de lo que decía. Cualquier otro que no fuera yo se hubiera perdido en ese balbuceo estruendoso, que solo debía detenerse durante sus cortos instantes de inconsciencia. Además no venía para escucharla. Me comunicaba con ella golpeándole el cráneo. Un golpecito significaba sí, dos no, tres no sé, cuatro dinero, cinco adiós. Me había costado hacer entrar ese código en su mente arruinada y delirante, pero lo había logrado. Que confundiera sí, no, no sé y adiós me era indiferente, yo mismo me los confundía. Pero lo que había que evitar a toda costa era que asociara los cuatro golpes con algo que no fuera el dinero. Durante el período de entrenamiento, entonces, al mismo tiempo que le daba los cuatro golpes en el cráneo, le ponía un billete bajo la nariz o en la boca. ¡Qué ingenuo era! Porque ella parecía haber perdido, si no toda noción de medida, al menos la facultad de contar hasta más de dos. Había una distancia insalvable para ella, me entienden, del uno al cuatro. Al llegar al cuarto golpe creía que apenas iba por el segundo, los dos primeros se habían borrado de su memoria tan completamente como si nunca los hubiera sentido, aunque no veo demasiado bien cómo algo que nunca se sintió pueda borrarse de la memoria, y sin embargo es común que suceda. Debía creer que le decía todo el tiempo que no, cuando nada podría haber estado más lejos de mis intenciones. Iluminado por estos razonamientos, busqué, y terminé encontrando, un medio más eficaz para meterle en la cabeza la idea de dinero. Consistía en sustituir los cuatro golpecitos de mi índice por uno o varios (según mis necesidades) puñetazos en el cráneo. Eso lo entendía. Además yo no venía por el dinero. Se lo sacaba, pero no venía por eso. No le guardo demasiado rencor a mi madre. Sé que hizo de todo por no tenerme, salvo evidentemente lo principal, y si nunca logró despegarme es porque el destino me tenía reservada una fosa que no era séptica. Pero la intención era buena y con eso me alcanza. No, con eso no me alcanza, pero aprecio los esfuerzos que mi madre hizo por mí. Y le perdono el haberme zarandeado un poco en los primeros meses y haberme arruinado el único período más o menos potable de mi enorme historia. Y aprecio también que no haya vuelto a hacerlo, después de haber aprendido de mi ejemplo, o que se haya detenido a tiempo. Y si un día tengo que buscarle un sentido a mi vida, nunca se sabe, trataría de rascar algo primero por ese lado, por el lado de esa pobre puta unípara y de mí, el último de mi calaña, me pregunto cuál. Agrego, antes de pasar a los hechos, porque uno juraría que realmente son hechos, de esa distante tarde de verano, que con esta vieja sorda, ciega, impotente y loca, que me llamaba Dan y a la que yo llamaba Mag, y con ella sola, yo… no, no puedo decirlo. Es decir que podría decirlo pero no lo diré, sí, me sería fácil decirlo, porque no sería cierto. ¿Qué veía de ella? Una cabeza siempre, a veces las manos, muy de vez en cuando los brazos. Una cabeza siempre. Cubierta de pelos, de arrugas, de suciedad, de baba. Una cabeza que oscurecía el aire. Tampoco es que importe ver, pero por algo se empieza. Era yo el que sacaba la llave de abajo de la almohada, el que sacaba el dinero del cajón, el que volvía a poner la llave debajo de la almohada. Pero no venía por el dinero. Creo que había una mujer que venía todas las semanas. Una vez apoyé los labios, vagamente, precipitadamente, sobre esa perita grisácea y arrugada. Puaj. ¿Le habrá causado algún placer? No lo sé. Su cháchara se detuvo un segundo, antes de volver a empezar. Debe haberse preguntado qué había sucedido. Quizá pensó puaj. Sentí un olor terrible. Debía venir de los intestinos. Aroma a antigüedad. Oh, no la critico, yo tampoco huelo a perfume de Arabia. ¿Describiré la habitación? No. Tendré la oportunidad de hacerlo más tarde quizá. Cuando acuda a ella en busca de asilo, ya sin recursos, agotada mi vergüenza, con la cola en el recto, quién sabe. Bueno. Ahora que sabemos adónde vamos, vayamos. Es tan lindo saber adónde vamos, al principio. Casi saca las ganas de ir. Estaba distraído, justo yo que casi nunca lo estoy, porque de qué podría estarlo, y en cuanto a mis movimientos, todavía más inseguro que de costumbre. La noche debe haberme fatigado, o al menos debilitado, y el sol, alzándose cada vez más al este, me había envenenado, mientras dormía. Entre él y yo, antes de cerrar los ojos, debería haber interpuesto el grueso de la roca. Me confundo este y oeste, los polos también, los invierto siempre. No estaba en mis cabales. Son profundos, mis cabales, son una zanja profunda, y es raro que yo no esté adentro. Por eso lo señalo. En cualquier caso hice varias millas sin problemas y así llegué al pie de las murallas. Ahí me bajé del asiento, conforme a las normas. Sí, para entrar a la ciudad y para salir la policía exige que los ciclistas se bajen del asiento, que los automóviles pongan primera, que los hipomóviles vayan al paso. La razón de esta ordenanza es, creo yo, la siguiente, que las vías de acceso de esta ciudad, y las de salida también, por supuesto, son estrechas y están oscurecidas por inmensas bóvedas, sin excepción. Es una buena norma y la obedezco al pie de la letra, a pesar de lo que me cuesta avanzar con las muletas y empujar la bicicleta al mismo tiempo. Me las arreglaba. Había que usar el ingenio. Así salimos de ese momento difícil, mi bicicleta y yo, al mismo tiempo. Pero un poco más adelante oí que me interpelaban. Levanté la cabeza y vi a un agente de policía. Es una manera elíptica de decirlo, porque solo después, por vía de inducción, o deducción, ya no sé, supe qué era. ¿Qué está haciendo ahí?, me dijo. Estoy acostumbrado a esa pregunta, la entendí enseguida. Estoy descansando, dije. ¿No piensa responder a mi pregunta?, gritó. Esto es lo que suele pasarme cuando me veo obligado a confabular, creo sinceramente haber respondido a las preguntas que me hacen y en realidad no hago nada por el estilo. No voy a reconstruir esta conversación con todos sus meandros. Al final entiendo que mi manera de descansar, mi actitud durante el descanso, a horcajadas sobre mi bicicleta, con los brazos sobre el manubrio, la cabeza sobre los brazos, atentaba contra ya no sé qué, el orden, el pudor. Señalé modestamente mis muletas y aventuré algunos sonidos sobre mi invalidez, que me obligaba a descansar más como podía que como debía. Creí entender entonces que no había dos leyes, una para la gente sana y otra para los inválidos, había una sola, que tenían que acatar los ricos y los pobres, los jóvenes y los viejos, los contentos y los tristes. Era bueno hablando. Hice notar que no estaba triste. ¡Para qué! Sus papeles, me dijo, lo supe un instante más tarde. Pero no, dije, no. ¡Sus papeles!, gritó. Ah, mis papeles. Ahora bien, los únicos papeles que tenía encima eran un poco de papel de diario, para limpiarme, ustedes me entienden, cuando voy al baño. Oh, no digo que me limpie cada vez que voy al baño, no, pero me gusta estar en condiciones de hacerlo, llegado el caso. Es natural, me parece. Enloquecido, saqué ese papel del bolsillo y se lo puse bajo la nariz. Era un lindo día. Enfilamos por unas callecitas soleadas, con poca gente, yo saltando entre mis muletas, él empujando mi bicicleta delicadamente, con su mano enguantada de blanco. Yo no… no sentía la menor desdicha. Me detuve un instante, ese fue un atrevimiento mío, levanté la mano y me toqué la copa del sombrero. Quemaba. Sentía que a nuestro paso se daban vuelta caras alegres y tranquilas, caras de hombres, de mujeres, de niños. Me pareció oír, en un momento dado, una música lejana. Me detuve, para escucharla mejor. Avance, me dijo. Escuche, le dije. Avance, me dijo. No me dejaban escuchar música. Podía formarse una multitud. Me dio un empujón en la espalda. Me habían tocado, oh, no la piel, pero así y todo mi piel lo había sentido, había sentido aquel puño duro de hombre, a través de sus coberturas. Mientras seguía avanzando con mi mejor paso me entregaba a ese instante dorado, como si yo fuese otro. Era la hora del descanso, entre el trabajo de la mañana y el de la tarde. Los más sabios quizá, acostados en las plazas o sentados delante de sus puertas, saboreaban la languidez con la que esta hora llegaba a su fin, olvidando las preocupaciones recientes, indiferentes a las próximas. Otros, en cambio, aprovechaban para urdir planes, con la cabeza entre las manos. Me pregunto si habría entonces uno solo capaz de sentir lo poco que yo era quien, en ese momento, parecía ser, y en ese poco cuánta tensión había, de amarras a punto de reventar. Es posible. Sí, me esforzaba por ir hacia esas falsas profundidades, las falsas promesas de gravedad y paz, me arrojaba con todos mis viejos venenos, sabiendo que no arriesgaba nada. Bajo el cielo azul, bajo la mirada del guardia. Olvidando a mi madre, liberado de los actos, disperso en la hora ajena, diciéndome reposo, reposo. En la comisaría me llevaron ante un funcionario sorprendente. Vestido de civil, en mangas de camisa, estaba despatarrado en un sillón, con un sombrero de paja en la cabeza y un objeto delgado y flexible que le salía de la boca y que no llegué a identificar. Tuve tiempo de registrar estos detalles antes de que me largara. Escuchó el informe de su subordinado y luego empezó a interrogarme con un tono que, desde el punto de vista de la corrección, dejaba mucho que desear y empeoraba cada vez más, creo yo. Entre sus preguntas y mis respuestas, hablo de las atendibles, había intervalos más o menos largos y ruidosos. Estoy tan poco acostumbrado a que me pregunten algo que cuando me preguntan algo tardo en saber qué es. Y mi error es que, en vez de reflexionar con calma sobre lo que acabo de oír, y que he oído a la perfección, porque tengo un oído bastante fino, a pesar de su deterioro, me apresuro a responder cualquier cosa, probablemente por miedo a que mi silencio termine de enfurecer a mi interlocutor. Soy un miedoso, toda mi vida he vivido con miedo, miedo a ser golpeado. Los insultos, las invectivas son algo que soporto fácilmente, pero a los golpes nunca he podido acostumbrarme. Es raro. Hasta los escupitajos me angustian todavía. Pero si son un poco amables conmigo, quiero decir si se abstienen de maltratarme, es raro que yo no llegue a satisfacer, a fin de cuentas. Ahora bien, el comisario se contentaba con amenazarme con una regla cilíndrica, y así se vio recompensado, poco a poco, con el descubrimiento de que yo no tenía papeles en el sentido que él le daba a la palabra, ni ocupación, ni domicilio, que mi nombre se me escapaba por el momento y que estaba yendo a ver a mi madre, gracias a cuya caridad yo agonizaba. En cuanto a la dirección de esta última, la ignoraba, pero sabía muy bien cómo llegar, incluso a oscuras. ¿El barrio? El de los mataderos, mi príncipe, porque desde la habitación de mi madre, a través de las ventanas cerradas, por encima de su parloteo, yo había oído el rugido de los bovinos, ese mugido violento, ronco y tembloroso que no es el del campo, es el de las ciudades, los mataderos y mercados de ganado. Sí, pensándolo bien quizá me adelanté un poco al decir que mi madre vivía cerca de los mataderos, porque también podía ser el mercado de ganado el que estaba cerca de donde vivía. Tranquilícese, dijo el comisario, es el mismo barrio. El silencio que siguió a esas amables palabras lo usé para volverme hacia la ventana, sin ver nada en realidad, porque había cerrado los ojos, sin ofrecerle a esa suavidad de azul y oro nada más que la cara y la garganta, y la mente en blanco también, o casi, porque yo debía estar preguntándome si no tendría ganas de sentarme, después de tanto tiempo de pie, y recordando lo que había aprendido del tema, a saber que la posición de sentado ya no era para mí, a causa de mi pierna corta y tiesa, y que solo había dos posiciones para mí, la vertical, colgando entre mis dos muletas, acostado de pie, y la horizontal, en el suelo. Y sin embargo, cada tanto me venían ganas de sentarme, me venían de nuevo desde un mundo desaparecido. Y no siempre me resistía, por más que estuviera sobre aviso. Sí, mi espíritu seguramente sentía ese sedimento, agitándose como el pedregullo en el fondo de un charco, mientras que entre mis rasgos y sobre mi gran nuez de Adán pesaba el cielo sublime y el aire estival. Y de repente recordé mi nombre, Molloy. Me llamo Molloy, grité, sin pensarlo, Molloy, me acabo de acordar. No había nada que me obligara a dar esa información, pero la di, esperando complacer, sin duda. Me dejaron conservar mi sombrero, me pregunto por qué. Es el apellido de su mamá, dijo el comisario, debía ser un comisario. Molloy, dije, me llamo Molloy. ¿Es el apellido de su mamá?, dijo el comisario. ¿Cómo?, dije. Usted se llama Molloy, dijo el comisario. Sí, dije, me acabo de acordar. ¿Y su mamá?, dijo el comisario. Yo no captaba. ¿Se llama Molloy también?, dijo el comisario. ¿Se llama Molloy?, dije. Sí, dijo el comisario. Me puse a pensar. Usted se llama Molloy, dijo el comisario. Sí, dije. Y su mamá, dijo el comisario,