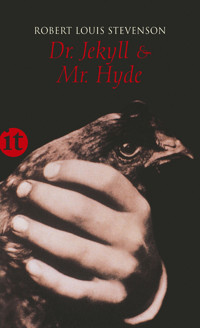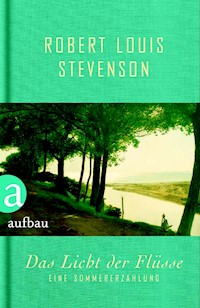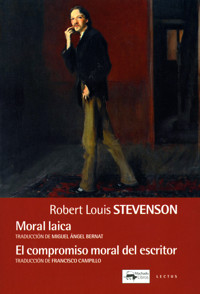
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Machado Lectus
- Sprache: Spanisch
Stevenson parecía recoger la palabra correcta en la punta de su pluma, como una persona muy hábil jugando a los palillos chinos. G. K. Chesterton La obra de Stevenson no contiene una sola página descuidada y sí muchas espléndidas. Jorge Luis Borges Esta nueva edición de Moral Laica incorpora otro texto del siempre perspicaz Robert Louis Stevenson. Ambos textos reflexionan en torno a cuestiones como el dinero, el trabajo, la relación con el oficio y el honor: Moral laica, un ensayo sobre ética redactado en la primavera de 1897 en Edim¬burgo, y el artículo «El compromiso moral del escritor», publicado en The Fortnightly Review en 1881. Entre la extensa obra de Stevenson, destacan sus novelas La isla del tesoro, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde y su inconclusa obra maestra Weir de Hermiston, así como sus relevantes ensayos y su alta poesía. El que habla, entierra su significado; es el que escucha el que ha de desenterrarlo, y todo discurso, escrito o hablado, se cifra en una lengua muerta hasta que halla un oyente deseoso y preparado. R. L. Stevenson
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MACHADO LECTUS
www.machadolibros.com
Robert Louis Stevenson
MORAL LAICA
Traducción y notas de
Miguel Ángel Bernat
EL COMPROMISO MORAL DEL ESCRITOR
Traducción y notas de
Francisco Campillo García
MACHADO LECTUS
Número 11
EDITAA. Machado Libros
Labradores, 5. 28660 Boadilla del Monte (Madrid)[email protected]•www.machadolibros.com
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, incluido el diseño de cubierta, ni registrada en, ni transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro sin el permiso previo, por escrito, de la editorial. Asimismo, no se podrá reproducir ninguna de sus ilustraciones sin contar con los permisos oportunos.
Títulos originales: Lay Morals y El compromiso moral del escritor
© de la traducción de Moral laica: Miguel Ángel Bernat
© de la traducción de El compromiso moral del escritor: Francisco Campillo García
© de la presente edición: Machado Grupo de Distribución, S.L.
REALIZACIÓN: A. Machado Libros
ISBN: 978-84-9114-387-1
Índice
Moral laica
El compromiso moral del escritor
Moral laica
I
El problema de la educación es doble: primero, conocer; luego, expresar. Cualquiera que vive algo semejante a una vida interior, piensa más noble y profundamente que habla, y el mejor de los maestros solo puede impartir imágenes rotas de la verdad que percibe. El lenguaje que enlaza dos naturalezas, y lo que es peor, dos experiencias, es doblemente relativo. El que habla, entierra su significado; es el que escucha el que ha de desenterrarlo, y todo discurso, escrito o hablado, se cifra en una lengua muerta hasta que halla un oyente deseoso y preparado. Más aún, tal es la complejidad de la vida, que cuando en nuestro consejo condescendemos a los detalles, podemos estar seguros de que condescendemos con error; asimismo, la mejor educación consiste en dejar caer algunas pistas magnánimas. Ningún hombre ha sido nunca tan pobre que pudiera expresar todo lo que lleva dentro de sí por medio de palabras, miradas o actos; su verdadero conocimiento es eternamente incomunicable, porque es un conocimiento de sí mismo, y su más alta sabiduría viene a él no por una elaboración de la mente, sino por una orientación suprema de su yo, que en sus dictados permanece cambiante de hora en hora, en consonancia con la variación de acontecimientos y circunstancias.
Unos pocos hombres de escogida naturaleza, llenos de fe, coraje e indiferencia hacia los demás, intentan aplicadamente exponer tanto como pueden entender de esta ley interior; pero la vasta mayoría, al aconsejar a los jóvenes, ha de contentarse con repetir ciertas doctrinas que ya les fueron repetidas en su propia juventud. Cada generación tiene que educar a otra que ha subido al escenario. Gente que alegremente acepta la responsabilidad de la paternidad, teniendo asuntos muy diferentes bajo su juicio, quizá puedan sentirse pesarosos cuando esa responsabilidad llame a su puerta. ¿Qué dirán al hijo sobre la vida y la conducta, temas sobre los cuales ellos mismos tienen tan pocas y confusas opiniones? Ciertamente, no lo sé; cuanto menos se diga, tal vez antes se salga del paso, y, sin embargo, el hijo continúa preguntando, y el padre debe encontrar algunas palabras que decir en su propia defensa. ¿Dónde las hallará?, y ¿cuáles serán cuando las encuentre?
Por experiencia y en novecientos noventa y nueve casos entre mil, imbuirá a su boquiabierto renacuajo de tres malas cosas: el terror a la opinión pública, y manando de él como de una fuente, el deseo de riqueza y aplauso. Aparte de estas, o de lo que podría deducirse como corolarios de estas, no le enseñará mucho más de valor real alguno: algunas vagas nociones de teología, tal vez, cómo llevar las cuentas de un negocio y cómo arreglárselas en un baile de quadrille.
Pero tal vez me digas que a los jóvenes se les enseña a ser cristianos. Quizá sea falta de penetración, pero aún no he sido capaz de percibirlo. Honestamente, sea lo que sea lo que enseñamos, bueno o malo, no es la doctrina de Cristo. Lo que él enseñó (y en esto actúa como todos los demás maestros merecedores de tal nombre) no fue un código de normas, sino un espíritu prevalecedor; no verdades, sino un sentido de la verdad; no puntos de vista, sino una visión. Lo que nos mostró fue una actitud de la mente. Cada hombre permanece en cierta relación respecto a las muchas consideraciones sobre las que se construye la conducta. Toma la vida bajo cierta directriz. Posee una brújula en su espíritu que señala en determinada dirección. Es la actitud, la relación, el punto en la brújula, lo que constituye la nave central y la médula de lo que ha de enseñarnos; desde aquí se pueden comprender los detalles, de aquí brotan los preceptos específicos, y es solamente desde aquí desde donde pueden ser explicados y aplicados. Y así, para aprender bien de cualquier maestro, debemos, ante todo, como un artista real, infundirnos de su actitud y, para decirlo apropiadamente, hacer que surja su carácter. Un historiador confrontado con algún político ambiguo o un actor al que se le encomienda un papel tienen una sola preocupación: deben investigar en torno y en todo lugar y tantear en busca de alguna concepción central que explique y justifique hasta los más someros detalles; hasta que sea encontrada, el político será un enigma, o tal vez un fraude, y el papel, un trozo de sentimiento hueco y vanas palabras; mas una vez hallada, todo encaja en un plan, una naturaleza humana aparece, el político o el rey en escena son entendidos punto por punto, de principio a fin. Esta es una clase de tarea que será jovialmente aceptada por un artista muy humilde; pero ni siquiera el terror al fuego eterno inducirá a un hombre de negocios a someter su imaginación a tales atléticos esfuerzos. Y, sin embargo, sin ellos, todo es vano; hasta que no entendamos el conjunto, no entenderemos ninguna de las partes, y si no, no tenemos más que imágenes rotas y palabras dispersas; el sentido permanece enterrado y el lenguaje en el que nuestro profeta nos habla es una lengua muerta en nuestros oídos.
Tomad algunas de las palabras de Cristo y comparadlas con nuestras doctrinas actuales.
«No podéis», dice, «servir a Dios y al Dinero.» ¿No podemos? ¡Y todo nuestro sistema nos enseña cómo podemos!
«Los hijos de este mundo son más sabios a los ojos de su generación que los hijos de la luz.» ¿Lo son? Se me había hecho entender lo contrario: que el mercader cristiano, por ejemplo, prosperaba magníficamente en sus negocios; que la honestidad era la mejor conducta a seguir; que un autor de renombre había escrito un concluyente tratado: «Cómo sacar lo mejor de ambos mundos». ¡De ambos mundos, ciertamente! ¿A quién entonces he de creer –a Cristo o al autor de renombre?
«No os preocupéis del mañana.» Pregunta al comerciante de éxito, interroga tu propio corazón y tendrás que admitir que esta es una postura no solo tonta, sino también inmoral. Todo lo que creemos, todo lo que esperamos, todo lo que honramos en nosotros mismos o en nuestros contemporáneos, queda condenado en esta sola frase, o si tomas el otro lado, condena la frase como insensible e inhumana. No somos entonces «del mismo espíritu que moraba en Cristo». Estamos en desacuerdo con él. O bien lo que dijo Cristo no significaba nada, o si no, él o nosotros debemos estar equivocados. Bien dice Thoreau, hablando de algunos textos del Nuevo Testamento y encontrando un extraño eco de otro estilo que quizá el lector reconozca: «Dejad que una sola de estas frases sea apropiadamente leída desde cualquier púlpito de la tierra y de ese lugar de reunión no quedará piedra sobre piedra».
Se puede objetar que estos son los llamados «principios difíciles», y que un hombre, o una educación, pueden muy bien ser suficientemente cristianos aun dejando de lado algunas de estas palabras. Pero esta es una ilusión muy grande. Aunque la verdad es difícil de cifrar, es a la vez fácil y agradable de recibir, y la mente corre a su encuentro antes de que la frase haya terminado. El universo, con relación a lo que cualquier hombre puede decir sobre él, es simple, patente y sorprendentemente comprensible. En sí mismo, es un gran océano con dolores de parto, de profundidad desconocida, no navegable, un misterio eterno para el hombre. O digamos que es una gigantesca montaña impenetrable, una cara de la cual, y unas pocas laderas cercanas y colinas a sus pies, podemos vagamente estudiar con estos ojos mortales. Mas lo que cualquier hombre puede decir de ella, incluso en su más alta expresión, ha de tener relación con esta pequeña y clara esquina, tan visible para él como para nosotros. Estamos considerando el mismo mapa, sería raro que no pudiésemos seguir la demostración. El vuelo más largo y recóndito de un filósofo se hace luminoso y fácil cuando, en el resplandor de un momento, percibimos de improviso el aspecto y dirección de su propósito. El argumento más enrevesado no es sino un dedo que señala; basta con que pongamos nuestro dedo paralelo al suyo y veremos a qué se refería, ya fuese una nueva estrella o una vieja farola. Brevemente, si un principio es difícil de comprender, es porque estamos pensando en algo diferente.
Pero ser un discípulo verdadero es pensar en las mismas cosas que nuestro profeta, y pensar de su misma manera sobre cosas diferentes. Ser del mismo espíritu que otro es ver todas las cosas bajo la misma perspectiva; no es estar de acuerdo sobre unos pocos asuntos indiferentes al alcance de la mano y no muy debatidos; es seguirle en sus vuelos más lejanos, entender la importancia de sus hipérboles, estar tan en el centro de su visión que, sea lo que sea lo que exprese, tus ojos lleguen de inmediato a su esencia; que cualquier cosa que declare, tu mente la reconozca sin dificultad. No perteneces a la escuela de ningún filósofo por estar de acuerdo con él en que, por regla general, robar sea objetable o porque a mediodía tengáis al sol sobre vuestras cabezas. Son los principios difíciles los que prueban a un discípulo. Todos estamos de acuerdo sobre las medianas e indiferentes partes del conocimiento y la buena conducta; incluso los espíritus más audaces los aceptan dócilmente demasiado a menudo. Pero el hombre, el filósofo o el moralista, no reposa sobre estas adhesiones oportunistas, y el propósito de cualquier sistema señala hacia esos puntos extremos donde pisa valientemente más allá de la tradición y regresa con algún callado indicio de secretos lejanos. Solo entonces puedes estar seguro de que las palabras no son de uso corriente, ni meros ecos del pasado; solo entonces tendrás la certeza de que si está señalando a algo en absoluto, se trata de una estrella y no de una farola; únicamente ahora tocas el corazón del misterio, porque fue para esto por lo que el escritor escribió su libro.
De vez en cuando, y en realidad sorprendentemente a menudo, Cristo halla una palabra que trasciende toda moralidad común; de vez en cuando deja el camino trillado para aventurarse en lo inexpresado y lanzar una magnánima hipérbole preñada de sentido; porque solo por una valiente poesía del pensamiento, los hombres pueden ser afinados por encima del nivel de concepciones cotidianas para llegar a una vista más amplia sobre la experiencia o aceptar un principio de conducta más alto. Para un hombre que es del mismo espíritu que Cristo, que se encuentra en un centro no muy alejado del suyo, y contempla el mundo y la conducta con una actitud no muy distinta o, por lo menos, no opuesta –o brevemente, para un hombre que es de la filosofía de Cristo– , cada una de tales palabras debería llegar con un vibrar de alegría y corroboración. Debería sentir cada una de ellas bajo sus pies como otros tantos seguros apoyos en el fluir del tiempo y las circunstancias; cada una habría de ser otra prueba de que en el torrente de los años y las generaciones, donde las doctrinas y grandes ejércitos e imperios son barridos y tragados, él permanecerá inamovible, al lado de las estrellas eternas. Pero, ¡ay!, en esta encrucijada de los tiempos no pasa así con nosotros; en todas y cada una de tales ocasiones la comunidad cristiana entera se echa atrás con desaprobadora sorpresa e implícitamente rechaza las palabras. ¡Cristianos! La farsa es vergonzosamente amplia. La ética que apoyamos es la de Benjamin Franklin. «La honestidad es la mejor conducta», tal vez sea un lema difícil. Es ciertamente uno por el que un hombre prudente de nuestros días dirigirá sus pasos sin demasiadas inquisiciones; pero creo que revela un destello de sentido incluso a las más oscurecidas de nuestras inteligencias; creo percibir un principio tras él; pienso, sin exageración, que somos del mismo espíritu que Benjamin Franklin.
II
Pero se me dirá que enseñamos los diez mandamientos, donde un mundo de normas de conducta yace condensado, la misma médula y epítome de toda ética y religión, y un joven con estos preceptos grabados en su mente buscará su provecho con algo de conciencia y cristianismo en sus métodos. Un hombre no se podrá desencaminar mucho si no deshonra a sus padres, ni mata, ni comete adulterio, ni roba o levanta falso testimonio; porque estas cosas, justamente consideradas, cubren un amplio campo del deber.