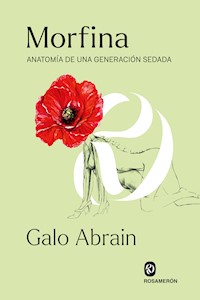
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Rosamerón
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un devastador ataque, oscuramente divertido y sincero, a una generación anestesiada. Un tortazo al decoro y a las buenas intenciones de una juventud que se parece más a sus padres de lo que les gustaría, salvo que oculta sus miserias con mayor vergüenza. Empleando el desparpajo narrativo del Nuevo Periodismo y una negra acidez no exenta de sentido del humor, Galo Abrain construye una obra que transita del ensayo a la no-ficción narrativa. Utilizando sus propias vivencias, el autor señala por igual a los ganadores y los perdedores de una generación joven, la suya, mucho más anestesiada de lo que querría aceptar. Con la precisión de una autopsia, Morfina enfoca con ojo salvaje el identitarismo, la tecnología, el sexo de supermercado, el victimismo, las drogas o la muerte del amor, señalándolos como responsables premeditados de la narcolepsia de la razón en la actual sociedad neoliberal. Peleando contra la cultura de la cancelación, Morfina pretende ser un reflejo vertiginoso y brutal del presente, aunque, como señala el autor, en el fondo «esto no es más que una historia de amor. Porque, mal que nos joda, de eso van todas las buenas historias... de amor». Una obra honesta, que pasa de romántica a oscuramente divertida, destinada a contradecir el confort de la abstracción actual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derechos exclusivos de la presente edición en español
© 2023, editorial Rosamerón, sello de Utopías Literarias, S. L.
Morfina
Primera edición: mayo de 2023
© 2023, Galo Abrain
Imagen de cubierta: © Bella muerte 2, Sergio Abrain / Inna Sinano_iStock
Imagen de interior: © Futuro de frutos, Sergio Abrain
ISBN (papel): 978-84-125630-6-1
ISBN (ebook): 978-84-125630-7-8
Diseño de la colección y del interior: J. Mauricio Restrepo
Compaginación: M. I. Maquetación, S. L.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista por la ley, cualquier forma de reproducción, distribución y transformación total o parcial de esta obra por cualquier medio mecánico o electrónico, actual o futuro, sin contar con la autorización de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal).
Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por tanto respaldar a su autor y a editorial Rosamerón. Te animamos a compartir tu opinión e impresiones en redes sociales; tus comentarios, estimado lector, dan sentido a nuestro trabajo y nos ayudan a implementar nuevas propuestas editoriales.
www.rosameron.com
A todos los que aparecen en este libro,
pero sobre todo a quienes
Cirugía a corazón abierto
LA IMPOSIBILIDAD DE AMAR
Las personas con amor propio
tienen el coraje de equivocarse.
JOAN DIDION
Si queremos la recompensa de ser amados,
1
TEMBLABA AL OLERLA. Como decía Lorca en Yerma, me daba así como un sueño cuando acercaba los labios. A su lado, yo importaba bien poco. Daban igual los errores, la deshonra, las expectativas mutiladas almacenadas en un contenedor de mi mente. Ahora bien, cuando me dejó… Uh, ahí la cosa pegó un vuelco. Cualquier fracaso comenzó a destilar un olor a podredumbre que se apoderó de mí. Era incapaz de fumar un cigarrillo sin vomitar. Todo acortador de vida se metamorfoseaba en un hálito de carne chamuscada recorriendo mi garganta. En cuanto se largó, las jornadas se iniciaban con una convulsión bañada en pesar y añoranza. Era como si me deshicieran con unas cizallas, átomo a átomo. Traté de ahogar la sensación con mucho, muchísimo whisky los primeros días, y una higiene personal digna de unos monos enjaulados. No lograba ver una foto suya sin acurrucarme en una esquina bañando mis rodillas con lágrimas de impotencia. Lágrimas que sólo deseaba que corrieran también por sus mejillas, porque eso quería decir que la tenía cerca. Francamente, daba asco, por así decirlo, y revulsivo es un adjetivo que me iba a las mil maravillas… Estaba, en fin, destrozado y confuso. Con la máscara de salud mental a punto de desmoronarse.
Las sórdidas consecuencias de haber perdido al amor de mi vida se adueñaron de mí. Una vez superado el periodo de heroinómana alergia al agua, abandoné la grosera peste a sobaco por la de un gel con olor a lavanda. En mi interior, sin embargo, seguían intactos los escombros del sacrificio que ella, indirectamente, había practicado a toda mi joie de vivre. La sangre no brotó hacia dentro, sino hacia fuera.
Una noche, horas después de haber decidido recomponer los añicos de mi energía, arreglarme todo lo posible y ser, en cierto momento de la velada, brutalmente rechazado por una rubia cualquiera, se fundió el fuselaje de mi autoestima. Regresé a casa. En la absoluta penumbra de la cocina de mi apartamento compartido, inundada por el perfume de los platos sucios... ¡Madre mía! Todo me pareció una evacuación malograda. El vacío llegó a hacerse tan doloroso en aquella estancia, que sólo supe callarlo con un cuchillo recorriendo mis venas desde la muñeca hasta el codo.
Llevaba algún tiempo obsesionado con el silencio, evitando conversaciones e intoxicaciones fonéticas innecesarias desde que su voz no podía sustituirlo. En aquel momento bañado de pesar, sin embargo, mi chifladura no me permitió un sólo segundo de Nada. La ausencia de sonidos es una vía directa al magma de la consciencia y, escarbando duro hasta el núcleo, resultó que allí estaba ella. Tenía que rellenar el hueco con algo, ¡lo que fuera!, con tal de recomponer la penetrante ruina de saberme solo. Mis aullidos sordos, despachados en mitad de la cocina, liberando el hilillo de sangre que perseguía la punta del cuchillo como un perrito faldero, fueron la melodía de un momento de serenidad. La calma, aunque cueste creerlo, me poseyó en ese pueril acto salvaje sin el cual, sinceramente, creo que me hubiera tirado por la ventana. Lo más cruel fue ser consciente, durante algunas milésimas antes del tajo, que por mucho que los sabios digan que en la vida todo se repite, no es cierto. Si la vida es tan perra y absurda es porque lo bueno, en esencia, sucede por primera y única vez. Después, sólo quedan los imitadores, y estos, por desgracia, son incapaces de emular el resplandor original.
Quizás, ¿quién sabe?, rendirme a un gesto tan poco determinante, tan vulgar, a una sinfonía infantil más visual que absoluta, en lugar de ver mis sesos esparcidos en la acera, pueda considerarse un error. Una oportunidad desaprovechada. Pero debo admitir que, con el sencillo escozor de una raja vistiendo mi vena, fue suficiente para saber que estaba tocando fondo, lamiendo mugre… Y desde ahí alumbré la creencia en Una Nueva Vida, pues, seamos claros, lo tenía crudo para que fuera a peor o, por lo menos, más patética.
Uno no es consciente del microcosmos de necesidades que crea una persona hasta que desaparece. Es entonces cuando la enciclopedia de debilidades se deja ver, abandonándonos a la merced de sabernos inválidos sin el aliento del ser amado. Ese susurro, discreto pero firme, calentando la nuca con un sencillo «no te preocupes, yo estoy aquí». En fin, creo que ya va siendo hora de aclarar un poco todo esto. Empezaré por el principio, ahora que ya he desvelado el final.
Conocí a Valeria en la cafetería de la universidad. Jamás había estado enamorado de nadie excepto de mi amor del colegio, una risueña morena de mirada soleada, profunda, suaves pequitas en los pómulos y labios finos, llamada Irene. Siendo sólo un niño, ya vivía el enamoramiento con zumbidos y escalofríos dignos de la certeza adulta. Podría estirarme aquí y contar los muchos fracasos que acumulé en mi platónica pasión por aquella niña, hoy convertida en mujer, pero prefiero no ahondar en ello. Jamás fue un capricho correspondido, y eso está lejos de poder considerarse amor. Lo que sí diré es que, desde hacía mucho, andaba pendiente de caer en ese cálido sueño, alejado del tumulto de los cementerios, que logra ahuyentar la difícil soledad. Eso es, quería enamorarme; padecer la predestinación y sufrir el sacrificio sin reservas… Y eso que, por entonces, ya intuía que el amor no era más que un invento, un contrato sistemáticamente vulgarizado por el poder con una letra invisible que nadie quiere leer: su final. Pero sonaba tan deliciosamente maligno…
Volviendo a Valeria, puestos a apostar por algo, diría que lo primero que me encandiló de ella fue su sonrisa. Esos dientes perfectos y blancos, sin por ello parecer bañados en lejía, alineados geométricamente con la escuadra de la inocencia. Tenía una monísima nariz respingona y unos labios malcriados y lujuriosos. Salturreaba como una niña digna, impaciente por que alguien se percatara de su gracia. Compartíamos algunas asignaturas de la carrera, y la primera vez que la vi, al entrar en una clase de Derecho Internacional impartida por un bobo rematado, un viejo dinosaurio cenizo llamado Casamar, la observé con atención discreta.
Su cara era claramente calificable de bonita, algo sembrada todavía del granulado que provocan las hormonas, pero insalvablemente hermosa. Me dejó tirando a mudo, la cabrona, sin saber si en algún momento lograría invocar el valor para hablar con ella. Yo, un joven algo taciturno y solitario, bastante pagado de sí mismo y, en definitiva, considerablemente imbécil, poco o nada tenía que hacer con semejante alarde de simpatía y clase. Y encima, ¡bendecida con esa curiosa aura destilada por quien todavía ha sufrido poco! Recuerdo la película de los setenta Elemental, doctor Freud, cuando un personaje decía: «Una mujer tan hermosa como yo a los diecisiete años ya ha visto todas las cosas horribles». Estaba claro que los tiempos, al menos para gente de clase media-bien como Valeria, habían cambiado. Aun sobrada de belleza como iba, no había visto una mierda. Al menos, todavía…
El día en que por fin me decidí a abordarla, estaba apostada junto a mí en la barra de la cantina del campus de Somosaguas, en Madrid. Ella pidió dos cortados, uno de ellos para su amiga Marta, una canaria espídica a la que le salía la energía por las orejas. En cuanto la vástago de la motivación desatendió a Valeria para buscar la conversación de un maromo anónimo, me giré y articulé con esfuerzo:
—Bueno, ¿qué pasa? ¿En esta clase nadie se va a tomar cervezas?
No sé muy bien a qué puñetero fin solté semejante estupidez. Lo suyo hubiera sido decirle: «Hola, ¿qué tal? Me llamo Galo, estoy en clase de Derecho contigo», o cualquier otra introducción canónica de las que no dejan huella, para bien o para mal.
Valeria me miró de arriba abajo. Desconozco si estudiaba mi cara a fin de reconocerla, o aprovechó para investigarla más de cerca, destapando las imperfecciones, la calidez de la mirada o alguna particularidad que la convenciera de su respuesta.
—Pues mira… justo esta noche hemos quedado varios para tomar algo. Te podrías venir —contestó con total naturalidad.
Admito que aquella fue una respuesta de lo más inesperada. Sonreía de manera abundante mientras hablaba, y toda la luz de la cafetería se encaprichó de ella. Sus dientes… ¡Válgame el cielo! Qué piños más suculentos… Desvestidos, además, con un crujir de labios que los cercaba milimétricamente para que la encía no fuera visible. Tuve ganas de darles un lametón.
—Sí, claro. Iré encantado.
—¿Cómo? —preguntó, todavía risueña.
—¿Cómo que cómo?
—¿Que cómo vas a ir si no tienes mi número?
No supe identificar si me estaba vacilando, si se reía de mí, si me estaba haciendo un caluroso guiño, si me estaba diciendo «venga, pringao, saca la cabeza del culo» o «¿a qué esperas para meterla en el mío?». Arqueé las cejas. Apreté los morros. Me relamí, acaricié las manos y dejé escapar una risa nerviosa, más digna de un niño de diez años diciendo caca-pedo-culo-pis que de un tipo de veinte arando el pantanoso terreno de un deseo difícil de culminar. Pero ¡qué narices! A pesar de mi zafia intervención, acabé guardando el número en la agenda del móvil. Estaba lejos de poder hablar de triunfo, pero tenía algo que pocas veces interpretamos como el divino regalo que es: una oportunidad.
2
EL ENCUENTRO SE CELEBRÓ EN UN PUB IRLANDÉS cerca de la plaza de España. Desconocía quién iba a acudir. Intuí que Marta rondaría por ahí, pero poco más. La amiga de Valeria, aparte de liberar estampidas interrumpidas de energía, era una chica alegre y neurótica, de cuerpo atractivo y pelo rizado oscuro. Con ella había compartido tal vez dos miradas perdidas desde mi entrada en la facultad, pero al llegar al bar, sorprendentemente, fue ella la que me asaltó con una mirada colmada de excitación.
Frente a Valeria, estaba Sergio. Yo aún lo desconocía, pero al cabo de algunas semanas supe que ambos ya se lo habían montado antes. Lo justo para no andarse encariñando, pero lo suficiente como para ver orbitar entre ellos una cierta tensión sexual sin resolver. Confieso que, al principio, esa relación me repateaba el estómago. No niego el desenvuelto placer de dos colegas compartiendo los aperitivos del orgasmo, pero no me hubiera importado ver a Sergio colgado de los pulgares en la entrada de la facultad con un cartel al cuello que dijera CERDO VIOLADOR, o cualquier otra declaración social que alejara a Valeria todo lo posible de él. Con el tiempo, Sergio terminó convirtiéndose en un buen amigo.
En el pub sólo estaban los tres. En cuanto Marta se acercó a acogerme como si fuese la anfitriona de la velada, Valeria se levantó para ir al baño. Al pasar a mi lado, hizo el amago de acercarse para brindarme dos besos. Soy incapaz de comprender qué pasó por mi mente para creer que mi mejor opción si quería llamar su atención era hacerme el longui y esquivar su gesto, así que volví el rostro para enfocarlo en Marta. Valeria, intuyendo con instinto felino la jugada, acabó pasando de largo. Era indiscutible: había malogrado mi entrada. Ya se sabe, sólo se tiene una oportunidad para causar una buena primera impresión, y la mía, para qué engañarnos, resultó espantosa. Abrumado de vergüenza, me senté en uno de los bancos que rodeaban la mesa con ganas de clavar la cabeza entre las manos y atizar mi cráneo fuerte contra la esquina… Pero me contuve, más por educación que por un sentido de conservación. Pedí cuanto antes una cerveza.
Valeria regresó al poco y se sentó frente a mí. Sus pechos se redondeaban bajo una camiseta de tirantes ceñida. Se había maquillado y su larga melena castaña bailaba suelta tapándole los hombros. En un intento por arreglar el desaguisado, le lancé el «hola» más tierno que fui capaz de expresar, vistiendo los fonemas con una avergonzada mueca. Ella, en un acto de virtud de la que haría gala durante toda nuestra futura relación, me devolvió el saludo como si no hubiese pasado nada. Uf… Por un momento, respiré de nuevo.
El resto de la noche fue, como poco, anodina. Casi sin incidentes, Marta habló de su vital compromiso medioambiental y de su apasionada necesidad de creer que podía hacer algo por mejorar el mundo. Machacaba la lengua como si la hubiese sumergido en acelerante. El caso es que su inesperado idealismo de salón recreativo me pareció un poco una capullada. El raspón de bienestar que mueve al Occidente acomodado digno de quien no sabe que, si ya es complicado cambiarse a uno mismo y a los cuatro gatos que lo rodean, es imposible aspirar a nada más. Con todo, sentí por ella una simpatía instantánea. Yo, que ya empezaba a darlo todo por perdido e inmóvil frente a los desastres, creí que al encontrarme con la vida partiéndome el espinazo, la caída sería menos dura sin expectativas. Una equivocación de cabo a rabo. Como no tardaría en entender, quien sueña con un horizonte más luminoso puede encomendarse al juramento de avanzar, de seguir, mientras que quien ha abandonado esa pasión termina irremediablemente perdido en sí mismo. Sergio, en cambio, resultó ser un tipo gracioso en su sequedad. Algo parecido al cómico Eugenio, pero con un leve acento gallego en vez de catalán. Creo que mi presencia allí lo incomodaba. Otro gorila intervenía en su coto de caza sexual. En otras circunstancias más selváticas y primigenias, Sergio se hubiera alzado frente a mí aporreándose el pecho como un espalda plateada. Suerte de la civilización, el tío me hizo, amablemente, partícipe de la conversación. Sospecho que con buenas intenciones. Tal vez me equivoque... En cuanto a Valeria, traté de avivar varias veces una charla entre los dos sin ningún éxito. Torpemente, me dirigía a ella en exclusiva justo en el momento en que Marta o Sergio la interpelaban. Fracaso tras fracaso, acabé ahogando mis intentos antes de quedar retratado como un payaso insufrible.
Rondarían las doce de la noche cuando los tres acordaron, como si lo tuvieran apalabrado de antemano, que ya era hora de volver a casa. A mí se me revolvieron las tripas ante la idea de no haber aprovechado la oportunidad de invocar un interés mayor por mí en Valeria. A sus ojos, pensé, debo de parecer un mamarracho medio tartamudo con pelo de fregona. Cierto es que no había sido antipático, ni había dado rienda suelta a esa mala manía mía por intentar escandalizar en las conversaciones, pero mis habilidades adaptativas se tradujeron en una especie de inseguridad patética, como si me bañara en una piscina intentando salvar un vaso de bourbon de ahogarse.
Marta y Sergio no vivían lejos, así que Valeria y yo anduvimos solos hasta la parada del metro. En ese escaso intervalo opté por guardar silencio un rato, y así logré que me contara algo de ella. Disfruté mucho de su alegre y vivaracha forma de narrar las cosas. Despachaba una mezcla entre desparpajo y estupidez como la de esas niñatas de doce años resabiadas a las que se mira con celo y sorpresa. No tenía claro todavía a qué deseaba encomendar su futuro laboral, pero sí sabía que le gustaba todo aquello relacionado con la seguridad y la defensa. «Tendrá ganas de cargar una pipa en la cartuchera para sentirse poderosa»,pensé.Nada más lejos. Sí, quería ser respetada, pero no a costa de la opresión. En su mente se había configurado la idea de que todo aquello en lo que entrara en juego la violencia y las vidas humanas debía ser motivo de admiración. Y no se equivocaba. Al menos en lo que respecta a todos aquellos que no fueran yo.
Entramos en el metro de la línea 3 dirección sur. Nos sentamos el uno al lado del otro. Llegado cierto punto, se produjo un dilatado instante de silencio. En ese momento podría haberme acercado a ella. Haber deslizado mi mano suavemente hasta su muslo, prieto y marcado por unos pantalones negros, y haber acercado lentamente mis labios a los suyos. Tendría que haberla besado, acariciado los pechos, rozado su nuca con la punta de los dedos, mimado su oreja con el pulgar y manoseado las costillas. Pero no hice nada de eso, estúpido de mí. El trayecto prosiguió, y a partir de ahí, todo lo que dijimos me resultó insignificante. Tres paradas más tarde me apeé del vagón. Medio tembloroso, proyecté un beso lo más largo que pude en su fría mejilla. Valeria se mantuvo inmóvil. Nada más desaparecer de su vista, me aticé la cara con la palma abierta y lancé una dañina exclamación contra mí: ¡PEDAZO DE GILIPOLLAAAASSSS! Podía haberse jodido.
De camino a casa, reflexioné sobre lo incoherente de esa autoaversión. La había cagado… ¿y qué? A mi alrededor bullía todo un supermercado de oportunidades. Si Valeria era tan zorra de mantenerse hermética, de mostrarse cadavérica ante la devoción de mis labios arrullando su cachete, otras se sentirían halagadas… Entiendo que debería disculparme por ese pensamiento, pero no lo voy a hacer. Es obvio que la corrupción es consustancial a la raza. Y yo, frente al desmoronamiento de mi ambición, como esas canciones de Van Morrison que va haciéndose cada vez más dolorosamente insoportables, caí en la desidia. A decir verdad, en Madrid se contaban por cientos de miles las mujeres abiertas a sentirse deseadas y a devolver, con pasión y gratitud, las delicias del deseo que Valeria había rechazado. Yo era un sensato comedor de coños predispuesto y generoso. Entonces, ¿por qué debía flagelarme con el fracaso de una batalla, cuando la guerra era infinita? Pues, sencillamente, porque no creía para nada en esa pantomima de la piscifactoría de amantes. Esa era la historia. Casi desde su primera sonrisa padecí una vibración interna, como un impulso magnético, empujándome irremediablemente a ella. Eso no era un asunto de selección, ni de compraventa de atractivo sexual ampliado… En la ruinosa mantícora de emociones que me rasgaba el estómago había una verdad categórica. Después de aquel encuentro, quería a Valeria. Quería algo exagerado, algo total. La quería junto a mí, frotándose, restregándose perramente; sus manos acariciando mis muslos, su pelo metiéndoseme en la boca, sus nalgas estrujadas por mis falanges y su nariz atizándome con fuerza el pubis. Ay... Aún hoy la pienso tan bonita que me cuesta recordarla a pesar de las fotos.
Raymond Williams escribió que ser verdaderamente radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente. Una buena frase, sí señor, de no ser porque la esperanza rara vez depende de uno, mientras que la desesperación es una herramienta constantemente al alcance. Para ser radical hay que encontrar motivos. Ser radical en el vacío significa rendirse a una crueldad excesiva y no funcional; una violencia sin motivación utilitarista que separa el Yo de la jouissance. De haber sido verdaderamente radical con Valeria, vista la ausencia de muestras de atención, hubiera hipotecado mi esperanza en un raro y muy friki voyerismo desembocado al acoso. Lo mejor era hacer la desesperación convincente. Soñar, de tripas para dentro, sin pretender lucirlas hacia fuera.
3
POR SUERTE PARA MÍ, el desfile de tipos que habían pasado por su joven vida era una ristra de mandriles al límite del retraso mental. El listón no estaba demasiado alto. Sólo un escueto romance con un guiri cool-chachi-guay de prominentes pómulos, ojos claros y cabello rubio, un pijipi comprometido con el medio ambiente dedicado a la fotografía documental, representaba una proyección competitiva. Por mí podía comerse un paquete de pollas (¡que no son pocas!) y aspirar toda la proteína hasta brotarle algo de originalidad. Flemático cabrón… Sin embargo, creo que a ella todavía le gustaba.
Pero antes de saber eso pasaron varias semanas.
El chasco de nuestra primera noche desarmó mis ganas de intentarlo con determinación, a pesar de tener claro que algo, tarde o temprano, sucedería. Confiaba en verla acercarse durante cualquiera de los intermedios de las clases que compartíamos o que nuestros cuerpos chocaran inesperadamente en la cafetería, permitiéndome invitarla a un café, a una cerveza o a la puñetera barra entera si con eso me prestaba atención. Una opción poco ambiciosa, debo admitir, pero no tenía la impresión de poder aspirar a más. ¡Fenomenal, sí, tenía su número! Pero ¿para qué? ¿Para cargar con el latazo de recibir calabazas en persona y por vía telemática? Y un huevo. Esa era la clase de cosas que me hacían dudar de ser un muchacho espléndido y bien formado, como hubiese dicho mi abuela materna si un camionero borracho no la hubiera atropellado. (El follón aquel de la depresión infantil, los psicólogos, la tontería vendepastillas del TDA, la dislexia y demás gripazos mentales lo dejo para otro rato).
Mi sorpresa no pudo ser mayor cuando, dos días después, fue ella la que me habló por WhatsApp, enviándome un agradable «Hola, Galo, ¿qué tal estás? Me lo pasé muy bien la otra noche ». Maldita sea, ¡qué indescriptible sensación de alivio me brotó en el cuerpo! Tenía el corazón como un reloj de cuco, las cuencas tan abiertas que podía sacar los globos oculares con una cucharilla y jugar a las canicas con ellos. Con esa sencilla muestra de atención enterré instantáneamente mi derrotismo.
Ah, pero… ¡alto! Un momento. ¿Quién decía que se trataba de una aproximación, digamos, romántica? O, por lo menos, sexual. Podía ser un simple apretón de manos digital. Un saludo encomendado a la amistad, al pagafantismo ennegrecido y yermo de pasión. ¡Me temí lo peor! Caer sin remedio en lo que llamábamos la friendzone; básicamente un eufemismo, claro y directo, para decir que alguien es un pringado-rematado-que-no-la-moja-ni-en-la-bañera. ¡Guau! De frente a aquel pensamiento, me asoló la mente una experiencia por entonces reciente, cuando un mes antes conocí a Sandra en casa de Nostalgia.
Nostalgia había sido uno de mis primeros éxitos periodísticos como protagonista del artículo «Entrevista a una mujer cualquiera». En él, me confesó los repetidos abusos que había recibido por parte de su exnovio. Estos incluían vejaciones cotidianas, violencia psicológica e incluso física, que llegó a devenir en una violación, e incluso el restriegue de una contundente mierda de perro por su cara. La pieza tuvo un impacto enorme. Al fin y al cabo, no era para menos. La redacción minuciosa de tan repugnantes acontecimientos no sólo brindó la aparición de un relato necesario, sino también de una amistad. Y Nostalgia regaba esa camaradería invitándome a los sórdidos y divertidos encuentros que llevaba a cabo en el piso que su padre, un camello bien posicionado, le había dejado para que viviera con sus dos gigantescos perros. Un doberman y un... yo qué sé cuál era la raza de aquella bestia, pero era grande como una vaca. De hecho, las heces que el hijo de perra de su exnovio le había puesto de mascarilla facial, pertenecían al susodicho titán. Y, bueno, fue en una de aquellas fiestas en la que me topé con Sandra.
Sandra era colega de Nostalgia. Una chica de unos veinte años, dulce, con las pestañas largas, los mofletes algo esponjosos y un cuerpo de curvas astutamente pespunteadas, accidentado en el mejor de los sentidos, con un buen culo y unos pechos en su justa medida. Estaba lejos de ser lo que se dice estrictamente delgada, sobre todo por las piernas algo jamonas, pero su supuesto (y digo «supuesto» porque todo depende de las referencias) sobrepeso, lejos de restarle atractivo, lo acrecentaba. Me pillé de ella en un plis plas.
La noche con Sandra fue como la seda. Sin apenas aspavientos ni vehemencia, le hice preguntas y despaché respuestas adecuadas. Había ocasiones en que mi elegancia, en especial con alcohol de por medio, tenía la armonía de un gato rebotando en un contenedor de basura. Pero no durante aquel jaleo. Alcanzada la madrugada, yo estaba sentado frente a Sandra, bastante cerca el uno del otro, hablando de los beneficios de la comida macrobiótica. A mí lo de intrincar espiritualismo, medicina, el yin y el yang y demás ramificaciones de ciertas filosofías orientales me parecía una mamarrachada de campeonato; una respuesta tranquilizadora para almas que han visto decapitada su fe en un plan maestro y superior, refugiándose de su desasosiego vital en subterfugios saludables y, por cierto, caros de narices. Con todo, yo quería ligarme a Sandra. No me volvía loco de deseo, pero me había enfocado en ella. Como un misil guiado por calor, seguiría a mi objetivo hasta el estallido. Y si para ello debía acceder a mi enciclopedia mental, recorrer cualquier información sobre esos excéntricos pensamientos poniendo en duda mi reputación de cínico descreído, así lo haría.
A su debido momento, orienté mis manos hacia las suyas, apoyadas con soltura sobre sus cuádriceps, y fui, paulatinamente, haciendo pequeños ensayos de aproximación. Le puse una mano sobre el gemelo, dispuesto a la altura de su rodilla contraria por la posición. En cuanto tuve el carburador a punto para dar rienda suelta a la combustión del gesto y besarla, Sandra me interrumpió:
—¿Sabes, Galo?, me recuerdas a algo.
No era el momento idóneo para confesiones, pero tampoco iba a cerrarle el pico.
—¿Ah, sí? ¿A qué?
—No sé, es como una sensación, ¿sabes? Algo un poco espiritual…
—Cuéntame, me tienes intrigado… —murmuré, poniéndole la otra mano sobre su pierna contraria.
—Pues… es que me recuerdas al hogar… Sí, me tranquilizas. Es una sensación muy hogareña la que me das.
La jodimos… En cuanto pronunció esas palabras, aparté la mano de su pierna y ella puso la suya sobre la mía. Descorchó entonces una sonrisa tan espantosamente amable, tan entrañable, que me sentí como un bebé mamando un biberón. Todo se había ido al carajo. Lo supe en cuanto pronunció la palabra hogar. Con el hogar las mujeres se acurrucan, nadie se folla al hogar, y yo a Sandra estaba lejos de querer regalarle cumplidos castos a la lumbre de una chimenea y cerca de querer meterle la polla. Los minutos siguientes sólo confirmaron mis sospechas. Sandra sí buscaba algo en mí; buscaba un confidente, un eunuco meloso y asexuado que llevar de un lado a otro. De habérselo propuesto, habría aceptado de buen grado que me amputasen las pelotas y se las dieran encapsuladas en resina de cristal para lucirlas como un colgante. Los hombres perdimos la guerra de los sexos en el momento en que petimetres despejados de autoestima, agónicos buitres con el atractivo de las ortigas, prefirieron rendirse a la amistad con sus enamoradas antes que luchar por ellas, o cargar el depósito y salir pitando hacia nuevos y prometedores horizontes. Me cagüen la pajolera Chica de Rosa, en el tuercebotas de Duckie y en los cadáveres generacionales que han sembrado…
Abandoné mi conversación con Sandra y me fui a echar un trago, lo mejor que podía hacer. Al cabo de media hora, la vi enrollándose con uno de los guaperas de la reunión, un mazacote maquinamusculado sin mucho seso pero ancho de espaldas, al que ya había visto echarle alguna miradita desde el principio. Apuré de un trago el último pelotazo y me largué de allí, deseando que percutieran a gusto en su frote de zoquetes y prometiéndome no taladrarme con el asunto.
¡Bim-bam-bum! Mais alors, mon ami, ¿no habíamos quedado en que no ibas a pensar en ello? Pues, ¡pam!, ahí estaba, como un tonto delante del WhatsApp de Valeria dándole vueltas al tema como un tiovivo averiado. «¡No! —me dije—. ¡Hoy no vas a ir por ahí de cabrito adicto a la depresión y el pesimismo! Hoy vas a ser… bueno, relativamente optimista. Con eso te vale. Si planeas para la derrota no vas a lograr nada mejor». Terminé respondiendo con una tierna sencillez: «Hola, Valeria, yo también me lo pasé genial la otra noche. Espero vernos pronto ». Revisé el texto unas doscientas veces. Oh, sí, menuda mierda había escrito… Aun así, era lo mejor. En ocasiones, lo más conveniente es ceder ante la mediocridad. Los excesos mal gestionados son tan desagradables como lo vulgar.
Durante las semanas que siguieron mantuvimos un estúpido baile de miradas y discretos saludos al vernos en los pasillos de la universidad, para luego despacharnos a gusto sobre nuestras intimidades por mensaje. Resultaba infantil y patético. Aun nos faltaba para ser «maduros» en el sentido existencial del término, pero ya no éramos unos críos como para andar con semejantes puerilidades. Lo suyo hubiera sido pillarla después de una clase, engancharla de las caderas y llevarla a un sitio tranquilo para hablar… A eso me refiero. Deberíamos habernos olido, desentrañado los ticsy gestos del contrario pasando del pudor y el miedo a saber qué. La represión en materia de atracción es de lo más latosa, y la tecnología móvil, especialmente las aplicaciones de mensajes, brindan la oportunidad de dar rienda suelta a una vergüenza sin sentido.
Con todo, tuve suerte. Un viernes, a eso de las cinco de la tarde, fue Valeria quien rompió con el rollito pasivo-querido que nos traíamos. «Esta noche he quedado con Marta para tomar algo, ¿te quieres venir?». Uf… Una vez más, gracias a su virtuosismo, respiré de nuevo. Sí, pues claro que quería ir. La presencia de Marta me importaba un pijo. Lo relevante era tener la oportunidad de charlar con Valeria en persona, físicamente, lejos de la pantomima de los wasaps. Menos mal, porque varias veces temí pescar una tuberculosis emocional si no se resolvía aquel occurrens interruptus.
Llegué a la parada de Santo Domingo, donde, supuestamente, Valeria y Marta debían esperarme para la apalabrada cerveza. Salí de la boca del metro y allí estaba Valeria; sola, exquisita, abrigada con una vieja, aunque elegante, chupa de cuero que la cubría hasta la parte baja de las nalgas vestidas con unos pantalones vaqueros negros. La saludé sonriente con dos acelerados besos en las mejillas.
—¿Y Marta? —pregunté, imaginando que nos esperaría en algún local de los alrededores.
—Al final no viene, tiene que acabar un trabajo de Economía.
De puertas para fuera, mi rostro tradujo una sincera decepción, como si esperase de veras la gratificante presencia de esa chica espídica y resultona. De puertas para dentro… ¡Oh, sí, Señor mío, sí! No albergaba religiosidad alguna, pero la serendipia de acontecimientos que habían facilitado una velada a solas con Valeria hizo que me encomendara a una plegaria interna con el de arriba. Dicen que Dios es quien te ignora cuando deseas algo en voz baja. A mí, vista la soledad que compartía ahora con Valeria, me pareció notar su poderoso escroto acariciándome la nuca, invitándome a soñar, a mutilar la podredumbre de mi fe deshaciéndome de todo nihilismo. Había excusas para el optimismo. ¡Salió a jugar el optimizador! ¿Qué no sería posible, entonces?
Era una de esas noches desapacibles de principios de diciembre, horriblemente frías, dominadas por la niebla. Miraba a Valeria andando a mi lado, de camino a algún refugio que nos calentara los huesos. Pensé en si debía acercarme a ella, alejarme, hablar más, hablar menos y cosas de esas. La única solución que encontré fue fumar como una chimenea mientras paseábamos.
—Vaya, fumas mucho, ¿no? —dijo, sin parecer por ello juzgona.
—Te voy a ser sincero, es por los nervios. A pesar de todo, soy un tío bastante sano, no te creas.
¡Menuda trola! Una mentira como una catedral. De sano tenía lo mismo que un ciervo con la pata atascada en la fuga de un cementerio nuclear. Pero huelga decir que no iba a desenmascarar mi verdadera personalidad de colgado extático al que le ondean la mente miles de pensamientos díscolos, como un vegano en una cacería. Ocasionalmente, me han tildado de ser auténtico, y no hay cosa que me repatee más. ¡No existe la autenticidad! Como dice Jorge Freire: «La única autenticidad que existe es la de ser un auténtico idiota». Sin duda, yo lo era un rato, pero como mínimo tenía la decencia de no ser grosero. Mi único atributo admirable era ordenar los pensamientos para saber qué decir y las consecuencias de lo dicho, tratando las cosas con cabeza y corazón. No es moco de pavo, ni tampoco ninguna panacea.
Entramos en un bar tirando a horrendo, en la calle Divino Pastor, llamado Más Allá. A mí me gustaban esa clase de garitos: antros con personalidad, sitios oscuros con luces negras y ratones en las cajas de cerveza. Valeria, por el contrario, parecía una chica más de cócteles en un apañado gastro a la última. Afortunadamente, la elección pareció divertirle; como si hiciera un safari urbano y fuera el momento de la «Aventura Espeleológica». Nos sentamos en unos bancos que salían de la pared lateral. Allí, con una cerveza cada uno, saqué a relucir toda la galantería de la que disponía y procuré dejarla hablar: preguntar mucho y largar poco, una clave infalible para hacer que alguien se sienta cómodo. No por nada, los terapeutas cobran tanto sin ser tan eficaces. Cuando te has criado bajo la premisa de ser el centro del universo y luego creces descubriendo que importas un comino, cualquier ensayo de esa deseada atención se convierte en una exaltación, como una sesión de Satisfyerpara el clítoris que todos tenemos llamado ego. Sinceramente, no me fue en absoluto difícil digerir su monólogo. La atendí maravillado por esos dientes tan perfectos, y la ternura de su voz hizo amena la disertación. Confieso también que, mientras veía que iba a darme la palabra, meditaba de antemano una respuesta elocuente para sorprenderla. Intenté evitar la solemnidad, siendo gracioso y desenfadado, sin por ello caer en lo soez; avispado, pero ligeramente provocador. Vamos, que me salió el asunto de puta madre.
A las dos horas, creo que los dos babeábamos el uno por el otro. Yo seguro que lo hacía y ella no parecía hacerlo menos. Pagué las cervezas, a pesar de sus refunfuños por que fuéramos a medias, y salimos del local. Caminamos entonces más silenciosamente, hasta unos armatostes de hormigón cercanos al Congreso de los Diputados. Ella se subió a uno. De no más de veinte centímetros, la pieza la dejaba casi a la altura perfecta de mi boca. Sin pensarlo mucho, la agarré de la chaqueta y apreté mis labios contra los suyos. ¡Bum! Fue como si de fondo sonara Dreamer, de The Blaze. Un momento perfecto, de esos que no está en tu mano provocar, pues sólo se dan inesperadamente. Un beso, un contacto con la intensidad del absoluto. Sembrado de dudas, de incoherencias rítmicas, de labios que se van hacia un sitio y debieran ir al contrario, o de lenguas que entran a matar cuando tendrían que estarse quietas. Una perfecta contradicción que resolvimos como si nos comunicáramos por telepatía. Sin compartir miradas antes, creo que ambos comprendimos que, entre los dos, algo difícil de alcanzar había prendido. Así fue mi primer beso con Valeria. Peliculero, en el mejor de los sentidos. Absorbente. En aquel momento quise hacerla parte de mí, apretarla hasta el punto de fagocitarla. Ella reaccionó de igual manera, arrimándose como si un ligero destello de descontrol pudiera deshacer la intensidad de aquel instante suspendido en el vacío. Un caprichito del destino que ahora estoy seguro viví con mayor potencia de la que tuvo. (¿Acaso no es esa la magia de los recuerdos?). Poco importa… De entre todo el gentío del mundo, por fin, por primera vez, me sentía el ganador de algo. ¡Un divo! El galardón andante de una mujer que no merecía. Sin separar siquiera mis labios, ¡tuve un destello de divinidad! Una jodida epifanía. Antes o después me encontraría de cara frente al espejo; solo, lejos de ella, recitando una máxima terrible: «Vas a morir». Una puñalada trapera inherente a cualquier enamoramiento y que, tarde o temprano, acaba por sajar hasta el hígado.
Lo gracioso es que en los instantes más poderosos de nuestra relación tuve la suerte contraria, la de evadirme de mi mortalidad, quiero decir. A pesar de saberme destinado a un tumultuoso dolor encomendándome a ella, era incapaz de retener una sonrisa de conejo cuando imaginaba su cara. Pensarla me convertía en un ser eterno. Sentí que había una transmisión de amor correspondido, un deseo completo; simple y constante, intransigente a la debilidad de las circunstancias. A pesar de los trastornos de angustia, cuando la saboreaba, experimentaba el despertar de un valor oportunista por mí mismo. Una querencia desconocida hasta entonces con la que transmutaba de un cerdito de cola rosa, hueco de autoestima y amor propio, a un titán pudiente vestido de seda negra.
Durante aquel beso, sus manos adornando mi nuca, en un acto fogoso avivado por la gasolina de los bailes bucales, me transformé en un emocionado géiser antes creído extinto. ¡Agua! ¡Agua en estado de ebullición pura dominó cada extremidad, estimulando mis poros hasta la secreción de toda duda existencial!
Oh, sí, sé que suena de lo más exagerado. Más quien ha experimentado una situación similar y, me duele confesarlo; existe… De veras, tan seguro como que las vacas espantan moscas con el rabo, sabe que esa emoción te domina con tiranía. Entonces se apodera de uno, con la desfachatez de un virus, la falsa promesa de la felicidad.
«¡¿Qué es todo esto?!», pensamos, pero ni siquiera protestamos. Diversos racimos de neurotransmisores cerebrales nos ponen de cara a la pared alzando el machete bajo una sola premisa: si nos negamos, nos arrepentiremos de por vida. ¡Un par de hostias en la jeta y listo!Marchamos al redil como las ovejas descarriadas. Y, admitámoslo, es la sumisión más absolutamente genial a la que se puede aspirar… Por ella, el cordero no sólo va al matadero, sino que facilita aún más el trabajo apretando el gatillo de la pistola de aire comprimido.
Según Max Weber, las religiones no se originan en torno al temor, los valores comunes, las metas o, en fin, la expectativa de una vida después de esta. El patrón de su nacimiento es la experiencia de situaciones alucinatorias que aparentemente invaden al sujeto de iluminación. Esto ya lo investigó Aldous Huxley con actividades tan inocentes como el ayuno o el aislacionismo, sin necesidad de glorificar la paranoia con material lisérgico, ya sea este natural o artificial.
El amor alcanza a organizar en la mente del individuo toda una religión basada en la otra persona, el nacimiento del trance iluminado llamado «enamoramiento». Una versión gnóstica de la sensación de arrebato que colmó las almas de quienes se sintieron en presencia de Dios. Órdenes vudús, sufís, sumerias, etc., creyeron enyesar los espacios huecos del recipiente corporal con la presencia divina. ¡Convertirse en el uno y todo! Después, a razón de la categorización de la que dependemos los humanos, se decantaron por acunar teologías. El amor, como teología del éxtasis del enamoramiento, me asoló con Valeria por primera vez.
Por eso, aunque mi cabeza después rodara pastosa por el suelo como una pelota pinchada, sinceramente, no hubiera evitado activar el mecanismo de la guillotina…. Chet Baker tiene dos canciones entre las que me podría debatir: I Fall In Love Too Easily, la cual no aseguro que me defina a pies juntillas, y I’ve Never Been In Love Before, que puedo afirmar que me iba como anillo al dedo entonces. Igual que en las más inexactas e irrisorias historias de amor, sólo necesité un beso. Así era: quería a Valeria, cosa que tardé pocas semanas para aclarar en frío.
Volviendo al aquelarre que se da cita en nuestra cabeza a razón de estar pillado hasta las trancas, Anna Machin, antropóloga y reputada comecocos de Oxford, asegura que todo enamoramiento sólo es un soborno biológico. No es la única. Muchos han sido quienes han interpretado, a lo largo del auge tecnocrático, que el amor —no digamos ya el enamoramiento; un proceso más corto, intenso, ciego y cercado temporalmente del amor— es un recurso alejado de toda metafísica. La coctelera del cerebro es una herramienta tremendamente caprichosa. Una pelirroja con labios de pimiento que se ha tirado a los Martini tras un despido, o un hooligan garrulo encomendado a la cerveza después de la derrota de su equipo. Sea como fuere, la sesera no maneja con demasiada coherencia la nacarada digestión de hormonas que libera. De pronto, como quien no quiere la cosa, le da por soltar una dosis equina de oxitocina. Visto que el sabor resulta demasiado ácido, compensa la mezcla con un chorrito contundente de dopamina. Pero, al igual que al adolescente animoso en la discoteca, a la base le falta algo de estimulante, un poquito de Red Bull; y para ello, el loquero mental refugiado en el sistema nervioso central recomienda chutes de adrenalina y acetileno. Con estas dos preciosidades, la entrepierna se convierte en una discothèque húmeda y clamorosa. Luego, como un gin-tonic en un bar pomposo del centro de la ciudad, los granos de cardamomo y unas gotitas de angostura se cambian por un pellizco de endorfina y otro de feniletilamina. Y, voilà!,un cubata de amor digno de los relatos de Plinio.
Igual que un opiáceo; es decir, un derivado de la morfina. Así late el corazón mientras puede. Su movimiento martilleante hace correr la sangre hacia una pequeña hoya situada en la parte baja del cuerpo, en especial a aquella oculta al sol con represión de melanina. Allí, atemperada la bulla de sensibilidades, un efecto rebote conquista el cuerpo en su totalidad. No hay escapatoria. Salimos de nosotros mismos proyectando nuestros deseos en el ser amado. Por el camino, desafortunadamente, nos queremos cada vez menos. Como si fuera un oloroso tumor que nos deja un pelín volados, el perfume nos hace incapaces de imaginarnos sin el otro. Entonces, la vocecita del recuerdo intrusivo, esa invitada por las hormonas, nos da la chapa todo el tiempo, recordándonos inevitablemente que debemos ponernos de rodillas y dar gracias por la existencia de su objeto fetiche. ¡Ya te puede pillar un tranvía, un motocarro o un minibús! Teniendo toda la materia agitada en la chaveta, poco importa salvo el otro. He ahí una de las razones por las que el amor es poco práctico para el modelo de consumo. La devoción implica cooperación y desarma, incluso a pesar de los impulsos, el egoísmo. Todo, o prácticamente todo, se comparte. La granja de pollos descabezados por picotear el trigo disponible se reduce drásticamente. Por eso se idearon San Valentín y los aniversarios. Los solteros, especialmente aquellos que se sienten puteados, compensan compulsivamente su soledad con cantidad de aparatos electrónicos y deportivos, aplicaciones de parejas, muebles producidos en masa y cualquier sustituto capaz de ahogar el tumoroso olor a cariño perdido que brota del (todavía latente) forúnculo de sus enamoramientos. Son el espécimen perfecto del supermercado social. Ahí entran los avispados gerifaltes del comercio, deseosos por invocar la mayor sensación de fracaso emocional posible. A falta de amor, que no escasee el dinero…
Porque realmente lo que todos desean desde hace más de cuarenta años es hablar de su Yo. El gran tropiezo de las relaciones amorosas ha sido relegar a la condición de drama el estatus de emparejado; entender la dependencia como una cojera existencial y no como una respuesta ágil y gozosa a los inevitables tropiezos de la cotidianidad.
Mucho de lo que ahora se conoce por «libertad sexual» consiste básicamente en mujeres y hombres reclamando prototipos de una perfección inalcanzable con los que experimentar un sentimiento ególatra de satisfacción. Y no una satisfacción privada, sino una satisfacción pública, de cara al escenario en el que se exhiben cotidianamente.





























