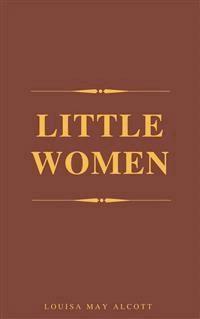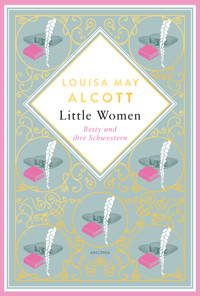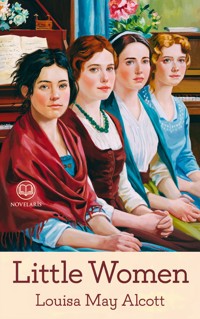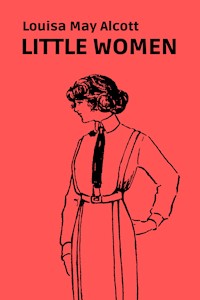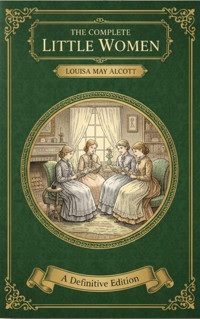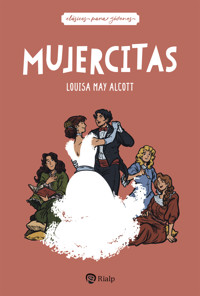
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicos para jóvenes
- Sprache: Spanisch
Meg, Jo, Beth y Amy son cuatro hermanas que se convierten en mujeres durante la guerra civil de Estados Unidos, entre 1861 y 1865. A pesar de la diferencia social, pronto hacen amistad con el joven Laurie, que vive con su abuelo en una elegante mansión cercana. Todos ellos vivirán su propia historia de crecimiento personal y nos irán descubriendo la profundidad de su corazón, en un relato que ha conmovido a millones de lectores en todo el mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mujercitas
Louisa May Alcott
EDICIONES RIALP
MADRID
© 2023 de la edición española traducida por Gloria Sarro
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe, 13-15, 28033 Madrid
www.rialp.com
© Ilustraciones de Guillermo Altarriba
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6545-0
ISBN (edición digital): 978-84-321-6546-7
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6547-4
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XIX
CAPÍTULO XX
CAPÍTULO XXI
NOTAS
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Notas
CAPÍTULO I
Las cuatro jóvenes se encontraban en la salita junto a la chimenea en la que chisporroteaba alegremente el fuego, que se reflejaba en sus caras juveniles. Jo estaba tendida sobre la alfombra con aire pensativo.
—Navidad no será Navidad si no tenemos regalos —murmuró en voz baja.
Meg miró una vez más su viejo vestido y suspiró:
—¡Es triste ser pobre!
—No creo que sea justo que algunas chicas posean tantas cosas, mientras otras más bonitas no tienen nada —añadió la pequeña Amy, mirándose en el espejo.
—Bueno —terció Beth alegremente desde el rincón en que se hallaba—, tenemos a papá y a mamá y a nosotras mismas.
Al oír estas palabras, las caras de las chicas se iluminaron y una animadora sonrisa se dibujó en sus labios, pero se ensombrecieron rápidamente al escuchar lo que dijo con tristeza Jo.
—No tenemos aquí a papá, ni lo veremos en mucho tiempo.
Y si bien no dijo «tal vez no lo tengamos nunca», cada una de ellas lo pensó para sus adentros, acordándose de su padre que estaba en la guerra.
Durante un minuto reinó en la estancia un pesado silencio, que rompió Meg para decir:
—Ya sabéis por qué razón propuso mamá que no hubiera regalos esta Navidad. El invierno será muy duro para todos, y opina que no tenemos que gastar nuestro dinero en diversiones y cosas superfluas, en tanto que nuestros hombres sufren en el frente. Es verdad que no podemos ayudarles gran cosa, pero sí podemos sacrificarnos en pequeñeces, y esto debemos hacerlo con alegría. Aunque me temo que yo no lo hago muy bien. —Y Meg sacudió la cabeza pensando con arrepentimiento en todo aquello que deseaba ansiosamente.
—Pero no creo que el poco dinero de que disponemos pueda ayudarles mucho. Tan solo tenemos un dólar cada una, y el ejército no se beneficiaría con tan poco dinero. Estoy de acuerdo en no tener regalo de mamá ni de vosotras, pero me gustaría comprarme Undine y Sintram. ¡Hace ya tanto tiempo que los deseo! —dijo con un suspiro Jo, que era un ratón de biblioteca.
—Yo he decidido gastar lo mío en música nueva —pero nadie escuchaba a Beth, excepción hecha de la escoba y el asa de la caldera.
—Creo —añadió Amy— que necesito verdaderamente comprarme una cajita de lápices de dibujo.
—Bueno, mamá no ha dicho nada acerca de nuestro propio dinero, y no creo que quiera que renunciemos a todo. De manera que podemos comprar cada una lo que deseamos y divertirnos un poco. Al fin y al cabo, trabajamos mucho para ganar ese dinero —exclamó Jo, en tanto examinaba atentamente los tacones de sus botas relucientes.
—Desde luego yo no lo paso muy bien dando lecciones casi todo el día a esos terribles niños, cuando desearía estar divirtiéndome en casa —se quejó Meg con aire entristecido.
—No puedes compararte conmigo —repuso Jo—. ¿Te gustaría estar encarcelada horas y horas en compañía de una señora vieja, nerviosa y caprichosa que te hace correr arriba y abajo, que nunca está contenta, y que resulta tan insoportable que te vienen ganas de saltar por una ventana o darle una bofetada?
—Pues yo creo que fregar los platos y arreglar la casa es lo peor del mundo. Además, las manos se me irritan y se me ponen tan duras y ásperas que no puedo tocar bien el piano —y el suspiro de Beth al mirárselas fue oído esta vez por todo el mundo.
—Ninguna de vosotras tiene que soportar lo que yo soporto —dijo entonces Amy—. No tenéis que ir a la escuela ni pasar el día con chicas impertinentes que se burlan si no se lleva la lección preparada; se ríen de mis vestidos y defaman a papá porque no es rico, aparte de insultarme porque no tengo la nariz bonita.
—Amy, si quieres decir difamar, dilo bien, aunque sería mejor que no usases palabras tan complicadas —se rio Jo.
—Ya sé lo que quiero decir y no hace falta que me critiques. Tenemos que emplear palabras escogidas y mejorar nuestro vocabulario —replicó Amy con aire ofendido.
—No os enojéis, por favor. Jo, ¿no te gustaría que tuviésemos todo el dinero que perdió papá cuando éramos pequeñas? ¡Qué felices seríamos si no tuviésemos que pasar apuros! —dijo Meg, que se acordaba de tiempos mejores para la familia.
—El otro día dijiste que, en tu opinión, éramos más felices que los niños King, porque ellos no hacían más que reñir y quejarse siempre, a pesar de su dinero.
—Y es verdad, Beth; es decir, creo que somos más felices pues, aunque tengamos que trabajar, lo hacemos alegremente y nos divertimos, y, según Jo, formamos una cuadrilla muy alegre.
—¡Jo emplea unas frases chocantes! —observó Amy contemplando la larga figura tendida sobre la alfombra.
Al oír esto, Jo se levantó de un salto y metiendo las manos en los bolsillos de su delantal se puso a silbar.
—Pero, Jo…, no hagas eso. Silbar es cosa de chicos.
—Por eso lo hago.
—Aborrezco a las chicas de modales tan ordinarios y rudos.
—Y yo no puedo soportar las niñas afectadas y relamidas.
—«Los pajaritos se entienden en sus niditos» —y la canción de Beth sonó tan cómicamente que esta logró su propósito, y cesó la discusión porque Amy y Jo se echaron a reír.
—Realmente, las dos tenéis algo de culpa —dijo Meg, dispuesta a corregir a sus hermanas menores—. Tú, Jo, ya tienes edad para dejar de hacer cosas de chicos y comportarte mejor. Cuando eras una niña pequeña podía pasar, pero ahora que eres tan alta y te peinas con moño, tendrías que recordar que eres una señorita.
—¡No! ¡No lo soy! ¡Y si el ponerme moño me convierte en una señorita, llevaré trenzas hasta que tenga veinte años! —gritó Jo quitándose la red que sujetaba su moño y sacudiendo su pelo castaño—. No soporto pensar que he de crecer y ser la señorita March, vestirme con faldas largas y ponerme elegante. Ya es bastante mala suerte ser chica gustándome tanto las cosas de los chicos. No puedo hacerme a la idea de no ser chico, y menos ahora que me muero de ganas de ir a luchar al lado de papá y tengo que quedarme en casa y hacer calceta, como una vieja cualquiera —y en el colmo de la indignación, Jo sacudió el calcetín azul marino que estaba confeccionando, hasta que las agujas entrechocaron y el ovillo cayó al suelo.
—¡Pobre Jo! Lo siento muchísimo, pero la cosa no tiene remedio. Tendrás que contentarte con acortar tu nombre como el de un chico y jugar a que eres hermano nuestro —contestó Beth mientras acariciaba la cabeza de su hermana sobre sus rodillas con una mano cuya suavidad no habían logrado destruir los quehaceres domésticos.
—En cuanto a ti, Amy —prosiguió Meg—, eres demasiado afectada y relamida. Tus modales son ahora algo cómicos, pero si no te corriges te convertirás en una señorita muy cursi. Resultas muy agradable cuando no te empeñas en ser elegante, pero tus palabras rebuscadas son tan malas como la jerga que emplea Jo.
—Si Jo es un chicazo y Amy bastante cursi, ¿qué soy yo, si puede saberse? —preguntó Beth, dispuesta a recibir su parte de sermón.
—Tú eres una niña encantadora y nada más —respondió Meg con cariño, y nadie la contradijo porque el ratoncito era la preferida de toda la casa.
Para que nuestros lectores puedan hacerse una idea sobre el aspecto de las cuatro jóvenes, aprovecharemos este momento para describir a las chicas, ocupadas en tejer una tarde de diciembre, mientras fuera la nieve caía silenciosa y dentro chisporroteaba el alegre fuego de la chimenea. Era un cuarto muy agradable, si bien la alfombra estaba descolorida y los muebles resultaban algo severos. De las paredes colgaban algunos cuadros excelentes; los estantes estaban repletos de libros; en las ventanas florecían crisantemos y rosas de Navidad, y el ambiente estaba saturado de paz.
Margaret, o sea Meg, la mayor de las cuatro, tenía dieciséis años; era muy bonita, rubia y regordeta; tenía los ojos muy grandes, una espesa mata de pelo castaño claro, una boca delicada y unas manos blancas de las cuales se sentía muy orgullosa.
Jo, con quince años, era muy alta, delgada y morena, y con unos brazos y piernas tan largos que nunca parecía saber qué hacer con ellos. Tenía una boca de trazo firme, una nariz respingona y unos ojos grises y penetrantes que parecían verlo todo y se ponían, alternativamente, feroces, burlones o graves. Su única belleza la constituía su largo y oscuro cabello, que solía llevar descuidadamente recogido en una redecilla para que no le estorbase. Tenía las manos y los pies muy grandes, los hombros cargados y el aire de abandono de quien se está haciendo mujer a pesar suyo.
Elisabeth, a quien todas llamaban Beth, contaba trece años; su tez era sonrosada; tenía el pelo liso y los ojos muy claros; había cierta timidez en sus ademanes y en su voz, y se desprendía de ella una paz que rara vez se turbaba. Su padre la llamaba Pequeña Tranquilidad, nombre que resultaba muy apropiado, pues parecía vivir en un mundo particular y feliz, del que no salía más que para encontrar a las pocas personas a quienes amaba y respetaba.
Amy, a pesar de ser la más joven, era una persona importantísima, al menos en su propia opinión. Sus ojos eran de un límpido azul; su pelo dorado le caía sobre la espalda en delicados bucles, y en conjunto presentaba una imagen grácil y pálida, manteniéndose siempre bien como una señorita que cuida mucho sus maneras y su aspecto.
El reloj dio lentamente las seis, y Beth, después de limpiar el polvo, puso un par de zapatillas delante del fuego para que se calentasen. De una u otra forma, la vista de las zapatillas ejerció un buen efecto sobre las chicas porque les recordó que llegaba su madre, con lo cual todas se dispusieron a hacerle un buen recibimiento. Meg concluyó su sermón y encendió la lámpara. Amy sacó la butaca, y hasta Jo olvidó sus problemas para sentarse más derecha y acercar las zapatillas al fuego.
—Están completamente gastadas —dijo—, mamá necesita otro par.
—Yo pensaba comprárselas con mi dinero —dijo Beth.
—¡No! —exclamó Amy—. Yo lo haré.
—Soy la mayor y… —empezó a decir Meg, pero Jo la interrumpió con decisión.
—Soy el hombre de la familia —dijo—, ahora que papá está fuera, así es que me encargaré de las zapatillas de mamá, porque tengo que preocuparme de ella mientras papá esté ausente.
—¿Sabéis lo que podemos hacer? —dijo entonces Beth—. Que cada una compre un regalo para mamá con su dinero y no compremos nada para nosotras mismas.
—¡Magnífica idea, Beth! —exclamó Jo—. Pero, ¿qué le compraremos?
Todas quedaron calladas mientras reflexionaban acerca de ello; por fin Meg, como si la vista de sus delicadas manos le sugiriera una idea, dijo:
—Yo le regalaré un par de guantes.
—Yo —dijo entonces Jo— las mejores zapatillas que haya.
—Unos pañuelos bordados —dijo Beth.
—Bueno, yo le compraré un frasco de agua de colonia; le gusta mucho y, como no es muy caro, aún me sobrará dinero para comprar algo para mí —añadió Amy.
—Y, ¿cómo le daremos las cosas? —preguntó Meg.
—Las pondremos sobre la mesa y traeremos a mamá para que abra los paquetes.
—¿No os acordáis de lo que hacíamos para los cumpleaños? —preguntó Jo.
—Yo me asustaba mucho cuando me tocaba sentarme en la silla con una corona en la cabeza y veros a todas rondando a mi alrededor para darme regalos y besos; me gustaba mucho, pero me ponía nerviosa que me miraseis mientras abría los paquetes —dijo Beth, que estaba tostando el pan para el té y se tostaba, al propio tiempo, la cara.
—Es mejor que mamá piense que vamos a comprar algo para nosotras y así le daremos una sorpresa. Necesitamos salir mañana por la tarde para hacer las compras, Meg; además aún hay que hacer muchas cosas para la pieza que representaremos la noche de Navidad —dijo Jo, que andaba por la habitación a grandes zancadas y con las manos a la espalda.
—No pienso hacer más papeles después de este; me voy haciendo demasiado mayor para estas cosas —observó Meg, que a la hora de los juegos era la más niña de todas.
—Te aseguro que no te permitiré dejar la escena mientras puedas presentarte vestida de blanco, con el pelo suelto y las joyas de papel dorado; eres la mejor actriz que tenemos, y, si te retiras, se acabaron nuestras funciones —repuso Jo—. Y ahora tenemos que ensayar la pieza. Ven aquí, Amy, y repite la escena en que te desmayas, porque al hacerlo te pones tiesa como una estaca.
—No es culpa mía; nunca he visto desmayarse a nadie, y no pienso caerme de espaldas como tú lo haces. Me dejaré caer con gracia en una silla; no me importa que Hugo se acerque a mí empuñando una pistola —contestó Amy, que no tenía talento dramático, pero a quien habían escogido porque era pequeña, y el protagonista del drama podía llevársela en brazos.
—¡Pero si es muy fácil! Mira. Junta las manos así y ve tambaleándote a través del cuarto gritando locamente: «¡Rodrigo!, ¡sálvame!, ¡sálvame!» —y Jo unió la acción a la palabra lanzando un grito verdaderamente melodramático.
Amy procuró imitarla, pero extendió las manos con demasiada rigidez; anduvo como si le dieran cuerda, y su exclamación dio la impresión de que la pinchaban con alfileres, pero no causó terror ni angustia. Jo suspiró con desaliento y Meg se puso a reír a carcajadas, en tanto que Beth dejaba quemar el pan por prestar atención a lo que ocurría.
—¡Es inútil! Hazlo lo mejor que puedas cuando llegue el momento, y si el público silba no me eches a mí la culpa. Vamos, Meg.
El resto se realizó sin tropiezos; don Pedro desafió al mundo entero en un parlamento de dos páginas sin interrupción. Hagar, la bruja, se encorvó sobre su caldero mágico; Rodrigo rompió sus cadenas como un valiente y Hugo se murió de remordimiento lanzando exclamaciones incoherentes.
—Es lo mejor que hemos hecho hasta ahora —dijo Meg, mientras el traidor se incorporaba frotándose los codos.
—No comprendo cómo puedes escribir cosas tan magníficas, Jo. ¡Eres un verdadero Shakespeare! —dijo Beth con arrobamiento.
—No lo soy —replicó modestamente Jo—. Creo que La Maldición de la Bruja está bastante bien, pero me gustaría representar Machbeth, si tuviéramos una trampa para Banquo. Siempre he deseado un papel en el que tuviera que matar a alguien. «¿Es un puñal eso que veo delante de mí?» —recitó Jo, haciendo ademán de agarrar algo en el aire, como había visto hacer a un actor famoso.
—No, es la parrilla con las zapatillas de mamá encima en lugar del pan. ¡Beth está embobada contemplando la escena! —exclamó Meg. Y el ensayo terminó aquel día en una carcajada general.
—Me alegro de encontraros tan divertidas, hijas mías —dijo una voz familiar desde la puerta, y actores y espectadores se volvieron a contemplar la figura algo gruesa y de aire bondadoso de una señora cuyos ojos parecían decir «¿puedo ayudar en algo?», con un encanto especial. No era una mujer de gran hermosura, mas para los hijos, las madres siempre son bellas. Y las cuatro chicas consideraban que aquella capa gris y aquel viejo y deslucido sombrero cubrían la figura más espléndida del mundo.
—Bueno, queridas mías, ¿qué tal lo habéis pasado? Había tanto que hacer preparando las cajas para enviarlas mañana que no tuve tiempo de volver para la comida. ¿Ha venido alguien, Elisabeth? ¿Cómo está tu resfriado, Margaret? Jo, pareces muy cansada. Ven a darme un beso, niña.
Mientras hacía estas preguntas, la señora March se ponía las zapatillas calientes; y sentándose en la butaca se puso a Amy sobre las rodillas, disponiéndose a gozar de la hora que para ella era la más feliz del día. Las chicas iban de un lado a otro tratando de poner orden, cada una a su manera. Meg preparó la mesa para cenar; Jo trajo más leña y colocó las sillas, volcando una y haciendo ruido con todo lo que tocaba; Beth iba y venía de la sala a la cocina, y Amy daba consejos a todas mientras estaba sentada y cruzada de brazos.
Al sentarse a la mesa, la señora March dijo sonriendo:
—Tengo una gran sorpresa para vosotras. Después de la cena.
Una sonrisa iluminó los cuatro rostros juveniles, y Jo sacudió la servilleta gritando:
—¡Carta! ¡Carta! ¡Tres vivas para papá!
—Sí. Es una larga carta. Está bien y piensa que soportará el invierno mejor de lo que creíamos. Envía toda clase de felicitaciones para Navidad y un mensaje especial para sus hijas —dijo la señora March acariciando su bolsillo, como si guardara en él un tesoro.
—Daos prisa en comer. No te entretengas en dar vuelta al dedo meñique y otras cursilerías, Amy —gritó Jo, ahogándose casi al beber el té y dejando caer sobre la alfombra un pedazo de pan con mantequilla.
Beth no comió más y se fue a sentar a un rincón para soñar con lo que diría la carta hasta que las demás estuviesen listas.
—Creo que papá hizo algo magnífico marchándose al frente —dijo Meg animosamente.
—Me gustaría ir de tambor o de enfermera para estar cerca de él y ayudarle —exclamó Jo dando un suspiro.
—Debe de ser muy desagradable dormir en una tienda de campaña y comer cosas que saben mal y beber en una lata… —terció Amy.
—¿Cuándo volverá, mamá? —preguntó Beth con voz temblorosa.
—Tardará aún bastante tiempo, querida mía, a menos que esté enfermo. Se quedará para hacer su trabajo mientras pueda, y no regresará antes de que puedan arreglárselas sin él. Ahora oíd lo que dice la carta.
Todas se acercaron al fuego. La madre estaba sentada en la butaca; Beth a sus pies; Meg y Amy en los brazos del sillón y Jo apoyada en el respaldo, de manera que nadie pudiera ver la expresión de su rostro si la carta decía algo conmovedor.
Pocas cartas de las que en aquella época escribían los padres a sus hogares dejaban de conmover a los lectores. En esta apenas se hablaba de las molestias, de los peligros o de la nostalgia, de la que había que sobreponerse; era una carta alegre, con narraciones de la vida militar y anécdotas de los soldados; solo al final de ella las líneas estaban llenas de expresiones de amor paternal y de deseo de volver a ver a sus niñas.
…mi cariño y un beso a cada una de ellas. Diles que pienso en ellas durante el día y rezo por ellas de noche, y que su cariño es siempre para mí el mejor consuelo. Un año de espera para verlas me parece interminable, pero recuérdales que, mientras esperamos, podemos trabajar todos para que estos días tan duros no se desperdicien. Sé que se acordarán de todo cuanto les dije; que serán niñas cariñosas contigo; que cuando vuelva me sentiré orgulloso de mis mujercitas…
Al llegar aquí todas estaban conmovidas. Jo no se avergonzó de que una gruesa lágrima cayese sobre el blanco papel; y ni siquiera Amy se preocupó del arreglo de sus bucles cuando escondió su cara en el pecho de su madre y dijo sollozando:
—¡Soy muy egoísta! Pero trataré de ser mejor, para que papá no se sienta decepcionado conmigo.
—¡Todas lo intentaremos! —exclamó Meg—. Yo pienso demasiado en mi aspecto y detesto el trabajo, pero procuraré remediarlo.
—Trataré de ser lo que él llama una mujercita; de no ser brusca ni alborotada, y cumpliré con mi deber aquí en vez de desear estar siempre en otra parte —dijo Jo, pensando que era mucho más difícil dominarse a sí misma que hacer frente a los rebeldes.
Beth no dijo nada, pero secó sus ojos con el calcetín del ejército y se puso a trabajar con todas sus fuerzas en lo que estaba más a su alcance, mientras decidía en su interior ser como su padre quería encontrarla a su regreso.
La señora March rompió el silencio que siguió a las palabras de Jo.
—¿Os acordáis de cuando erais pequeñas y jugabais a El Peregrino?*. Nada os gustaba tanto como que os pusiera una bolsa de trapos en la espalda para representar la carga, os hiciera sombreros, bastones y rollos de papel y os dejara viajar a través de la casa, desde la bodega, que era la Ciudad de la Destrucción, hasta la buhardilla, que era la Ciudad Celestial.
—¡Qué divertido era cuando nos acercábamos a los leones, peleábamos con Apolo y pasábamos por el valle de los duendes! —exclamó Jo.
—A mí me gustaba el sitio donde se nos caían las cargas y rodaban escaleras abajo.
—Lo mejor para mí era cuando salíamos a la azotea, donde teníamos nuestras flores y cosas bonitas, y nos parábamos y cantábamos sentadas al sol —dijo Beth sonriendo, como si viviera de nuevo aquellos momentos felices.
—Yo no me acuerdo de mucho; solo sé que tenía miedo de entrar en la bodega porque estaba oscura, y en cambio me gustaban los pastelitos y la leche que tomábamos allá arriba. Si no fuera demasiado mayor para estas niñerías, me gustaría mucho representarlo otra vez —dijo Amy, que hablaba de niñerías a la importante edad de doce años.
—No somos demasiado mayores para ese juego, querida mía, porque siempre jugamos a él de una u otra manera. Nuestras cargas están aquí y el camino se abre delante de nosotras. Y el deseo de bondad y felicidad es el que nos dirige a través de penas y equivocaciones hasta la paz, que es como la Ciudad Celestial. Ahora, queridas mías, vamos a comenzar de nuevo a jugar a El Peregrino, no para divertirnos, sino de veras, y veremos hasta dónde podéis llegar antes de que vuelva vuestro padre.
—Pero, mamá, ¿dónde están nuestras cargas? —preguntó Amy, que todo lo tomaba al pie de la letra.
—Cada una ha dicho hace un momento cuál era la suya, excepto Beth, que, en mi opinión, no tiene ninguna —dijo la madre.
—Sí la tengo. La mía son los platos y estropajos, y envidiar a las que tocan pianos bonitos, y tener miedo de la gente.
La carga de Beth resultaba tan cómica que a todas les entraron ganas de reír. Pero nadie lo hizo, porque se hubiera ofendido mucho.
—Juguemos —dijo Meg, pensativa—. Nos servirá para tratar de ser buenas, y la historia puede ayudarnos. Aunque deseamos portarnos bien, es difícil y nos olvidamos con frecuencia de hacerlo todo lo mejor posible.
—Esta noche estábamos en el Pantano del Abatimiento y mamá nos ha sacado de él, tal como en el libro hizo el hombre que se llamaba Auxilio. Deberíamos tener nuestro rollo de avisos, como Cristiano. ¿Qué haremos para eso? —preguntó Jo, encantada con la idea, porque hacía más agradable la esforzada tarea de cumplir con el deber.
—Buscad debajo de la almohada la mañana de Navidad y encontraréis vuestro guía —respondió la señora March.
Discutieron el nuevo proyecto, mientras la vieja Hanna se encargaba de retirar la mesa; después aparecieron las cuatro cestas de costura, y las agujas empezaron a deslizarse cosiendo sábanas para la tía March. El trabajo tenía muy poco de interesante, pero aquella noche nadie se quejó. Habían adoptado el plan ideado por Jo de dividir las costuras largas en cuatro partes, que llamaban Europa, Asia, África y América; de esta manera recorrían muchos kilómetros y hablaban de los diferentes países mientras viajaban a través de ellos. A las nueve abandonaron el trabajo y se pusieron a cantar, como solían hacer antes de acostarse. Nadie más que Beth podía sacar música del viejo piano; pero ella tenía una manera especial de tocar las amarillentas teclas y componer un acompañamiento para aquellas canciones tan simples. Meg tenía una vocecilla dulce y aflautada, y junto con su madre dirigían el pequeño coro; Amy chirriaba como un grillo; Jo cantaba a su gusto, poniendo alguna corchea de más, o un silencio donde no hacía ninguna falta. Siempre habían cantado por la noche, desde que aprendieron a hablar: «Centellead, centellead, estrellitas», y había llegado a convertirse en una costumbre de familia. A la señora March le agradaba cantar. Por la mañana lo primero que se oía era su voz, mientras andaba por la casa cantando como una alondra; y por la noche el último sonido era la misma voz alegre, porque, según ella, sus hijas no serían nunca demasiado mayores como para no poder cantarles aquella deliciosa canción de cuna.
CAPÍTULO II
La primera en despertarse al amanecer gris del día de Navidad fue Jo. No había medias colgadas ante el hogar y por un momento se quedó tan pasmada como una vez, hacía años, en que su pequeña media se había caído al suelo por estar demasiado llena de regalos. Entonces se acordó de lo que su madre le había prometido, y metiendo la mano debajo de la almohada sacó un librito encuadernado en rojo. Lo reconoció en seguida porque era la historia más bella del mundo, la vida de Nuestro Señor Jesucristo. Jo sintió que era un verdadero guía para cualquier peregrino embarcado en el largo viaje de la vida. Despertó a Meg con un «¡Felices Pascuas!», y le dijo que buscase bajo su almohada. Apareció un libro encuadernado en verde con la misma estampa dentro y unas palabras escritas por su madre. Pronto se despertaron Beth y Amy y encontraron sus libros, uno granate y el otro azul, y mientras el sol comenzaba a ascender en el cielo las cuatro chicas se sentaron sonrientes para hojear sus libros.
A pesar de sus pequeñas vanidades, Meg poseía una naturaleza dulce y piadosa y ejercía gran influjo sobre sus hermanas, en especial sobre Jo, que la quería muchísimo y aceptaba los consejos que le daba con tanta dulzura.
—Niñas —dijo Meg, mirando con gravedad a sus hermanas—, mamá nos ha regalado estos libritos para que nos sirvan de ayuda y para que los recordemos y los leamos, y debemos comenzar en seguida. Siempre lo hacíamos, pero desde que se marchó papá hemos descuidado muchas cosas con la guerra. Podéis hacer lo que queráis, pero yo tendré mi libro sobre la mesita y todas las mañanas, en cuanto despierte, leeré un poquito, porque sé que me hará mucho bien y me ayudará durante todo el día.
Entonces abrió su Nuevo Testamento y se puso a leer. Jo la abrazó y colocándose a su lado la imitó, con aquella expresión tranquila y rara de ver en su cara inquieta.
—¡Qué buena es Meg! Ven, Amy, hagamos lo que hacen ellas. Yo te ayudaré en las palabras difíciles y nos explicaremos lo que no podamos comprender —murmuró Beth, muy impresionada con la belleza de los libros y el ejemplo de su hermana.
—Me alegro de que el mío sea azul —dijo Amy. Y los dormitorios quedaron tranquilos mientras ellas pasaban las páginas y el sol de invierno acariciaba sus cabezas inclinadas, como si les enviara un saludo de Navidad.
—¿Dónde está mamá? —preguntó Meg cuando, media hora después, bajó con Jo las escaleras para darle las gracias por el regalo.
—¡Quién sabe! —respondió Hanna, que había visto nacer a Meg y a quien todas trataban como a una amiga—. Una pobre criatura vino pidiendo limosna, y la señora salió inmediatamente para ver qué necesitaba. Nunca he visto una mujer como ella en esto de dar comida, bebida y carbón…
—Bueno, supongo que volverá pronto. Así es que preparad los pastelitos y mirad que todo esté a punto —dijo Meg, mirando los regalos que había en un cesto bajo el sofá, dispuestos a salir a la luz en el momento oportuno—. Pero ¿dónde está la colonia de Amy? —añadió, al ver que faltaba el frasquito.
—Lo sacó hace un minuto y salió para adornarlo con un lazo o algo parecido —respondió Jo, que saltaba por la habitación para ablandar las zapatillas nuevas.
—¡Qué bonitos son mis pañuelos! ¿No os parece? —dijo Beth mirando orgullosamente las letras desiguales que tanto trabajo le habían costado—. Hanna me los lavó y planchó, y yo misma los bordé.
—¡Qué ocurrencia! ¡Has puesto Mamá en lugar de M. March! ¡Qué gracioso! —gritó Jo levantando uno de los pañuelos y mostrándolo a sus hermanas.
—¿No está bien así? Pensé que era mejor, porque las iniciales de Meg son también M. M., y no quiero que los use nadie más que mamá… —dijo Beth, algo preocupada.
—Está muy bien, Beth, y es una idea muy buena; así nadie puede equivocarse ahora. Seguro que a mamá le gustará mucho —dijo Meg lanzando una mirada de reproche a Jo y sonriendo a Beth.
—¡Aquí está mamá! ¡Esconded el cesto! —gritó Jo al oír que la puerta se cerraba y sonaban pasos en el vestíbulo.
Pero fue Amy quien entró, y se quedó paralizada cuando vio a todas sus hermanas esperándola.
—Pero ¿dónde has estado y qué traes escondido? —preguntó Meg, sorprendida de que Amy, la perezosa, hubiera salido tan temprano.
—No te rías de mí, Jo. No quería que nadie lo supiese hasta que llegase la hora. Es que he cambiado el frasquito por otro mayor y he dado todo mi dinero por él, porque trato de no ser tan egoísta como antes.
Amy mostró el bello frasco que reemplazaba al otro barato, y parecía tan sincera y humilde misma que Meg la abrazó. Jo dijo que era un prodigio, y Beth salió corriendo a buscar la mejor de sus rosas para adornar el regalo de Amy.
—Es que después de leer y hablar de ser buena esta mañana me avergoncé de mi regalo; así es que corrí a la tienda para cambiarlo. Estoy muy contenta, porque ahora mi regalo es el más bello.
Otro golpe en la puerta hizo que el cesto desapareciera bajo el sofá, y las chicas se acercaron a la mesa preparada para el almuerzo.
—¡Felices Navidades, mamá! ¡Felices Navidades! ¡Muchas gracias por los libros! ¡Hemos leído un poco y vamos a hacerlo todos los días…! —gritaron todas a coro.
—¡Felices Navidades, hijas mías! Me alegro de que hayáis empezado a leer y de que os hayan gustado. Pero antes de sentarnos a la mesa quiero deciros algo. Cerca de aquí vive una pobre mujer con un niño recién nacido, y seis más que se acurrucan en una cama para no helarse, porque no tienen fuego. Allí no hay nada que comer, y el mayorcito vino a decirme que estaban pasando hambre y frío. Hijas mías, ¿queréis darles vuestro almuerzo como regalo de Navidad?
Todas tenían bastante apetito porque habían esperado más de una hora, y por un momento nadie dijo ni media palabra. Pero Jo rompió el silencio:
—Me alegro mucho de que hayas llegado antes de que empezásemos.
—¿Puedo ir contigo y ayudarte a llevar las cosas? —preguntó Beth ansiosamente.
—Yo llevaré la crema y los panecillos —dijo Amy, renunciando valerosamente a lo que más le gustaba.
Meg estaba cubriendo los pasteles y amontonando el pan en una gran fuente.
—Ya pensé que lo haríais —dijo la señora March, sonriendo emocionada—. Todas podéis venir conmigo para ayudar. Cuando volvamos, desayunaremos pan y leche. Vamos, hijas mías.
Pronto estuvieron preparadas las cosas y salieron. Por suerte era aún muy temprano y las calles estaban poco transitadas, de manera que las vio muy poca gente y nadie se rio de la curiosa comitiva.
Cuando llegaron, la señora March empujó la puerta y las chicas entraron en un cuartucho de aspecto sórdido, con los vidrios de las ventanas rotos, sin fuego en la chimenea, y entre sábanas andrajosas había una madre enferma con un niño en brazos que no paraba de llorar. Otros niños pálidos y flacos se acurrucaban bajo una vieja colcha, tratando de calentarse. Al ver entrar a las chicas abrieron los ojos y sonrieron.
—¡Ay, Dios mío!, ¡ángeles buenos que vienen a ayudamos! —exclamó la pobre mujer, llorando de alegría.
—Vaya unos ángeles graciosos con tocas y mitones —dijo Jo, haciendo reír a todo el mundo.
En pocos minutos se pusieron manos a la obra. Hanna, que había llevado leña, encendió fuego y arregló los vidrios rotos con unos sombreros viejos y su propia toquilla. La señora March dio té y leche a la mujer y la consoló prometiéndole ayuda, mientras vestía al pequeño tan cariñosamente como si fuera su propio hijo. Las chicas pusieron la mesa y, agrupando a los niños cerca del fuego, empezaron a darles de comer como a pajaritos hambrientos, hablando con ellos y tratando de comprender el inglés que chapurreaban, ya que se trataba de una familia de inmigrantes.
—¡Qué bueno está esto! ¡Sois ángeles! —decían los pobres niños, mientras comían y se calentaban las manitas al fuego.
Nunca, hasta entonces, las habían llamado así, ángeles, y lo encontraron muy agradable. Fue un desayuno muy alegre, aunque no participaron en él; y cuando salieron, dejando atrás el consuelo que habían llevado a la miserable casa. No había en la ciudad cuatro personas más felices que aquellas chicas que habían regalado su propio desayuno, y se habían conformado con pan y leche la mañana de Navidad.
—Esto es lo que se llama amar al prójimo más que a uno mismo, y me gusta —dijo Meg, mientras sacaban los regalos, aprovechando que su madre había subido a buscar unos vestidos para aquella pobre familia.
Los regalos no eran muy valiosos, pero había en ellos mucho cariño, y el jarrón de rosas rojas en medio de los paquetes daba a la mesa una bella apariencia.
—¡Que viene mamá! ¡Toca, Beth! Abre la puerta, Amy. ¡Tres vivas a mamá! —gritó Jo, dando saltos por el cuarto mientras que Meg conducía a su madre hasta el asiento de la cabecera de la mesa.
Beth interpretaba una pieza rápida y nerviosa. La señora March estaba sorprendida, y sus ojos se llenaban de lágrimas mientras leía las líneas que acompañaban a cada uno de los paquetes; inmediatamente se puso las zapatillas y un pañuelo nuevo en su bolsillo, perfumado con agua de colonia, mientras decía sonriendo que los guantes le iban muy bien.
Hubo risas, besos y explicaciones, y aquel instante se convirtió para todas en uno de los más gratos recuerdos de su vida familiar.
La mañana transcurrió rápidamente entre ir a la iglesia y preparar la comida. Concluida esta, todas se pusieron a trabajar en los preparativos para la función de la tarde. Como las chicas no tenían dinero de sobra para emplearlo en sus funciones caseras, no quedaba más remedio que recurrir a su ingenio y confeccionaban ellas mismas todo cuanto necesitaban.
Se fabricaban guitarras de cartón, lámparas de hojalata cubiertas con papel de plata, magníficos mantos de algodón viejo con lentejuelas, y armaduras con los restos de las latas de conserva. Los muebles ya estaban acostumbrados a ser revueltos de arriba abajo, y el cuarto grande era el escenario de muchas diversiones parecidas.
No se admitían caballeros, lo cual permitía a Jo hacer los papeles de hombre y darse el gusto de ponerse unas botas altas, regalo de una amiga suya que conocía a una señora que era parienta de un actor.
Las botas, un florete antiguo y un chaleco acuchillado que procedía del estudio de un pintor, eran los tesoros de Jo, y esta se las ingeniaba para lucirlos en cualquier ocasión. Debido a la escasez de miembros en la compañía, los dos actores principales se veían obligados a representar varios papeles cada uno, y, realmente, era digno de alabanza aprenderse tres o cuatro papeles diferentes, cambiar varias veces de traje y ocuparse, además, de dirigir la escena. Era un buen ejercicio para la memoria y una diversión muy sana que ocupaba horas que se hubieran desperdiciado.
La noche de Navidad, una docena de muchachitas de edades similares se agrupaban sobre la cama, que era el palco, frente a unas cortinas de cretona azul y amarillo que hacían de telón. Tras las cortinas se oían muchos zumbidos y, de vez en cuando, la risa contenida de Amy, a quien la excitación le ponía nerviosa. El humo que salía de la lámpara ayudaba a crear ambiente. Al poco tiempo se descorrieron las cortinas al son de una campana… y empezó la tragedia.
El bosque tenebroso estaba formado por plantas verdes en macetas, bayeta verde sobre el piso y una caverna en la lejanía. Esta caverna tenía por techo una percha y por paredes unos abrigos; en su interior se veía un fuego encendido y una marmita negra, sobre la cual se encorvaba una vieja bruja. El escenario se hallaba a oscuras y el resplandor, que procedía de un hornillo, hacía muy buen efecto, sobre todo cuando, al destapar la bruja su caldera, salió de ella un chorro de vapor.
Se concedieron unos instantes para que el público pudiera reponerse de la sorpresa, y seguidamente salió Hugo, el villano, caminando con paso majestuoso, con una brillante espada al cinto, un chambergo y una espesa barba negra, envuelto en una misteriosa y amplia capa y calzando las famosas botas. Después de recorrer el escenario de un lado a otro con gran agitación, se golpeó la frente y cantó una melodía salvaje acerca de su odio a Rodrigo y su amor a Zara, y habló de su resolución de matar a aquel y de conseguir la mano de esta.
El áspero tono de voz de Hugo y sus terribles exclamaciones produjeron una fuerte impresión en el público, que aplaudía cada vez que se paraba para tomar aliento. Cuando terminó su parlamento, Rodrigo se inclinó, como quien está acostumbrado a cosechar aplausos, y dirigiéndose a la caverna, hizo salir a Hagar: «¡Sal, bruja, te necesito!».
Meg salió entonces con la cara rodeada de crin de caballo gris, un traje rojo y negro, un corvo bastón y signos cabalísticos pintados sobre su capa. Hugo le pidió una poción para lograr el amor de Zara y otra para deshacerse de Rodrigo. Hagar, cantando una melodía dramática, le prometió ambas cosas, y se puso a invocar al espíritu que le había de traer un filtro de amor mágico.
Sonaron unos acordes melodiosos y desde el fondo de la caverna apareció una figura pequeña, blanca y nebulosa, con brillantes alas y cabello rubio, coronado de rosas. Agitando su vara explicó, cantando, que venía desde la luna y traía un filtro de mágicos efectos. Dejó caer un frasquito dorado a los pies de la bruja y desapareció.
Otra canción de Hagar trajo a escena una segunda aparición: un diablillo negro. Este, tras murmurar cosas ininteligibles, arrojó una botella oscura a Hagar y desapareció con una risa burlona. Dando las gracias a la bruja, y guardando ambas pociones en sus botas, Hugo se retiró, y Hagar explicó entonces a los oyentes que había echado una maldición a Hugo, como venganza por haber dado muerte tiempo atrás a unos amigos suyos. Con tal maldición los planes del perverso Hugo se vendrían abajo. Cayó el telón y el público descansó, chupando caramelos y discutiendo los méritos del drama.
Antes de que el telón volviera a levantarse se oyó tras él mucho martilleo, pero cuando, al fin, se levantó la cortina dejando ver la obra maestra que habían construido, nadie se quejó de la tardanza. La escena era realmente maravillosa. La ocupaba una elevada torre, a cuya mitad se abría una ventana con blancas cortinas tras las que se vislumbraba una lámpara. Detrás de la cortina estaba Zara, vestida de azul con encajes de plata y esperando a Rodrigo. Al cabo de unos momentos apareció este ricamente ataviado con un sombrero de plumas, una capa roja, una guitarra en la mano y, naturalmente, las famosas botas. Al llegar al pie de la torre se detuvo y cantó una dulce serenata a su amada. Zara le respondió en el mismo tono y, tras un corto diálogo musical, consintió en fugarse con él. Entonces llegó el efecto supremo del drama, porque Rodrigo sacó una escala de cuerda de cinco escalones que ató a la ventana de Zara. Esta comenzó a descender, puso la mano en el hombro de Rodrigo y, a punto de saltar graciosamente al suelo, se olvidó de la larga cola de su traje. ¡Pobre Zara! La cola se enganchó en la ventana, la torre tembló doblándose hacia adelante y cayó con gran estrépito, sepultando entre sus ruinas a los desdichados amantes.
Una exclamación emitida al unísono por todos los presentes se alzó cuando las botas amarillas salieron de entre las ruinas, agitándose furiosamente, y apareció una cabeza rubia exclamando: «¡Ya te lo decía yo! ¡Ya te lo decía yo!».
Con una magnífica presencia de ánimo, don Pedro salvó la situación, precipitándose a sacar a su hija de entre las ruinas, murmurando un aparte que fue oído por todo el mundo: «No os riais, seguid como si tal cosa»; y mandando a Rodrigo que se levantara, lo desterró de su reino con enojo y desprecio. Si bien muy trastornado por la desdichada caída, Rodrigo hizo acopio de valor y desafió a don Pedro, negándose a marchar. El ejemplo de este animó a Zara, y también ella desafió a su padre, el cual, indignado, los mandó encerrar a ambos en un calabozo de su castillo. Entró un escudero pequeño y regordete cargado de cadenas y se llevó a los amantes, demostrando estar un tanto asustado y olvidándose de su papel.