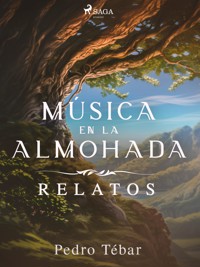
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Una incursión en forma de antología de cuentos en un territorio de ensueño, mágico y terrenal a la vez: Mardencina, en la comarca cordobesa de Los Pedroches. En estos cuentos rurales, bucólicos y apegados a la tierra aparecen criaturas fantásticas, sueños que permean la realidad, personajes inolvidables de un realismo mágico andaluz que nadie como Pedro Tébar es capaz de cultivar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pedro Tébar
Música en la almohada - Relatos
Saga
Música en la almohada - Relatos
Copyright ©1999, 2023 Pedro Tébar and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374474
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A mis hijos:
María,
José Miguel, lluvia ahora,
Mari Cruz y
Ángel M.a
MÚSICA EN LA ALMOHADA
«Es lo mismo que pasa con los recuerdos. A veces –la mayoría–, no son más que carteleras, escenas de una película que se quedó reducida a cuatro o cinco momentos y a la que sólo puede dar vida el foco distorsionado de la máquina del tiempo».
Julio Llamazares
Días de difuntos
Hubo un tiempo en el que Mardencina no tenía cementerio, ni cruces de madera, ni tumbas de granito, ni nombres de mártires o de caídos. La gente lloraba si le picaba el alacrán traicionero o tenía el dolor del clavo. A veces también lloraba hasta de risa si es que a eso se le puede llamar llorar. Sin embargo sus habitantes estaban intranquilos, temerosos de no saber qué harían con sus cuerpos, deseosos de que alguien pasara a mejor vida para que el arcipreste, que por aquellos tiempos mandaba tanto en los muertos como en los vivos, decidiese el lugar exacto donde reposarían sus restos. Y es que hoy la gente sólo se preocupa de que en su vejez no le falte una buena pensión, pero entonces todos adivinaban o sabían de la vida tan rica y variada, tan licenciosa a veces y de libres costumbres, que se hacía en un cementerio.
Al principio los difuntos del pueblo vivieron su largo purgatorio cerca de los melonares y las huertas de las afueras. Allí fueron felices ejerciendo por libre de campesinos y hortelanos, podando las viñas por las noches y fabricando a hurtadillas un zumo de alta graduación que bebían en sus propias calaveras. El arcipreste, que lo probó un miércoles de ceniza, porque aún no estaba claro si este día pertenecía al Carnaval o a la Cuaresma, dejó dicho que, en adelante, fuese aquel el vino de sus misas, que tomado en ayunas, antes de la celebración, le ayudaba mucho en sus sermones y que, cuando levantaba la Hostia consagrada, él veía a Dios, cosa que hasta ahora nunca le había ocurrido.
Fue aquel un tiempo muy feliz, de armoniosa convivencia con los vivos de los que apenas los separaban unos años. Tuvieron fama los amores del difunto Olegario, alcalde pedáneo durante mucho tiempo, y la difunta Hortensia que administró con eficiencia largos años la única tienda de ultramarinos del lugar. Salían a pasear en las mañanas por las calles del pueblo y conversaban con Tomasón, el nuevo alcalde, al que Olegario instruía y aconsejaba en sus bandos y pregones de buen gobierno. En las anochecidas hacían el amor sobre los panteones y el traqueteo de sus esqueletos se escuchaba desde la plaza alertando a los retozones monaguillos, pues aquel ruido de amores de matraca era la señal inequívoca de que había llegado el toque de ánimas. Olegario había tenido orquitis de pequeño y presentaba un halo redondo y fluorescente donde antaño tuviera los testículos, cualidad ésta que entusiasmaba a Hortensia y la guiaba a conciencia hasta su amado en todas sus maniobras de aproximación, dada la oscuridad que poco a poco iba llegando a aquel recinto. La mala iluminación de los cementerios ha sido siempre proverbial.
Poco a poco se fue llenando el camposanto, nada de nichos y pisos de escalera, tan apretujados, nada de lamparillas a pila de petaca ni de flores de plástico. Nuestros difuntos disfrutaron allí, alrededor del primer oratorio del pueblo, en un lugar alto y ventilado llamado Casas Blancas, de un terreno ecológico y florido, vivían dentro de la tierra y habían puesto nombre a todos los gusanos. Fueron llegando allí los primeros accidentados y de muerte violenta, los muertos sorprendidos, los que más fácilmente se recuperaban. Allí llegó Florindo, al que picó la víbora mientras hacinaba la paja del garbanzo. Al difunto Florindo le entraron desde entonces fervores de alquimista y sueños de boticario, pues con el veneno, que conservó celosamente, fabricaba antídotos y vacunas que él ofrecía a los vivos a cambio de tabaco y de que pregonaran por todas las esquinas que todo se lo debían a él. Llegó a gozar de cierta fama aun en los pueblos vecinos y más alejados, pues de allí le llegaban, sobre todo los veranos, una gran variedad de pacientes inoculados. Florindo los recibía junto a las tapias, en grupos ordenados, y sólo el relente que despedían sus huesos los aliviaba. También tuvo allí sepultura el suicida Antolín, muy mejorado ahora por el frescor del suelo de la cruel rozadura que le quedó bajo el cogote tras de su colgadura y que ayudó después a los piconeros acarreando leña y enlazando los haces con la cuerda del crimen. Y el ahogado Nemesio al que, como tardaron tanto tiempo en sacarlo del chabalcón, le sobrevino, después de muerto y debido a la humedad, una artritis furiosa que casi le impedía andar. Empezaron todos a conocerle como «el cojo Nemesio» y él se desgañitaba tratando de convencer a sus vecinos de que no era cojo ni lo había sido nunca sino un pobre enfermo postmortem, y se lo demostraba midiendo y remidiendo una y otra vez la largura exacta y equilibrada de todos sus huesos.
Andando el tiempo y construido ya el gran santuario de San Miguel, el arcipreste, siguiendo la santa y piadosa costumbre de aquella época, mandó enterrar a los difuntos dentro del templo por lo que el cementerio antiguo fue perdiendo actualidad y sus inquilinos, después de una ruidosa asamblea en la que también participaron muchos vivos vecinos, decidieron trasladarse en ordenada comitiva al nuevo. Encabezó la marcha, en consideración y homenaje de su edad, el difunto Tolín, niño de cuatro años que murió de una colitis galopante ya que era muy dado a las diarreas estivales para las cuales ningún efecto hacía el agua con limón que le preparaba su madre. Detrás de él Olegario y Hortensia, cogidos de la mano, daban autoridad y nombradía, como muertos mayores, a aquella manifestación. Tomaron posesión de las mejores tumbas y de situación más privilegiada, las que daban a la plaza mayor y a la carretera, que estaban ya excavadas y aireándose y desde las que se podía oír el murmullo de la gente y el ruidoso volar de los vencejos. Los muertos más recientes que les fueron llegando, nunca les discutieron su propiedad y les reconocieron siempre su vieja condición de pioneros, respetando escrupulosamente la antigüedad.
Éste de San Miguel fue un cementerio pío y mucho más cosmopolita. Las difuntas solteras organizaron pronto comedores sociales para los más necesitados, la limosna de San Vicente, una cofradía a San José, esposo amantísimo de María, y un ropero. Doña Paz y Gertrudis, difuntas de bula y oropel, a las órdenes siempre del arcipreste y los coadjutores, establecieron en la feligresía la catequesis. Bajo el altar de la Virgen del Carmen colocaron su escuela y allí recibían a los niños y niñas comulgandos. Al principio todo fueron lloriqueos, aspavientos y miedos. Pero pronto los niños aprendieron a tocar el xilófono en el costillar de las beatas y a arrojar bolitas de anís y de alcanfor a las cuencas oscuras de sus calaveras. Mientras, las niñas, remilgadas y tristes, en sus sillas de anea, recitaban el Credo como los papagayos y ensayaban con hostias aún no consagradas, que Gertrudis les daba con mucha reverencia, como preparación para la Comunión. Doña Paz les promete que si siguen así les van a regalar los lacitos morados que ellas guardan celosas y a los que han borrado con agua del refugio la anilina dorada de sus dedicatorias, tan piadosas algunas como aquella que dice: «Tu dolorida esposa, tus hijos y tus nietos no te olvidan».
Los difuntos varones, cuando llega la tarde, se sientan en las gradas de la iglesia y miran maliciosos a los tratantes y arrieros que juegan a las cartas en las puertas de la vieja posada. Cuando los llama el posadero se hacen los remolones y miran a la torre. Luego, de uno en uno, para no molestar con el «trac, trac» de su osamenta a los que juegan, van llegando a las cartas y al vino. Se sientan en el suelo y celebran los tacos y las maldiciones de los arrieros. Es tal la algarabía, que el sacristán Domínguez viene con órdenes concretas para pedir silencio, pues así no puede asistir nadie con devoción a la novena ni rezar el Rosario. Enarbola la larga caperuza para apagar las velas y los difuntos callan mientras adoptan la postura fetal. Pero cuando se aleja, agitan suavemente los largos metacarpos sin uñas de sus manos y un sonido de burla de claqué se extiende por la plaza. Un tal Filipo, que sirvió de corneta en el ejército, intenta trompetear al sacristán entubando los huesos de su mano derecha, pero el aire se escapa por rendijas y claros y le sale un sonido muy blando y desigual.
El arcipreste quiere, para llenar sus horas muertas y para que dejen de frecuentar las cantinas y bares, organizar un coro para ellos. Las difuntas se quejan porque las discrimina, pero él se mantiene en sus trece y les recuerda que no sería prudente, por las habladurías, el mezclar los dos sexos. No obstante, para acallar sus crecientes protestas, les promete crear la escolanía del Sagrado Perdón, sólo con voces blancas, y nombrar a doña Paz directora en funciones para el reclutamiento. No es fácil la tarea pues, aunque las haya de todas las edades, la mayoría tienen ya cascada la voz debido a la frialdad de aquella plaza y a las aguas que corren bajo los adoquines. Sólo Juana Ramírez, que fue rezadora en entierros y duelos, conserva aún un tono plañidero, casi profesional, que, reeducado, puede prestar a la comunidad grandes servicios. Y la niña Asunción, que murió de fiebre intermitente en el momento justo, cuando su voz de querubín había alcanzado su cabal madurez y perfección. Las mayores disputas y piques llegan luego, cuando la directora, enarbolando una tibia finísima de un sietemesino bondadoso y amable que no opuso resistencia ni lucha a aquel expolio, trata de colocarlas y ordenarlas, según sus estaturas, para los ensayos. Como las más altas se vieron relegadas al final de la sala protestan acaloradamente haciendo rechinar sus articulaciones. Ellas saben de la dentera feroz del arcipreste y amenazan con seguir practicando en su presencia aquel chirrido si no abandonan pronto aquel lugar tan ominoso. Andrés, el campanero, que pasa por allí camino de la torre, se detiene un momento y curiosea perdido entre el tumulto. Y en un aparte le dice a doña Paz que las coloque en círculo y que ensaye bajo el altar mayor, bajo el crucero. Ella, por probar, las coloca en el lugar exacto, se sube al presbiterio y desde allí contempla cómo sus calaveras se pintan de azul y de morado con las luces que entran desde los ventanales. Al arcipreste le agrada tanto aquella escena tan cinematográfica que da permiso expreso, siempre que limpien a conciencia el polvillo amarillo que cae de sus huesos cuando los rozan, y dejen el recinto libre y ordenado para misa mayor los días de precepto.
El coro de los hombres fue un fracaso total. Era tal el resabio contraído en las largas tertulias con contrabandistas, viajantes y arrieros, que sólo consentían preparar canciones de prostíbulo y cuartel y querían convencer al arcipreste para que los dejara ensayar por su cuenta. Éste, que tenía pensado para ellos un repertorio más pío y eclesial, distintas salves a la Virgen de Luna y cantigas de auroros, puso el grito en el cielo y los amenazaba con sellarles las tumbas durante el sueño o denunciarlos al alcalde por alborotadores y ateos. Ellos, para burlarse, y dando ya por perdido el intento, salen por grupos desde la oscura sacristía y cantan gregoriano en las esquinas, un gregoriano alegre y muy poco ortodoxo, con un sabor inconfundible a serenata y a juerga.
Aquella especie de república y aquella paz difícil entre muertos y clero vino a romperse por un triste suceso. Y es que, por aquel tiempo, asoló a Mardencina una cruel epidemia, muy contagiosa, de tercianas y tabardillos. Era tal la indigencia y el hambre que los vecinos morían por docenas a diario. El sagrado recinto de la iglesia, con olores de incienso y tufillo de ceras, fue incapaz de absorber tantos difuntos y las tumbas llenaron los alrededores amenazando con invadir la carretera. Una noche de julio difuntos y difuntas celebran asamblea a los pies de la torre y acuerdan pedir al arcipreste que declare completo el cementerio. El cura se resiste porque resulta cómodo tener el camposanto tan cerca de la casa, pero al final conviene que es tal el desorden y la anarquía que hay en el lugar, que si ahora resulta ingobernable más lo será si le siguen llegando en tal cantidad los nuevos inquilinos. El alcalde declara que en el Ayuntamiento no hay fondos disponibles para el alojamiento de los nuevos difuntos, y los antiguos, para obligarle, hacen pintadas por las noches en las fachadas del Cabildo y la Audiencia donde lo tachan de usurero. Pronto se les descubre porque, al anochecer, las frases insultantes fosforecen, señal inconfundible de que se han realizado con pintura de ceniza de huesos.
Por fin un rico sacerdote, don Romualdo Moreno de Pedralba, nativo de la villa, costea a sus expensas un nuevo cementerio, menudo y coquetón, alrededor de una pequeña ermita que había en las afueras bajo la advocación de San Gregorio. Se ofreció a los viejos difuntos, como se hiciera antaño, una tumba alegre y soleada en el nuevo solar. Pero nadie quiso perderse las tertulias, ni las vistosas procesiones que organizaba la parroquia, ni el sonido tan familiar de las campanas. El flamante cementerio, rodeado de frutales y de huertas, pronto quedó pequeño y hubo que ensancharlo por sus cuatro costados dejando la ermita al frente como iglesia. Sus vecinos fueron desalojados durante un tiempo para acondicionarlo y anduvieron errantes por los alrededores, azuzando las burras de las norias y robando las lechugas más blancas de los hortelanos. A los más revoltosos los amontonaron en el rincón de una alta pared y allí estuvieron día y noche, bajo la atenta mirada de un carcelero municipal que entretenía su larga espera contando una y otra vez el número de las calaveras. Si le faltaba alguna los ponía firmes en una larga fila y los volvía a contar, esta vez con mucha más cautela y atención.
Nunca tuvo muy buena fama aquel lugar. Por eso cuando, pasado el tiempo, la Ilustre Corporación de Mardencina consiguió ahorrar los ciento ochenta mil reales en que los técnicos presupuestaron un amplio y moderno cementerio, se construyó el último y decisivo en un cercón lindante con el viejo callejón de Conquista. Allí se trasladaron los de San Gregorio en religiosa peregrinación una mañana, acompañando al clero parroquial y a los vecinos. El alcalde se había ocupado de todos los detalles. Abría la comitiva una sencilla cruz alzada, seguida de la imagen venerada del patrón San Miguel. El párroco y la Corporación iban detrás y, por fin, los difuntos en dos filas larguísimas. Después de la misa inaugural tomaron posesión de las tumbas y alabaron, muy educadamente, su perfecto acabado. Y para terminar, en el prado de acceso a la puerta principal, se celebró, dada la hora tan temprana, un abundante desayuno a base de churros, chocolate, dulces caseros variados y licores.
La feliz convivencia y armonía de aquella urbanización fue pronto interrumpida. Llegaron años difíciles y muy negros. Los primeros disparos turbaron aquel lugar tan civilizado y tan próspero y soliviantaron a sus moradores que no habían vivido nunca tiempos de tanta confusión. Una mañana de julio fueron llegando los primeros difuntos fusilados. Aquellos muertos fueron siempre muy distantes y extraños, andaban cabizbajos y tristes y no aceptaron nunca su muerte tan violenta. Con el tiempo también llegaron los otros fusilados y allí, donde no hubiera nunca banderías ni partidos, ahora la vida se hacía insoportable por las riñas y gritos. Las décadas siguientes, colmadas de modorra, devolvieron una paz de neblina y narcótico al cementerio. Nunca volvió a ser igual la vida de los muertos. En un lugar central, en el patio primero, se erigió un túmulo en granito con filas interminables de nombres de caídos. Tuvieron que pasar cuarenta años para que otro túmulo, en el patio tercero, aquel que de pequeños llamábamos «patio de los suicidas», equilibrase con más nombres tantos años de olvido.
Restaurada la paz, los fusilados, todos los fusilados, se integraron sin odios ni rencores a la vida humilde y apacible de aquel cementerio dormitorio, ahora ya definitivo y consolidado.
Domingo Santísimo
Tía Enriqueta era tímida y suave como el plumón de un palomino. Creció tan despacito que ya desde pequeña todos sabían que su color sería el violeta. Violeta como sus dedos violeta, como su voz violeta que se encogía para no molestar y quedaba flotando en los rincones por si alguien, algún día, quería escucharla y atenderla. Violeta como su hábito violeta, con borlón amarillo, de Jesús Nazareno. Ella habría de llevarlo y consumirlo, vistiéndolo como promesa por aquella hermana Ana que murió tan joven, por el mal de piedra de la abuela, madre tiene otra vez el dolor, el ladrillo y la tila, por la negra flor que brotó en el pecho de otra hermana, cuando las brevas de la higuera del patio, ternísimas antaño, endurecieron y los tordos negrísimos no quisieron venir al banquete como cada año. Hábito violeta quizá también por mí, que crecía enclenque, como un golondrino prematuramente destetado.
Tía Enriqueta miraba siempre las cosas a través del visillo de las ventanas. Por eso hubo siempre, entre ella y el mundo, un velo semitransparente que la desvanecía y daba a su figura aquella apariencia tan personal de desamparo y desvalimiento.
Pero un día, cuando los monagos de la iglesia parroquial terminaban el toque de ánimas, descubrió junto a la acera de su casa un mocito que la miraba. En un instante la habitación se le llenó de mimosas, el aire se le volvió dorado y el perfume se le antojó tan intenso que abandonó la ventana con un sonrojo amarillo que le duró varios días, tantos como tardaron en afligirse las bolitas redondas y suaves de aquellas flores que ella colocó en ramitos por toda la casa.
Eulalio Palmera era alto y educado, músico y carpintero, comunista y poeta. El olor a resina y aquella claridad de su voz al hablarle atolondraron por completo a tía Enriqueta que abandonó el color morado y se pasaba las horas y los días dándole manotazos ciegos al velo ya casi opaco, que la difuminaba, porque quería que él la contemplase con la gloria rotunda de sus dieciocho años. Él, para sorprenderla, se subía cada noche al caballete del tejado de su casa y tocaba el violín para ella. Y tocaba y tocaba hasta que los gallos retintos de los alrededores se unían, alborotados, a aquella serenata larga que comenzaba casi al avemaría y terminaba siempre con el amanecer.
Ella, desde el día feliz de las mimosas, adornó su cabeza con una diadema amarilla de flores circulares y la abuela Isabel tenía que cepillarle cada noche el pelo para desprenderle el polvillo de oro que la envolvía fosforescente.





























