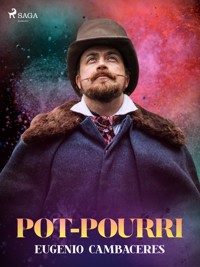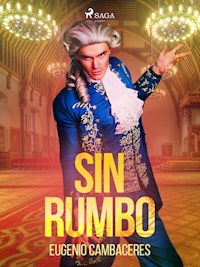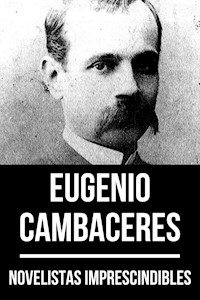Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta novela, subtitulada «Silbidos de un vago» al igual que «Pot-pourri» (1882), narra la historia de Pablo, un joven argentino adinerado que viaja a París y se entromete en la vida de dos mujeres: una prostituta y una condesa. Sus conquistas atraerán la desgracia sobre él y sus amantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eugenio Cambaceres
Música sentimental
Saga
Música sentimental
Copyright © 1884, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726642384
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
El «Orénoque», de la compañía «MESSAGERIES MARITIMES», acababa de fondear frente a Pauillac con cargamento general de mercaderías humanas procedentes del Río de la Plata y escalas del Brasil.
Lotes de pueblo vasco, hacienda cerril atracada por montones, en tropa, al muelle de pasajeros de Buenos Aires, diez o quince años antes, con un atado de trapos de coco azul sobre los hombros y zapatos de herraduras en los pies.
Lecheros, horneros y ovejeros trasformados con la vuelta de los tiempos y la ayuda paciente y resignada de una labor bestial, en caballeros capitalistas que se vuelven a su tierra pagándose pasajes de primera para ellos y sus crías, pero siempre tan groseros y tan bárbaros como Dios los echó al mundo.
Surtido de portugueses y brasileros alzados en Río, Bahía y Pernambuco. Gentes blandujas y fofas como la lengua que hablan.
Pasan su vida abordo descuajados sobre asientos de paja, comiendo y vomitando mangos y, aunque entre ellos suele haber uno que otro que medio pasa, en cambio, la casi totalidad enferma es vulgar, dejada y sucia.
Cuestión de sangre y cuestión de temperatura.
Tenderos franceses y almaceneros españoles en busca de sus respectivas pacotillas.
Media docena de arrastradas, albañales de détritus humanos.
Y, por último, uno que otro particular decente que, solo o con su familia, viaja por quehacer o diversión.
Toda esta masa híbrida del gusano-rey se agita, se codea, se empuja y se agolpa confundida por entre altos de baúles y maletas, en una atmósfera de entrepuente, amasada con peste de bodega, aceite rancio de máquina y agrio de sudor.
Es que acaba de oírse el silbato de la lancha a que van a ser pasados para llegar a Burdeos y nadie quiere quedarse atrás, lo que no importa, por supuesto, que nadie llegue primero.
Entre los presentes estoy yo y está el héroe de mi cuento.
¿Qué es?
En globo, uno que va a liquidar sus capitales ese mercado gigantesco de carne viva que se llama París.
En detalle, un hombre nacido en Buenos Aires; ha heredado de sus padres veinte mil duros de renta y de la suerte, un alma adocenada y un físico atrayente.
En buenas manos, habría tenido, acaso, nociones de generosidad y de nobleza, talentos posibles a veinticinco años, sobre todo cuando se nace de pie, se va viviendo sin la lucha por la vida y se aprende honradez y dignidad como un adorno, como se aprende equitación o esgrima, sin que cueste.
Mezcla de criolla con sangre pura bretón, el cruzamiento había dado un ejemplar mestizo notable por la belleza robusta de las formas del norte bronceadas al fuego del mediodía.
Pablo podía, en suma, llegar a ser lo que se llama en el argot de los bajos fondos mundanos donde iba a zambullirse de cabeza, un tipo a toquades.
Nos trasbordamos:
—Venga a almorzar conmigo, le dijo.
—¿Adónde?
—Abajo.
—¡Hum!... me parece más prudente esperar a que lleguemos a Burdeos.
—No tenga miedo; en Francia, hasta los zonzos saben comer.
—Es que yo quisiera ver esto, insistió, señalando las costas del río.
—Lo que esto tiene que ver es el vino que produce y el vino se ve en la mesa.
En cuanto al río, proseguí, es un pedazo del Paraná, angosto y con agua sucia.
Se diría que necesitando tierra, aquí donde no caben, le hubieran revuelto el fondo al apretarlo.
Desprendidos del trasatlántico, habíamos andado apenas pocas millas, cuando un chaparrón como baño de lluvia, de esos que se desgajan de golpe, puso en derrota a la distinguida concurrencia, precipitándola puente abajo hasta el trou disfrazado con el pomposo nombre de cámara donde Pablo y yo nos encontrábamos y, donde con aquella invasión de bárbaros, vinimos a quedar como unos encima de otros.
—Sabe, me decía mi compañero entre una docena de ostras y una botella de Chablis que nos vimos obligados a tragar de perfil, no pudiendo hacerlo de frente, que el vehículo este estaría bueno, cuando más, para las alturas de Goya o la Asunción, pero que no se explica entre gente que tiene fama de entender la biblia!
—Precisamente porque estos la entienden mejor que nadie y son muy prácticos, mi querido señor, es que no nos tratan como a cristianos, sino que nos echan a tierra en cuenta de bestias, metidos en una especie de chiquero viejo.
Hace veinticinco años que experimenté por primera vez el sistema y debo declarar en honor a la verdad que han tenido el talento de conservarlo religiosamente intacto.
Ni una silla en que poder sentarse, ni una lona sobre cubierta, ni un palmo de aire potable en esta cueva infecta y sofocada.
Pero, ¿qué se le importa a la empresa del pasajero con quien trafica y de sus anchas, si no le han de pagar un medio más, ni ha de recibir por eso un medio menos?
Llega Vd., téngalo entendido y no lo olvide para su gobierno, a la tierra donde los hombres andan a la cabeza de los demás; donde, desde el lujo que halaga la vanidad, hasta el agua que apaga la sed, todo en el comercio de la vida, reduce a un problema de aritmética cuya más simple expresión es la siguiente: sacar el quilo al prójimo, esquilmarlo, explotarlo, quitarle hasta la camisa, si es posible, con esta a limitación: guardar las formas, es decir, manejarse de manera que no tenga derecho a terciar la policía, deslinde de la honradez individual; donde los más nobles impulsos, las necesidades más íntimas del corazón y del alma, el hogar, la familia, se convierten en un asunto de plata que irrita; donde se llega hasta decir: Fulano ha hecho un magnífico negocio, se ha casado con tantas mil libras de renta, aunque esas tantas mil libras de renta vengan a ser el precio de su porvenir y de su vida indecentemente vendidos a un ser enfermizo y ruin y, de ese pacto monstruoso, salgan hijos escrofulosos y raquíticos.
Pisa Vd., en suma, la latitud del globo, donde más echada a perder está la cría.
¿Por qué, tiene acaso ella la culpa, lleva en sí, más que otra cualquiera, el germen del vicio, causa de su propia corrupción?
No, sin duda.
Es un fenómeno perfectamente natural y perfectamente lógico.
La población se amontona hasta estorbarse; el exceso mismo del progreso trae aparejada la más cruel dificultad en los medios de existencia —solo el lazzarone y el paria se conforman con vestirse de andrajos y alimentarse de cáscaras —aferrado a la vida por instinto y a la vida sin privaciones ni miserias, pedir, entonces, al hombre que viva para los demás es un absurdo.— ¡Feliz cuando consigue a duras penas vivir para él mismo!
De ahí que no dé nada, si nada le dan a él y que, dando uno, quiera agarrarse mil; de ahí el imperio de un egoísmo absoluto; de ahí la relajación moral; de ahí la degradación de la especie, tanto más grande y más completa, cuanto mayor es el grado de civilización que se alcanza.
Ahora, repróchele, si se atreve, al pueblo francés ser el primer pueblo del mundo...
Lormont, dije después de un silencio, mirando afuera por el tragaluz que tenía en frente.
Nos faltan diez minutos de camino. Subamos si quiere ver la entrada del puerto y el aspecto de la ciudad.
Esa misma tarde tomé el rápido y, después de zangolotearme infamemente toda la noche sin conseguir pegar los ojos, acaso porque alquilé un sleeping-car, o sea, carro al uso personal de los que quieren dormir, llegué a las cinco de la mañana a París.
II
Pocos días después, recibí la visita de Pablo:
—Vine anoche, me dijo y mi primera salida ha sido para Vd.
El deseo de saludarlo, primero y, luego, no se lo quiero ocultar, me trae también un sentimiento mezquino de egoísmo.
Ando literalmente boleado. El ruido, la confusión, la gente, el tumultuoso vaivén de este maremágnum, me han aturdido hasta azonzarme.— No sé que rumbo agarrar y tengo miedo de enderezar por donde no es comida.
Estoy, en una palabra, hecho un bodoque arribeño que sueltan, como nuevo en Buenos Aires.
En tan fieros aprietos, vengo a pedir a Vd., hombre práctico, que me tienda una mano protectora, que me haga el servicio de indilgarme en este infierno.
—Es decir que pretende Vd. poner a contribución mis conocimientos en el ramo, no es así, quiere que lo ciceronee?
No veo en ello inconveniente. Y para probarle toda mi buena voluntad, entro inmediatamente en funciones.
Desde luego, mi buen señor, tiene Vd. una figura imposible: zapatería de Fabre, sastrería de Bazille, sombrerería de Gire, agregué, hurgándolo de la cabeza a los pies.
Muy correcto en Buenos Aires; pero aquí, donde uno es siempre lo que parece, no cuela, raya con eso!... y si pretende hacer camino, es de necesidad urgentísima que se mande cambiar de forro cuanto antes.
—Ya está; deme las señas y me largo instantáneamente.
—Lárguese enhorabuena, primero, a lo de Alfred, avenida de la Ópera. Le harán pagar más caro que en cualquiera otra parte, pero, en cambio, después de probarle la ropa diez veces, le vestirán peor.
—Si es así, no veo que valga la pena...
—Al contrario, vale la pena y mucho.
Sobre el mérito del artículo, está el nombre de la casa y la réclame consiguiente. Es de rigor.
Vaya, luego, a lo de Charvet, calle de la Paz; se encontrará con un camisero conveniente. En seguida, a lo de Pinaud, sombrerero y, por último, lléguese por la zapatería de Galoyer, boulevard des Capucines. Le fabricarán unas chatas blindadas de cuatro suelas y varias toneladas de porte, sistema inglés. Cálceselas aunque le queden nadando. Entre esta gente es de muy buen tono ser patón porque el príncipe de Gales es patón.
Póngase, como quien dice, en compostura y después vuelva a verme que yo me encargo del resto.
¡Ah! me olvidaba decirle que trate un coupé y alquile un appartement. En el boulevard Haussmann, a la altura de la Ópera, los hay habitables por mil francos mensuales, más o menos.
III
No se lo hizo decir dos veces. Así que hubo salido de manos de los referidos industriales, el joven Pablo se me presentó pelechado.
Su individuo trasudaba, es cierto, un quién sabe qué a flamante, un falso aire de tienda de tapicero o casa recién puesta. Dorados y barnices que están diciendo a gritos: aquí hay plata, pero falta el roce del uso que deslustra, las arrugas de la costumbre que quitan el olor a parvenu.
La verdad, no obstante, sin pretender pedir peras al olmo, es que estaba confesable:
—¿Por dónde empezamos?
—Por esto.
Y tomando una pluma, escribí:
«Loulou:
»Te mando un coupon de avant-scène para esta noche en el Palais Royal.
»Lleva contigo a Blanca, p. ej.
»A mi vez, estaré yo en la orquesta con uno de mis paisanos.
»Iremos después al cabaret, etc.
»Tuyo».
Madame L. de Préville, puse en el sobre, rue Delaborde, 4.
IV
El teatro empezaba de despertar de su sueño de veinte horas en un ambiente mohoso de encerrado, para presenciar por la centésima vez la representación de la misma farsa.
La vieja araña colgada del cielo raso, con sus picos a media fuerza y sus facetas de vidrio pardo, lo bañaba en una semiluz polvorienta y avara que blasfemaba con el oro de un decorado de cargazón.
Las capas de arriba se hallaban repletas ya de blusas y de cofias, público de franco y medio que, por no perder una coma de lo que empieza a verse a las ocho, hace cola en la calle desde las cuatro. Grupos de hombres y mujeres entraban, a su vez y ocupaban sus asientos en la platea, balcones y palcos, mientras los de la orquesta, con sus caras demacradas de abrutis, templaban el instrumento, compañero de miserias, ganapán del oficio, para una de esas musiquitas canallas como la índole del espectáculo a que sirven de preludio.
—No comprendo, exclamaba Pablo mirando de arriba abajo, como estos teatros tan chicos llegan a costearse pagando artistas de primer orden.
—Es, sin embargo, bien fácil de comprender.
¿Cuántas personas cree Vd. que caben aquí?
—Quinientas, cuando más.
— Se equivoca: mil.
—Mil, ¿dónde, cómo?
—De una manera muy sencilla: metiendo dos donde apenas hay lugar para uno.
Vd. se ahoga, le falta el resuello, no puede ni rascarse, tiene que pasárselo en cuclillas y tieso como palo a pique para no invadir al vecino sometido al mismo régimen disciplinario.
Pero eso no importa un zorro; es fuerza que los dos quepan y caben.
El lado higiénico y moral de la cuestión?
Saque el cuadrado y el cubo. Divida, luego, entre el número de presentes y le resultará esto: alrededor de media vara de aire por cabeza, es decir, lo suficiente para que uno reviente como en camareta.
Pero, se le ocurrirá decir a Vd., aquí, entonces, no hay policía ni un demonio, cada cual hace lo que se le antoja?
¿Policía? Si señor que la hay, y la mejor policía del mundo, s'il vous plaît. Solo que, arriba de la policía, de la higiene, de la salud y de todo, está la explotación de marras.
Es un rasgo del carácter nacional, voilà tout.
No vaya a figurarse, por otra parte, que los elencos cuestan un negro con pito y todo, ni que se va a encontrar Vd. con cómicos de talla.
Hago, bien entendido, excepción de dos o tres escenas, de la Comédie Francaise, sobre todo, templo consagrado al arte.
Aquello ya no es farsa, es verdad. Allí no se miente, se siente. No es la inteligencia que produce, confiada a la inteligencia que traduce. No es Augier en manos de Coquelin; no es el personaje de la comedia, obra fecunda de la fantasía. Cito al acaso: es el hermano de la Aventurera, es Aníbal el que agarra una botella vacía que está llena, va bebiendo hasta vaciarla y acaba por emborracharse y por dormir la borrachera con la plácida beatitud de los borrachos.
No es Corneille en boca de Agar que recita el Horacio. Es la encarnación misma de Camila abatida por la pena la que se irgue terrible al oír el nombre aborrecido de Roma y, loca de dolor por la muerte de su amante, lanza contra su patria la tremenda imprecación.
Se ve, se oye, se palpa, se siente vivir de veras y queda en el alma, sacudida hasta adentro por la fuerza de la emoción, la impresión profunda que solo es capaz de grabar en ella el sello imponente de la verdad.
No hablo, pues, de la casa de Molière, donde, para entrar, me saco el sombrero. Me refiero a los teatros llamados de genre.
Aparte media docena de routiers, especialistas del ramo que divierten porque sí, los otros no pasan de ser unos farsantuelos minúsculos, unos tristes cabotins.
El personal femenino tampoco vale caro, que digamos.
Para esas señoras, el arte no es una carrera, sino un medio de hacer carrera; el teatro una feria y el proscenio una barraca de saltimbanquis, un mostrador donde exhiben desnuda su mercancía que venden a la mejor postura y dinero de contado.
Rodeadas del prestigio de la escena, poudre aux yeux à l'adresse de novicios y mentecatos, atmósfera de artificio donde el gas y la pintura tapan hasta los hoyos de las viruelas, vienen aquí a buscar hombres, como las otras de su misma estofa, tan degradadas como ellas, pero más feas, más brutas, o más sin suerte, tienen su mercado en los veredones del boulevard o en los fondos de barro de los lupanares, donde bajan en procura de una pieza de cinco francos.
Sí señor, esa es la escala y, repito, salvas pequeñas excepciones, unas pocas mujeres de corazón y de talento, en los teatros de París no hay artistas sino plumas.
Entre tanto había subido el telón y empezaba la pieza, La Boule o sea Le Moine (el fraile) que así también llaman en Francia el brasero con que calientan las camas.
Incompatibilidad de humor entro un marido y su mujer, reyertas diarias por quítame allá esas pajas, pleito en separación y, de ahí, una carga grotesca, sin chispa, sin gracia, sin espíritu, salpicada de propósitos sucios.
La mujer quería, a toda fuerza dormir con un fraile. El marido, por su parte, no podía soportar la vecindad de los frailes y, naturalmente, se apresuraba a protestar indignado.
Bastante caliente era él de por sí, sin necesidad de un fraile en la cama para calentarlo...
Ese era el tono, el calibre de aquella turpitud, sin que, para remachar el clavo, faltara tampoco la sal de cocina de las pantomimas inglesas, las payasadas de circo, empujones, sombreros abollados y ropa revolcada.
Una ordure, en fin, al paladar de cierto público parisiense pur sang, que es el público más badaud y, agrego, más francamente idiota de todos los públicos conocidos.
El palmoteo de la claque, esa otra maldición de los teatros franceses, cargante como el repiqueteo de las matracas, se mezclaba a los
Oh! ¡oh!
Très drle!
Epatant! de los ramollis de la orquesta y a las risotadas del público saboreando unas de las escenas más cochinas del repertorio, cuando entraron tres mujeres al primer avant-scène bajo de nuestra derecha.
—¿Las conoce? —me preguntó Pablo—.
—Sí. Una de ellas, la de atrás, esa con la cabeza blanca de canas, peinada en bucles a la antigua usanza, vestida de ropas sombrías, el aspecto severo, el aire reservado y digno, cuya figura se destaca apenas entro la luz borrada del fondo del palco, donde acaba de sentarse, parece, de lejos, cosa que vale, ¿no es cierto?
Se diría una reliquia de la vieja raza francesa, noble esa y pura, en medio de sus preocupaciones necias de sangre.
Ni tal. Acérquesela con el anteojo. Entre una espesa capa de magnesia y colorete que esconde las grietas de un pellejo entumecido por el vicio, verá dos ojos abotagados y turbios como clara de huevo clueco y una boca cuyos dientes de fuina y cuyos labios amoratados y trompudos, están revelando toda la grosería, carnal de la bestia envejecida en cuarenta años de orgías.
En sus buenos tiempos, la llamaban Rigolblague; hoy se deja decir la señora de Preville.
—¿Madre de la de la carta?
—Postiza. En el hecho, su comodín.
Algunas gastan ese lujo, ese género de parentela al servicio de los recién llegados.
Alquilan una madre como se alquila un mueble, una yunta de caballos y la muestran a la distancia, desde el coupé en el bosque, desde la baignoire en el teatro.
Es una manera como otra de faire l'article. Eso les da cierto cachet, las pose en hijas de familia y el truc produce diez o veinte luises más.
Recursos de mise en scène, cábulas del oficio.
Entre las otras dos, elija.
La negra circula con el nombre de Loulou y es hija del azar.
Un antojo a la llama del gas en el entresuelo de restaurant, o un instante de abandono a ojos cerrados, rápido como la dicha que se roba, en la sombra voluptuosa de la alcoba.
Instrumentos de placer, títeres de cuerda, muñecas vivas, París las hace y París las rompe.
Brotan del callejón o la bohardilla como esos pastos que crecen entre los adoquines del empedrado, sin que nadie sepa de donde ha caído la semilla. Son un aceroc de flirtation y pasan por la vida sin hacer surco, dejando apenas, en pos de ellas el recuerdo que deja una hora de locura.
Maciza y tosca, vaciada en el molde del que el Tiziano sacó sus Venus, la rubia ha sido engendrada entre dos besos a boca llena, groseros como un pellizco, de esos que no se dan o, mejor, que no se pegan sino en el estrujón casto y brutal de la cama de aldea después de la bendición del cura.
Destinada por Dios a cuidar gansos, un buen día, el diablo la tienta. Tira los suecos, echa al hombro el lío, deserta el corral y se larga a hacer fortuna a París donde empieza su carrera de criada con el nombre de Fanchon que le dieron en la pila y treinta francos al mes, la sigue de cocotte, con diez o quince mil, llamándose Blanche d'Armagnac —es mucho más chic— y acaba por morirse averiada y sin un medio en el hospital, o por ser un ejemplar de «La Morgue».
He ahí el sempiterno fin de la sempiterna historia.
Ahora que Vd. se las sabe tanto o más que yo, vamos a hablarlas y a concertar con ellas el programa de la fiesta.
Concluido el teatro y suprimida, por supuesto, la señora mayor a quien aventamos en un sapin diciéndole: Vous, allez vous coucher! nos metimos los cuatro en un coupé de dos asientos.
—Maison Dorée, mandé al cochero.
V
Pocos momentos después, entrábamos a un cabinet de dicha casa por un pasadizo angosto oliendo a recalentado.
La alfombra era de Oriente. Los muros, el techo y los muebles, entre los que figuraba una otomana ancha y blanda, tapizados de lampás.
En un tiempo, todo aquello debió haber sido muy bonito. Pero las manchas pardas de vino y de comida de que se hallaba cubierto el suelo, salpicadas las paredes y chorreados los asientos; el negro de humo de las bujías pegado a los tejidos y al dorado de la madera; el cristal de los espejos rayado a sortija, un je t'aime entre una fecha, una Coralie y una insolencia; el défrachi de treinta años de servicios escabrosos, en una palabra, imprimía al interior aquel, algo del aspecto del coche de alquiler mugriento donde uno entra mirando con recelo y levantándose los faldones para sentarse.
Lo que no impide que Pablo se creyera trasportado a un cuento de hadas.
Quien en la edad loca de las ilusiones, deslumbrado por el resplandor fosfórico del mundo, ofuscado por sus fuegos fatuos, no ha pasado por ahí...
Fiebre de vida, hambre de gozar, he ahí lo que se siente; mujeres que la aplaquen, de ahí lo que se busca; impúdicas que la harten, he ahí lo que se prefiere.
Es que, al lado de la voz imperiosa del instinto, está el grito destemplado y chillón de la vanidad.
Es que el brillo de la impura que se vende, su teatro, su alcoba, su orgía, pueden más en una cabeza de veinte años, que la posesión arrobadora, pero ignorada y oscura, de la virgen o de la matrona que se da toda entera en un abrazo, pero que se da solo envuelta entre las sombras del silencio.
Se sueña con la heroína cuyo nombre, prestigiado por el velo de la mentira en las páginas de la crónica o de la novela, suena en nuestros oídos como la promesa de un mundo de delicias.
Se anhela ir a ella, penetrar en el misterio de su vida, compartir sus horas de extravío, vivir envuelto en el torbellino que la arrastra, verla, quererla, dominarla y tenerla hoy, para dejarla mañana y agregar en seguida otra a la lista y otra después y otras más.
Llega entretanto un día en que el sueño se realiza, en que un puñado de oro abre, como por encanto, las puertas del amoroso santuario donde la diosa palpitante y desnuda se muestra encendiendo toda la brutal avidez de los sentidos.
Entonces, se arroja uno jadeante sobre eso que llaman la copa del placer, la agarra y bebe, pero bebe con grosería, empinándola a dos manos y derramando a chorros por entre el borde y los labios lo que no se alcanza a tragar.
Y, en el afán de secarla hasta la borra, se cree que la embriaguez que nos embarga, ese marasmo libidinoso del alma, esa bacanal de la carne, áspera, amarga y deliciosa a la vez, se prolonga eternamente, que el tiempo no trascurre, que aquello no tiene fin.
Qué poco dura, sin embargo, y qué caro cuesta...