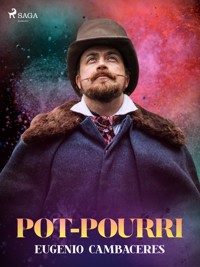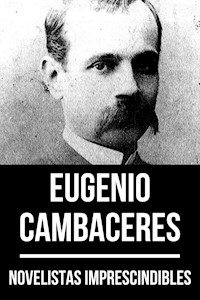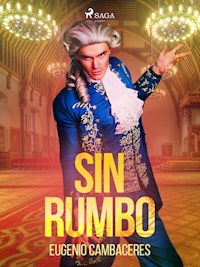
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Sin rumbo» (1885) narra la vida de Andrés, un joven abúlico que padece el mal del siglo. Andrés se aburre de todo: corteja y conquista a mujeres a las que después abandona, pero su vida cambia cuando descubre que una de sus examantes ha muerto y ha dejado huérfana a su propia hija.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eugenio Cambaceres
Sin rumbo
(Estudio)
Saga
Sin rumbo
Copyright © 1885, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726642377
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Primera parte
- I -
En dos hileras, los animales hacían calle a una mesa llena de lana que varios hombres se ocupaban en atar.
Los vellones, asentados sobre el plato de una enorme balanza que una correa de cuero crudo suspendía del maderamen del techo, eran arrojados después al fondo del galpón y allí estivados en altas pilas semejantes a la falda de una montaña en deshielo.
Las ovejas, brutalmente maneadas de las patas, echadas de costado unas junto a otras, las caras vueltas hacia el lado del corral, entrecerraban los ojos con una expresión inconsciente de cansancio y de dolor, jadeaban sofocadas.
Alrededor, a lo largo de las paredes, en grupos, hombres y mujeres trabajaban agachados.
La vincha, sujetando la cerda negra y dura de los criollos, la alpargata, las bombachas, la boina, el chiripá, el pantalón, la bota de potro, al lado de la zaraza harapienta de las hembras, se veían confundidos en un conjunto mugriento.
En medio del silencio que reinaba, entrecortado a ratos por balidos quejumbrosos o por las compadradas de la chusma que esquilaba, las tijeras sonaban como cuerdas tirantes de violín, cortaban, corrían, se hundían entre el vellón como bichos asustados buscando un escondite y, de trecho en trecho, pellizcando el cuero, lonjas enteras se desprendían pegadas a la lana. Las carnes, cruelmente cortajeadas, se mostraban en heridas anchas, desangrando.
Por tres portones soplaba el viento Norte: era como los tufos abrasados de un fogón:
-¡Remedio! -gritó una voz.
La de un chino fornido, retacón, de pómulos salientes, ojos chicos, sumidos y mirada torva.
Uno de esos tipos gauchos, retobados, falsos como el zorro, bravos como el tigre.
El médico -un vasco viejo de pito- se había acercado munido de un tarro de alquitrán y de un pincel con el cual se preparaba a embadurnar la boca de un puntazo que el animal recibiera en la barriga, cuando, de pie, junto a este, en tono áspero y rudo:
-¿Dónde has aprendido a pelar ovejas, tú? -dijo un hombre al chino esquilador.
-¡Oh! ¡y para qué está mandando que baje uno la mano!...
-Lo que te está pidiendo el cuerpo a ti, es que yo te asiente la mía...
-¡Ni que fuera mi tata!... -soltó el chino y, sacando un pucho de la oreja lo encendió con toda calma, mientras, cruzado de piernas sobre el animal que acababa de lastimar, miraba de reojo al que lo había retado, silbando entre dientes un cielito.
La burla y las risas contenidas de los otros festejando el dicho, como un lazazo agolparon la sangre al rostro de este:
-¡Insolente! -gritó fuera de sí y al ruido de su voz se unió el chasquido de una bofetada.
Echar mano el gaucho a la cintura y, armado de cuchillo, en un salto atropellar a su adversario, todo fue uno.
La boca de un revólver lo detuvo.
Entonces, con la rabia impotente de la fiera que muerde un fierro caldeado al través de los barrotes de su jaula, el chino amainó de pronto, envainó el arma cabizbajo y, dejando caer sueltas las manos:
-¿Por qué me pega, patrón? -exclamó con humildad, haciéndose el manso y el pobrecito, mientras el temblor de sus labios lívidos acusaba todo el salvaje despecho de su alma.
-Para que aprendas a tratar con la gente y a ser hombre... Villalba, recíbale las latas al tipo este, páguele y que no vuelva a verlo ni pintado.
Luego, a los otros:
-Si alguno de vds. tuviera algo que observar, puede ir abriendo la boca; por la puerta caben todos.
El viento entró en remolino. En medio de la densa nube de tierra que arrastraba, se oyó el ruido repicado de las tijeras hundiéndose entre la lana, sonando como cuerdas tirantes de violín.
- II -
Sobre la cumbre de un médano en forma de caballo corcovado, se alzaba el edificio. Un pabellón Luis XIII, sencillo, severo, puro.
Dos cuerpos lo formaban flanqueados por una torre rematada en cono.
En la planta baja, sobre la entrada a la que seis gradas conducían, una marquesa tendía el vuelo elegante de su techo.
Del vestíbulo, por la puerta de enfrente, se pasaba a una sala-comedor. A la izquierda el escritorio, a la derecha una escalera, por la torre, llevaba al dormitorio, toilette y cuarto de baño de la planta superior.
Más arriba, en el alero, piezas para criados, dando al resto de la casa hasta la cocina y dependencias del sótano, por otra escalera chica de servicio.
Desde lo alto y sin que alcanzaran a estorbar la vista, al frente, la bóveda viva de una calle de paraísos abriéndose en ancho semicírculo de tullas alrededor de la casa; atrás, hacia las otras dependencias de la estancia y, cuesta abajo, un patio sombreado por parrales y, a los lados, los montes de duraznos y de sauces partidos en cruz por largos caminos de álamos, se divisaba la tabla infinita de la pampa, reflejo verde del cielo azul, desamparada, sola, desnuda, espléndida, sacando su belleza, como la mujer, de su misma desnudez.
Una faja de nubes amarillas, semejantes a un inmenso trebolar en flor, coronaba el horizonte.
A lo lejos, vapores blancos flotaban como agua sobre el campo.
El sol ardiente de Noviembre bajaba por el cielo como una garza sedienta cayendo a beber en la laguna.
Cerca, sobre una loma, la mancha gris de una majada.
Acá y allá, sembradas por el bañado, puntas de vacas arrojando la nota alegre de sus colores vivos.
Las perdices silbaban su canto triste, melancólico. Los jilgueros y benteveos, cansados, se ganaban a hacer noche en la espesura del monte, los teros, de a dos, bichaban cuidando el nido y, azorados ante el vuelo de un chimango o la proximidad de un hombre cruzando el campo, se alzaban en volidos cortos, se asentaban ahí no más, corrían, se paraban, se agachaban y, aleteando, soltaban su grito austero.
Al vaivén tumultuoso de la hacienda, a los ruidos del tendal, al humear de los fogones, al hacinamiento de bestias y de gente, de perros, de gatos, de hombres y mujeres viviendo y durmiendo juntos, echados en montón, al sereno, en la cocina, en los galpones, a toda esa confusión, esa vida, ese bullicio de las estancias en la esquila, un silencio de desierto había seguido.
Ni aun el viento, dormido, parecía querer turbar la calma inalterada de la tarde.
En el balcón abierto de su cuarto, al naciente, largo a largo tendido sobre un sillón de hamaca, alto, rubio, la frente fugitiva, surcada por un profundo pliegue vertical en medio de las cejas, los ojos azules, dulces, pegajosos, de esos que es imposible mirar sin sufrir la atracción misteriosa y profunda de sus pupilas, la barba redonda y larga, poblada ya de pelo blanco no obstante haber pasado apenas el promedio de la vida, estaba un hombre: Andrés.
- III -
Al través del humo de su cigarro, su mirada vagaba perdida en el espacio.
Era la serie de cuadros del pasado, desvanecidos, viejos unos, borrados por el tiempo como borra la distancia los colores, los otros frescos, vivos, palpitantes.
Las reminiscencias de la primera infancia, los seis años, la escuela de mujeres, la maestra -Misia Petronita- de palmeta y pañuelo de tartán, la cartilla, Astete y, luego, las grandes, hoy marchitas, madres, abuelas muchas de ellas.
Después, Mister Lewis, su colegio de varones, almácigo de comerciantes, el espíritu positivo y práctico del padre queriendo hacerle entrar teneduría, alemán, inglés, meterlo en un escritorio.
La oposición empecinada y paciente de la madre ciega de cariño, soñando otras grandezas para su hijo, cómplice inconsciente de su daño, dispuesta siempre a encubrirlo, a defenderlo, a encontrar bien hecho lo que hacía, a ver en él a una víctima inocente del despotismo paterno y triunfando al fin con el triunfo del mañoso sobre el fuerte.
Una vez -y el recuerdo de este lejano episodio de su vida se dibujó claramente en su memoria- una vez, había llegado a Buenos Aires una francesa vieja, zonza, flaca y fea, pero... era artista, cantaba en Colón.
Enardecido al calor de una de esas fantasías de adolescente, que tienen la virtud de transformar en un edén el camarín hediondo a cola y a engrudo de las cómicas, hacerse presentar a ella por el empresario, un italiano viejo, corrompido, y mandarle en la noche del estreno diez mil pesos en alhajas, todo fue uno.
Por error, la cuenta cayó en manos del padre.
Una escena violenta se siguió. Fastidiado, declaró el viejo que cerraba los cordones de su bolsa.
El hijo, insolente, replicó alquilando un cuarto en el Hotel de la Paz.
Empezaron entonces los manejos de la madre, las tácitas contrariedades, los enojos, los obstinados silencios de días, de semanas, esa muerte a alfilerazos, esa guerra sorda y sin cuartel de las mujeres que acaba por convertir el hogar en un infierno.
A poco andar, llegaba a manos del hijo una carta escrita así:
«Si no te bastan quince mil pesos por mes, toma treinta mil, pero vuelve».
«¡La universidad -pensaba Andrés-, época feliz, haragán, estudiante y rico!
»El Club, el mundo, los placeres, la savia de la pubertad arrojada a manos llenas, perdidos los buenos tiempos, árido por falta de cultivo y de labor, baldío, seco el espíritu que tiene en la vida -se decía-, como las hembras en el año, su primavera de fecundación y de brama.
»Después, ¡oh! después es inútil, imposible; es la rama de sauce enterrada cuando ya calienta el sol.
»Vanos los esfuerzos, la reacción intentada, los proyectos, los cambios vislumbrados a la luz de la razón pasajero rayo de sol entre dos nubes.
»Vanos los propósitos de enmienda, el estudio del derecho un instante abrazado con calor y abandonado luego merced al golpe de maza del fastidio. El repentino entusiasmo por la carrera del médico, la camaradería con los estudiantes pobres de San Telmo, el amor al anfiteatro, muerto de asco en la primera autopsia.
»Vanas más tarde las veleidades artísticas, las fugaces aspiraciones a lo grande y a lo bello, las escuelas de Roma y de París, el Vaticano, el Louvre, Los Oficios, los talleres de los maestros Meissonier, Monteverde, Madrazo, Carrier-Beleuse, entrevistos y dejados por otra escuela mejor: el juego y las mujeres; la orgía.
»Y en un momento de empalago, de cansancio, de repugnancia profunda, los viajes, la Rusia, el Oriente, la China, el mundo y siempre y en todas partes, bajo formas varias y diversas, el mismo fondo de barro.
»Seco, estragado, sin fe, muerto el corazón, yerta el alma, harto de la ciencia de la vida de ese agregado de bajezas: el hombre, con el arsenal de un inmenso desprecio por los otros, por él mismo, en qué habría venido a parar, ¿qué era al fin?
»Nada, nadie...
»¿Qué antecedentes, qué títulos tenía?»
No haber llegado a tirar por falta de tiempo, antes que lo ganara el hastío, los restos de lo que supo ahorrar su padre:
-¡Ah! sí -exclamó de pronto Andrés con un gesto de profundo desaliento, arrojando la punta de su cigarro que le quemaba los labios-, ¡chingado, miserablemente chingado!...
La noche había llegado, tibia, trasparente.
Una niebla espesa empezaba a desprenderse de la tierra.
El cielo, cuajado de estrellas, parecía la sábana de una cascada inmensa derramándose sobre el suelo y levantando, al caer, la polvareda de su agua hecha añicos en el choque.
Andrés, recostado contra la reja del balcón, miró un momento: «¡Uff!...» hizo cruzando los brazos en la nuca y dando un largo bostezo, «¡qué remedio!... mañana iré a ver a la china esa».
Encendió luz, ganó la cama y abrió un libro.
Media hora después cerraba los ojos sobre estas palabras de Schopenhauer su maestro predilecto: «el fastidio da la noción del tiempo, la distracción la quita; luego, si la vida es tanto más feliz cuanto menos se la siente, lo mejor sería verse uno libre de ella».
- IV -
El sol, a plomo, quemaba, blanco como una bola de vidrio en un crisol.
Los pastos marchitos habían dejado caer sus puntas, como inclinando la cabeza agobiados por el calor.
Echados entre las pajas, entre el junco, en los cardales, al reparo, ni pájaros se veían.
Solo un hombre, envuelta la cabeza en un ancho pañuelo de seda, iba cruzando al galope.
Los chorros de sudor de su caballo cabizbajo y jadeante regaban la rastrillada. El jinete llevaba las riendas flojas. De vez en cuando lo animaba castigándolo por la paleta con el rebenque doblado.
Después de largo rato de andar, junto a la huella, halló a su paso rodeada una majada.
Las ovejas, gachas, inmóviles, apiñadas en densos pelotones, parecían haber querido meterse unas en otras buscando sombra.
A corta distancia estaba el puesto: dos piezas blanqueadas, de pared de barro y techo de paja.
A la izquierda, en ángulo recto, una ramada servía de cocina.
A la derecha, un cuadro cercado de cañas: el jardín.
En frente, entre altos de viznaga, un pozo con brocal de adobe y tres palos de acacio en horca sujetando la roldana y la huasca del balde.
Más lejos, protegido por la sombra de dos sauces, el palenque.
Bajo el alero del rancho, colgando de la última lata del techo, unas bolas de potro se veían.
Tiradas por el suelo acá y allá, contra la pared, prendas viejas: un freno con cabezada, una bajera, una cincha surcida arrastrando su correa:
-¡Ave María purísima! -gritó el que acababa de llegar, sin bajarse de su caballo.
Un perro bayo, grande, pronto como volido de perdiz, se fue sobre él:
-¡Ave María purísima! -repitió dominando la voz furiosa del animal que, con los pelos parados, le estaba ladrando al estribo:
-¡Sin pecado concebida! -contestaron entonces desde adentro-, ¡fuera, Gaucho... fuera... fuera!...
Y hablando al recién venido:
-Apéese, patrón, y pase adelante -exclamó por la puerta entreabierta una mujer, mientras asomando con esquivez la cara, una mano en la hoja de la puerta, se alzaba con la otra el ruedo de la enagua para taparse los senos:
-Tome asiento D. Andrés y dispense, ya voy -prosiguió desde la pieza contigua así que Andrés hubo entrado.
Seis sillas negras de asiento de madera, una mesa y un estante de pino queriendo imitar caoba, eran los muebles.
A lo largo de la pared, clavadas con tachuelas, se veía una serie de caricaturas del «Mosquito», regalo del mayoral de la galera: el General Sarmiento vestido de mariscal, el Doctor Avellaneda, enano sobre tacos de gigante, el brigadier D. Bartolo Mitre, en la azotea de su casa, el Doctor Tejedor, de mula, rompiendo a coces los platos en un almacén de loza, ¡la sombra de Adolfo Alsina llorando las miserias de la patria!...
-¿Qué estaba haciendo Donata?
-Sesteando, D. Andrés.
-¿Solita?
-Sí, sola. Tata se fue al pueblito esta mañana de madrugada.
Al oírla, un gesto de satisfacción asomó al rostro de Andrés.
Luego, apagando el ruido de sus pasos, caminó hasta la abertura de comunicación entre ambas habitaciones, mal cerrada con ayuda de una jerga pampa, y allí, por una rendija, echó los ojos.
Dos cujas altas y viejas, separadas una de otra por un cortinado de zaraza, varias sillas de palo y paja torcida, una caja grande para ropa, una mesa con floreros, una imagen sagrada en la pared y en un rincón, un lavatorio de fierro con espejo, completaban el ajuar del dormitorio común.
Donata, atareada, iba y venía por el cuarto, se vestía.
Acababa de trenzarse el pelo largo y grueso, con reflejos azules como el pecho de los renegridos.
El óvalo de almendra de sus ojos negros y calientes, de esos ojos que brillan siendo un misterio la fuente de su luz, las líneas de su nariz ñata y graciosa, el dibujo tosco, pero provocante y lascivo de su boca mordiendo nerviosa el labio inferior y mostrando una doble fila de dientes blancos como granos de mazamorra, las facciones todas de su rostro parecían adquirir mayor prestigio en el tono de su tez de china, lisa, lustrosa y suave como un bronce de Barbedienne.
Andrés, inmóvil, sin respirar siquiera, la miraba. Sentía una extraña agitación en sus adentros, como la sorda crepitación de un fuego interno, como si repentinamente, a la vista de aquella mujer medio desnuda, le hubiesen derramado en las venas todo el extinguido torrente de sangre de sus veinte años.
Ella, sin sospechar que dos ojos hambrientos la devoraban, proseguía descuidada su tarea mientras, deseosa de evitar a Andrés el fastidio de la espera, de cuando en cuando le hablaba:
-¿Y Vd., patrón, con tanto sol, qué milagro?
Se había sentado; iba a ponerse las medias.
Al cruzar una sobre otra las piernas, alzándose la pollera, mostró el pie, un pie corto, alto de empeine, lleno de carne, el delicado dibujo del tobillo, la pantorrilla alta y gruesa, el rasgo amplio de los muslos y, al inclinarse, por entre los pliegues sueltos de su camisa sin corsé, las puntas duras de sus pechos chicos y redondos.
Descorriendo la cortina, Andrés entró de golpe:
-¡ Solo por verte a ti, mi hijita, he venido!
Y en la actitud avarienta del que teme que se le escape la presa, arqueado el cuerpo, baja la cabeza, las manos crispadas, un instante se detuvo a contemplarla.
Después, fuera de sí, sin poder dominarse ya, en el brutal arrebato de la bestia que está en todo hombre, corrió y se arrojó sobre Donata:
-¡Don Andrés, que hace por Dios! -dijo esta asustada, fula, pudiendo apenas pararse.
A brazo partido la había agarrado de la cintura. Luego, alzándola en peso como quien alza una paja, largo a largo la dejó caer sobre la cama.
La tocaba, la apretaba, la estrujaba, la deshacía a caricias, le cubría de besos locos la boca, el seno, las piernas.
Ella, pasmada, absorta, sin atinar siquiera a defenderse, acaso obedeciendo a la voz misteriosa del instinto, subyugada a pesar suyo por el ciego ascendiente de la carne, en el contacto de ese otro cuerpo de hombre, como una masa inerte se entregaba.
De pronto, dio un agudo grito de dolor y soltó el llanto.
Breves instantes después, con el gesto de glacial indiferencia del hombre que no quiere, Andrés tranquilamente se bajaba de la cama, daba unos pasos por el cuarto y volvía a apoyarse sobre el borde del colchón.
-Pero, ¡qué tienes, qué te pasa, por qué estás ahí llorando, zonza! -dijo a Donata inclinado, moviéndola con suavidad del brazo-, ¿qué te sucede, di, ni tampoco un poquito me quieres, que tanto te cuesta ser mía?
Y como ella, abismada toda entera en su dolor y en su vergüenza, vuelta de espaldas, encogida, la cara oculta entre las manos, continuara derramando copiosas lagrimas:
-Vaya, mi alma, no sea mala, déme un besito y no llore.
-¡Don Andrés, por vida suya, déjeme!
Hubo un largo momento de silencio; se oía solo el zurrido de las moscas pululando en las rendijas por donde entraba el sol.
-Bueno, ingrata -exclamó por fin Andrés deseoso de acabar cuanto antes, violento de encontrarse allí, con ganas de irse-, ¡ya que tan mal me tratas, me retiraré, qué más!
Y despacio, mientras se dirigía hacia la puerta:
-Después, cuando se te haya pasado el enojo volveré -agregó levantando con toda calma la cortina de jerga y saliendo a montar a caballo, entre risueño y arrepentido de lo que había hecho, como harto ya.