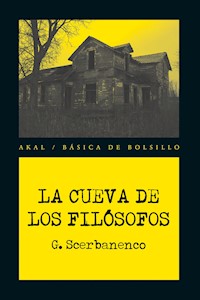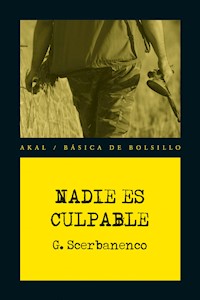
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Básica de bolsillo Serie Negra
- Sprache: Spanisch
Un hombre es asesinado en una cacería y su amigo y compañero de partida confiesa ser el culpable del crimen. Hay un convencimiento unánime de que él es el responsable. Sin embargo, algo hace desconfiar a Arthur Jelling, lo que le lleva al empeño de demostrar, con la más absurda de las hipótesis, que, por su experiencia con tantos otros casos, la realidad de los hechos siempre puede superar a la ficción. De este modo, Ninguno es culpable parte de un caso aparentemente sin misterio, sin intriga, y sin embargo, logra mantener el juego con el lector desde su inicio hasta su desenlace, gracias sin duda a la maestría narrativa de Scerbanenco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 283
Giorgio Scerbanenco
Nadie es culpable
Traducción: Cuqui Weller
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Nessuno è colpevole
© Sellerio Editore, Palermo, 2009
© Ediciones Akal, S. A., 2013
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3841-2
1
Dudas sobre el final de Theodore Farr
Se oía un lejano repiqueteo en el despacho del capitán Sunder, y entraba un sol deslumbrante por entre las ramas de un árbol del patio.
—Dígame, por favor –lo alentó el capitán Sunder. Se dirigía a un hombre que acababa de entrar en su despacho. Para una ciudad moderna e industrial como Boston, el hombre vestía con un traje bastante extraño. Llevaba las cañas de las botas tan altas que le llegaban por encima de la rodilla; tenían una forma especial y eran de un cuero duro que no se arrugaba nada. Se vislumbraban unos pantalones de piel blanquecina entre las cañas de las botas y el enorme chaquetón de piel nada elegante. En la mano tenía una gorra redonda, también de piel.
—Me llamo William Funt –dijo el hombre en voz alta, turbado–. Hace tres días, fui a cazar al norte con un amigo, Theodore Farr...
Se paró, miró vacilante hacia el otro lado del escritorio, donde estaba sentado un hombre alto y delgado vestido de gris, que, con la cabeza bajada, dibujaba flores en una hoja de papel que tenía delante.
—Puede decir lo que quiera –lo alentó de nuevo el capitán Sunder–. Es mi ayudante, Arthur Jelling.
El hombre, William Funt, se restregó una mano por los pantalones de piel.
—Es que, sin querer, lo disparé... –dijo al final apresuradamente–. Era casi de noche, seguíamos desde por la mañana las huellas de un ciervo, él por un lado y yo un poco más atrás. Veo una sombra que se mueve en la penumbra y disparo... –Mientras hablaba, recordaba la escena gesticulando. Había dejado la gorra en una silla y sus grandes manos revoloteaban por el aire–... Oí que gritaba muy fuerte y vi que se precipitaba por la pendiente que iba a dar al río...
El capitán Sunder esperó a que el otro continuase con su relato, pero William Funt había cogido la gorra y parecía dispuesto a no hablar más.
—Comprendo –dijo Sunder con tranquilidad–. Yo lo interrogaré. –Cogió un trozo de papel, la pluma y preguntó–. Nombre: William Funt, ¿no es cierto?
El otro afirmó con un gruñido. Tenía una cara que parecía estar hecha con la misma piel que su traje, más cuero que epidermis. Sus gestos no mostraban nada de nerviosismo impropio: era lento, casi solemne.
—¿Cuándo ocurrió el hecho?
—Hace tres días. En esta época, el ciervo se deja ver en la frontera con Canadá. Ted y yo habíamos decidido que sería una buena excursión...
—Sí, de acuerdo. Hace tres días, es decir... 24, 23, 22 de marzo. ¿A qué hora?
—Serían las seis de la tarde... La hora exacta no la sé, pero estaba anocheciendo y estábamos a punto de montar la tienda porque por la noche hay lobos.
—Por lo tanto, a las seis del 22 de marzo. ¿Y cómo se llama el hombre que ha matado usted?
—Ted Farr. Era uno de mis mejores amigos. Crecimos juntos. Nos gustaba cazar.
—Así que William Funt, el 22 de marzo, hacia las seis, mata culposamente, durante una partida de caza, a su amigo Ted Farr... ¿En qué localidad concreta?
—Ya se lo he dicho... En la frontera con Canadá, al noroeste de la llanura de Wrigham, donde empiezan las Rocas Nevadas... Primero hay que ir a Kontly, ahí se cruza el Mathasee, se llega a Entearst y luego se sube hasta las Montañas...
—Entonces, cerca de Entearst. ¿Había algún testigo cuando ocurrió el hecho?
—No, por supuesto. Entearst está a quince kilómetros y en los alrededores no hay ni un alma.
—¿Y qué hizo cuando se dio cuenta de que había alcanzado a su amigo?
William Funt balanceó la cabeza y la gorra se le movió de un lado a otro.
—Fue terrible, señor –murmuró mirando hacia abajo–. Le oí gritar y luego resbalarse por la escarpadura, y antes de que lo alcanzara ya había desaparecido en las profundidades, donde hay un río...
—Sí, está bien, ya lo ha dicho. Pero el hecho ocurrió el 22 de marzo y hoy estamos a 25. Quiero saber por qué no ha venido a decírnoslo hasta hoy.
—... Porque desde donde me encontraba en Entearst hacen falta cuatro horas de camino, y desde Entearst hasta aquí un día y medio de viaje. Y pasé medio día en un hotelito de Kontly, donde no pude hacer el trasbordo, con lo que tuve que esperar otras seis horas... No he comido en dos días, no pienso en otra cosa. Es terrible...
Sin lágrimas, sin cambiar de tono. William Funt hablaba de forma monótona mirando al suelo.
—Estoy abatido... Entre Ted y yo había un antiguo resentimiento, y ahora, cuando se sepa que ha muerto, dirán que lo he matado. Y ella también lo dirá.
Sunder frunció el ceño, pero no dio más muestras de sorpresa.
—Yo no he dicho nada –murmuró luego–. Pero ¿por qué existía un antiguo resentimiento entre dos amigos como ustedes?
—Ted tenía mal carácter. Se había casado con una mujer, Madeleine Wipers, con la que yo también me quise casar. Aunque le dejé el camino libre y me resigné. Pero después de haberse casado con ella él empezó a maltratarla y a mí me hervía la sangre; en esa época, si lo hubiera tenido a mano lo habría matado de verdad. Pero luego Madeleine murió e intenté olvidarlo. Lo pasado pasado está, esa es la verdad. Pero los demás no se creyeron que hubiéramos hecho las paces, así que ahora...
Funt dejó morir la frase en el silencio. Sunder reflexionaba. Arthur Jelling había cubierto de claveles el trozo de papel que tenía delante. La luz del sol en el despacho había aumentado y era más luminosa.
—¿Ha avisado a los familiares de su amigo?
—No tiene. Está su segunda mujer, con la que se casó después de Madeleine. Luego se divorció, pero no sé dónde vive.
Se produjo otra pausa. Luego, el capitán preguntó:
—Hay mucha diferencia entre un hombre y un ciervo. ¿Cómo es posible equivocarse aunque estuviera anocheciendo?
—Es una zona rocosa. Ted se había adelantado mucho, y en un momento dado vi una sombra que dio un salto como para huir y disparé. Era Ted, que saltaba de la protección de una roca a la otra.
—Y, sabiendo que su amigo estaba delante de usted, ¿no debería haber sido más prudente antes de disparar justo en esa dirección?
—El hecho es que yo no disparé en la dirección en que se había alejado. Ted se había adelantado caminando hacia el norte, luego se ve que giró hacia el oeste y yo vi que aparecía a mi izquierda, y lo tomé por un animal.
—¿Le ha dicho a alguien lo que ha sucedido antes de decírnoslo a nosotros? –preguntó de repente Arthur Jelling, ruborizándose porque el capitán Sunder había hecho gesto de que no le parecían bien ni la interrupción ni la pregunta.
—¡Oh, no! Incluso pensé en huir, pero luego decidí que era mejor que dijera cómo habían pasado las cosas. No se gana nada engañando a la justicia.
—Por supuesto, por supuesto, ha hecho bien –continuó Jelling–... Pero, perdone si insisto... Un hombre que ha cometido un error como el que ha cometido usted se siente angustiado, desesperado, siente la necesidad de revelárselo a alguien antes de entregarse a la justicia...
—Yo no soy experto en estas cosas –respondió con tranquilidad William Funt, mientras Sunder, a escondidas, se reía sarcásticamente de Jelling y de su técnica psicológica–. Sé que hay que dirigirse a un abogado, y lo habría hecho, pero luego pensé que era inútil porque él no me puede ayudar. No estaba allí para ver si lo había matado por mala suerte.
El capitán Sunder sonreía con malicia. Las palabras de Funt eran tan simples y evidentes que toda la perspicacia de Jelling carecía de sentido.
—No me refería a un abogado... –insinuó tímidamente Jelling algo confundido–. Usted estaba en realidad atormentado, y puede que haya sentido la necesidad de confesar su pena a un pariente cercano, a un amigo...
—Solo tengo una hija y, además, ya he cumplido más de cuarenta años y no me va lo de cargar mis líos en la espalda de los demás.
El capitán Sunder volvió a reír con malicia.
—¿No quiere sentarse? –continuó Jelling dirigiéndose a William Funt–. Estará cansado, como es lógico... –Se levantó, cogió él mismo una silla y luego, mientras se la acercaba, susurró–: ¿Cómo está tan seguro de que lo ha matado? En el fondo, usted solo oyó su grito y luego vio que caía por la pendiente que da al río.
William Funt se sentó. Ya no podía tener la cabeza hacia abajo. Su cara de rasgos duros, oscura, surcada por mil arrugas, había palidecido un poco a su manera, es decir, poniéndose gris.
—Soy cazador y sé el efecto que tienen mis disparos. –Miró alrededor, distraído–. Además, bajé un buen trecho por la pendiente y estuve una hora dando vueltas por los alrededores. Pero no vi nada ni oí un solo lamento.
—¿Cree que cayó al agua y se lo llevó la corriente? –preguntó Jelling.
—No lo sé. Es una zona llena de rocas, cuevas y nieve. Si no murió con el disparo que le hice, murió sin duda en la caída.
Jelling callaba en ese momento, pero no parecía que Sunder le fuera a ayudar, así que tuvo que continuar con el interrogatorio. Lo hizo siguiendo sus métodos, o, mejor, su naturaleza, llena de psicología y lógica.
—No me parece que usted se encuentre muy trastornado para haber matado a su mejor amigo, aunque haya sido por accidente. Ni por la sospecha de que no se trate de algo completamente accidental –le dijo.
La respuesta fue repentina. Estaba claro que, a pesar de su apariencia tosca, William Funt conseguía a veces captar las agudezas.
—Ahora no. Ya me he resignado. Ha sido un accidente y ya les he confesado todo. Tengo la conciencia tranquila y pasará lo que tenga que pasar. Pero los primeros momentos fueron realmente horribles. En cuanto disparé y en cuanto Ted se cayó, me puse a gritar, a llamarlo como un loco. Tenían que haber estado ustedes allí para haberme oído. Luego, en el hotel de Kontly he pasado la peor noche de mi vida. Iba de un lado a otro de la habitación. Incluso recé.
Era una mañana despejada de marzo. El aire, a pesar de todo, empezaba a calentarse y los despachos de la Policía se resentían de la pereza general. Hasta los criminales profesionales parecían haber disminuido su actividad, con lo que en la Central, aparte de los robos de carteras, no había casos importantes a los que hincarles el diente. Por eso, el capitán Sunder, aunque no aprobaba los métodos de Jelling, lo dejó correr y se contentó con escuchar a su archivero.
—Perdone si soy indiscreto –reanudó Jelling, todavía con mucha amabilidad–. ¿Dónde ha aprendido esta historia?
En esta ocasión, William Funt pareció enfadarse.
—¿Qué historia? –preguntó.
—Debe perdonarme. No tengo intención alguna de desconfiar de usted. Hablo en interés de la justicia, y también del suyo, en el caso de que usted tenga razón... Lo que acaba de decir suena muy extraño en su boca. Escúcheme con calma, por favor. Usted es, por supuesto, una persona muy digna, pero no tiene, creo yo, mucha cultura. Sus estudios, me parece, y puedo equivocarme, se habrán limitado a los fundamentos de la lectura, de la escritura y de las cuatro operaciones matemáticas. ¿Cómo puede, por tanto, no solo tener los sentimientos que dice, es decir, miedo, remordimiento, pena por el amigo que ha matado involuntariamente, pasearse arriba y abajo por la habitación de un hotel, incluso rezar...? ¿Cómo puede, digo, no solo sentir eso, que sería verosímil, por mucho que sea refinado para usted, sino también explicar tan bien sus sentimientos? ¿Sabe que ha dicho cosas casi literarias? ¿Quiere que se las repita? Mire: «En cuanto disparé y en cuanto Ted se cayó, me puse a gritar, a llamarlo como un loco...». Esto es, aparte de todo, lengua purísima. ¿Quiere saber cómo se habría explicado un hombre de su condición?... Así: «Al disparar me puse a llamar a Ted y a gritar como un loco...». Un hombre de su cultura no habría tenido la delicadeza de ese: «En cuanto disparé», unido a ese: «en cuanto Ted se cayó». Los dos «en cuanto» tienen el sentido del brevísimo instante transcurrido entre el disparo y la caída de su amigo. Un sentido que solo un escritor puede expresar con tanta exactitud y evidencia. No usted.
William Funt lo escuchaba con los labios ligeramente despegados y la mirada fija, atenta, esforzándose en seguir el razonamiento.
—No entiendo –dijo luego con serenidad–. Primero usted me pregunta por qué no estoy angustiado sabiendo que he matado a un amigo, y luego, cuando le digo que me he angustiado, que me he desesperado, me echa la culpa. ¿Qué quiere de mí?
El capitán Sunder se divertía. Las respuestas simplonas y cortantes de Funt al refinado asedio de Jelling lo divertían mucho, y la alegría se le veía en el risueño brillo de los ojos.
—Mire –aclaró enseguida Jelling, abochornado, pero decidido a llegar al fondo–. Le diré lo mismo de una manera más clara. Usted ha leído esas frases en un libro y se las ha aprendido de memoria para decírnoslas en el momento adecuado.
—Eso no es verdad –respondió con tranquilidad Funt, sin pestañear ni una vez–. Si tiene alguna acusación, hágala formalmente, no así.
Jelling permaneció callado. Entre la ironía de Sunder, que no movía un dedo para ayudarlo, y la calma de Funt al afrontar la defensa, se sentía muy violento.
—Es justo, señor Funt –dijo poco después–. Tiene razón, estas preguntas no son formales. Le probaré enseguida de manera formal todo lo que le he dicho.
Seguido por las atentas miradas de Sunder y de Funt, Jelling salió. Su ausencia no fue muy breve. Volvió a los veinte minutos con dos libros debajo del brazo.
—Yo leo un poco de todo –dijo enseñando los dos volúmenes–, incluso libros policiacos. Y me acuerdo muy bien de lo que leo. Estas son dos novelas en las que el protagonista mata a su amigo durante una partida de caza y luego escenifica la simulación del homicidio culposo... No sé si en una o en otra, pero creo haber leído una frase parecida a la del señor Funt. Permítame que eche un vistazo.
Empezó a hojear los dos libros y, debido a su meticulosidad, lo tuvieron que esperar bastante; luego, levantando un dedo como para llamar la atención, leyó: «Me he hecho a la idea, tengo la conciencia tranquila, pase lo que pase...», y el señor Funt ha dicho: «Ya me he resignado. Ha sido un accidente y ya les he confesado todo. Tengo la conciencia tranquila y pasará lo que tenga que pasar...». Las ideas, como ven, son las mismas; la forma es más vulgar, pero no cambia un ápice el concepto expuesto en esta novela. Pero hay más. Aquí pone: «En cuanto había disparado y en cuanto Killey había caído, grité y lo llamé como un loco»... Es decir, las mismas palabras que el señor Funt, excepto ese «me puse a llamarlo» que el señor Funt ha añadido porque le es más familiar.
No había ironía en sus palabras, había precisión, como era su estilo. Arthur Jelling, en el trabajo, y a menudo en la vida, no bromeaba ni de lejos. Le tendió al capitán Sunder el libro con las frases subrayadas con boli y esperó su juicio.
Sunder había dejado de tener una actitud irónica. Cogió el libro, leyó las palabras subrayadas, meditó y luego se dirigió a William Funt:
—¿Cómo explica este hecho?
Funt agachó la cabeza. Parecía un viejo perro que no tiene ganas de jugar y que soporta con paciencia las molestias del cachorro que quiere divertirse.
—No sé nada de eso. Solo leo el periódico. Y ni siquiera todos los días.
—Sin embargo, es muy extraño que las mismas palabras, idénticas, se encuentren escritas precisamente en un libro policiaco en el que se narra que un cazador finge haber matado por error a su compañero... –insistió Sunder.
—Sí, es extraño. Pero no es culpa mía. Yo no tengo tiempo de aprenderme de memoria el texto de una novela –replicó con tranquilidad Funt, incluso con cierta cordialidad en el tono.
El capitán Sunder empezó a notar que le picaba la garganta, señal que presagiaba la cólera más violenta. La resistencia de William Funt, apacible, aunque profundísima, lo desarmaba. Por primera vez en su carrera, Sunder no encontraba el camino adecuado.
—¿Está diciendo –probó– que se trata de una coincidencia, de una pura coincidencia?
—Por supuesto –respondió Funt–. Y no creo que se pueda acusar de asesinato a un hombre solo porque ha dicho las mismas palabras que hay en una novela policiaca.
—No –intervino con tono amable Jelling–. Acusarlo, no. Sospechar de él, sí. Por ejemplo, yo sospecho que usted ha leído ese libro, no antes de la muerte de Theodore Farr, sino después. Me explico. En el caso, solo en el caso, fíjese bien, de que usted haya asesinado a Farr, no creo que sea el tipo de persona que antes de cometer un crimen vaya a leer en alguna novela policiaca lo que va a hacer o decir. Esto lo haría alguien ingenuo, o un criminal consumado. Usted es un hombre equilibrado, fuerte, seguro. Usted invitaría a cazar a un amigo y lo mataría según su plan, y luego volvería a la ciudad, a contárnoslo. Pero puede que, al volver a la ciudad, digo que puede, no estoy seguro, usted haya leído, en el tren o en el hotel, la novela policiaca de la que hablamos. ¿Qué sucede? Sucede que esa lectura le interesa tanto, porque el caso que se narra es muy parecido al suyo, que sin saberlo ha retenido firmemente en la memoria las palabras que ha leído y que lo han impresionado más, y, al venir aquí, se identifica tanto con el papel que, sin quererlo, repite esas palabras. –Jelling hizo una pausa y dejó el lápiz con el que había garabateado una hoja de papel hasta ese momento –. Si nosotros, luego, conseguimos encontrar, en el tren que lo ha traído a la ciudad o en los hoteles en los que se ha alojado durante el trayecto, un ejemplar de la novela policiaca con sus huellas dactilares, tendremos una prueba muy importante de su posible culpabilidad. Mientras, por favor, debería hacernos una lista de todos los sitios donde ha estado, desde que Farr ha muerto hasta que ha llegado usted aquí. Y, en segundo lugar, le estaremos agradecidos si nos firma una declaración en la que confirme que no ha leído esta novela, como ha dicho antes.
—Firmaré lo que usted quiera –dijo Funt sin descomponerse y tras haber escuchado con atención las palabras de Jelling–. Yo no he leído esa novela.
—Bien, Jelling –intervino Sunder, que quería terminar–. Después nos firmará esta declaración en el informe general. Pero ahora querría entrar en profundidad en una cuestión que ya hemos mencionado. Usted, señor Funt, está muy seguro de haber matado a su amigo. Antes de venir aquí, si se hubiese tratado de un accidente, debería haber acudido al pueblo más cercano, que según tengo entendido es Entearst, y pedir ayuda, y no haberse movido hasta que no se hubiera encontrado el cadáver. En cambio, cogió el tren y regresó a Boston. Lo que significa que está tan seguro de haberlo matado que no se le ocurre ni siquiera hacer una búsqueda inmediata. Pero, si está tan seguro, quiere decir que no le disparó por accidente, sino con premeditación. Porque quien mata por accidente no lo sabe, hasta que no tiene pruebas fehacientes, cosa que usted no tiene, de que ha matado o simplemente ha herido. –Sunder pulsó un botón que tenía encima de la mesa–. Por este motivo lo retengo para interrogarlo mejor y para llevar a cabo la investigación. Y le comunico que está arrestado.
—Ya le he dicho que conozco el efecto que producen mis balas –replicó Funt, enseguida, pero sin prisa–. Y por lo que respecta a no haber advertido a la Policía de Entearst, ha sido porque en ese momento no controlaba mis acciones, y sabía perfectamente que no conseguiría demostrar mi inocencia. Si me quiere arrestar, hágalo, pero yo declaro de nuevo que soy inocente, que lo he matado por mala suerte.
En el fondo era un razonamiento convincente. De hecho, son los honrados los que parece que, en determinadas circunstancias nefastas, actúan a propósito como si fueran culpables. Si Funt hubiera tenido en realidad la intención de matar a Farr, en lo primero que habría pensado sería en dirigirse a la Policía más cercana, es decir, a la de Entearst y no dejar pasar dos o tres días antes de denunciarse.
Funt continuó:
—La razón es que cuando vi lo que había pasado yo quería huir. No tenía ninguna intención de entregarme. En casos como este, se acaba en la silla eléctrica, ¿y cómo puedo probar que no lo he matado con premeditación? No había nadie que pudiera ver lo que ha pasado, estábamos como en un desierto él y yo, y cuanto más avance su investigación, más pruebas encontrarán para acusarme. Todos les dirán que yo una vez tuve la intención de matar a Farr, nuestra disputa se remonta a la época de Madeleine y que, incluso después de haber hecho las paces con Ted, no lo veía todavía con buenos ojos. Eso es lo que les dirán. Y por eso corro el riesgo de que se me condene sin culpa. Por eso quería huir, y como pensé en huir, no me he entregado hasta el último momento, hasta que he llegado a Boston y he comprendido que, de haber huido, me habría confesado culpable, cuando, en cambio, no lo soy.
—Es un excelente razonamiento –intervino Jelling con seriedad–. Y si usted pudiese explicar por qué la frase que ha dicho antes es tan similar a la que aparece escrita en esta novela policiaca, no tendríamos ninguna duda.
Jelling llevaba el interrogatorio al terreno que le era más propicio. Pero Funt no parecía demasiado contento.
—¿Cómo quiere que explique algo así? –dijo–. Yo soy un apasionado de la caza, no de la lectura. Si me pregunta qué tipo de bala se utiliza para matar un caribú, se lo puedo explicar con la máxima precisión, pero yo no sé qué decir con respecto a esa frase. Se trata de otra desgraciada historia que va en mi contra, eso es todo.
—De acuerdo. Ahora explíqueme, por favor, otra cosa. Usted ha dicho antes que se había quedado medio día en Kontly, en un hotel. ¿De qué hotel se trata?
—Es el único del pueblo, El campamento de los cazadores.
—Entonces, capitán –dijo Jelling dirigiéndose a Sunder–, querría pedirle permiso para llamar por teléfono a ese hotel. Puede que en la habitación que ocupaba el señor Funt, o entre los libros que hay en el hotel, se encuentre la novela de la que hablamos.
Sunder empezó a comprender la idea de Jelling.
—De acuerdo, Funt, salga mientras nosotros llamamos por teléfono. –Sonrió–. No hay nadie que lo vigile: si quiere huir puede hacerlo con total libertad.
—Si usted lo dice –respondió lacónicamente Funt a la vez que se levantaba–. Ya sé lo que me espera, pero estoy acostumbrado a sufrir las consecuencias en mis propias carnes.
Salió, y enseguida Sunder solicitó una llamada interurbana urgente a Kontly. Luego, mientras esperaba la comunicación, miró a Jelling.
—Lo ha matado como que me llamo Sunder –dijo–. Conozco a estos tipos. Gente que tiene una idea en la cabeza y no se la quita hasta que la lleva a cabo.
Jelling estaba respetuosamente de pie, con aspecto de profesor de matemáticas jubilado. Respondió:
—Tengo muchas dudas, capitán. Es un hombre que tiene los nervios de acero, eso es seguro. Pero la cosa no está tan clara como parece.
Sunder se levantó de la silla y se dirigió a la ventana a mirar el patio inundado por el sol.
—¡Bah! –dijo estirándose–. Claro que tendremos que hacer una investigación más bien meticulosa, pero este no es el tipo de personas que puede ofrecer casos verdaderamente interesantes. ¿Ha visto cómo se ha dejado desarmar con facilidad? Sin preguntarle nada, él mismo nos ha hablado de la mujer de Farr, de las ganas que tenía de matar a su amigo, etcétera. Comprendo que podría hacerlo como un ardid, pero ha sido muy ingenuo.
—Habrá que avisar a la Policía de Entearst y de Kontly para que busquen el cadáver –dijo Jelling, intentando cambiar de tema.
—No creo que sirva de nada –respondió Sunder–. Funt lo habrá arrojado al río y por esa corriente se llega a una cascada donde no encontraríamos ni los restos de Farr, se lo digo yo...
El teléfono sonó. Kontly estaba en línea. Sunder le pasó el auricular a Jelling.
—Aquí la Central de Policía de Boston –dijo Jelling con timidez–. ¿Hablo con El campamento de los cazadores?
La comunicación era inestable, se oía muy poco.
—Mire, señor –continuó Jelling–. Hace dos días se alojó ahí un tal señor William Funt. Querríamos saber si existen en el hotel libros, novelas policiacas que el señor Funt haya podido leer...
Tuvo que repetir la pregunta dos veces más antes de que el «señor» del hotel de Kontly, evidentemente un hombre que por supuesto hablaba poco por teléfono, comprendiese la pregunta y respondiese que tenía tres o cuatro libros y que iba a ver cuáles eran, porque él no los había leído nunca. Pasaron cinco minutos largos antes de que volviese al teléfono y leyese los títulos de los libros. Eran un libro de historia, una novela ambientada en China y tres novelas policiacas.
—¡Gracias, gracias! –gritó Jelling al teléfono empapado en sudor. Luego se volvió al capitán Sunder. Partida de caza. El libro está entre los que hay en el hotel. Le he pedido que me lo envíe enseguida. Pero es una formalidad. Evidentemente, atraído por el título y para entretenerse mientras esperaba, Funt leyó ese libro que le venía al pelo, y algunas frases se le grabaron de tal manera que sin quererlo las repitió...
—Para probarlo en un juicio –respondió Sunder frunciendo el ceño por el interés que ponía ahora en el asunto– harán falta las huellas dactilares extraídas del libro. Pero para mí ya es suficiente... –Fue a la puerta y llamó–: ¡Funt, venga aquí!
No respondió nadie. Sunder corrió por el pasillo desierto, bajó las escaleras, llegó sofocado al vestíbulo, frente al agente de guardia.
—¿Ha salido un hombre con un abrigo de piel como un oso? –le preguntó.
—Hace un momento –respondió el agente.
Sunder sonrió. Jelling, mientras, había ido detrás de él corriendo.
—Esta es la prueba que buscaba –dijo el capitán–. Le he ofrecido la posibilidad de escabullirse, hasta le he advertido que se trataba de una trampa, pero él ha razonado como los caribús que caza y ha preferido irse después de ver que no se salía con la suya... –Le dio un golpe en el hombro a Jelling, muy satisfecho–. Ahora, cogerlo será un juego de niños. ¡Qué idiota!
Jelling callaba. Permaneció callado incluso cuando Sunder llamó a tres de sus mejores hombres y les dio instrucciones para la búsqueda de Funt.
—Lo siento por usted, Jelling –dijo al acabar–. El caso difícil ya no existe. Pero con tal de no verlo tan melancólico le daré permiso para que haga las demás pesquisas y para que ayude a Chareday a preparar el sumario...
Jelling sonrió contento.
—Precisamente le iba a pedir eso.
—Vaya usted también a casa de Funt y hágame luego un informe. Dentro de tres días el jovencito estará entre mis manos y me gustaría tener preparado el sumario.
—Es extraño, sin embargo, que haya huido después de habernos dado su verdadero nombre y habernos contado toda la historia –dijo Jelling mientras se iba.
—Qué va, es muy sencillo. Él, con su cerebrito, creía que nosotros nos tragaríamos su historieta y le habríamos dejado en libertad dándole las gracias. Cuando ha visto que no le salía bien, se ha arrepentido y ha pensado que era mejor huir. Son hombres que actúan de esta manera.
Debido al respeto que tenía por Sunder, Jelling no tuvo el valor de replicar, pero era evidente por su cara que quería decir algo. Sunder no se dio cuenta. Se despidió de él con un rápido hasta luego y, completamente entusiasmado, empezó a llamar por teléfono a diestro y siniestro: a los periódicos, al director general de la compañía ferroviaria de Boston, a la presidencia del Círculo de Cazadores y a otros sitios, para tejer minuciosamente una red en la que Funt debía caer.
2
Flores para Madeleine
La vivienda de William Funt se encontraba en un modesto edificio de trabajadores y profesionales liberales. Por las escaleras flotaba olor a col hervida y a gas. Jelling pensaba, cuando se dirigía a la casa de la familia Funt, lo extraño que era que justo en una casa como esa se tuviera que encontrar el rastro de un crimen.
El progreso y la modernidad aún no habían llegado al 41 de Wright Street. En las puertas de los apartamentos todavía se veían antiguas placas de hierro esmaltado o de latón reluciente, y los timbres no sonaban con el sordo chillido de una cigarra como en las casas nuevas, sino con el antiguo ring ring. Y el ascensor no funcionaba ni parecía que eso sorprendiese a los inquilinos; quizá se habrían sorprendido si funcionara. Sin embargo, cuando los habitantes del edificio se enteraron de que un vecino no solo había matado a un hombre sino que además había huido como los novelescos delincuentes de los que hablan los periódicos, no dejaron de sorprenderse, escandalizarse y mostrar un interés que les dejaba con la boca abierta. En la portería, Arthur Jelling había visto a un grupo de tres mujeres y dos hombres que hablaban misteriosamente entre ellos, y cuando les preguntó en qué piso vivía la familia Funt, solo uno respondió, y frunciendo el ceño: «Tercer piso».
Fue la propia hija de William Funt, Virginia Funt, la que abrió la puerta. Miró a Arthur Jelling entre huidiza y altiva, lo que hizo sentirse cohibido al visitante, ya bastante tímido por naturaleza.
—Vengo de la Central de Policía –dijo sumisamente Jelling–. Necesito información.
Sin responder, Virginia Funt le hizo pasar. Recorrieron un pasillo oscuro en cuyas paredes Jelling entrevió una serie de grabados coloreados con un gusto pésimo y entraron en un salón. Era el típico salón donde los médicos sin clientes reciben con gran atención al único enfermo de la temporada, con un sofá semicircular, sillas acolchadas, cortinas pesadas, espejos con el marco dorado y cuadros anónimos con paisajes fantásticos en los que se había olvidado a menudo la perspectiva.
—Es la cuarta visita que recibo en dos días –dijo Virginia Funt sin ofrecerle asiento–. La casa está vigilada por agentes, ya me han interrogado hasta decir basta, el teléfono está pinchado, el correo se controla, se abre y se lee. ¿Qué más quiere saber?
En ese momento, Jelling pensó que le habría venido bien su fiel Matchy. Él no se habría dejado intimidar con ese inicio. Pertenecer a la Policía le daba tal seguridad en sí mismo que trataba a la gente, a toda, como si él hubiese nacido aposta para darle información e indicaciones.
—Le ruego que me perdone –respondió Jelling–. Sé perfectamente lo incómodas que son las investigaciones de la Policía y no la molestaré mucho.
—Siéntese –le dijo Virginia. Se sentó a su vez y esperó en silencio a que Jelling la interrogase.
—Pues –empezó él–, ¿cuántas personas viven en este apartamento?
—Dos. Mi padre y yo.
—¿Usted trabaja?
—Sí, soy empleada.
—¿Dónde?
—En la compañía de seguros Alta América. –Virginia Funt hizo una pausa y luego dijo–: De mi padre no sé nada. Solo sé que no lo encontrará aquí. Si es lo que quiere saber.