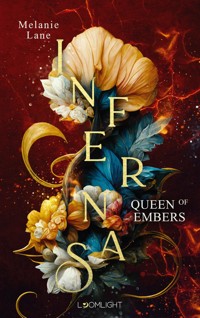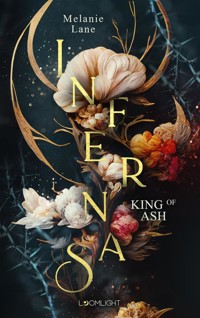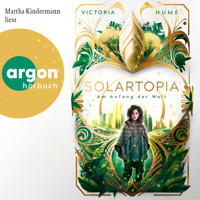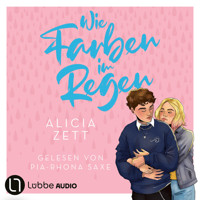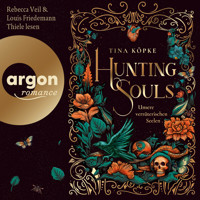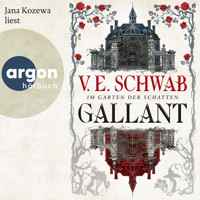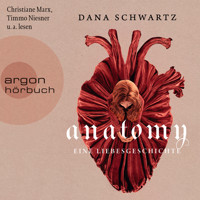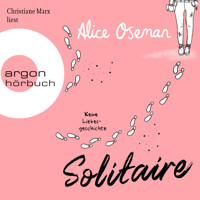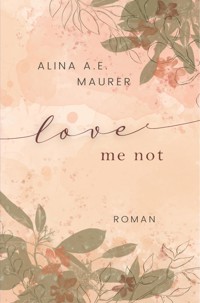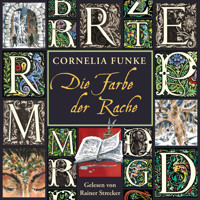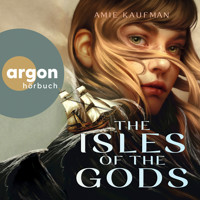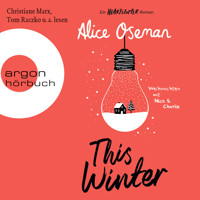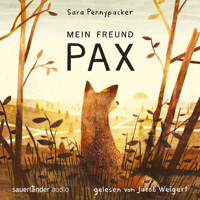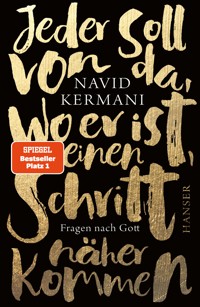Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Espacios para la lectura
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
¿Es posible sorprender al lector con nuevas versiones de historias infantiles tradicionales? En este libro aparecen los clásicos personajes que todos conocemos: niñas ingenuas o desamparadas, enanitos, brujas, cazadores, príncipes y madrastras. Esas historias tradicionales han sido contadas desde la perspectiva de un narrador omnisciente que sabe todo lo ocurrido y tiene acceso a la interioridad de todos los personajes. Pero aquí los narradores son otros. Los autores son niños entre 9 y 11 años que reescribieron esas historias con una restricción: narrar en primera persona, adoptando la perspectiva de alguno de los personajes. ¿Cómo resuelve quien escribe en primera persona el problema de ser personaje y al mismo tiempo narrador? ¿Cómo hace el lobo narrador para mantener la voz narrativa a pesar de que, como personaje, muere en la historia? ¿Cómo hace la Caperucita narradora para mantenerse ingenua pero hacerle saber al lector que está siendo engañada? Los personajes y las historias son conocidos. Sin embargo, nuevos desafíos se presentan cuando hay que adoptar la focalización y la voz narrativa de un personaje particular. Además, hay que darle «consistencia» a esa voz narrativa, modalizar la voz. La envidia y la maldad pueden asumirse directamente, pero es muy difícil asumir la ingenuidad sin caer en la falta total de inteligencia. Ya sabemos que el lobo es una bestia hambrienta, pero algunos niños elaboraron lobos inseguros a quienes «no les sale la voz», lobos fracasados, lobos propiamente literarios. Narrar por escrito desde un personaje propone instrumentos de análisis para valorar esas historias, asumiendo que el trabajo de revisión juega un papel decisivo. Esas revisiones no son espontáneas, sino cuidadosamente planificadas por las docentes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emilia Ferreiro - Ana Siro
Narrar por escrito desde un personaje
Acercamiento de los niños a lo literario
¿Es posible sorprender al lector con nuevas versiones de historias infantiles tradicionales? En este libro aparecen los clásicos personajes que todos conocemos: niñas ingenuas o desamparadas, enanitos, brujas, cazadores, príncipes y madrastras. Esas historias tradicionales han sido contadas desde la perspectiva de un narrador omnisciente que sabe todo lo ocurrido y tiene acceso a la interioridad de todos los personajes. Pero aquí los narradores son otros.
Los autores son niños entre 9 y 11 años que reescribieron esas historias con una restricción: narrar en primera persona, adoptando la perspectiva de alguno de los personajes. ¿Cómo resuelve quien escribe en primera persona el problema de ser personaje y al mismo tiempo narrador? ¿Cómo hace el lobo narrador para mantener la voz narrativa a pesar de que, como personaje, muere en la historia? ¿Cómo hace la Caperucita narradora para mantenerse ingenua pero hacerle saber al lector que está siendo engañada? Los personajes y las historias son conocidos. Sin embargo, nuevos desafíos se presentan cuando hay que adoptar la focalización y la voz narrativa de un personaje particular. Además, hay que darle “consistencia” a esa voz narrativa, modalizar la voz. La envidia y la maldad pueden asumirse directamente, pero es muy difícil asumir la ingenuidad sin caer en la falta total de inteligencia. Ya sabemos que el lobo es una bestia hambrienta, pero algunos niños elaboraron lobos inseguros a quienes “no les sale la voz”, lobos fracasados, lobos propiamente literarios.
Narrar por escrito desde un personaje propone instrumentos de análisis para valorar esas historias, asumiendo que el trabajo de revisión juega un papel decisivo. Esas revisiones no son espontáneas, sino cuidadosamente planificadas por las docentes.
EMILIA FERREIRO (Buenos Aires, 1937)
Es doctora en Psicología por la Universidad de Ginebra, Suiza, y su tesis fue dirigida y prologada por Jean Piaget: Les relations temporelles dans le langage de l’enfant (1970).
Es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV) en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha recibido siete doctorados honoris causa y diversas distinciones: la Guggenheim Fellowship (1972), la International Citation of Merit de la International Reading Association (1994), la Orden Andrés Bello otorgada por el gobierno de Venezuela (1997) y la Orden al Mérito Educativo otorgada por el gobierno de Brasil (2001). El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (México) instituyó en 2007 ocho premios científicos, uno de los cuales es el “Premio Emilia Ferreiro”.
Es internacionalmente reconocida por sus contribuciones a la comprensión de los procesos de alfabetización en los niños. El Fondo de Cultura Económica ha publicado Cultura escrita y educación (1999) y Pasado y presente de los verbos leer y escribir (2001).
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroSobre la autoraIntroducción, por Emilia FerreiroCapítulo 1. Autor, narrador y actorCapítulo 2. Problemas vinculados a la focalizaciónCapítulo 3. Problemas vinculados a la voz narrativaCapítulo 4. Engañar y ser engañadosCapítulo 5. Relatos completos antes y después de la revisiónCapítulo 6. El proyecto en la escuela y en las aulas, por Ana SiroGlosarioAnexo 1. Imágenes de algunas producciones originalesAnexo 2. Criterios para la transcripción de los textos, por Emilia FerreiroBibliografíaCréditosIntroducción Emilia Ferreiro
En este texto damos la palabra –una palabra escrita– a niños de 9 a 11 años que tratan de enfrentar algunos de los desafíos de la construcción literaria. Son niños de la periferia urbana de Buenos Aires. La escuela cuenta con pocos recursos materiales pero tiene propuestas didácticas innovadoras que tratan de acercar a los niños (y a sus familiares) a un universo cultural variado y multiforme.
Los textos que vamos a presentar y analizar no podrían haber sido recogidos en una clásica situación experimental. En eso reside su fuerza y su debilidad. Su fuerza, porque sólo un proyecto didáctico sostenido durante varios meses permite obtener estos datos, ya que este corpus de textos incluye una primera versión individual (posterior a un trabajo de lectura crítica) y una segunda versión también individual, pero ulterior a un largo trabajo de revisión colectiva. Su debilidad, porque lo que ocurre a través de una intervención didáctica obedece a múltiples variables que no se pueden controlar y, mucho menos, documentar detalladamente (aunque puedan darse indicaciones bastante precisas, como se muestra en el capítulo 6 de este libro).1
Estos chicos están escribiendo a partir de textos tradicionales conservados y recreados durante siglos en la memoria colectiva. El interés de trabajar didácticamente sobre esas historias ha sido señalado con pertinencia por Ana Teberosky (1988). La caracterización de los personajes está dada, así como la trama, lo cual permite que los chicos se concentren sobre “el modo de decir”. Esto es particularmente importante en las etapas iniciales. Es difícil (aunque no imposible) que niños de 4 a 7 años puedan atender simultáneamente a la invención de la historia y a los modos de narrarla.
Pero en este libro se trata de edades más avanzadas. ¿Por qué insistir en los últimos grados de la escuela primaria en ese tipo de historias tradicionales? Todo depende de lo que se haga con ellas. La idea de Ana Siro fue proponerles un desafío, fácil en apariencia: elegir una de esas historias pero contarlas en primera persona, desde la voz y la mirada de alguno de sus personajes. Lobos hambrientos, hermanastras envidiosas, enanitos solidarios y muchos otros personajes se hicieron narradores. Y los chicos se hicieron autores.2
Cincuenta niños son citados en estas páginas, pero no son ellos los narradores sino la ingenua Caperucita, los hermanos Hansel y Gretel abandonados por sus padres, la madrastra que no soporta ser menos hermosa que Blancanieves, el hada madrina de Cenicienta e incluso el pajarito del bosque o el leñador que llega oportunamente pero que desconoce todo lo que ha sucedido precedentemente.
Hay éxitos rotundos, problemas persistentes y dificultades superadas. Todos los textos nos interesan porque el foco del análisis que vamos a hacer, si bien no es didáctico, es evolutivo. Anticipar un problema discursivo y resolverlo de inicio es algo que sólo algunos chicos de 11 años logran hacer; resolver los problemas a medida que se van presentando es lo propio de los de 10 años; no anticipar y buscar soluciones locales que no se sostienen con respecto al texto como totalidad es lo más frecuente a los 9 años. Eso ocurre de manera general en la primera versión, pero el trabajo de revisión permite “crecer” a algunos chicos, da modulaciones insólitas a la voz de algunos personajes, autoriza a superar obstáculos que ni siquiera se habían percibido como tales. A veces se ajustan algunos aspectos del relato pero se dejan de lado intentos difíciles, aunque muy pertinentes, que eran visibles en la primera versión. De todo eso vamos a ocuparnos en detalle.
Este trabajo tiene su origen en la tesis de maestría que Ana Siro defendió en octubre de 2006 en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV (México DF). Esa tesis se desarrolló bajo mi dirección pero tuvimos la suerte de contar, durante todo el proceso, con la asesoría externa de María Isabel Filinich, de la Universidad Autónoma de Puebla. Esta asesoría era crucial para mí porque Ana Siro (interesada en aprender a investigar en el marco conceptual de la psicología genética) tiene un meritorio trabajo previo, de índole fundamentalmente didáctica con “lo literario”, y su lectura de textos literarios (con fines didácticos, valga la redundancia) utilizaba aportes de la teoría de la enunciación. Era necesario confrontar y afinar con algún experto de esa orientación las lecturas previas y María Isabel fue una interlocutora privilegiada. A pesar de que las producciones escritas infantiles son totalmente ajenas a sus intereses profesionales, María Isabel aceptó con interés considerar, desde su perspectiva teórica, el corpus que era objeto de nuestro análisis. En mucho contribuyó su mirada atenta y sus observaciones precisas a enriquecer este trabajo pero, por supuesto, los análisis que aquí presentamos son de nuestra absoluta responsabilidad. (Cualquier error u omisión, como suele decirse, no es imputable a esa asesoría.)
Una vez finalizada la tesis, y dado el interés del corpus, me pareció oportuno sugerirle a Ana Siro “re-construir” el texto para quitarle el inevitable “olor a tesis” y convertirlo en algo legible para un público no necesariamente académico. En principio, parecía tarea fácil y de corto aliento porque la tesis estaba bien escrita y ampliamente ejemplificada.3 Pero un libro para un público más amplio es otra cosa. Cuando empezamos a preparar el plan del libro dimos otra organización al texto, discutimos y reanalizamos todas las producciones de los chicos, vimos el interés de incorporar ejemplos que no habían sido considerados en la tesis… y seguimos dialogando sobre las presuposiciones epistemológicas de una teoría sobre el desarrollo del sujeto cognoscente (la psicología genética) y las de una teoría sobre la enunciación literaria.
Lo que aquí presentamos es un producto que, en cierto sentido, prolonga la tesis pero que, en otro sentido, constituye un objeto nuevo, desprendido de ella. Era inevitable: al volver sobre los mismos datos (o al analizar datos similares pero no considerados previamente) descubrimos nuevas interpretaciones posibles.
Yo contaba con la ventaja de haber trabajado durante varios años sobre un corpus de escrituras de “Caperucita Roja” producido por niños monolingües hablantes de español, italiano o portugués (Ferreiro, Pontecorvo y otros, 1996) y de haber dirigido dos tesis que encontraron anclaje en ese corpus. Pero tuve que leer y reflexionar sobre varios autores claves de la teoría de la enunciación (principalmente de la escuela francesa).
Las diferencias entre las dos posiciones teóricas son demasiado grandes como para no tenerlas en cuenta de inicio (en el capítulo 1 explicitamos algunas de ellas). La teoría de la enunciación analiza textos reconocidos por la tradición literaria como “textos de autor”. Cualquier desviación con respecto a normas reconocidas (por ejemplo, ausencia de puntuación) es inmediatamente identificada como un recurso voluntario que es preciso nominar y justificar. Nada similar puede hacerse con textos escritos producidos por “escritores debutantes” como los que vamos a comentar.
La expresión “escritores debutantes” es a la vez afortunada y desafortunada. Afortunada, porque no restringe la denominación de “escritores” a aquellos reconocidos (¿cómo?, ¿por quién(es)?, ¿cuándo?). De la misma manera que un niño de 2 o 3 años (o incluso antes) es reconocido como “hablante” aun cuando no domine todas las construcciones sintácticas de la lengua y, mucho menos, las condiciones sociales que hacen eficaz su uso, creemos que el término “escritor” no puede limitarse a aquellos “que viven de su pluma” (valga la metáfora, incluso en tiempos de Internet). Expresión desafortunada, porque descalifica de entrada a esos productores de texto. De los “debutantes” sólo se esperan errores y tropiezos, en cualquier campo.
Algunos conceptos básicos de la teoría de la enunciación nos han permitido ver de otra manera los textos infantiles, y es esto lo que queremos compartir con adultos interesados en acercar la producción literaria a los niños (desde investigadores hasta promotores de la lectura pasando, por supuesto, por los didactas y los docentes). Describir con detalle una producción y poner de relieve el uso de recursos particularmente sofisticados es una etapa importante de la investigación porque muestra que, bajo ciertas condiciones didácticas, los chicos pueden lograr que su palabra escrita asuma propiedades específicamente “literarias”.
Ahora bien, describir en detalle las producciones infantiles no equivale a explicarlas, ni mucho menos a proponer una secuencia evolutiva. La potencia de la teoría de la enunciación para poner de relieve ciertos fenómenos no debe confundirse con la integración automática de esa teoría en la visión psicogenética cuyo objeto de estudio es otro. Por supuesto que, a largo plazo, quisiéramos contribuir a comprender el desarrollo de la textualidad en los niños. (El mismo uso del singular “la textualidad” es ya problemático.) Pero esa comprensión difícilmente se obtenga apelando a una única fuente teórica. De hecho, en varios momentos (y particularmente en el capítulo 5) nos apartamos de la teoría de la enunciación para poner de relieve otros aspectos que tienen que ver con difíciles construcciones sintácticas, con las dificultades inherentes a la utilización de las marcas de puntuación y muchos otros aspectos que se van desarrollando simultáneamente, sin que los niños puedan integrarlos de inmediato en una producción.
No hemos identificado en la literatura intentos previos de utilización de la teoría de la enunciación para describir textos de niños de estas edades. La recopilación en francés de Claudine Fabre-Cols (2000), con el sugestivo título Aprender a leer textos de niños, es una valiosa fuente de información porque varias aproximaciones lingüísticas aparecen en los distintos capítulos. Sin embargo, la teoría de la enunciación está prácticamente ausente, aunque hay referencias a la crítica genética, la cual es muy pertinente para analizar las correcciones realizadas sobre un primer borrador. Por otra parte, en la revisión de trabajos disponibles que propone Jacques David (capítulo 13 del citado libro) se concluye así: “[…] constatamos que hay pocas obras completas consagradas al estudio de textos de niños”. Yo agregaría que hay pocas que tratan de tener una mirada “positiva” sobre esos textos, más allá de las visibles fallas gráficas, ortográficas o sintácticas. En palabras de Antoine Culioli, nuevos problemas surgen “desde que nos ocupamos de los textos tal como son y no tales como debieran ser a los ojos del lingüista” (Culioli, 1987: 10).
Para favorecer una mirada “positiva” sobre estas producciones hemos decidido normalizar la ortografía de palabras pero mantener tal cual la puntuación. Esto supone delicadas operaciones de transcripción y decisiones que es preciso explicitar, justamente para que puedan ser discutidas. Es lo que aparece en el anexo 2, que no tiene la intención de imponer una norma sino de explicitar las decisiones tomadas para este corpus particular y respondiendo a las intenciones de un cierto análisis de los textos. Nos abstuvimos de introducir cualquier modificación en la puntuación por razones que están explicadas en otros trabajos (Ferreiro, Pontecorvo y otros, 1996, cap. 4) y que Culioli resume en estas dos afirmaciones: “[…] la puntuación produce otro texto […] porque la puntuación, hecho de escritura y por lo tanto visualmente aprehendida, forma un juego de fenómenos gráficos que no hay que confundir con lo prosódico” (Culioli, 1987:11).4
Estas breves referencias a la puntuación se vinculan con un tema central sobre el cual es difícil concordar con la teoría de la enunciación: las relaciones entre oralidad y escritura. La referencia a Émile Benveniste es ineludible: el acto fundante de la enunciación surge en la oralidad, cuando un YO se apropia de la forma pronominal vacía y constituye, por ese mismo acto, un TU a quien se dirige esa enunciación. Pero eso no puede llevar a menospreciar las enormes diferencias entre lo escrito y lo oral. Cuando tratamos textos escritos (literarios o no) es peligroso verlos como una réplica de la situación oral. Gérard Genette (véase el glosario) habla del “discurso, oral o escrito, que refiere la historia”. María Isabel Filinich (1997), refiriéndose a textos literarios, nos dice que “el narrador siempre habla, a diferencia del autor que escribe” (p. 117); agrega que “todo texto escrito representa imaginariamente el circuito de la comunicación oral: en el interior del texto, el sujeto que ordena su mensaje para dirigirse a otro ‘no escribe sino habla, dirige su voz a ese otro que no lee sino escucha” (tomando de Raúl Dorra esta última expresión) (p. 208); concluye que “Esta representación de la comunicación oral realizada por la escritura se observa más claramente en el relato literario” (p. 208).
Nos ha costado mucho superar la idea (aparentemente correcta) según la cual la escritura no hace más que representar unidades preexistentes en la oralidad (o sea, que las letras representan los fonemas, que los conjuntos de letras representan las palabras, que las oraciones representan las unidades de sentido completo, y así siguiendo). No me resulta atractivo pensar que la escritura representa la comunicación oral, ni siquiera en un sentido metafórico. Más bien creo que, a través de estos deslizamientos –que siempre privilegian la oralidad en desmedro de la escritura– lo que se logra es oscurecer lo que es específico de la escritura (como acto y como resultado). Algunas de sus especificidades son tan evidentes (y de enorme importancia en la evolución tanto histórica como individual) que es difícil ignorarlas. En lo escrito puedo borrar y revisar. No hay operaciones equivalentes al borrado en la oralidad. La fragilidad del acto oral impide la revisión. Por supuesto que puedo tratar de corregir los efectos de una enunciación con un “¡Olvidalo!”. Pero ésa es otra enunciación, que no suprime la precedente. También puedo constatar incomprensión en el destinatario y agregar una paráfrasis a lo ya dicho, o bien anticipar una dificultad en el curso de la enunciación y tratar de encontrar otra formulación para el contenido de la enunciación. Pero eso es radicalmente diferente de la revisión propia a la escritura.
La escritura produce un objeto material (trazas sobre una superficie) que generalmente puede ser transportado, alcanzando así, a través del tiempo y del espacio, a una infinidad de lectores (que quizá se aparten sensiblemente del “lector ideal” previsto por el autor). Ese objeto material permite, a su vez, operaciones imposibles de realizar con el enunciado oral: leer no es escuchar, no sólo porque el canal sensorial es diferente, sino porque es posible volver a leer lo ya leído, avanzar a voluntad (omitiendo páginas), comparar fragmentos. Ese objeto material, resultado de la enunciación escrita, rara vez ha sido producido en un único acto de escritura, precisamente porque la revisión es una manifestación de la responsabilidad del autor. Mucha oralidad ha circulado, generalmente, alrededor del texto y a propósito del texto, antes de que llegue a su “versión definitiva” (la única que solemos conocer, sobre todo desde la aparición de los procesadores de texto que han eliminado todas las cicatrices del texto revisado y corregido). Alberto Manguel (1998) nos recuerda cuán a menudo los autores recurrían a una lectura en voz alta antes de finalizar una obra:
Como Plinio había explicado, las lecturas públicas del autor estaban pensadas no sólo para llevar el texto al público, sino para devolvérselo después al autor. Sin duda Chaucer corrigió el texto de Los cuentos de Canterbury después de sus lecturas públicas […] Molière leía habitualmente sus comedias a su criada […] El siglo XIX fue, por toda Europa, el siglo de oro de las lecturas por parte de los autores. En Inglaterra la estrella fue Charles Dickens. (capítulo 18: “El autor como lector”)
He defendido durante años la especificidad de la escritura precisamente por mi objeto de estudio: la génesis de la escritura en los niños. Las dificultades que ellos enfrentan para apropiarse de este objeto, producto de la historia y de la cultura, son incomprensibles si partimos de la idea según la cual la escritura no hace más que representar (como un reflejo) las unidades y relaciones preexistentes en la oralidad. He sostenido también que la escritura es representación, pero en un sentido diferente: es una representación resultado de una re-construcción del objeto, a otro nivel (Ferreiro, 2002).
Para cerrar esta introducción, una breve referencia a las autorías y coautorías. Todos los análisis de textos producidos por los niños son el producto de discusiones conjuntas (capítulos 1 a 5). Ana Siro firma individualmente el capítulo 6 porque ella fue la única responsable de la conducción, junto con las docentes involucradas, de la situación didáctica. Yo firmo esta introducción (por razones evidentes) así como el anexo 2 ya que las normas de transcripción que allí se explicitan son el resultado de una larga experiencia reflexiva sobre ese problema.
1 Es preciso tener en cuenta la diferencia entre una investigación didáctica (que, como toda investigación, trata de documentar rigurosamente y de mantener bajo control las variables involucradas) y una investigación sobre datos recogidos gracias a una intervención didáctica.
2 No ignoramos todas las facetas que el término “autor” involucra. Roger Chartier (2000), en el capítulo V que lleva por título “La invención del autor”, plantea, con su habitual agudeza, los problemas de esta noción desde una perspectiva histórica. Aquí lo utilizamos de una manera provocadora: para suscitar la reflexión sobre la “autoría” en una dimensión evolutiva pero también educativa. No es lo mismo plantear, desde los inicios de la producción textual, que los alumnos son “responsables” de sus propios textos (con el consiguiente trabajo de revisión que esto implica) que concebirlos como “irresponsables” ya que el maestro es el único corrector de la clase y los textos producidos no tienen ninguna función comunicativa porque sólo sirven como ejercicios para “aprender a escribir”.
3 La tesis como tal será publicada en versión electrónica (colección de discos compactos del DIE-CINVESTAV).
4 Véase una buena y documentada síntesis de los problemas relativos a la puntuación en los capítulos 6 y 7 de Celia Zamudio (2004).
Capítulo 1 Autor, narrador y actor
En este libro vamos a ocuparnos de historias tradicionales escritas por niños de 9 a 11 años, en el marco de un proyecto didáctico y con una restricción particular: reescribir una de esas historias en primera persona, adoptando la perspectiva de uno de los personajes. ¿Qué significa escribir relatos tradicionales desde la focalización y la voz narrativa de uno de los personajes? ¿Cómo resuelve quien escribe en primera persona el problema de ser personaje y al mismo tiempo narrador? ¿Con qué instrumentos conceptuales analizar esas producciones?
Algunos de los instrumentos conceptuales que vamos a utilizar provienen de la teoría de la enunciación. En este capítulo haremos una introducción a ciertos conceptos que serán utilizados a lo largo del libro. Tomamos la decisión de hacerlo de la manera más accesible, apoyándonos en lo posible en ejemplos y remitiendo al glosario para una presentación más teórica de dichos conceptos y de autores relevantes de esa teoría. Los términos que van a aparecer en el glosario están indicados en cursiva y con un asterisco.
1.1. INGRESAR EN EL BOSQUE NARRATIVO
“El bosque es una metáfora para el texto narrativo”, dice Umberto Eco (1994), aclarando que esa metáfora vale no sólo para los cuentos de hadas sino para cualquier texto narrativo. Invocando esa metáfora, proponemos este subtítulo que es por demás pertinente en nuestro caso ya que nos ocuparemos de narrativas donde, además del bosque metafórico, el otro bosque está casi siempre presente.
Todo relato de ficción supone por parte del autor* la creación de varias dimensiones ineludibles, vinculadas entre sí. En principio, la elección de una serie de hechos protagonizados por uno o varios personajes. Tales personajes despliegan sus acciones en un mundo creado que se enlaza de modo central o tangencial con alguno/s de los géneros o subgéneros existentes en la historia de la literatura. Esos hechos que le ocurren a ciertos personajes en un mundo creado para tal fin se imbrican configurando una trama, una sucesión de transformaciones que puede afectar a los sujetos de la historia, a los objetos cargados de significado, a la temporalidad, a los ámbitos donde transcurren los hechos. Para hacer saber el resultado de su creación, el autor configura un ser imaginario –el narrador*– que enfoca los hechos de determinada manera y les otorga su voz. Una voz que los autores son capaces de modalizar* con variados matices en el intento de afectar de algún modo la sensibilidad y la inteligencia de sus potenciales destinatarios: los lectores*. No cualquier lector. Se trata de un lector previsto por el autor, un lector a quien se le atribuyen saberes, posibles reacciones; un lector al que se le dedican todas las sutilezas del relato. Imaginado a la medida de su narrador y, como tal, coincide sólo en ciertos aspectos con cada lector real que se enfrenta a una misma obra.
La focalización* o punto de vista y la modalización de la voz narrativa* son creadas por el autor pero aparecen en el relato a través de la figura de un narrador que pone en evidencia el modo como se recortan los hechos y la forma en que se enuncian, pensando en un lector como destinatario privilegiado de su relato. Focalizar significa asumir una perspectiva, adoptar un ángulo de visión de los acontecimientos que otorgue un sentido específico a los hechos. Se trata de un filtro, un tamiz por el que se hace pasar la información transmitida por medio del discurso narrativo. En este sentido, el clásico narrador omnisciente representa una focalización reducida a su mínima expresión porque la información que se ofrece está sometida a escasas restricciones y supone el libre acceso a sentimientos y pensamientos de cualquiera de los personajes de la historia.
La modalización de la voz narrativa involucra varias dimensiones interrelacionadas: la puesta en palabras de la historia que se comunica, los efectos de persuasión del relato destinados al potencial lector (complicidad, humor, compasión por la situación de quien cuenta…) y la forma en que se articulará el discurso del narrador con el discurso que los personajes sostienen entre sí. Aun en el caso en que el narrador delegue la voz en los personajes, determinar qué delega, en qué parte del relato y con qué intenciones supone decisiones centrales para el autor.
Ambas cuestiones –la focalización y la modalización– aparecen ante el lector a través de un relato* escrito que integra, por un lado, los sucesos de la historia* que se cuenta y, por otro, la narración* de esa historia o la forma de contarla. Ambos aspectos suponen dos planos del relato. Un plano de la historia vinculado con los sucesos en torno a los cuales interactúan los personajes y un plano de la narración en el que esos mismos sucesos, protagonizados por esos mismos personajes, asumen la forma de un relato con destino a un lector imaginado. Por lo tanto, en el plano de la historia se trata de personajes interactuando entre sí, transitando un tiempo* y un espacio* para que las transformaciones previstas se desarrollen. En el plano de la narración, el narrador sólo se vincula con el potencial lector a quien dirige su discurso. El relato nos informa de uno y otro plano.
Conceptos como los de narrador, autor, lector, historia, narración, relato, focalización, modalización, tiempo y espacio tienen una larga historia en teoría literaria pero han sido reelaborados por la teoría de la enunciación, un corpus teórico cuya fuente de análisis son las narraciones producidas por escritores profesionales. En dicha teoría se trata de analizar el texto en sí mismo, independientemente de lo que se sabe sobre el autor.
1.2. LOS CHICOS COMO AUTORES
En este libro no vamos a ocuparnos de autores profesionales sino de niños. Esos niños son, además, alumnos. Están produciendo textos en el marco específico de una situación didáctica ideada para que enfrenten ciertos desafíos de la construcción literaria. Pero las intenciones pedagógicas no son ilusorias. Enfrentar una dificultad es una cosa; superarla, es otra.
Contrariamente a otras profesiones, no existe acreditación social que valide la práctica de un sujeto como escritor profesional. Más bien, un conjunto de legitimaciones lo van configurando paulatinamente. Para la publicación y circulación social de sus escritos se exige, entre otras cuestiones, que el profesional de la escritura se responsabilice de la propia palabra y de la reelaboración de los propios textos. Ésas son condiciones que también se exigen a los usuarios de la escritura en el contexto escolar para acreditar su avance en el sistema educativo. Sin embargo, es objeto de polémica la consideración de los alumnos como autores. Las prácticas sociales respecto de la oralidad son mucho más indulgentes. Alguien es considerado un hablante desde que es usuario del lenguaje oral según sus posibilidades. ¿Por qué con la lengua escrita tendría que ser diferente?
Los niños cuyos relatos vamos a analizar no son autores en el sentido profesional y, sin embargo, vamos a tratar de comprender sus escritos como si fueran obra de autores, en un doble sentido: por un lado, teniendo hacia sus producciones el mismo respeto que tenemos hacia los textos de autores reconocidos y, por el otro, tratando de ver si algunos de los instrumentos desarrollados por la teoría de la enunciación con otros fines resultan pertinentes para describir los resultados de estos autores incipientes. Un aspecto fundamental del respeto hacia el texto concierne a las normas de transcripción. Estos alumnos escribieron en el papel y sus grafías no siempre son fáciles de interpretar. La puntuación se encuentra a veces ausente y en ocasiones es abundante pero ubicada en lugares sorprendentes. La ortografía de palabras no siempre ha sido respetada. ¿Cómo transcribir esos textos para poder analizar los aspectos propios de la organización textual? Es obligación del investigador poner en evidencia sus decisiones al respecto porque no hay normas fijas a seguir, pero sí decisiones razonadas para tomar. En el anexo 2 explicitamos esas decisiones.
Como son alumnos, sabemos sobre ellos detalles relativos a sus historias personales, sus rasgos de personalidad, el momento particular en el que fueron producidas las narraciones que vamos a analizar. Pero nos abstendremos voluntariamente de hacer uso de esas informaciones. No nos interesan aquí las razones individuales por las cuales tal niño en particular eligió reescribir cierta historia en lugar de otra; no nos interesa indagar por qué un niño en particular asumió la voz narrativa de un personaje femenino. ¿Por qué decidimos dejar de lado datos puntuales de historias individuales? Porque vamos a hacer un ejercicio, riesgoso por cierto: vamos a tratar de analizar esos textos con instrumentos ideados para escritores profesionales. Si logramos “hacer hablar a los textos” con esos instrumentos, si logramos poner de manifiesto que estos niños enfrentan algunos de los desafíos propios de la construcción del discurso literario y logran, aunque sea en algunas partes del texto, producir los efectos que se esperan de un escritor experimentado, habremos puesto de manifiesto posibilidades discursivas de alumnos de nivel primario que generalmente se estiman fuera de su alcance, en particular cuando se trata de alumnos de medios socioeconómicos marginales como los que presentamos aquí. Aunque esas dificultades enfrentadas no resulten en soluciones bien logradas, seguramente aprenderemos mucho acerca de las razones que, en el mismo texto, son puestas de manifiesto como obstáculos difíciles de superar. Incluso podremos aprender de aquellos casos en donde las dificultades son contorneadas o a veces evitadas.
Al hacer este ejercicio de análisis no olvidaremos al autor, pero lo trataremos de una manera peculiar. Por una parte, al tomar en cuenta dos versiones del mismo alumno (primera y última versión) –algo que desarrollaremos en el capítulo 5– este autor aparecerá a través de sus versiones con su intencionalidad propia: qué es lo que conserva, qué es lo que modifica y cómo lo modifica nos informa sobre el trabajo de revisión del texto, que es un trabajo con una dimensión diacrónica, ajena al análisis de textos acabados, publicados. Por otra parte, el autor aparecerá en una perspectiva evolutiva, ya que los autores de los que vamos a ocuparnos tienen entre 9 y 11 años, un intervalo de edad que de ninguna manera puede considerarse como el inicio y el fin de un proceso que, además, está influido por la intervención didáctica. La figura del autor de la que vamos a ocuparnos no tiene, entonces, una dimensión individual, pero tiene una doble dimensión evolutiva: la evolución del grupo de niños estudiados a través de sus diferencias de edades; la evolución de cada autor a través de las dos versiones de su texto, producidas en el transcurso de un mismo proyecto escolar.
1.3. SER PERSONAJE Y AL MISMO TIEMPO NARRADOR
La distinción abordada entre historia, narración, relato, focalización y modalización de la voz corresponde a la forma de construcción de la generalidad de los relatos de ficción en cualquiera de sus variedades. En este libro abordaremos un tipo particular de relato sometido a una restricción específica: cuentos tradicionales contados por uno de sus personajes. Se trata de relatos de estructura canónica y, por lo tanto, de una voz narrativa ulterior al desarrollo de los sucesos, un mundo creado con rasgos muy definidos, personajes arquetípicos. Pero la consigna de escritura planteaba: “escribir desde el punto de vista y la voz de uno de los personajes de la historia elegida”. En este caso, se hace necesario elaborar un complicado desdoblamiento: el yo que cuenta será personaje en el plano de la historia y narrador en el plano de la narración. Contar desde un “yo protagonista” supone que personaje y narrador sólo pueden acceder a su propia interioridad y a la que infieren de los demás personajes a partir de su comportamiento o sus exteriorizaciones. Ahora bien, el “yo” (en tanto personaje) interactúa con los demás actores en el plano de la historia. Ese mismo “yo” (en tanto narrador) sólo refiere discurso al potencial lector y de ningún modo interactúa con los personajes de la historia. El inicio del relato de Cristian (11 años) contando “Caperucita Roja” desde la voz del lobo puede ejemplificar este necesario y complicado desdoblamiento:1
Desde aquí, en lo más profundo del infierno, les habla el lobo. Con mucho hambre porque siempre, a la hora de comer a los personajes, una casa de ladrillo o un cazador me lo impiden. Una de las muchas veces que me sentí avergonzado fue cuando intenté comerme a esa dulce y despiadada niña llamada, Caperucita Roja. […]
Cristian elabora un narrador que cuenta la historia desde un momento de reconstrucción posterior a todo lo vivido con Caperucita Roja. Esta posición de la voz –ulterior al desarrollo de los sucesos, típico de los relatos tradicionales– lo habilita para llamar a Caperucita por su nombre completo desde el inicio. Un poco más adelante en el relato el nombre de la niña vuelve a aparecer:
[…] En poco tiempo llegué a la casa y con la mano floja, toqué a la puerta. Una vieja contestó:
–¿Quién es? Con voz afinada le dije: –Yo, tu nieta. Hasta ese momento no sabía el nombre de la niña pero, entonces, la abuela dijo: –¿Eres tú, Caperucita Roja? Yo le contesté que sí y al siguiente segundo me dio la clave para abrir la puerta. […]
Cristian es capaz de distinguir el rol del lobo como narrador y como personaje de la historia. En tanto narrador, ya nos avisó en el inicio del relato –desde una posición ulterior al desarrollo de los sucesos– que sabe cómo se llama la niña. En el marco de la historia, el lobo –en tanto personaje– limita sus saberes de narrador y se las ingenia para que la abuela de Caperucita devele el nombre de la pequeña.
Iniciar y cerrar un relato tradicional desde la voz y la mirada de alguno de sus personajes plantea problemas discursivos y desafíos conceptuales no previstos en la historia de referencia. A su vez, cada historia tradicional supone problemas discursivos particulares. No es lo mismo si quien cuenta sobrevive a lo largo de todo el relato que si sufre la muerte o estados de inconciencia. En estos dos últimos casos, el autor del relato se enfrenta al problema de cómo mantener la voz de quien narra. ¿Podrán los alumnos advertir que pueden mantener viva la voz del narrador aunque el personaje sufra la muerte o esté en estado de inconciencia? ¿Serán capaces de establecer esas diferencias cuando narrador y personaje coexisten en una misma figura? Si fueran capaces de advertir esta necesaria distinción ¿cómo lograrán articular el plano de la narración con el plano de la historia para que el relato aparezca como una unidad interesante para el lector? (Recordemos que –salvo en el capítulo 6– sólo vamos a ocuparnos de ese lector imaginado por el autor y no de los lectores reales. Lo que vamos a analizar son relatos escritos. Por lo tanto, sólo es posible interpretar las alusiones al lector a través de las marcas del autor en los textos.)
Retomemos el inicio del relato de Cristian (11 años) para analizar de qué modo crea alternativas discursivas a tales problemas. Este alumno inicia su relato desde “el más allá” como consecuencia de la muerte del lobo –en tanto personaje de la historia– a manos del cazador:
Desde aquí, en lo más profundo del infierno, les habla el lobo. Con mucho hambre porque siempre, a la hora de comer a los personajes, una casa de ladrillo o un cazador me lo impiden. […]
Este inicio de relato ubica la voz narrativa desde un espacio dirigido exclusivamente al lector imaginado. Dado que el lobo ha muerto ya no interactúa como personaje con los demás actores de la historia y puede comentar al lector sus impresiones acerca de lo ocurrido una vez que todo ha culminado. Cristian enfrenta el desafío de tornar interesante un relato conocido que decide contar desde una temporalidad ulterior para una reconstrucción completa de los hechos. Al tratarse de una narración en primera persona, el lector podría anticipar que se trata del sobreviviente de una historia que, además, es muy conocida por los destinatarios. Para sorprender al potencial lector recurre al humor y a la intertextualidad: si creímos que era un sobreviviente en sentido estricto, no lo es porque el lobo nos habla desde el infierno; si creímos que era sólo el lobo de la historia de Caperucita, nos sorprende avisando que también es el lobo de otras historias tradicionales, por ejemplo, de la historia de “Los tres cerditos”. Como consecuencia, el lobo –en tanto narrador– se exhibe en el discurso como “personaje” de otros relatos tradicionales que supone conocidos para el lector: “a la hora de comer a los personajes, una casa de ladrillo o un cazador me lo impiden”. Se trata de un narrador que se ficcionaliza y se exhibe como tal haciendo referencia explícita a sus destinatarios: “Desde aquí, en lo más profundo del infierno, les habla el lobo”. Además, no se trata sólo del lobo que sufre y/o genera padecimientos a otros actores en el marco “real” de los sucesos narrados. Es un narrador que se considera a sí mismo y a los otros actores como “personajes”. Desde el comienzo de su relato, Cristian entra de lleno en el plano de la narración para dar pie después a los sucesos de la historia que motivaron su condena en el infierno. Al mismo tiempo, el narrador aporta matices a su relato presentando a Caperucita como una niña “dulce” (la versión que todos los lectores comparten) pero “despiadada” (una versión inédita que sitúa al lobo como víctima de la pequeña), intentando quizá generar compasión en los potenciales lectores al referirse a Caperucita como una niña cruel que no permite al pobre lobo saciar su natural ferocidad.
Tomás (11 años) también nos sorprende con su inicio de “Caperucita Roja” desde un lobo maltrecho pero sobreviviente:
Bueno, estoy en el hospital sacándome las benditas piedras de mi glotona panza. En mi vida he fracasado en todas: en los siete cabritos, en los tres chanchitos, pero el fracaso más grande fue con Caperucita Roja. Todo fue así […]
El narrador creado por Tomás ubica su voz también desde un espacio diferenciado del plano de la historia. Aunque no se trata de “el más allá” de Cristian, el hospital se plantea como un espacio ignorado por los demás personajes de la historia y, por lo tanto, da información dirigida exclusivamente a los lectores. También sorprende al lector creando un espacio que no corresponde al mundo de los relatos tradicionales.