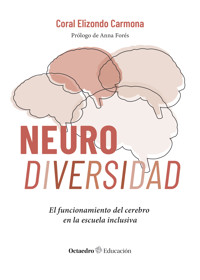Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Octaedro
- Kategorie: Bildung
- Serie: Recursos educativos
- Sprache: Spanisch
El siglo XXI está relacionado con el estudio del cerebro. La neuroeducación investiga y responde a preguntas sobre cómo funciona el cerebro y cómo aprendemos, centrándose fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación contribuye a reducir las desigualdades, la segregación y la exclusión. Y en este siglo destaca también el compromiso internacional de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos, y el reto actual es cómo alcanzar estas metas. El diseño universal para el aprendizaje (DUA) representa un modelo organizado y sistematizado en principios, pautas y puntos de verificación que ayuda al docente de cualquier etapa a planificar desde el inicio oportunidades de enseñanza y aprendizaje ricas y variadas para todo el alumnado. Este libro está dirigido a todas las personas interesadas (docentes, estudiantes o familias) en profundizar sobre estos dos temas ineludibles en la educación actual: la neuroeducación y el DUA. Escrito con un lenguaje sencillo y ágil, su lectura revelará respuestas a cuestiones sobre cómo aprendemos, qué tipos de memoria tenemos, qué es la atención, qué es y qué no es el DUA, cómo programar con DUA… La intención de esta obra es, pues, acercarte a la neuroeducación y al DUA de una forma sencilla, amable y, sobre todo, muy práctica. Si lo que buscas son propuestas prácticas y concretas, válidas para todas las etapas educativas, este libro es para ti. Contiene muchos ejemplos y un código QR que amplía la información ofrecida a lo largo de todos los capítulos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Coral Elizondo
Neuroeducación y diseño universal para el aprendizaje
Una propuesta práctica para el aula inclusiva
Colección Recursos educativos
Título: Neuroeducación y diseño universal para el aprendizaje. Una propuesta práctica para el aula inclusiva
Primera edición: diciembre de 2022
©Coral Elizondo Carmona
©De esta edición:
Ediciones Octaedro, S.L.
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68
www.octaedro.com – [email protected]
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (papel): 978-84-19506-25-2
ISBN (epub): 978-84-19506-26-9
Diseño cubierta: Tomàs Capdevila
Corrección: Xavier Torras Isla
Diseño y realización: Octaedro Editorial
Sumario
Prólogo (ANNA FORÉS MIRAVALLES)
Introducción
PARTE I. MENTE, CEREBRO Y EDUCACIÓN
1. Cómo funciona nuestro cerebro, visitamos Villa Cerebro
2. ¿Conoces las células del cerebro?
3. Tú eres tu conectoma. Yo soy mi conectoma
4. ¿Cómo aprendemos? Necesito tu atención
5. ¿Cómo acercar la neurociencia a la educación? Teoría de la mente, el cerebro y la educación
6. Neuroeducación en el aula
7. Neuromitos: ¿distorsionamos hechos científicos?
PARTE II. DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE Y SU APLICACIÓN EN EL AULA: UNA PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
8. ¿Dos caras de la misma moneda? Educación inclusiva y DUA
9. Principios, pautas y puntos de verificación. ¡Vaya follón!
10. ¿Cómo debe ser el DUA en los elementos del currículo?
11. ¿Cómo programar con DUA? Pasos para un diseño inverso
12. Ejemplo de planificación didáctica basada en el diseño inverso y DUA
Descarga de materiales
Epílogo
Trabajos citados
Índice
He terminado de escribir este libro en Cádiz en agosto de 2022. En la tierra de mi abuelo materno, aquel que me hablaba y me enseñaba francés cuando mis ganas de aprender no tenían límites, aquel que fundó su propia academia para revolucionar la enseñanza, aquel que me traía libros de su librería con los que yo podía satisfacer mi curiosidad. Me acuerdo, entonces, de mi abuela materna, que vivió casi veinte años en la Habana y siempre la añoró. Y cuando yo visité esa tierra, sentía también que allí había una parte de mí. Mi abuelita, mi dulce abuelita, una persona cariñosa que siempre nos colmaba de amor y cuidados.
Dedico este libro a mi madre, su hija, nuestra tejedora de alas. Una persona valiente, independiente, adelantada a su época, que siempre nos ha enseñado a volar y perseguir sueños. Una mamá que desde hace dos años es detective de palabras. Una detective que busca cada día en su reserva cognitiva las palabras necesarias para poder comunicarse con sus hijas, desde que aquella preciosa y soleada mañana del mes de septiembre su cerebro se inundó y ella enmudeció.
Dedico este libro a mi pasado, que me ayuda a forjar el presente, a mis orígenes, a las raíces que nunca hay que olvidar.
Que tengo un amor en la Habana y el otro en Andalucía
No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana
Que apareció en mi ventana de la Habana colonial
To’ Cádiz, la Catedral
La Viña y el Mentidero
Y verán que no exagero, si al cantar la habanera repito
La Habana es Cádiz con más negritos
Cádiz es la Habana con más salero
Habaneras de Cádiz, de ANTONIO BURGOS y CARLOS CANO
Prólogo
Si hay dos conceptos que resuenan con fuerza en estos momentos en educación, son precisamente los que aborda este libro: neuroeducación y diseño universal para el aprendizaje (DUA). Su incidencia no es una moda, al contrario, es una necesidad y una evidencia.
Necesidad por poder ver y atender a cada persona que tenemos delante en las escuelas para poderle ofrecer vías óptimas para su aprendizaje. Y desde las investigaciones científicas y las tecnologías que permiten ver realmente lo que pasa en el cerebro cuando aprende, la neuroeducación nos da las claves para saber por qué hay cosas que funcionan en educación o por qué no son las mejores opciones o estrategias.
Coral Elizondo, una vez más, nos brinda una nueva obra. Últimamente, sus trabajos, sus investigaciones, sus buenas prácticas, sus asesoramientos a escuelas y centros, sus saberes, van convirtiéndose en libros, en lecturas para maestr@s, para que las familias comprendan y se impliquen en la educación. El abanico de libros de esta autora siempre es interesante y sugerente. La autora cuida tanto el fondo como la forma. Así, por ejemplo, los títulos de los diferentes apartados son sugerentes y despiertan la curiosidad del lector para que se adentre en su contenido.
Coral es mundialmente conocida por su trabajo en DUA y por su blog https://coralelizondo.wordpress.com. Su amabilidad y saber hacer facilitan sinergias con otros expertos mundiales sobre el tema DUA y, más recientemente, con el tema de neuroeducación y con su implicación en nuestra Cátedra de Neuroeducación UB-EDU1st, en su participación en el Máster de Neuroeducación Avanzada y en el monográfico de la revista JONED justamente dedicado a DUA y neuroeducación.
El aula inclusiva ha sido el gran tema de trabajo de Coral, encontrar ese espacio donde pertenecer, donde sentirse partícipe, donde la singularidad sea armonizar las diferencias de los integrantes del grupo clase y de la misma escuela, instituto o universidad.
La curiosidad de la autora, sus ganas de saber y su afán lector dotan a este libro de las claves de las últimas publicaciones sobre las temáticas tratadas y les aporta anclajes a nuevas lecturas para seguir aprendiendo. Es una invitación a seguir profundizando sobre neuroeducación y DUA. Además, en esta obra, como en las anteriores de la autora, nos plantea las temáticas tratadas de manera didáctica y sistemática para su buena comprensión y ejecución.
Es un libro lleno de puentes que derriba las barreras, los límites, los excluidos, las miradas limitantes. Si alguien tiene alguna duda sobre DUA, aquí hallará las respuestas y entenderá esos puntos de unión, nodos y nexos entre DUA y neuroeducación. Coral lo ha vuelto a conseguir, explicar de forma amena y didáctica aquello que es complejo para invitarnos a atrevernos a poner en práctica en nuestras aulas estas propuestas tan importantes para el aprendizaje de nuestr@s chic@s y para seguir mejorando la educación.
Anna Forés Miravalles
Pedadoga y escritora
Directora adjunta de la Cátedra de Neuroeducación UB-EDU1st
Introducción
Hace ya muchos años, cuando yo era una niña, disfrutaba leyendo la enciclopedia básica Argos. Estaba compuesta por diversos tomos de color rojo, y todos ellos estimulaban y colmaban mi curiosidad infantil. Dime dónde está, dime por qué, dime cómo funciona, dime qué es, dime quién es, dime cuándo ha ocurrido… eran algunos de los títulos que recuerdo. En la actualidad aquella curiosidad sigue tan viva como entonces, pero ahora, si necesito contestar a alguna pregunta o buscar respuestas, me basta con navegar por internet desde cualquier lugar del mundo.
Este recuerdo lejano aviva también mi amor por los libros; su tacto, su olor es algo que permanece en mi memoria con cierta nostalgia. Escribir este libro es autografiar una parte de mí. Una parte de la niña curiosa, ávida de aprender y descubrir respuestas, y otra parte de la Coral adulta, mucho más serena y capaz de buscar relaciones y cimentar mundos de cuidados, empatía y apoyo. Este deseo interminable de conocimiento es lo que me trae hoy aquí, pero también a ti, querida lectora, querido lector, que tienes ahora este libro entre tus manos. Compartimos, pues, la curiosidad sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo aprendemos, y el anhelo de garantizar la inclusión, la equidad y la calidad en nuestro quehacer diario.
He dividido el libro en dos partes diferenciadas pero que van a estar en continua conexión. De hecho, cada vez que veas este dibujo…
… voy a invitarte a reflexionar, a relacionar conceptos, a construir conocimientos…, en definitiva, a aprender. Mi objetivo no es tanto transmitir información, ya sabes que ahora la encuentras en internet, como incitarte a la formación del conocimiento alentando momentos de reflexión en el propio libro.
La primera parte podría ser uno de los tomos de aquella enciclopedia infantil de la que te he hablado, respondería al cómo. Cómo funciona nuestro cerebro, cómo son las células del cerebro, cómo aprendemos, cómo acercar la neurociencia a la educación y cómo distorsionamos hechos científicos son algunas de las respuestas que vas a encontrar en estas páginas. Esta parte aspira a apaciguar tu mente e, incluso, a despertar tu curiosidad para que sigas aprendiendo más acerca del tema de la neuroeducación.
La segunda parte sigue respondiendo a preguntas sobre el cómo, de modo que surgen cuestiones sobre cómo debe ser el DUA en los elementos del currículo o cómo se ha de programar con DUA, pero tal vez esta parte sea mucho más técnica que la primera y se asemejaría al tomo dime qué es. Así, en este segundo apartado se profundiza sobre qué es la educación inclusiva, qué es y qué no es el DUA, y qué es un diseño inverso. Puede que esta segunda parte te resulte más densa y no tan seductora como la anterior, pero las conexiones que vamos a ir haciendo entre ambos conceptos bien requieren de un conocimiento previo y profundo sobre el tema.
Confío en que disfrutes con la lectura del libro tanto como yo con su escritura. Escribir, leer, releer, cambiar, ejemplificar, organizar ideas y plasmarlas en un papel supone para mí un regocijo indescriptible. Espero, también, que este libro cumpla tus expectativas y las mías, y que sigas adentrándote en el increíble mundo del cerebro humano y apostando por el derecho a una educación inclusiva y equitativa de calidad para todo el alumnado.
PARTE I
Mente, cerebro y educación
1. Cómo funciona nuestro cerebro, visitamos Villa Cerebro
El cerebro es la estructura más compleja en el universo. Tanto, que se propone el desafío de entenderse a sí mismo. (Manés, 2014)
Rita Carter, en su libro El nuevo mapa del cerebro (1998), explica que «el cerebro humano tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y la consistencia de la mantequilla fría». Está compuesto por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que se comunican a través del cuerpo calloso. El cerebro no es macizo, tiene en su interior unos espacios comunicados, los ventrículos. Estos espacios están llenos del líquido cefalorraquídeo que sirve tanto para proteger la parte interna del cerebro de cambios bruscos de presión como para transportar sustancias químicas.
Empecemos el libro conociendo las bases estructurales y funcionales de nuestro cerebro y, para ello, visitaremos Villa Cerebro, como lo llama Tirapu (2010). Para este autor, el cerebro sería una casa con la energía adecuada para que todo funcione bien.
Villa Cerebro tiene una planta baja, dos pisos y un ático, y cada una de estas plantas se corresponde con distintas estructuras del cerebro.
Planta baja: la energía
El sótano está formado por el tronco del encéfalo o tallo cerebral (bulbo raquídeo y puente), el mesencéfalo y el cerebelo. Aquí se regula la respiración, la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
•El tronco del encéfalo es el conector o zona de paso entre la médula espinal y el encéfalo. Recibe, envía y coordina los mensajes cerebrales y también participa en la gestión de las funciones que el cuerpo realiza automáticamente.
•El bulbo raquídeo es el lugar de paso de información, contiene neuronas que realizan funciones sensoriales y motoras. Participa en la presión sanguínea y el ritmo cardíaco.
•El puente de Varolio, o pons, participa en el sueño, está relacionado con los músculos faciales y es importante en la respiración.
•El mesencéfalo es la parte más pequeña, relacionada con el sueño, la percepción visual y auditiva, y la temperatura.
•El cerebelo es el encargado de la coordinación de los movimientos, y ayuda a regular la coordinación y el equilibrio. En él se concentran el 80 % de nuestras neuronas.
Para Tirapu, esta es la zona de las calderas de la casa.
Primer piso: el sistema límbico
En el primer piso se regula la reactividad emocional y la conducta.
Aunque hoy sabemos que no existe un solo sistema para procesar las emociones, seguimos utilizando la acepción «sistema límbico» (definida en 1878 por el neurólogo francés Paul Broca) para dar nombre a un grupo de estructuras, áreas corticales, que rodean el tronco encefálico en la superficie medial del cerebro. Broca en realidad denominó a ese grupo de estructuras como lóbulo límbico. Está limitado por una porción de corteza que rodea el cuerpo calloso, la circunvolución del cíngulo y por la corteza de la superficie medial del lóbulo temporal, que incluye el hipocampo. (Casafont, 2014)
El sistema límbico está situado debajo de la corteza cerebral y la mayoría de las estructuras del sistema límbico están duplicadas en cada hemisferio del cerebro.
•Tálamo: es la puerta de entrada de toda la información sensorial, excepto la del olor.
•Hipotálamo: es el responsable del sistema nervioso autónomo. Participa en la motivación y la regulación de la temperatura corporal. Interviene en el comportamiento emocional, la regulación del sueño, la vigilia, y la ingesta de alimentos y de agua.
•Glándula pineal o epífisis: está relacionada con la segregación de la melatonina, hormona relacionada con la regulación del ciclo sueño-vigilia.
•Cuerpo estriado: es un conjunto de estructuras localizadas a nivel subcortical (putamen, núcleo caudado, globo pálido y núcleo accumbens) que, a su vez, forman parte de los ganglios basales, implicados en el inicio y regulación de los movimientos intencionales y de los automáticos; en la regulación de la memoria de trabajo; en el aprendizaje procedimental; en el refuerzo y en la planificación.
•Amígdala: está involucrada en las emociones y la memoria emocional. Es la detectora de los peligros, se activa ante cualquier amenaza jugando un importante central en las emociones, especialmente en el miedo.
•Hipocampo: es una estructura relacionada con el almacenamiento permanente de la memoria, la neurogénesis, o creación de nuevas neuronas, y el aprendizaje. Nuestro hipocampo tiene una gran capacidad plástica, de aprendizaje y de memoria, pero es muy sensible a estados sostenidos de estrés. En este caso, las neuronas de nuestro hipocampo pueden llegar a morir.
Entramos entonces en un ciclo vicioso de más respuesta al estrés, más liberación de cortisol, y más daño hipocámpico. (Casafont, 2014)
Los estudios por neuroimagen han demostrado una disminución del volumen hipocámpico y un aumento de la actividad de nuestra amígdala y de nuestra corteza prefrontal ante el estrés crónico.
Segundo piso: reconocimiento
En el segundo piso encontramos el procesamiento visual, los centros del habla, del cálculo, la orientación visoespacial y el movimiento.
•Lóbulo occipital: se halla en la parte posterior del encéfalo. Se encarga del procesamiento visual.
•Lóbulos temporales: se encuentran en los laterales de cerebro, pegados a las sienes. Juegan un papel clave en el reconocimiento de rostros, voces, sonidos y objetos. Sus funciones se relacionan con algunas partes de la memoria a largo plazo. En el lóbulo temporal izquierdo se encuentran los centros del habla.
Ilustración 1. Localización de alguna de las partes del cerebro que se mencionan en Villa Cerebro.
•Lóbulos parietales: están ubicados en el centro del cerebro detrás del lóbulo frontal y delante del lóbulo occipital. Se encargan de procesar la información sensorial del tacto, la temperatura, el dolor y la presión. Coordinan el equilibrio. Participan en la orientación espacial, en el reconocimiento de números y en el cálculo, y también ejercen cierto control sobre el lenguaje.
Se ha relacionado, junto con otras zonas del cerebro, con la capacidad de introspección. (Bueno, 2016)
Ático: estrategia
En el ático están los lóbulos frontales. Tirapu explica que (2010):
[…] guardan una íntima relación con los aspectos más sublimes del ser humano. Conceptos tales como inteligencia, personalidad o conciencia parecen estar íntimamente relacionados con el funcionamiento de la corteza frontal.
Están encargados de funciones cognitivas de alto nivel como el razonamiento, la toma de decisiones, la planificación y el control de la conducta. Aquí se encuentran las funciones ejecutivas, que incluyen la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la inhibición de conductas, regulando, así, los excesos del sistema emocional. Los lóbulos frontales son el centro del control racional y ejecutivo y son los que tardan más en madurar.
Funciones como la atención, la memoria o la capacidad para resolver situaciones novedosas se hallan más repartidas a lo largo y ancho de todo el cerebro. (Tirapu, 2010)
En este libro se analizarán con especial detenimiento la atención y la memoria.
2. ¿Conoces las células del cerebro?
Ya de entrada los números son para fardar: nuestro cerebro está compuesto por unos 172.000 millones de células, con lo cual, si las contáramos una a una a un ritmo de célula por segundo, tardaríamos 5.454 años. Y todas esas células solo pesan aproximadamente un total de 1,3-1,5 kilos en un humano adulto, mientras que los grandes simios, como los gorilas u orangutanes, tienen un cerebro de unos 470-480 gramos. (Barrecheguren, 2021)
La neurona
La neurona es la unidad estructural y funcional de nuestro sistema nervioso. Fue descrita por primera vez por el médico español Santiago Ramón y Cajal en 1888, a quien, dieciocho años más tarde, en 1906, le concedieron el Premio Nobel de Medicina por sus avances en este campo.
Las neuronas reciben estímulos del entorno que convierten en impulsos nerviosos a lo largo de una red compleja de células cerebrales interconectadas.
De los 172.000 millones de células que componen nuestro cerebro, aproximadamente la mitad (86.000 millones) son neuronas; la otra mitad son células gliales. Sin embargo, las neuronas son las más conocidas y estudiadas. Esto se debe a que las neuronas son las que transmiten la información y la analizan. De hecho:
[…] las conexiones entre neuronas y entre las diferentes partes del cerebro son la piedra angular de nuestras capacidades mentales. (Bueno, 2019)
Los componentes de una neurona son el soma o cuerpo celular, que contiene el núcleo; las dendritas y el axón (ilustración 2). Este último conecta con las dendritas de otra neurona. Se estima que, de media, una neurona puede estar conectada con otras 1000 neuronas, aunque hay casos en los que se pueden establecer hasta 10.000 conexiones. A estas conexiones se las denomina sinapsis y son la base de las redes neurales.
Ilustración 2. Representación de una neurona.
Nuestro cerebro está compuesto por materia blanca y materia gris. En la primera predominan los axones, y en la segunda, los somas o cuerpos celulares.
Las células gliales
La cantidad de glía por neurona aumenta de forma exponencial dependiendo de la complejidad del organismo. Esto señala que es un elemento muy importante en el cerebro; de hecho, tiene funciones esenciales en él. Hasta ahora las neuronas eran las más importantes y hermosas, las mariposas del alma y siempre serán la eléctrica aristocracia de las células cerebrales, pero la aristocracia necesita ayuda (García y Quintana, 2021).
En el sistema nervioso central podemos encontrar dos tipos distintos de células gliales en cuanto a tamaño y origen: microglía y macroglía.
•La microglía son las células gliales que se ocupan de las funciones del sistema inmune en el cerebro.
•La macroglía se divide en tres tipos de células: los astrocitos o astroglías, células que se encargan de funciones de apoyo; los oligodendrocitos, las cuales mejoran las conexiones neuronales, y las células ependimales, relacionadas con la circulación y creación del líquido cefalorraquídeo.
En el sistema nervioso periférico encontramos las células de Schwann, células gliales que mejoran las conexiones en las zonas periféricas.
Las células gliales tienen funciones clave en el mantenimiento del sistema nervioso y controlan el entorno interno del cerebro. En la actualidad:
La mayoría de las investigaciones tienden a señalar que la glía juega su papel en la actividad de las neuronas en casos de bipolaridad y en esquizofrenia, y varios estudios han encontrado disminuciones del número y cantidad en personas que han sufrido episodios afectivos graves (principalmente en la corteza prefrontal). (García Quintana, 2021)
También se investiga el papel que tienen en la síntesis de serotonina y la plasticidad cerebral.
Como curiosidad, te diré que los oligodendrocitos y la microglía fueron descubiertos por el español Pío del Río Hortega (1882-1945).
Los neurotransmisores
Un neurotransmisor es una molécula que permite la comunicación entre neuronas. Se liberan en la hendidura sináptica (véase la ilustración 2, pág. 24) y sus acciones son esenciales para el funcionamiento eficaz de los sistemas neuronales.
Por el momento, se han descubierto más de 50 tipos distintos de neurotransmisores. Se analizan aquí los más relacionados con la educación:
•El glutamato, excitador del sistema nervioso central y relacionado con la memoria.
•El GABA, inhibidor del sistema nervioso central, interviene en la atención y el sueño, y regula la ansiedad.
•La acetilcolina, actúa en la percepción sensorial, la memoria, el aprendizaje, la asociación y la sensación de recompensa.
•La serotonina, que ejerce un papel decisivo en el estado de ánimo, el sueño y las emociones, es un inhibidor de la ira y la agresión y un regulador de la ansiedad, el apetito y el deseo sexual. Niveles bajos de serotonina están relacionados con la depresión.
•La dopamina, asociada al placer, la motivación, la creatividad, el estado de ánimo, el control motor, la memoria, la atención, la toma de decisiones, el sentimiento de recompensa y conductas adictivas.
•La noradrenalina, vinculada a las emociones, la memoria, el estrés, las reacciones de lucha o huida, y la ira.
•Adrenalina, relacionada con el estrés, la atención y las reacciones de lucha o huida.
•Las endorfinas, asociadas a la sensación de placer, la felicidad y la calma.