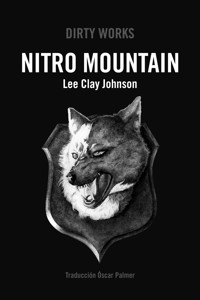
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
No conviene adentrarse mucho en Nitro Mountain, ni cogerle demasiado cariño a nada. La compañía minera lio el petate y se largó con viento fresco, dejándolo todo manga por hombro. La tierra, abusada y devastada, infestada de túneles con cargas de dinamita aún por detonar, amenaza con volar por los aires en cualquier momento. Los paisanos de Bordon, Virginia, coexisten en ese desamparo. Consciente o inconscientemente, han recibido el funesto legado de lo que padeció la tierra. Un legado de violencia. Moteles astrosos, honky-tonks abyectos, alambiques ilegales y laboratorios de meta ocultos en la maleza. Ratas de bar, gente emboscada en la última trinchera de la dignidad y la decencia. Gente desesperada, con el corazón roto y nitroglicerina en las venas. El forraje perfecto para el tipo de canción country que compone la banda sonora de un mundo mermado por la codicia, donde la venganza llega a ser una forma de arte y en el que cada cual trata, a su manera, de sobrevivir. Leon, bajista curtido en los bares de bluegrass, tendría que haber sabido, siquiera por las viejas canciones del jukebox, que enrollarse con aquella camarera era lo peor que podía hacerse, en términos de supervivencia...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LEE CLAY JOHNSON nació y se crio por los alrededores de Nashville, sin domicilio fijo, en el seno de una familia de músicos de bluegrass, con el banjo de papá sonando, de sol a sol, en el salón de casa. El suelo de madera contrachapada del Station Inn fue su jardín de infancia. Años de corretear entre las mesas y sortear charcos de cerveza y bourbon, bajo una nube de humo, mientras, en el escenario, la banda familiar trataba de insuflar algo de vida y esperanza al respetable. Canciones desgarradoras y hermosamente desesperadas, como mandan los cánones: Hylo Brown, Lefty Frizzell, Hank Williams y Waylon Jennings. «El country no mata, pero conozco a más de uno al que le ha arruinado la vida», Lee Clay pondría luego esa sentencia en boca de uno de sus personajes, y no hablaría de oídas, pues él mismo habría frecuentado esa disciplina. El country ha sido siempre su principal fuente de inspiración. Lo lleva en la sangre, como el bourbon. Y como el influjo de su santoral literario: Barry Hannah, Larry Brown, Mark Richard, Flannery O'Connor, Eudora Welty y Breece D'J Pancake. Mientras se sacaba el título en la Universidad de Virginia, estuvo viviendo en el garaje de alguien. Se pagó los estudios trabajando de basurero, jardinero y bajista mercenario. Siempre con un bar a mano, para despresurizar. El día que se quedó en paro, el azar le brindó la oportunidad de instalarse, con una motosierra y por un precio irrisorio, en una vieja cabaña en mitad del bosque en la que, según su casera, vivió Anne Beattie y se emborrachó mucho Donald Barthelme. Allí acabaría germinando Nitro Mountain. Como los antiguos compositores de murder ballads, su trabajo no consiste en ser dulce, delicado ni divertido. Ni en estremecer de manera gratuita. Su objetivo es presentar la vida con todo lo que tiene de humor grotesco, con su red de callejones sin salida y malas decisiones. Suscribe al pie de la letra lo que dijo Harry Crews: «Somos carnívoros y nos comportamos como asesinos, abusamos de los demás siempre que podemos. Pero en todo eso hay belleza, hay humor, hay felicidad, hay éxtasis». Quizá, cuando Lee Clay sea un poco más viejo, pueda dar un consejo más provechoso a cualquier aspirante a escritor. De momento, solo puede recomendarle lo que a él le funcionó: vivir en el bosque y escribir con un perro al lado. La motosierra es opcional, pero sale a cuenta.
NITRO MOUNTAIN
Lee Clay Johnson
Traducción de Óscar Palmer Yáñez
Título original:
Nitro Mountain
Vintage Contemporaries, Penguin Random House LLC, 2017
Primera edición Dirty Works: mayo 2024
© Lee Clay Johnson, 2016
© 2024 de la traducción: Óscar Palmer Yáñez
© de esta edición: Dirty Works, S. L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Óscar Palmer Yáñez
Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»
Maquetación: Marga Suárez
Correcciones: Fernando Peña Merino
ISBN: 978-84-19288-46-2eISBN: 978-84-19288-47-9
Depósito legal: B 9748-2024
Impreso en España:
Imprenta Kadmos. P. I. El Tormes
Río Ubierna, 12 – 37003 Salamanca
Para East Hundred
Contenido
Sobre el autor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
1
Estábamos sentados en mi camioneta delante del diner en el que trabajaba ella. Greg, su jefe, tenía a todo el mundo convencido de que era un genio.
—Es muy listo —dijo Jennifer—. ¿Sabes lo que me contó ayer mientras estaba en la cocina?
Bajé la ventanilla y dejé que entrase el aire frío. Jennifer sacó una polvera de la guantera, orientó el retrovisor hacia su rostro y se empolvó la nariz. Unos faros parpadearon muy por detrás de nosotros.
—Ni siquiera te importa —dijo Jennifer.
—Me importa —respondí—. Me gustaría partirle la cara.
Los faros se estaban acercando.
—Ya, claro. ¿Te acuerdas de cuando encontraste aquella ardilla herida?
Me giré para ver una Tacoma de bastidor alzado que pasaba zumbando con una jaula de aluminio para perros en la caja. Un torbellino de ladridos y aullidos nos rodeó y después se perdió en la distancia cuando los pilotos desaparecieron en la siguiente curva.
—Era una cría. Se había perdido. Me encontró ella a mí.
—Lloraste cuando se murió.
—Eso fue hace tiempo —dije.
—Ni siquiera has ido nunca a cazar.
—Pesco.
—Los coges y los sueltas.
—Lo que cojo me lo quedo, guapa —dije, intentando sobarle los vaqueros.
Me apartó la mano de un golpe. En este pueblo, decidir que no querías cazar causaba más quebraderos de cabeza que lo contrario, teniendo en cuenta toda la mierda que te hacían tragar si no andabas por ahí pavoneándote de naranja tan pronto como arrancaba la temporada de ciervos.
—No vuelvas a tontear con Greg —dije.
—Ay, mira, se ha puesto celoso. —Me dio unas palmaditas en el brazo.
Apoyando una mano contra el mentón, empujé la cabeza hacia un lado hasta que me empezó a doler y la mantuve en esa posición hasta que me crujió el cuello. Jennifer ni siquiera iba a besarme. Cuando las cosas se ponían así entre nosotros, tenía la costumbre de hacerme daño delante de ella. Para ver si decía algo.
Jennifer tarareó por lo bajini, miró la hora.
—Haz el favor de no estar aquí cuando salga —dijo.
—Si no estoy aquí, ¿cómo te voy a hacer el favor?
—Hemos terminado. Me voy.
—Por favor —dije—. No.
Jennifer se dirigió hacia el diner sin mirar atrás, se atusó el pelo con la mano junto a la puerta y se aseguró de estar guapa antes de entrar. Lo estaba. Noviembre llegaba a su fin y el sol apenas despuntaba en el cielo. Nubes dispersas cubrían las montañas del noroeste. Una época en la que oscurecía demasiado temprano y tampoco llegaba a haber demasiada luz en ningún momento del día.
El pueblo quedaba ensombrecido por las colinas. Una carretera hacia acá, una carretera hacia allá y, en su desdichada intersección, la plaza principal y un ayuntamiento de ladrillo que había visto días mejores. La oficina de correos de Bordon, la biblioteca, escaparates vacíos y un par de tiendas que aún no habían quebrado. Y luego el Dairy Queen abandonado, el complejo de apartamentos en el que vivía mi hermana y este diner. Al norte del pueblo, siguiendo la 231 hacia Nitro Mountain, estaban la gasolinera y el supermercado Foodville. Dispersión urbana, podríamos llamarlo en el mejor de los casos. Después, campo abierto. La granja de mis padres quedaba por ahí. Todas las casas y caminos parecían aplastados bajo las faldas de las colinas, a punto de quedar enterrados. Más al oeste, las montañas arañaban el cielo. Por la noche podía verse un piloto rojo en la cima de Nitro Mountain.
Al sur del pueblo había una iglesia diminuta con un refugio para indigentes en el sótano. Trabajaba allí a tiempo parcial para sacarme unas perras, turnos de mañana que consistían en quedarme plantado detrás de un mostrador a escasos treinta centímetros de numerosas catástrofes humanas mucho peores que la mía o en correr de un lado a otro repartiendo toallas y jabón. Me resultaba extraño. Siempre me había sentido más identificado con el otro lado del mostrador.
Una mañana que me presenté para ayudar a abrir el refugio después de haberme pasado la noche tocando bluegrass y bebiendo whisky mezclado, uno de los viejos pordioseros se acercó a la mesa para firmar el registro, me perforó el cráneo con la mirada, sonrió y dijo:
—Hoy tienes peor aspecto que yo. Y yo soy un muerto ambulante. —Miró a su alrededor—. ¿Alguien sabe sumar dos y dos?
Aquel día, cuando menguó el ajetreo, agarré una botellita individual de elixir bucal del cajón de productos para la higiene dental y subí a la carrera las escaleras hasta el cuarto de baño de los empleados. Unos pocos parpadeos pegajosos. La habitación osciló. Me enjuagué con un chupito de Scope y antes de escupirlo miré la etiqueta para consultar el porcentaje de alcohol. Costaba leerlo. Parecía elevado. No estaba tan mal. Me lo tragué y me sentó bien, lo cual hizo que me sintiera mal conmigo mismo.
Desde entonces, me había prometido no volver a trasnochar cuando me tocaba el turno de mañana. Sin importar lo que pudiera pasar. Ni aunque tuviera que dar un concierto. Ni aunque hubiese barra libre. Ni aunque mi novia me acabara de dejar. Y ahí estaba el problema: al día siguiente tenía turno de mañana a las seis y mi novia me acababa de dejar. Necesitaba tomarme una copa y averiguar qué diablos acababa de suceder con mi vida. De lo contrario no sería capaz de dormir.
La última vez que me emborraché de veras con Jennifer, a ella le entraron semejantes ganas de pelear que cuando no le levanté la mano se golpeó ella misma delante de mí. Le rogué que parase mientras ella se asestaba un puñetazo tras otro en la cara, para luego decirme:
—Cobarde, si tú no lo haces, alguien tendrá que hacerlo.
Éramos culpables de las mismas extrañas crueldades, como autolesionarnos con intención de hacer daño al otro y después volver a rastras pidiendo perdón. Ella me decía a menudo que era demasiado blando y de todas las palabras que me espetó, aquella fue la que más me dolió, porque era cierta.
Conduje hasta el Durty Misty’s, un bar en los lindes del pueblo donde en ocasiones tocaba el bajo como músico de acompañamiento para grupos de country. Era un buen lugar para pillarse un pedo y mientras me dirigía hacia allí decidí que eso era precisamente lo que iba a hacer aquella noche.
El local estaba casi vacío cuando entré. Nunca había ido solo para beber. Siempre que había estado allí había sido con un grupo y en noches de trajín. Había un tipo sentado al final de la barra jugando al Nudie Photo Hunt. En la pantalla apareció la foto de una mujer cubierta por un diminuto bikini roto que después se descompuso en pequeños cuadrados. El tipo volvió a recomponerla antes de que se le acabara el tiempo, de otro modo la habría perdido.
Me senté y le dije al camarero que quería algo que me endureciera. Era un individuo callado que me miró como si estuviera sordo.
—Ponle al chaval un combinado de los míos —dijo el hombre que jugaba al Photo Hunt. Apartó la mirada del juego. Tenía un tatuaje del Pato Lucas en un lado del cuello y lo reconocí del refugio. Aparecía de vez en cuando, nunca para comer, nunca para hacer la colada ni para que le imprimiéramos un currículum. Solo para echar un vistazo, sacar un par de libros de la biblioteca gratuita y volver a marcharse. A menudo elegía clásicos. Muchas tragedias griegas medio desencuadernadas. Alguna que otra novela romántica de Charlotte Lamb. No me reconoció y yo tampoco me presenté.
—Gracias —dije.
—Procura cerrar más la boca cuando hables. —Se hurgó entre los dientes con la punta partida de un tenedor de plástico y meneó la cabeza—. Que alguien mueva el culo —dijo—. Ya.
El camarero echó whisky, cerveza y líquido de jalapeños en vinagre en un tarro de cristal azul. Lo mezcló todo con una pajita, me puso delante el tarro y después llenó de bourbon la tapa del tarro vuelta hacia arriba, como un bebedero para pájaros.
—Bébete la mitad del combinado —dijo el hombre—. Después, el chupito. Y después… —Se interrumpió y estudió el botellero que cubría la pared detrás de la barra. Desplegó el pulgar y el meñique de una mano para restregarse el tatuaje de la garganta con tres dedos ensortijados. Un avioncito hecho con latas de cerveza colgaba del techo con sedales.
—¿Y después me bebo el resto? —pregunté.
—No. Después te follas el resto. —Se volvió hacia el camarero, se chupó los dedos y se dio unos golpecitos en el entrecejo. Sonó a madera húmeda—. ¿Quién es este que está sentado a mi lado, Bob?
—Ni idea.
—¿Ha venido otras veces? —Se presionó el tatuaje como si se estuviera tomando el pulso.
—Sí.
—¿Cómo lo sabes?
—Ni idea.
Bob tenía razón. Había estado allí muchas veces, pero siempre oculto detrás de mi bajo en la retaguardia del grupo.
—¿Sabe lo que hacemos?
—No creo.
—¿Y tú qué sabrás? ¿Acaso sabes una mierda? Dime qué coño sabes, viejo Bob.
—Sé que quieres otra copa —dijo Bob. Tenía ojos de muchacho y migas naranjas de galleta en las comisuras de la boca. Su pelo había quedado atrapado en una mala imitación de Elvis. Llevaba varios mechones fijados con clips para papel.
El hombre se levantó y empezó a aplaudir.
—¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! Qué cojones. Sabes mucho más de lo que parece, te teníamos infravalorado. Damas y caballeros —anunció para la sala vacía—, por favor, un aplauso para Bob el barman. Se las sabe todas, el muy hijoputa.
Bob hizo una reverencia. Parte del tupé cayó hacia delante cuando se inclinó y al volver a incorporarse se le quedaron unos cuantos pelos de punta.
El hombre dejó de aplaudir y pidió otro combinado como el mío.
—Joder, sí, el séptimo cielo —dijo, y se bebió el chupito de un trago. Se llevó el tarro a la boca con ambas manos, como si estuviera manejando maquinaria pesada, y después miró fijamente hacia un lugar intermedio entre Bob y yo, y preguntó:
—¿Sabéis por qué las chicas tienen dos agujeros?
Yo no lo sabía y Bob tampoco.
—Para poder llevarlas por ahí como un pack de cervezas.
Bob empezó a arreglarse el pelo.
El hombre nos miró ceñudo, como si acabara de transmitir una información esencial.
—¿Lo pilláis? —dijo—. ¿Lo pilláis?
Detrás del avión había un reloj fijado con clavos a la pared. Todavía no eran ni las nueve. O a lo mejor sí.
No sé cómo regresé hasta el diner, ni siquiera recuerdo haber conducido, pero allí fue donde aterricé cuando salí de la furgoneta, justo a tiempo de ver cómo se apagaban las luces del local. Las sillas estaban vueltas del revés sobre las mesas, todas patas arriba, como cien putillas bien dispuestas. Los combinados habían hecho su efecto y estaba borracho. Me apoyé contra el capó y el calor del motor me calentó la manga de la chaqueta. Las estrellas lucían con tal intensidad que el cielo parecía la encimera llena de motas del restaurante.
Una puerta se cerró en la parte de atrás. Tropecé, recuperé el equilibrio. Caminar no debería quedar por encima de mis posibilidades.
La fachada del diner era como la de una casa prefabricada retro. La cocina y la despensa estaban en un añadido de bloques de hormigón que sobresalía por la parte trasera. Fue allí donde encontré a Jennifer y a Greg, juntos de pie cerca del contenedor. Él tenía al lado una bolsa de basura llena, en el suelo, y cuando me vio, dijo:
—¿Quién coño es este?
—Es él —susurró Jennifer.
—¿Qué me has llamado? —dije yo.
—¿«Él»? —respondió ella.
—No me voy a marchar de aquí sin ti.
—Vaya por Dios. ¿Es un rollo de esos? —Greg levantó la bolsa de basura y la acarreó hasta el contenedor. Una botella rota rasgó el plástico negro y reflejó la luz de la bombilla de seguridad. Cuando Greg se dio la vuelta, me arrojé sobre él preguntándole «¿ahora qué?» y le lancé un derechazo. El mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor y me caí contra el contenedor y de culo al suelo.
—Qué humillación —dijo Greg, y me pegó una patada en un costado. Mis pulmones dejaron escapar el aire como si hubieran sufrido un pinchazo. No fui capaz de levantarme, no fui capaz de decir ni mu, no fui capaz de pensar. Debería haberle preguntado si eso era todo lo que sabía hacer, pero me limité a seguir mirando a Jennifer.
—Vámonos de aquí —dijo ella, dándole a Greg tirones en la manga—. Vamos. Antes de que se levante.
—No podemos dejarlo ahí.
—Así aprenderá —replicó ella.
Mientras se dirigían al coche de Greg, Jennifer se giró para mirarme. Ya no había piedad en su cara. Solo aprobación. Era exactamente lo que deseaba; otra ruptura. Esta vez, quizás, definitiva.
No es que estuviéramos viviendo juntos ni nada por el estilo y, sinceramente, si le hubieras preguntado a ella si éramos pareja, te habría dicho que no. Yo estaba loco por ella porque ella no lo estaba por mí. Ahora podía darme cuenta. Nuestro primer encuentro fue tan maravilloso que me hizo creer que Jennifer había dicho cosas que nunca dijo. Fue durante un concierto. Yo estaba en el escenario y ella era la única que bailaba. No apartaba los ojos de mí. Después, nos morreamos apoyados contra el coche de alguien. Ella dijo que jamás nos separaríamos. Dijo que quería seguir conmigo el resto de su vida. Todo esto sin abrir la boca. No pasamos la noche juntos, simplemente nos caímos allí mismo contra el asfalto. Durante los siguientes meses la llevé de aquí para allá, la ayudé a hacer cosas, la acompañé a entrevistas de trabajo. Nunca le pedí dinero para gasolina. La piel bajo su camiseta había permanecido intacta, casi translúcida, algo que yo era incapaz de olvidar por mucho que lo intentara.
Los neumáticos escupieron grava y Jennifer y Greg aceleraron por la 231 en dirección sur. Me las apañé para regresar hasta la camioneta y recogí las llaves del suelo de la cabina.
Debería habérmelo olido cuando era yo el que la llevaba a todos lados. Me presentaba raudo y veloz en su apartamento, uno de esos pisos supuestamente eficientes de una sola habitación con un colchón atravesado en el suelo, y entraba sin llamar. Una vez la encontré hecha un ovillo en el colchón bajo un revoltijo de sábanas, camisas y vaqueros. Todo olía a su cuerpo y me arrodillé a su lado para aspirar hasta la última gota.
—Oye —le dije—. Vas a llegar tarde.
—Lo he dejado.
—¿Cuándo?
—Ahora mismo. —Había estado trabajando para un fotógrafo, posando para lo que ella había calificado de «obra erótica de buen gusto para la web». Le pagaba por ser lo que era, un bellezón, y aunque yo había albergado la esperanza de que renunciase, no entendí por qué había escogido justo aquella mañana para hacerlo.
—¿Es porque yo te lo pedí?
Jennifer gruñó, arañó el aire y se quitó de encima la ropa y las sábanas a patadas.
—Esos hijos de puta no me dominan. —Se incorporó—. Y tú tampoco. Llévame a dar una vuelta.
Me arrimé a sus labios, pero ella me pegó dos dedos contra la frente y empujó hasta devolverme a mi posición inicial.
—¿Estás jadeando? —dijo.
—No puedo contenerme.
Jennifer se echó el pelo hacia atrás y se sacó una goma de la muñeca.
—¡Qué original! —dijo—. Un tío que no puede contenerse. ¿Quién lo habría sospechado?
—¿Qué se supone que significa eso?
—¿Es que no puedo decir nada?
—Estoy seguro de que sí que puedes.
Se recogió la melena y se hizo una coleta. Aquella manera en que sus senos pendían cuando alzaba los codos… Tuve que apartar la mirada o, si no, habría perdido el control.
—Ve a encender la camioneta —dijo—. Enseguida salgo.
—La he dejado en marcha.
—Bueno —replicó Jennifer—. Pues sales, apagas el motor y vuelves a encenderlo.
Tomamos la 231, el mismo tramo de carretera por el que ahora los estaba persiguiendo, a ella y a Greg, pero entonces las cosas eran distintas; los árboles estaban cubiertos de hojas nuevas, relucientes como chicharras. Abrimos las lunas laterales y el aire cálido nos sopló en el regazo y fluyó por toda la cabina. Compartimos cada cigarrillo que nos fumamos, y debíamos de habernos pulido media cajetilla cuando Jennifer dijo:
—Bueno. Me has preguntado qué quería decir. Un hombre que no puede contenerse. ¿Estás preparado para oírlo?
Dije que sí, pero supe que no lo estaba.
Habló durante un rato, creando expectación. Me contó que cuando tenía doce años solía fumar porros en el sótano de una amiga. Los encendía debajo de las escaleras, con la esperanza de que quizá Dios no se diera cuenta, pero finalmente decidió que Dios probablemente tenía la habilidad de ver hasta sus más recónditos secretos —aunque quién sabe cómo o por qué tendría que importarle un carajo—, y a pesar de que lo odió por ello, acabó por terminar aceptando sus pecados. La única vez en su vida que creyó que Dios realmente se preocupaba por ella fue el día que bajó al sótano a fumar y encontró debajo de las escaleras un regalo con su nombre escrito en el envoltorio. Aquello la colmó de una felicidad indescriptible. Lo abrió y en su interior, bien doblados, había un par de calcetines azules. Una nota decía: «De parte de Steve “el Bueno”».
—No sabes quién es —dijo Jennifer—. Steve «el Bueno» era el padre de mi amiga y aquella era su casa. Hasta entonces nunca me había dado nada, salvo besos cuando me quedaba a dormir.
—¿Besos? —dije.
—Solo eran besitos paternales. Eso y la vez que me enseñó a hacerle una mamada.
—¿Qué coño…? —Odiaba oír que hubiera habido otros antes que yo.
—Sucedió en el cuarto de su hija, mi amiga, cuyo nombre no pienso decir. Fue en su dormitorio y yo estaba en la cama plegable. Ella estaba bañándose o algo.
—Jesús, Jenn. ¿A ella también la tocaba?
—Nada de eso. Solo a mí. Siempre ha sido así. Mírame. A los doce años ya tenía prácticamente el mismo aspecto que ahora. Solo que era más pura. Estaba menos desgastada. ¿Te lo puedes imaginar? Te habría encantado. Ninguna otra chica recibía tantas atenciones como yo. Era por mi aspecto. No fue cosa suya en absoluto. Me lo tomé como un halago. Aún lo considero así. Recuerdo que me reí con la boca llena. No sabía qué otra cosa hacer con aquel cacho de carne. Steve «el Bueno» no pudo contenerse, ¿sabes?
Apreté el acelerador y la camioneta zigzagueó.
—Solo era una chiquilla. Ahora no se me ocurriría quedar con un individuo así. Bueno, puede que no. —Me clavó un dedo—. Pero estaba encoñada con él. No era un depredador. En cierto modo me lo busqué.
—Eso no es verdad.
—Al metérmela, se me agrietaron los labios.
—Siento oír eso. —No sabía si se estaba quedando conmigo o no. Jennifer sacudía las palabras como si pendieran de un hilo sostenido entre sus dientes.
—Al día siguiente me sentí como si tuviera úlceras en la boca. ¿Te gusta cómo suena eso?
Noté el volante húmedo entre las manos. Mantuve la vista fija en la carretera. El mundo exterior quedaba atrás en un borrón. Más adelante había una curva y supe que no conseguiría tomarla a aquella velocidad.
—En el sótano, el día que recibí mi regalo, metí los pies en aquellos calcetines y resultó que me sentaban de maravilla —continuó Jennifer—. ¿Cómo pudo saberlo Steve «el Bueno»? Nunca había tenido unos calcetines tan agradables. Me prometí que jamás los dejaría olvidados. Me prometí que siempre los conservaría. Eternamente. Parecía como si hubieran sido tejidos por las manos de una madre. Y tal vez fuera así. Quizá los tejió la madre de mi amiga, la mujer de Steve «el Bueno». Ahora mismo los llevo puestos. ¿Quieres verlos?
Se levantó una pernera del pantalón y me permitió vislumbrar fugazmente uno de los calcetines. Después se desvaneció. No conseguí tomar la curva. La luz del día se fracturó en una lluvia de esquirlas de cristal. Estaba solo, fuera era de noche y hacía un frío polar, Jennifer ya no estaba allí y no podía protegerla.
—Oscar, tienes un ángel de la guarda. —El rostro de mi hermana frente a un techo de hospital.
—¿Qué ha pasado? —dije—. ¿Qué haces aquí, Krystal?
No tardé en darme cuenta de que era yo quien la preocupaba, yo el motivo de que ella estuviera allí y yo el motivo de verme de aquella guisa. Una escayola me inmovilizaba el brazo y, cuando intenté moverlo, una explosión de luz relampagueó detrás de mis ojos. Solo recordaba unos pilotos rojos que no había sido capaz de alcanzar.
Krystal me contó que la camioneta había volcado y aterrizado de lado. Los policías me encontraron atrapado dentro del vehículo, colgando del cinturón. Cuando miraron por la ventanilla, les dije: «No ha pasao na, agente, circulen». Estaba todo anotado en el informe. Al parecer, tenían una grabación y podía escucharla si lo deseaba. Me había roto el brazo y destrozado la camioneta. El hospital me dio el alta aquel mismo día, algo más tarde, y Krystal me llevó en su coche hasta la comisaría, ubicada en una avenida sembrada de negocios como Virginia la Vaca Prestamista, Fantásticas Fianzas de Tony y un par de consultas médicas de pacotilla. En una de ellas, la clínica Med Care, era donde trabajaba mi madre. En la comisaría recogí algunas pertenencias y descubrí que había sido acusado de conducción temeraria bajo los efectos del alcohol, daños a la propiedad pública y privada, y otras mierdas que no me podía permitir. Habría pasado la noche en el calabozo de no haber parado antes en el hospital. Como mis heridas eran lo bastante graves, me habían dejado allí. Todo el mundo se comportó con gran amabilidad. Ni siquiera me permitieron el lujo de sentirme un tío chungo.
Krystal esperó sentada en un banco en la acera y, cuando salí, se levantó y me preguntó si había terminado, como si hubiera estado de compras. Toda mi vida había sido un cero a la izquierda y me dio vergüenza que mi hermana tuviera que estar allí para presenciar aquel nuevo hito.
—He terminado —dije—. Definitivamente.
—Ay, Oscar —dijo ella. Me llamaba Oscar porque lo único que alguna vez me gustó de Barrio Sésamo era el Gruñón. Habíamos pasado parte de nuestras jóvenes vidas en un centro de acogida hasta que una pareja de la parroquia nos amparó, nos dio galletitas saladas y zumo y nos dejó jugar con su labrador durante un par de años; luego regresamos con nuestros padres después de que mi madre hubiera demostrado finalmente frente al tribunal que estaba capacitada para encargarse de nosotros. Nada de todo aquello resultó interesante en lo más mínimo. Durante mi segundo año de instituto me expulsaron por motivos que no merece la pena explicar. Pasé los siguientes diez años vagando por la ciudad, a medio camino entre el piso de mi hermana y la casa de mis padres, en ocasiones compartiendo piso con algún colega hasta que me decía que debía empezar a contribuir a los gastos, algo que nunca era capaz de hacer.
—Todavía tienes mucha vida por delante —dijo mi hermana.
—Eso es lo que me da miedo.
—Me gusta cuando sonríes —dijo ella. Tenía los ojos del color de un lago helado. Su pelo era rubio y el mío, marrón como el barro. Me pregunté si no tendríamos padres distintos.
—No estoy sonriendo —dije—. Me duele el brazo.
—Me recuerdas al abuelo. Os parecíais mucho. Cómo me gustaría que hubieras podido conocerlo de más mayor.
Nuestro abuelo había sido un militar-motero reconvertido en predicador-bebedor de whisky. Desaparecía a finales de cada semana y se presentaba en la misa del domingo oliendo a destilería. La comunión, para él, era un reconstituyente contra la resaca. Todo el mundo decía que renunció por completo al alcohol a edad avanzada, pero el daño ya estaba hecho y todo lo que hacía seguía estando empañado por una neblina de ebriedad: gestos exagerados y voces atronadoras hasta en la menor de las ocasiones. Durante los pícnics familiares, iba repetidas veces hasta el maletero para comprobar que la rueda de recambio estuviera bien, era lo único que recordaba de él. Su gran tragedia, le gustaba decir a mi hermana, fue que no supo expresar el cariño que sentía por mí.
—Pues ya ves qué pena —replicaba yo siempre.
Mi camioneta había sido suya antes de morir. Se la regaló a Krystal y ella me la dio a mí, advirtiéndome de que cambiase regularmente el aceite, que fue lo primero que no hice.
Permitidme que os cuente algo sobre aquella camioneta. Era una Ranger Explorer V8 modelo F-150 de 1980, con la caja extralarga, depósito doble y parachoques delantero de aluminio. La pintura era del color del otoño. El asiento tenía el tamaño de un sofá, como si estuvieras quemando kilómetros desde el salón de casa. Se podía dormir perfectamente en la cabina en caso de que surgiera la necesidad y en más de una ocasión así lo hice. Pero esas eran otras historias y lo que ahora me dolía era lo siguiente: era lo único que mi abuelo nos había dado para demostrarnos su cariño y yo la había destrozado. ¿En qué me convertía eso?
Mi hermana me preguntó adónde quería ir. Ninguno de mis amigos me dirigía la palabra, así que le dije que a casa de nuestros padres. Odié decirlo, pero con un brazo roto, sin vehículo y ni un chavo en los bolsillos, iba a necesitar un sitio donde poder sentarme y aclarar las ideas.
Krystal me ofreció su piso, pero pude captar el titubeo en su voz. Ya había pasado allí las últimas noches. ¿Quién quiere vivir con el perdedor de su hermano pequeño? ¿Quién quiere verlo convertido en todo aquello que has dejado atrás?
La primera semana no estuvo tan mal. Mi madre trabajaba en la clínica todo el día y llegaba a casa a horas intempestivas vestida con otras ropas que no eran las de trabajo. Mi padre se quedaba en la cama debido a sus dolores de espalda, esperando a que le llegase la pensión por incapacidad. Por las mañanas se colocaba y guardaba silencio hasta la hora de comer. Yo le llevaba un bocadillo y un par de latas de Bud abiertas. En ocasiones me enviaba a casa de los vecinos, una familia que respondía al apellido de Habitte, para comprarle más grifa a Nicholas, el hijo bachiller. Mi cuarto no había cambiado nada, el mismo par de colchones hundidos y la misma moqueta de pelo de rata enmarañado de pared a pared.
Mi bajo Fender P seguía apoyado contra la pared en un rincón, conectado a un ampli Peavey para ensayar. Me resultó agradable verlo allí. Le pasé un dedo por el cuerpo, abriendo un surco en el polvo y dibujando una línea reluciente sobre el cuerno superior.
El brazo que me había roto era el izquierdo, y la escayola me inmovilizaba el codo en tal ángulo que, cuando pulsé el interruptor de encendido, me senté y me coloqué el bajo en el regazo, estaba prácticamente listo para tocar. Afiné. Encima de la tele descansaba un radiocasete en cuyo interior aún seguía metida una cinta para ensayar. Principalmente temas de country, blues y rock. Música ruidosa y exagerada, perfecta para los bares. Lo puse en marcha y estuve tocando con la cinta hasta que noté que el brazo me crepitaba, enviando relampagueantes calambrazos de dolor hacia mi columna vertebral a través de la muñeca. Esperando a que remitiera, salí a dar un paseo por detrás de la casa para asegurarme de que me seguían funcionando las piernas.
Vivíamos frente a un bosque de pinos y cedros que se alzaba hasta quedar rematado en la cumbre por un hayedo del color de un osario. Al otro lado de la colina, la ladera quedaba cubierta por arces, robles y nogales. Vagué siguiendo el contorno de la valla y vi cómo el sol arrojaba copos de oro hacia el cielo. El dolor en el brazo y el costado había remitido. Una jauría de perros a lo lejos. Me preocupó que mi vida hubiera acabado, y después que no lo hubiera hecho.
El motivo por el cual decidí tocar el bajo fue que me habían contado que todo el mundo anda siempre necesitado de bajistas. Al parecer, eso había cambiado. En el pueblo incluso teníamos un grupo de versiones que reconocía no tener bajista y además…, no, no querían uno.
Telefoneé al refugio y pregunté si necesitaban a alguien para que se hiciera cargo de unos cuantos turnos. Me preguntaron dónde me había metido y por qué no me había presentado las últimas mañanas. Cuando se lo conté, me dijeron:
—De acuerdo. Estábamos preocupados. No vuelvas.
—Pero os necesito —dije yo.
—Abrimos a diario —repuso la señora—. Si necesitas lavarte la ropa, darte una ducha o comer algo caliente, siempre serás bienvenido. —Se llamaba Alisha. Ya la había oído emplear su registro de voz telefónico en otras ocasiones, pero jamás pensé que fuera a utilizarlo conmigo.
Mi madre empezaba a reprenderme por la cantidad de electricidad que estaba consumiendo en mi cuarto y yo seguía prometiéndole que ya se me ocurriría algo. Un sábado frío conduje mi bici con una sola mano hasta el Durty Misty’s. Llevaba octavillas de se-ofrece-bajista en la mochila. Lo único que había entre nuestra casa y el bar eran el Foodville y la gasolinera Joy Imperial. Entré haciendo eses en el aparcamiento para pegar una octavilla en su ventanal.
Alguien debía de estar observándome, porque cuando dejé la bici apoyada contra la pared frontal, la puerta se abrió durante un par de segundos, haciendo sonar unas campanillas colgadas en el tirador interior. Seguí a una mujer hasta el mostrador. Llevaba el culo de los vaqueros tachonado con clavos y pedrería. Se giró y reconocí su cara del instituto.
—¿Rachel? —pregunté.
—Eres tú —dijo ella—. ¡Tú! Esto… ¿Te llamabas…?
—Leon.
—Lo siento, lo siento. Lo sabía.
—Sí, claro.
El olor a polvo requemado procedente del calefactor eléctrico en un rincón colmaba el local. Rachel se sentó detrás de la caja registradora.
—¿Así es como recuperas las viejas amistades? —dijo—. ¿Echas la bola a rodar cabreándote por cualquier cosa?
—Es que… No sé. Ha sido… —Señalé la escayola con un movimiento de cabeza.
—Ya veo —dijo ella—. ¿Qué te ha pasado?
—Nada. Les salvé la vida a unas cuantas personas. No merece la pena entrar ahora en detalles. Ya forma parte del pasado. Bueno, vale, no exactamente del pasado. Pero, ya me entiendes, nada importante.
Las paredes de la pequeña estancia estaban cubiertas con refrigeradores que acordonaban los anaqueles llenos de bolsas de patatillas y un laberinto de expositores de dulces. Rachel sacudió la cabeza y se retiró un mechón de pelo de la cara.
—¿Se puede saber qué te pasa? —preguntó.
—Mira, he traído unos flyers. Necesito trabajar. He visto el cartel que hay fuera. ¿Necesitáis a alguien?
—No quieres trabajar aquí —dijo ella.
—No se trata de que quiera o no.
—Me pagan por quedarme aquí sentada y pulsar botones. ¿Para qué son los flyers?
—Puedo pulsar botones.
—Pagan el sueldo mínimo. —Rachel se recostó en la silla y tiró del bolsillo de la pechera—. De todos modos te distraerías —añadió, cazándome con los ojos en su escote.
—Puede que tengas razón. —Me dispuse a marcharme.
—Espera —dijo ella—. ¿No me vas a invitar a salir?
—¿Dirás que sí?
—Quizás.
—Rachel —me despedí.
Abrí la puerta empujando con el pie, haciendo bailar las campanillas, y ella dijo:
—Ahora ya no nos dejan pegar carteles. Al parecer somos la capital mundial de los perros perdidos.
—Son flyers para mí. Bajista busca grupo.
—Así que tú eres el perro perdido —dijo Rachel—. Inténtalo en el Misty’s.
Cuando llegué allí aún era demasiado temprano para que hubieran abierto, pero de todos modos llamé un par de veces. Una puerta metálica pintada de negro con una mirilla en medio. No insistí. Saqué una octavilla de la mochila y busqué un hueco en la pared en la que pegaban todos los carteles de conciertos manchados por la lluvia. Fijé mi anuncio con chinchetas, después me alejé caminando y me di la vuelta para ver qué tal quedaba. No pude evitar fijarme una y otra vez en la mirilla; luminosa, después oscura, después luminosa otra vez, como si la puerta me estuviera guiñando el ojo.
Al viernes siguiente, todo el mundo estaba de juerga menos yo. Me hallaba en la cocina fregando los platos, raspando para intentar sacarles la salsa reseca de taco de ternera. Seguía llevando la escayola y me costaba sostener los cacharros mientras los frotaba con la mano buena. No me molestaba demasiado en aclararlos, simplemente los colocaba en el escurridor con los chorretones de espuma y jabón. Sonó el timbre de la puerta y mi madre gritó desde el sofá:
—Entra, entra, seas quien seas. —Estaba de buen humor porque por fin me había puesto a hacer algo.
Supe quién era tan pronto como se aclaró la garganta. Jones Young. Guitarrista y cantante. No era mucho mayor que yo, pero lo trataban como a un anciano de la tribu. Un tío importante en la escena del bluegrass y el country tradicional. Era respetado por puristas que no se habrían dignado ni a darme la hora; yo no era más que un criajo que tocaba música ruidosa para las niñas. Jones se sabía todos los clásicos y era un gran guitarrista rítmico. A los violinistas les gustaba porque llevaba bien el compás y rara vez tocaba solos. A los intérpretes de banjo les gustaba porque siempre llevaba priva. Una de las cosas que lo distinguían de todos los demás era que yo le caía bien.
También componía sus propias canciones, temas que de verdad te hacían pensar. Cuando quería meter caña, reunía a un grupo de outlaw country-rock al que llamaba Jones & the Young Divorcés. Precisamente nos conocíamos debido a esa banda. Me empleaba como bajista. También fue así como conocí a Jennifer.
Miré en el salón a hurtadillas y lo vi allí de pie. Sostenía un cigarrillo encendido en dirección a la puerta de entrada, como si no se hubiera cerrado a sus espaldas.
—Queridísima señora Carol —estaba diciendo, exagerando la coba—. Hacía mucho que no la veía. ¿Qué tal se encuentra? La veo estupenda. ¿Anda Leon por aquí, por un casual?
—Oh, está ahí dentro —dijo mi madre—, esforzándose en aparentar que se esfuerza.
—¿Qué pasa, Jones? —dije, secándome la mano en la cintura de los pantalones.
—Hala, tío. ¿Y ese brazo?
—Tendrías que ver al otro tipo —repliqué.
Mi madre canturreó una palabra:
—Mehehentiiiiiraaaa…
Jones negó con la cabeza y se echó a reír, expulsando humo por la nariz. Llevaba una chaqueta de pana sobre una camisa con cierres de contacto perlados metida por dentro de unos vaqueros gastados. Botas camperas relucientes.
—Joder —dijo—. Iba a pedirte que…
—Puedo tocar igual —dije—. ¿Lo ves? —Toqué unas notas al aire para él.
Mi madre le dijo que había estado ensayando con la cinta.
—Parece difícil de creer —añadió.
—¿Qué? ¿Que esté ensayando?
—El problema es que solo tengo un ampli pequeño —dije.
—Bien —repuso Jones—. Puedes usarlo como monitor. Tiene salida directa, ¿verdad? Lo conectamos como si fuera un micro y lo pasamos por la mesa de sonido del local.
El concierto era aquella misma noche, su bajista habitual le había dejado tirado porque tenía otro compromiso ese mismo día y debíamos salir al escenario en una hora.
—Si no le importa que me lleve a su lavaplatos… —le dijo Jones a mi madre.
—Seguirán sucios cuando vuelva.
Fui corriendo a mi cuarto, agarrándome el brazo para asegurarme de que no me lo golpeaba contra nada.
Apenas me había pasado la correa del bajo por encima del hombro cuando el batería marcó la entrada para «Always Late». Los seguí desacompasado hasta el cuarto pulso, rematado por un estúpido chimpún que les gustaba intercalar. Sin embargo, tan pronto como entré en el siguiente compás, encajé en mi lugar y por primera vez en mucho tiempo supe lo que debía hacer.
En ningún momento tuve la sensación de tener el brazo roto. Desplacé la mano sobre los trastes como si hubiese sanado por completo, y a lo mejor así era, aunque solo fuese de manera momentánea. El local estaba abarrotado y había gente bailando. Miré a Jerry, el batería, que entrecruzaba los brazos para mantener un ritmo arrastrado entre el charles y la caja con la cabeza vuelta hacia arriba y la boca abierta, como si estuviera intentando cazar un chorro de agua fresca que le cayera del cielo. Miré a Matt, el guitarra solista, echándose contra el cuerpo de su Telecaster cada vez que hacía un bending. Jones estaba de cara a nosotros, orientando la oreja hacia el suelo, comprobando si el motor que acabábamos de arrancar funcionaba con todos los cilindros.
Un clásico del country detrás de otro. Esas canciones, esa música…, cuando las interpretas bien, se tocan solas.
Íbamos por la mitad del primer pase, cuando vi a Rachel. Tenía los brazos en alto y una cerveza en la mano, y bailaba con los ojos cerrados, como si estuviera subiendo una escalerilla invisible. Todo un repertorio de tíos chungos la estaba observando. Nadie le dirigía la palabra. Después, el hombre con el tatuaje del Pato Lucas le alargó otra bebida.
Cuando llegó el descanso, Jerry sacó una cajetilla de Camel de la funda de su platillo, dijo que no era culpa suya y se bajó del escenario.
—¿Quién? —pregunté.
—Es tu primer bolo con nosotros desde hace mucho —dijo Jones—. Lo estás haciendo bien. Para ser el primero.
—Si al menos me hubiera esperado —dije, refiriéndome a Jerry.
—Jerry siempre hace lo mismo. No te lo tomes como algo personal. Le parece divertido pillarnos a todos por sorpresa. —Jones señaló hacia el público con un pulgar—. De todos modos, creo que ya tienes una fan.
La gente charlaba y se reía mientras los estropeados altavoces del local escupían rock clásico. Rachel estaba sentada en un taburete, de espaldas a la barra, mirándome fijamente. Me agaché para coger un cable, fingiendo no haberla visto, pero cuando terminé de colocarlo todo, nuestros ojos se encontraron y me hizo un gesto para que me acercara.
Llevaba una lata de cerveza de medio litro en la mano escayolada. La multitud estaba menguando, porque la gente salía fuera a fumar y a darles tragos a las botellas que traían escondidas en sus camionetas. Rachel tenía los labios finos y pintados y las mejillas hundidas, como si estuviera chupando algo de manera permanente. Con tanto maquillaje parecía una persona distinta. Puede pasar.
—Parece que tu octavilla ha servido de algo —dijo, retirando los pies del apoyadero de la banqueta y estirando las piernas cuan largas eran hasta llegar al suelo sin dejar de permanecer sentada. Volcó una lata en vertical sobre su boca, la estrujó por la mitad cuando terminó de vaciarla y la dejó detrás, sobre la barra. Bob la sustituyó por una fría.
—Ya había tocado con ellos otras veces —dije—. Solo hace una o dos semanas que dejé aquí el flyer. El día que nos vimos.
—¿Solo? ¿Cuánto tiempo crees que te queda?
—¿Para qué?
—Hasta que se te agoten las oportunidades. —Alargó la mano hacia atrás sin mirar y agarró la nueva cerveza—. Ni siquiera me pediste el número de teléfono.
El hombre con el tatuaje del Pato Lucas estaba demasiado cerca de nosotros. Continuamente se agarraba la hebilla del cinturón y le pegaba un meneo.
—Muy a gusto —dijo, asintiendo con beneplácito—. Me siento de maravilla. Requetebién. Decente. Exposición indecente. Me siento de puta madre. Me gusta la buena música. Soy un hombre de gusto puro.
—Ahora vuelvo. —Rachel rodeó el escenario y entró en la sala de pinball.
—Va al servicio de señoritas —dijo el hombre—. Ven conmigo.
Lo seguí hasta la habitación trasera en la que preparaban los bocadillos. Apestaba a embutido rancio y a mayonesa recalentada. Una puerta entreabierta en un rincón y cucarachas correteando por el suelo. El tipo tiró de la cadenita de una bombilla que colgaba sin pantalla del techo y vi que estábamos en el cuartucho de los útiles de limpieza. Extendió el brazo por detrás de mí y cerró la puerta.
Nos quedamos hombro con hombro entre litros de Clorox, trapos y cubos, fregonas y cepillos. Se sacó un iPhone del bolsillo y lo puso de pie en una estantería. Pasó los dedos sobre la pantalla, marcó un código en el teclado numérico y me dijo que observara. Tiró otra vez de la cadena y la luz se apagó. Una imagen borrosa apareció en la pantalla. El resplandor del teléfono transformó su rostro en el de un cadáver, los huesos del cráneo se abrían paso bajo la piel.
—Mírame —dijo. Respiraba con más intensidad. Nuestros ojos se encontraron por primera vez y añadió—: Mírame mientras veo esto.
—Gracias —dije—, pero será mejor que vuelva al escenario.





























