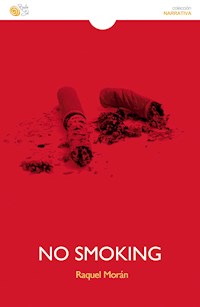
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Baile del Sol
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La novela narra la historia de dos compañeros de trabajo, Lara y Teo, que se citan a las puertas del edificio de la empresa para la que trabajan a contarse cuentos y a fumar. Lara termina por enamorarse de Teo, y para ella las historias que cuenta a Teo son una manera de ganárselo, de conquistarlo; de Teo poco sabemos, salvo los pensamientos y reflexiones inconexos y peregrinos que salpican la novela, puesto que es Lara quien nos cuenta la historia en primera persona, la historia de la evolución de sus cuentos y de su amor por Teo. Hay también una segunda novela en la novela, que se van contando Lara y Teo por entregas, y que tiene como protagonistas a un niño y a un hombre en medio de una guerra de religión. La novela intenta ser una reflexión sobre la naturaleza del amor y de la creación literaria y los numerosos puntos en común que les unen. También, sobre el clima de crispación político-religiosa que vive el mundo de nuestros días.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
No smoking
Raquel Morán
A Laurent y a mis hijas, Lauren y Valérie
En resolución, él se enfrascó tanto en su letura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo.
Cervantes, Don Quijote
'and sinking into the chair which he had occupied, succeeding to the very spot where he had leaned and written, her eyes devoured the following words:
I can listen no longer in silence. I must speak to you by such means as are within my reach. You pierce my soul.'
Jane Austen, Persuasion
One question still nags at him, and it will not go away. Will the woman who unlocks the store of passion within him, if she exists, also release the blocked flow of poetry; or on the contrary, is it up to him to turn himself into a poet and thus prove himself worthy of her love? It would be nice if the first were true, but he suspects it is not. Just as he has fallen in love at a distance with Ingeborg Bachmann in one way and with Ana Karina in another, so, he suspects, the intended one will have to know him by his works, to fall in love with his art before she will be so foolish as to fall in love with him.
J.M. Coetzee, Youth
What I want All I really want is Just to live my life on high.
R.E.M., I've been high (Reveal)
EL NIÑO DINO
El niño se hallaba sentado sobre una roca, al borde de la carretera; le vi en cuanto doblé el recodo y disminuí la marcha para observarlo con detenimiento: era un chiquillo diminuto, de unos cinco o seis años, portaba una sucia camiseta del Real Madrid y unos pantalones cortos, abusados de costurones. Tenía la tez morena y el pelo ensortijado y enmarañado. Se entretenía pasándose de mano en mano unas piedrecillas de colores que, luego, al aproximarme a él, se me revelaron como canicas.
Antes de detener el automóvil al borde de la carretera, traté de divisar a sus acompañantes. Pero no había nadie en la vecindad. El niño estaba solo.
Me detuve a unos tres metros del chiquillo, que continuaba pasándose las canicas de una mano a la otra, mecánicamente. Parecía hallarse meditando o en trance. ¿o tal vez en estado de shock? Había visto numerosos casos parecidos en los últimos años. Ni siquiera alzó la vista cuando comencé a hablarle:
—Muchacho, busco un sitio en el que poder pasar la noche. Un lugar seguro. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo?
El niño permaneció callado, sin dejar de observar el movimiento de las bolitas.
—Niño, te estoy hablando a ti. ¿Estás sordo?
Me aproximé hasta casi alcanzarlo con mis manos pero, antes de que pudiera tocarlo, el niño se levantó de la roca como movido por un resorte y me lanzó una canica al rostro:
—¡No, no estoy sordo! Y quédate donde estás, seas quien seas.
Su voz, y no sus palabras o el tono de familiaridad en el que habían sido pronunciadas, me heló el ánimo. la voz no casaba con la edad de aquel niño: era la voz sibilina y cuchicheante de un viejo avinagrado, la voz de una beata amargada.
—Sólo te preguntaba si…
El niño me respondió esta vez tirando las piedras al suelo para sacar del bolsillo de su pantalón una navaja suiza y apuntarme con ella.
—El pueblo más cercano está a unos diez kilómetros de aquí. Todo recto, no hay desviación. Es seguro o, al menos, lo era hasta ayer. Y, ahora, ¡largo de mi vista!
Volví sobre mis pasos y regresé al coche. Encendí un cigarrillo y puse en marcha el motor. Antes de que metiera la primera, el niño había introducido una manita a través de la ventanilla rota:
—Uno de ésos me vendría bien. A cambio de la información que me pediste, ¿no?
—Tú no puedes fumar.
En un santiamén, el niño había parado el motor y ocultado la llave en el hueco de su manita derecha.
—Sólo te pido un cigarrillo, viajero. o me lo das, o te pasas la noche aquí, porque la llave irá a parar al fondo del barranco. Tú verás, amigo.
La familiaridad con la que el chiquillo se dirigía a mí era insultante y vejatoria. Su amenaza, aún más insultante y vejatoria. Pero le di un par de cigarros, de todas maneras. No porque temía que llevase a cabo su amenaza, que, de buen seguro hubiera cumplido, sino porque aquella voz de viejo cascado con la que le hablaba a un extraño provocó en mí cierta piedad.
Hijos de la guerra, todos iguales; toda su inocencia reventada, de uno u otro modo. Infancia echada a perder, a la mierda, a la deriva, mientras los hombres nos matábamos unos a otros por cuestiones de credo y de banderas.
—Posada de Desiderio —murmuró el niño mientras se alejaba del automóvil, con uno de los cigarrillos colgando con maestría de sus labios resecos y carnosos—. El viejo da bien de comer. Dile que vas de parte del niño Dino.
¿Cuántos años debía de tener? no menos de cinco ni más de nueve. la misma edad que el mayor de mis hijos. La comparación fue inevitable y del todo insoportable. Agarré el volante más fuerte y aceleré el motor. El niño me siguió con la mirada desde su atalaya.
SEPTIEMBRE
I like telling stories. That’s something I can control, direct, turn, twist, blend, bend, whisk, burn, nurture, love. The rest of my life is out there, somewhere, out of control. Usual stuff, you see, I don’t want to bore anyone but disheartening job, irrelevant hobbies, women are complicated and mean, or they are needy and false. Men are unpredictable, too, won’t ask for directions, won’t ask for kleenex, will wipe their ass and their fluids against a clean tea towel, or with their hands and then will wipe the hands against the new wallpaper of auntie’s little house. I hate my father and my mother knows, what do I do then, in the middle of this chaos? I make up stories, tales, fables, I organise someone else’s chaos, tales that do no harm to others, tales that help me to live. To withstand a crippled life. A CRIPPLED LIFE.
Does she know already?
Había una vez un Banco de inversiones —el sexto en el ranking mundial, en volumen de negocios— cuya sede central se alzaba majestuosamente sobre una escalinata de mármol rojizo en el centro de negocios de una ciudad fabulosa, y había dos jóvenes, uno se llamaba Teo, la otra se llamaba Lara, que se sentaban a contar historias y a fumar sobre la escalinata de mármol de la compañía para la que trabajaban. Teo comparó en ocasiones aquel edificio ultramoderno a un Partenón erigido para adorar a un Dios financiero. Él parecía Apolo descendido del frontón; Lara, que no se atrevía a compararse con Afrodita ni con Artemisa, imaginaba que era una de las Nereidas o, mejor todavía, una de las Cariátides, incapaz de mostrar en su rostro no sólo la naturaleza de sus sentimientos hacia Teo, sino la naturaleza de la tormenta que era su alma.
Ambos, Teo y Lara, eran peces de media espina en el gran océano de la compañía. Teo era contable y, Lara, secretaria de uno de los jefes de departamento. A un paso corto de la treintena, el entusiasmo con el que habían abrazado sus respectivos empleos en el pasado se había ido diluyendo en aquel mar revuelto de las finanzas con el correr de los años. Teo contaba historias para frenar la elasticidad infinita de su cerebro y Lara contaba historias para enamorar a Teo. Háblame. Háblame mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Rellena las pausas del cigarrillo con monosílabos o con largas frases alambicadas, pero llénalas con palabras. Palabras y más palabras.
* * *
—¿Te has fijado en el guapito de la corbata azul?
—Es la primera vez que le veo.
—Coge el cigarro como una mujer.
—¿Y cómo lo cogen los hombres?
—No lo sé. Sólo sé que él fuma de una manera afeminada.
Para opinar que el guapillo cogía el cigarrillo como una mujer, Amor no le quitaba los ojos de encima.
I’m a fire starter, eso dijo él de sí mismo un día, al poco de conocernos. ¿Cómo se traduce eso a otras lenguas? Una chispa, ¿una chispa?, ridículo, I’m a fire starter, y encendía un cigarrillo con sus manos de pianista, tomaba una profunda bocanada de humo y esperaba, de reojo, mi reacción, que casi siempre se traducía en historia:
Viajamos en un tren que no va a ninguna parte. Las vías atraviesan la llanura desierta como un costurón que el paso de este tren en el que Marta y yo viajamos saja nuevamente. Así recorrería yo gustosamente la cara oculta de mi esposa. Ella duerme ahora, echada cuan corta y frágil es sobre el asiento, frente a mí. Da igual, dormida o despierta, su compañía no me da calor, nada me dice. Si no la amase tanto, podría elegir otra solución: el destino en una ciudad que nos es desconocida disfrutado a solas o, incluso, el descenso precipitado en cualquier estación de tercera categoría, una de tantas a lo largo del viaje. Pero es ella la que no me ama, y continúa conmigo por costumbre, tal vez, por cobardía o ignorancia de otra vida distinta, por todas esas razones a un tiempo, quién sabe.
Me agota este monólogo interior que no conduce a ninguna parte. Un monólogo que trató en numerosas ocasiones en convertirse en principio de diálogo, en inicio de crisis…, de algo, no sé. Pero Marta siempre echaba el freno: ‘Tú y tus neuras. No consigues nada poniéndote pesado’. No, es cierto. No he conseguido nada enfadándome, acusándola, hiriéndola innumerables veces para terminar alejándola de su familia eligiendo un destino laboral en una ciudad desconocida, que incrementará nuestros ingresos monetarios, pero que no calentará la tibieza de su cariño hacia mí. Sí, el nuevo destino en una ciudad desconocida es mi intento desesperado de cortarle las amarras, para que dependa única y exclusivamente de mí, para que me abra de una definitiva vez su corazón, su maldito y bendito y maldito corazón.
Pero, ¿no perderé el tiempo atormentándome por la sospecha de algo que no existe? ¿Será verdad que no hay nada dentro de Marta? ¿Será verdad que es fría, mediocre, sólo carrocería?
Es inútil que me engañe: existe otra Marta que se esconde de mí, revelándose a mis ojos en muy escasas ocasiones. De ese atisbo me enamoré y no de este otro florero escuálido y callado que me sigue como un perrito faldero a todas partes, que me ofrece con relativa asiduidad su coño húmedo con un deje rutinario, como el descreído que va a misa los domingos para evitar las habladurías.
Existe otra Marta.
Recuerdo una tarde en que fui a recogerla a su casa para ir al cine. Todavía éramos novios. En realidad, hacía poco tiempo que salíamos juntos. Su madre había acudido a abrirme la puerta, ‘está en el salón, escuchando música’, hacia allí me encaminé, tan silenciosamente que no me oyó llegar. Me quedé como un pasmarote en el umbral, contemplando su perfil de moneda antigua, su profunda emoción contenida mientras escuchaba una pieza de música clásica, a saber cuál, no entiendo de esas cosas. Su rostro reflajaba un estado de recogimiento tan hermoso, tan íntimo, que, cuando ella volvió la cabeza y me descubrió contemplándola, me avergoncé, naturalmente. Y su enfado, el único del que yo he sido testigo desde que la conozco. Y ni siquiera fui yo el destinatario de semejante portento, sino su hermano Carlos. El ceño fruncido, la cara colorada, los groseros tacos lanzados sin orden ni concierto, los gestos excesivos. Amor mío, amor mío, ¿por qué renuncias al apasionamiento?, es todo lo que te pido, ¿por qué?, ¿por qué te empeñas en ser tan normal, tan lógica, tan de en medio? La imposibilidad de conocer las respuestas me saca de quicio. Aunque…, sí, tal vez… Tal vez mi furia lograría hacerte reaccionar. Pero habría de ser una furia realmente extraordinaria, a la que no estás acostumbrada. Sí, los caminos del miedo son insondables.
—¿Qué haces, Pedro?
—Nada. Te estaba acomodando el fular.
—Es que, por un momento, me ha parecido notar una presión en el cuello. Bastante fuerte.
—Estarías soñando, tontina.
Se ha incorporado. Ahora contempla el paisaje del otro lado de la ventanilla pero, de vez en cuando, desvía sus ojos hacia mi rostro, subrepticiamente.
He ahí el inicio de la senda tenebrosa: un ligerísimo estado de inquietud y alarma aviva y hermosea sus rasgos. Mi querida Marta, mi amor, si esta es la única manera de recorrer tu cara oculta, de saberte hasta los tuétanos y para siempre, no dudaré en coger el tren cuanto antes. Aunque nunca lleguemos a nuestro destino.
¿Lo ves, idiota? Tómate la molestia de escarbar en la superficie. Abre un agujero así de grande en el hielo y lánzate a bucear. No te desembaraces de tus ropas siquiera, ni las dejes a buen seguro. Lánzate vestido, calzado y peinado. Cuando quieras salir a la superficie, serás alguien completamente diferente, otro hombre, otra mujer, otra vida.
* * *
No fue hasta una semana después del comentario de Amor acerca de su manera de coger el cigarrillo que Teo y yo tuvimos ocasión de intercambiar unas pocas palabras de cortesía. Amor había telefoneado al trabajo aquel día fingiéndose enferma y yo iba a fumar en soledad el cigarro de las once. Mi encendedor se había atascado y Teo me ofreció, atento, su lumbre: I’m a fire starter. ¿Para quién? ¿Para qué? Yo fui la única en todo el edificio que le tomó en serio: sus mediocres historias, sus filosofías de pacotilla, sus teorías políticas de baratillo, su aburrimiento.
La primera historia de Teo, sin embargo, llegó un día caluroso de mediados de septiembre de uno de aquellos veranos pegajosos que parecían no terminarse nunca. Pese a que el centro de negocios resplandecía como una ciudad de cristal de cuento de hadas durante cada uno de los días de aquellos veranos interminables, el hecho de pasarlo entre folios y fotocopiadoras lo volvía deprimente. Lo mejor de aquellos días era el atardecer frente a una copa de vino y un par de cigarrillos lentos en una de aquellas terrazas a las que Amor y yo acudíamos a la salida del trabajo, acompañadas por otros colegas.
El primer relato, repito, llegó frente a una copa de vino y un cigarro, en uno de aquellos bares en los que habíamos divisado a uno de los pretendientes de Amor tomándose algo con Teo. La historia llegó a contarse sola, cuando Amor y su pretendiente se largaron a continuar su romance a otra parte, dejándonos a Teo y a mí solos. Solos y embargados de un silencio embarazoso. Así que, para matarlo, Teo comenzó a relatarme esto:
Quienes le vieron salir del automóvil atestiguaron que su comportamiento era el de un hombre aterrorizado. Su rostro se hallaba desencajado por el miedo y comenzó a correr como un loco a lo largo del arcén de la autopista, sin apercibirse del claxon ni del ruido del motor de los coches que circulaban a gran velocidad por detrás. Tres de ellos lo esquivaron sin mayores problemas al cambiarse al carril de la derecha, el cuarto no pudo realizar la maniobra, puesto que el cambio de carril hubiera significado un choque certero con el automóvil que llegaba a gran velocidad por el mismo. El topetazo mandó a nuestro hombre al tercer carril, en donde fue atropellado de nuevo por un segundo coche. Murió en el acto; la pareja que viajaba en el primer coche sufrió heridas leves; el hombre del segundo coche, el del tercer carril, sufrió traumatismo craneoencefálico y la pérdida de un brazo. Su estado era gravísimo.
¿De qué huía el loco de la autopista? ¿De una alucinación provocada por el efecto de alguna droga? ¿O huía de algo más siniestro? A los pocos días del suceso, se publicó en los periódicos locales que aquel hombre había coqueteado con una secta satánica en su juventud, mas sus padres insistían en que hacía muchos años que había terminado su relación con la misma. Se comentaba que había sido siempre un muchacho solitario y reconcentrado, casi huraño, amigo de libros y, en los últimos tiempos, de Internet. ¿Así se había encontrado con el principio de su fin? ¿A través de Internet? ¿Había ido demasiado lejos en sus coqueteos con grupos pederastas o neonazis que utilizaban la Red para capturar nuevos adeptos? ¿Qué había provocado aquel terror suicida en un joven que acababa de cumplir los veintisiete años?
—¿De dónde has sacado la historia?
—Me la he inventado.
—¿Eres escritor?
—No. Mis historias pierden toda la sustancia cuando las escribo. Además, me falta constancia.
—Entonces eres contador…
Teo sonríe y da una calada hambrienta al cigarrillo:
—Soy un juglar, señorita. ¿Te ha gustado la historia?
—Sí. Me ha gustado cómo la contabas.
—¿Otra copa?
—No, gracias. Tengo que irme, he quedado con una amiga para ir al cine esta noche. La veo tan poco, no quiero desilusionarla.
—Otra vez será.
—Claro.
Amor se daba de tortas cuando le conté aquello. ‘¿Por qué no te quedaste? ¿Por qué no aceptaste aquella segunda copa?’. Le dije la verdad: era demasiado pronto para sentir otra cosa por Teo que no fuese curiosidad.
Aquella noche apenas sí me enteré del argumento de la película que había ido a ver con mi amiga Inés. Tampoco presté mucha atención a lo que Inés me contaba acerca de su trabajo o del cerdo de su novio, que le era repetidamente infiel, pero a quien ella era demasiado débil para abandonar. Todo era ya tan familiar: la velada cinéfila, las quejas de Inés sobre Arturo, su trabajo como profesora de idiomas… No, aquella noche no tuve oídos para otra cosa que no fuese Teo y su historia. Había algo diabólicamente atractivo en su historia sobre el loco de la autopista e, indudablemente, sobre su excelente modo de contarla. Regresé aquella noche al apartamento que compartía con Amor anticipando nuevos encuentros con Teo y nuevas historias orales. Y me sorprendí agradablemente de mi excitación. Por primera vez en años, aguardé la jornada laboral del día siguiente con avidez de colegiala.
Con la venia, señoría,
Voy a RAPTARLA, voy a TOMARLA en los BRAZOS y voy a CONDUCIRLA escaleras abajo, hacia la calle, hacia la estación de metro, hacia la orilla del mar, voy a INTRODUCIRLA en un taxi, voy a ENCADENARLA a la ventanilla y ordenar al taxista que nos conduzca a mi apartamento, no, no, TERRIBLE, a mi apartamento, no, NON, NEIN, NO, está sucio, mal ventilado, le asustará el olor y la sangre en las paredes, tendré que pensar en otro lugar, piensa, man, piensa, voy a ATARLA a la pata de la cama y voy a ALIMENTARLA con palabras, dictaré su horario, su hora de irse a la cama y su hora de levantarse, su hora de comer y de cenar, sus recreos, voy a moldear sus gustos a los míos, voy a cambiar el estilo DE SU PEINADO Y DE SU ROPA, voy a VOLVERLA barro, barro, y cuando el barro se seque, ella, ella, se habrá convertido en otro, en otros, en todos, voy a abrir SU CABEZA como una sandía madura y voy a ESCUPIR las pepitas, puf, puf, puf, que no me sirven, NON, RIEN, luego, voy a SORBER su pulpa, vulva, pulpa, con una pajita y voy a ASIMILARLA por entero y verdadero, sí, para que se convierta en otro, en todos,
Eso es todo, señoría.
* * *
Al día siguiente, le busqué yo en cada grupito de fumadores. No le vi a las once, ni a la hora del almuerzo, pero sí hacia las tres de la tarde, conversando a través del móvil. Le observé con atención durante un par de minutos. La conversación que él mantenía era sobre rentas y algo que no funcionaba en su apartamento, así que deduje que hablaba con su casero o con el agente de su casero. Llevaba puesto un traje gris oscuro y una camisa azul claro. La corbata era de color verde y azul. Los zapatos, de color marrón, un paso en falso que traicionaba a un hombre con poco o nulo interés en la moda masculina. Le calculé unos treinta años, año arriba o abajo. ¿Mi tipo? No sabría decirlo. ¿Inteligente? Sin ninguna duda. ¿Atractivo? Mucho.
Apagaba yo el cigarrillo que había estado fumando con la punta de mi zapato cuando Teo se me acercó por la espalda:
—Deberían instalar ceniceros. Mira la cantidad de colillas en el suelo.
—Nuestra compañía nunca reconocerá que el cuarenta por ciento de sus empleados fuma.
—¿El cuarenta por ciento? Por lo menos. Pero no, prefieren que los limpiadores se deslomen cada mañana barriendo colillas. Es absurdo.
Teo abrió su paquete de cigarros y me ofreció uno.
—No, gracias, no puedo, acabo de fumar uno y el jefe me espera en cinco minutos para una reunión.
—En cinco minutos tendrás tiempo de fumártelo.
—Si lo hago, ¿me contarás otra historia?
—Claro.
Debajo de un carro había un perro, vino otro perro y le mordió el rabo.
—No seas malo. Pensé que tendrías otros cuentos almacenados.
—Y los tengo. Llevo contando historias desde los…, desde hace algunos años.
—¿A quién se las cuentas?
—A quien quiera escucharme.
—Apuesto a que van bien con el cigarrillo.
—¿No lo ves? —Teo sonríe.
—Pero si no me has contado ninguna.
—¿Por qué no lo haces tú?
—No, no. La literatura no es mi fuerte.
—Esto no es literatura. Esto son cuentos para pasar mejor la jornada laboral. Nada serio.
—Aun así, no tengo imaginación.
—¿Quieres que te dé la primera línea?
—Bueno…
—La lluvia le…
—No, no, no. No me des ninguna línea. A ver… Es que no sé qué contar…
—Algo que te ocurrió ayer o hace una semana. O un mes. Fantasea sobre la vida secreta de un vecino, de un amigo…
—Te vas a reír…
—Eso, nunca.
—Está bien. Esta mañana, cuando salía de la estación de metro, vi un guante…, un guante abandonado en mitad de la calle…
… No, no estaba abandonado, alguien lo había perdido. Era un guante de mujer, de cuero marrón… oscuro. Un guante caro y elegante. Me dio por imaginar a su propietaria: una señora entrada en la cuarentena o la cincuentena, rubia y delgada, indudablemente elegante, una ejecutiva de altos vuelos o la secretaria de un ejecutivo de altos vuelos o, tal vez, la esposa de uno de ellos. La imaginé caminando apresurada a su lugar de trabajo o a su cita de negocios, guardándose distraída los guantes de cuero en el bolsillo de su abrigo o de su gabardina, porque necesitaba las manos desnudas para comprar algo: un periódico, un café…, algo. Cuando llegue a su destino, la mujer descubrirá que ha extraviado uno de sus guantes y se desesperará, dándolo por perdido o a lo mejor tiene tantos guantes que no le importa perder un par. El segundo paso es intentar meterse en su mente, así que lo he hecho, me he introducido en su interior y he echado un vistazo a la mano que uno de aquellos guantes había protegido aquella mañana, creo que es la izquierda, la mano izquierda. Es una mano arrugada, surcada de pecas de vejez…
—Sigue, ¿por qué te paras ahora?
—No sé cómo continuar.
—Odio a la gente que me deja a medio terminar.
—Lo siento, Teo. Estas cosas no se me dan muy bien, la verdad. Lo siento.
—‘Estas cosas’ son, como todo, cuestión de práctica. Ya estábamos casi acabando, no me dejes así.
—Intentaba meterme en la piel de la mujer del guante perdido. En su piel o en su mente.
—¿Qué crees que podrías ver desde el interior de su mente?
—Insatisfacción. Comezón. Frustración.
—¿Por qué?
—Imagino a la mujer con un secreto terrible a cuestas. Un amante, tal vez.
—Vaya, ya empezamos con las novelas románticas…
—Bueno, Teo, si quieres lo termino aquí.
—No, continúa.
—La mujer del guante tiene un secreto, ¿vale? Concedo que no tiene por qué ser un amante, pasado o presente. Puede ser otra cosa, menos novelesca, algo como… Como una afición secreta.
—¡Una afición al vino!
—¡No! —esbozo una sonrisa triunfal—: ¡Algo como una afición a contar cuentos! La mujer es escritora, pero lo hace en secreto: nadie sabe que escribe, porque le avergüenza. Nunca ha dado a leer nada a nadie. Nunca le ha importado gran cosa ni la calidad de lo que escribe ni la falta de lectores pero, rozando la sesentena, se ha dado cuenta de que lo necesita: un público, un lector, un juez. Uno solo bastaría para calmar su prurito, su frustración. Ahora la veo empuñando un bolígrafo…
—Claro, claro, empuñando, muy acertado: la literatura como arma capaz de…
—Basta de coñas o me voy y te acabas tú solito el cuento contra una de estas columnas.
—Perdón, señorita Woolf.
—La veo empuñando un bolígrafo para escribirle una carta a un editor al que conoce a través de su marido. Desea pedirle un favor, ¿sería tan amable de leer una de esas tonterías que ha venido escribiendo, sin ton ni son, más bien para matar el tiempo, durante los últimos treinta años? Nada de compromisos, ella entendería perfectamente una negativa por falta de tiempo…, y entonces la veo ruborizarse y rebuscar en el bolso del abrigo un kleenex…
—Entonces se da cuenta de que ha perdido uno de sus guantes…
—No, no, rectifico: el guante lo ha perdido al depositar en el buzón de correos la carta al editor conocido de su marido. Se ha desembarazado de un guante para depositar la carta en el buzón.
—Entonces, ¿todavía no ha perdido el guante? Porque si aún se halla redactando la carta…
—No, la carta ya la ha redactado y enviado. Ahora se ruboriza al recordarla y al darse cuenta de que ya es demasiado tarde para arrepentirse.
—Se ruboriza.
—Se ruboriza y busca un pañuelo de papel en el bolsillo de su gabardina y se da cuenta de que solamente hay un guante en él.
—¿Por qué necesita un kleenex si sólo se está ruborizando? ¿Está llorando, acaso?
—¿Vas a dejar de interrumpirme?
—Lo siento, Miss Woolf, continúa.
—Ya está.
—¿Ya está? ¿La dejas sonándose los mocos…, con un kleenex?
Me río de sus estúpidos aspavientos de chico travieso:
—Fin.
—¿Puedo intentar mejorar un poco tu final a lo Godard?
—Adelante, será un placer.
—La pérdida del guante es simbólica, ¿verdad?
—¿A mí me lo preguntas?
—Ha vivido su proceso creativo en secreto durante treinta y cinco años y, al atreverse a participar de su secreto a otra persona, pierde el guante. Es el símbolo de su apertura al exterior, el símbolo de la caída del muro: pierde el guante cuando va a depositar la carta en el buzón.
—Vale, pero ese no es un final, sólo una explicación a la historia.
—El final es este: el editor se enamora de la sesentona al leer sus escritos y se hacen amantes.
—Lo que tú quieras, Teo. La miga que da un guante perdido…
***
—No quiero ni pensar en lo que se os ocurrirá cuando os encontréis un condón usado en medio de la calle —le había contado a Amor la historia del guante perdido al día siguiente, en nuestro camino hacia la oficina.
—Qué sucia eres.
—Lara, que te comes a Teo con los ojos, no me hables de suciedad.
—El chico no está mal.
—Dile que se deje de tanto hablar, que a la lengua se le han encontrado otros usos.
—Qué sucia eres, Amor.
Nos reímos ruidosamente, pero un estruendo nos lanza, atemorizadas, una en brazos de la otra, cuando ya nos aproximábamos al pie de la escalinata de mármol.
—Eso es una explosión —afirma mi amiga.
—Puede haber sido un accidente de coche.
—No he oído el chirriar de los frenos. Eso ha sido una bomba. ¡Estos mierdas acabarán matándonos a todos!
Estos mierdas eran las células de Al Qaeda que actuaban en nuestro país. En realidad, la organización se había ido ramificando en innumerables grupúsculos islamistas desde los grandes atentados del 2001, y también había algún fanático freelance que había salido a la calle en tiempos recientes con los bolsillos llenos de dinamita para inmolarse en cualquier lugar público.
El miedo a las bombas de los grupos islamistas que abogaban por la Jihad significó un aumento en el número de ciudadanos que tomaban la bicicleta o el coche para acudir al lugar de trabajo, en el centro de la ciudad. Metros, trenes y autobuses habían conocido un descenso paulatino, pero irreversible, en el número de pasajeros que diariamente utilizaban el transporte público en los últimos cinco o seis años, pese a las agresivas campañas publicitarias en las que el gobierno de mi país y la municipalidad de la capital invertían ingentes sumas de dinero cada año.
También se había experimentado un descenso en el número de espectadores que iba a los partidos de fútbol y a macro-conciertos, con la consiguiente crisis en la venta de entradas. La gente temía reunirse, viajar e, incluso, visitar determinados monumentos y museos.
Y así iba creciendo el odio de unos y el miedo de otros, creciendo en intensidad, en temeridad, creciendo y alimentándose de vidas de inocentes.
Pero los hombres llevan odiándose desde el principio de los tiempos, esa era nuestra filosofía, la de Amor y la mía propia, para encogernos de hombros, cerrar los ojos y continuar tomando el autobús o el metro para movernos por nuestra ciudad.
—Venga, Lara, vamos a entrar en el edificio. Por si acaso, estaremos más seguras dentro.
Oímos las sirenas cuando atravesamos las puertas giratorias. Una hora más tarde, nos enteramos, surfeando los principales sitios de noticias, que la explosión había volado el techo de un autobús y asesinado a seis personas. En esta ocasión no se había tratado de un kamikaze, sino que el asesino había abandonado la bomba bajo uno de los asientos, para explosionarla luego utilizando un teléfono móvil.
Y, por primera vez en las dos semanas que habían transcurrido desde que nos cruzáramos la palabra por vez primera, había temido, realmente temido, no por mi propia seguridad, sino por la del contador de cuentos.
Aquella sería la primera vez que musitase, frente a una pantalla de ordenador que mostraba ya las fotos más dantescas del estado en que la bomba había dejado el autobús, ‘Dios mío, Dios mío, no te lleves a Teo así, no te lo lleves así, nunca’.
La punzada de dolor me clavó al asiento. Y, sí, había sido dolor, no desazón, o malestar, o inquietud, había sido auténtico dolor. You pierce my soul.
Dadadadadadadadaellallegalahuelolapuedoolerdesdeunamillaessuperfumefuertedelicadafuerteodelicadadadadadadadadaunodostrescuatrorecuerda
Hijo
Cuentahastacincohastacincohastadiezantesdeexplotarexplotarenpalabrasdadadadadadadaperoellaesdemasiadobuenafuerteodelicadahuelehueleelperfumedesumaquillajeeldesucremademanoseldesualientodeliciosofuertecafeycigarrocafeyotrocigarrolosabetienequesaberlomiracomotemiradadadadadadadebajodeuncarrohabiaunperroperovieneotroperroylemuerdeelnoquieroasustarlanosiseenteradequelapuedoolercomounperroseasustaraseira
LaraLaraLaraLaraLara
***
¿Cómo era mi jornada laboral antes de que acordase escuchar las historias de Teo e inventarme las mías, para su disfrute? ¿Cómo era el descanso del cigarrillo? ¿El cigarro de las nueve menos cinco, el de las doce y media, el de las dos, el de las cuatro? ¿Cómo eran las conversaciones con los otros fumadores? ¿De qué conversábamos?
Teo fue un fogonazo. No una chispa, no, fue un fogonazo.
¿Fumábamos sobre escalinatas de mármol a las puertas de un edificio de quince plantas? ¿O fumábamos en el interior de una pirámide de Egipto, cabe a la ribera de un río, navegando por el Amazonas, volando hacia la India, en una cueva o bajo la suela del zapato de un tacón de aguja?
El príncipe azul llega siempre a despertarnos de un sueño, siempre, llega siempre a ofrecernos una vida nueva y mejor, si es posible, on high. El príncipe azul no llega de tan lejos para perpetuarnos en la soledad, el aburrimiento o el desencanto, no llega para convencernos de que vivimos la mejor vida que podemos vivir, él llega en su caballo blanco para volvernos del revés, sí, para sacar al exterior lo mejor de nosotros.
Lo que nadie me dijo nunca es que el príncipe azul hablase tanto.
Una vez que yo acordé seguirle el juego, Teo y yo establecimos una serie de reglas referentes a las historias que nos contábamos:
La regla número uno decía que debíamos repetirnos la historia inventada cuatro o cinco veces antes de contársela al otro, pues de este modo ganaría en poderío narrativo y riqueza de lenguaje. La regla número dos decía que la narración de los cuentos tendría un orden alterno, de manera que ni Teo ni yo podíamos contar dos historias seguidas. La regla número tres decía que, si alguno de los dos se quedaba sin ideas, el otro debía tratar de facilitar asistencia ofreciendo unas cuantas palabras claves que, a modo de salvavidas, rescatasen al primero de su sequía narrativa. La regla número cuatro establecía que no podíamos pasar al papel nada de lo contado, ni antes ni después de contada la historia. Con la regla número cinco acordábamos no plagiarnos mutuamente.
No hace falta aclarar que tampoco estas cinco reglas las escribimos en ningún lado. Lo que hicimos fue repetírnoslas durante cinco días para no olvidarlas más adelante.
***
Los últimos días de septiembre transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. La empresa reanudaba su agotadora rutina después del lapso veraniego y había demasiados faxes que enviar, demasiadas llamadas telefónicas que hacer y demasiadas reuniones de última hora. Faltó a menudo ese minuto libre para tomarse un respiro y dar unas bien merecidas caladas al cigarro, a la entrada del edificio.
Hasta aquel momento, Teo y yo nos reuníamos a fumar por casualidad, sin previo aviso o acuerdo. Pero la febril actividad laboral que nos envolvió a ambos durante la última semana de septiembre nos obligó a establecer descansos determinados para continuar con nuestras historias orales. Así, acordamos vernos diariamente a las nueve menos cuarto, justo antes de comenzar nuestro día en la oficina, y hacia las once de la mañana, también durante quince minutos. De tal modo que casi siempre nos fuese posible contar cada uno un cuento diario.
Mis primeras historias fueron un absoluto fracaso, como les sucede a todos los principiantes. Pero el entusiasmo con el que Teo me escuchaba servía de potente antídoto contra cualquier desánimo mío. Y su entusiasmo parecía tan genuino, tan poco impostado.
Alguien, en este mundo en el que difícilmente había tiempo para nada gratuito e improvisado, me escuchaba. Alguien tenía en cuenta lo que salía de mis labios. No es que yo haya sido siempre una pobre ánima apocada a la que otras personas no hayan prestado ninguna atención, no es que yo no haya encontrado nunca la comunicación con mis semejantes harto difícil, no, no es así. Pero… Teo… Lo que Teo escuchaba con entusiasmo eran mis balbuceos creativos, las preguntas que yo formulaba a la realidad por medio de personajes inventados. Lo que Teo escuchaba era mi alma.
Y, mi alma, a juzgar por su media sonrisa y sus ojos extraordinariamente abiertos, le gustaba.
Y también él me abrió su alma de aquella manera, no puedo olvidarlo. Cuando, meses más tarde, lo innombrable llegase a cortar nuestros canales de comunicación, porfiaría yo en recordar cuán generoso había sido Teo compartiendo conmigo su tiempo, su creatividad y sus cigarrillos. Compartiendo conmigo su alma.
Sólo que compartir el alma y desatender el cuerpo no es una jugada diestra. Es un gatillazo.
***
EL HOMBRE BLANCO SENTADO EN UNA DUNA, AL ANOCHECER
I
Ahí está, el hombre alto que se sienta a fumar a la orilla del oasis, sobre una duna, cada tarde desde hace dos semanas. Aysha ya le conoce bien, y no le teme. El hombre blanco la mira con ojos tristes y le sonríe, con una expresión lánguida y ausente que ella jamás ha visto en el rostro de su padre. Es una expresión de cansancio infinito, de invencible desaliento; es una de las facetas menos gratificantes del mundo civilizado, la expresión del hombre rico que, teniéndolo todo, no puede evitar el sentirse profundamente infeliz.
Pero Aysha desconoce todo esto. Aysha es pequeña y pobre. Aysha sólo sabe que ama a este hombre alto que la mira con simpatía cuando se sienta a fumar un par de cigarrillos todos los días, a la caída de la tarde, sobre una pequeña duna cubierta a medias por la vegetación, frente al oasis. El hombre blanco le ha traído dulces: chocolatinas, chicles, pastelitos. Es bueno, el hombre blanco, por eso le quiere. Como quiere a su madre, que también es buena con Aysha. Mas a su padre le teme, porque su padre siempre grita, siempre mira de un modo fiero a todo el mundo. Su padre siempre se queja de falta de dinero. Su padre no le acaricia el cabello, como este hombre callado de la duna.
Le habló una vez, el hombre blanco, en una lengua extraña. Ella no entendió una palabra. No le hubiera entendido de todas maneras, ni aunque el hombre hablase en su propio idioma, porque el extranjero de la mirada triste hablaba sobre asuntos privados, asuntos que atañían a un mundo de lujo, viajes, vanidades exacerbadas, adulterios y relaciones epidérmicas. Un mundo demasiado complicado para un niña pobre de siete años como Aysha.
Ella entiende que el atardecer en la inmensa planicie arenosa tiene la hermosura de los instantes plácidos. Que la atmósfera del oasis invita a la meditación. Que la inmensa sábana del desierto que se extiende más allá del pequeño oasis y del complejo turístico montado en derredor simboliza para los corazones profundos una página en blanco sobre la que empezar a escribir de nuevo la propia vida. Un capítulo nuevo, inesperado, preñado de incertidumbres, en la novela de la vida de uno. Borrar el pasado, no saber nada… Ser como esta niña oscura, diminuta, de faz interrogadora, cuyos ojos acaban de abrirse ayer mismo al enigma de la vida. Eso piensa el hombre de cabello claro, mientras fuma. Admira el desierto, admira a estas gentes, admira este escalón del mundo: pobre pero sabio; hambriento pero sereno; oscuro pero deslumbrante.
Todo eso era la niña para él.
Aysha recuerda que el hombre llegó con mucha gente extranjera, montada en coches y camiones, cargada con aparatos raros que ella jamás había visto antes. Todos se alojaban en el enorme hotel que domina el oasis, en el que su madre trabaja diariamente. Son gente ruidosa, jolgoriosa, fuman y beben mucho, ella lo sabe porque su madre se lo ha contado a su padre. A veces, gritan y se pelean. Y, a veces, y esto lo ha comprobado Aysha con sus propios ojos, lloran, lloran mucho.
Su madre dice que el hombre que se sienta en la duna es uno de los personajes más importantes del grupo de extranjeros. Que sonríe mucho y también habla alto y fuerte. Pero sólo Aysha conoce la verdad: oscuramente la divisa sobre la duna, cada anochecer, después de que el hombre ha terminado su trabajo, y se ha duchado, y se ha tomado una copa rápida en el bar del hotel. El hombre blanco rumia a solas su infelicidad, pero disfruta también de esa breve media hora, ¿o es eterna?, en que no es nadie, en que no se le admira, ni se le envidia, ni se le miente. Cuántas cosas sacrificadas a su trabajo. Cuántas cosas pequeñas y delicadas abandonadas en el camino del éxito recupera este hombre con la visión del oasis desdibujándose en el anochecer.
Ya el primer día descubrió a la niña espiándole, graciosa, a una prudente distancia. No sabría decir por qué, pero sospechaba que, a la tarde siguiente, a la misma hora, la niña se atrevería a repetir su proeza de vigilarle, silenciosa y a la expectativa. Así fue: allí estaba Aysha el segundo día, a la misma prudente distancia de la tarde anterior. El tercer día, él le trajo un par de chocolatinas, de las que se vendían en el bar del hotel, y, con gestos confianzudos, la animó a que acudiera a por ellas. La niña sonrió, tímida, y se acercó a él con pasos quedos. No tendría más de ocho años; él no sabía cuál era su nombre, ni por qué acudía todas las tardes, desde hacía dos semanas, a hacerle compañía. ¿Tal vez por las chucherías con que casi siempre la obsequiaba? Entonces, ¿por qué no se marchaba después de recibido el obsequio? ¿Por qué permanecía a su lado hasta que él daba cumplida cuenta de sus dos cigarrillos? Una vez tocó con su manita la poderosa espalda del hombre, deslizándola varias veces arriba y abajo, en una caricia que, el hombre de cabello claro no sabía por qué, se percibía también como un leve consuelo.
La niña le entendía. La niña hablaba el idioma del desierto. La niña era el desierto en el atardecer, cuando el aire no ahoga al hombre blanco y la luz del sol se va despidiendo de la tierra tenuemente, sin estridencias, sin griteríos. El hombre blanco ama el silencio, al igual que Aysha, y por eso les resulta tan fácil entenderse.
Un día el hombre alto la obsequió con un regalo especial: era una pulsera de plata, comprada expresamente para la niña en una de las dos joyerías con que contaba el complejo turístico del oasis. Y le dio un beso. En la frente. Un beso de padre, más aún, de amigo mayor. Y Aysha observó desde su casa, en el amanecer del día siguiente, lo que se temía: la partida de todo aquel ejército de locos errantes hacia el aeropuerto de la ciudad más próxima. Habían terminado su trabajo. Se marchaban para siempre. El hombre se iba con ellos. La pulsera y el beso habían sido su despedida de Aysha.
Aysha lloró mucho, aunque a escondidas de sus padres, la partida del hombre de la duna. Tarde tras tarde acudió al lugar donde el hombre había fumado sus dos cigarrillos diarios durante dos meses, al atardecer, esperando encontrárselo de nuevo, en el mismo sitio, pensativo y doliente. Pero el hombre blanco nunca más regresó al oasis.
II
Año y medio después de que el complejo hotelero hubiera sido invadido por la troupe de gente ruidosa, Aysha viajó con sus padres a una gran ciudad, en donde estos hicieron muchas compras. Almorzaron opíparamente en un espléndido restaurante, Aysha recordaría durante mucho tiempo el excelente humor que adornaba a su padre aquel día. Y, luego, los tres se fueron al cine. Aysha jamás había estado en uno, se hallaba realmente impresionada y, mientras aparecían los títulos de crédito, su madre le susurró al oído, ‘verás nuestra casa. Verás el poblado. Reconocerás el desierto. Esto es lo que vinieron a hacer los extranjeros ruidosos hace meses’.
Aysha vio allí a su amigo, el que le había regalado la pulsera. Hablaba en su idioma, todos en la película hablaban el idioma que Aysha hablaba, ¿cómo podía ser aquello posible?
Era una película de amor y guerra, y, sí, ella reconoció el desierto, el poblado, su casa… Pero se dio cuenta de algo más: había reencontrado a su amigo extranjero. En adelante, lo buscaría en aquellas salas oscuras, dominadas por una gran pantalla. Su madre volvería a llevarla al cine, estaba segura. Allí se reencontraría con su amigo, porque, por debajo del personaje, distinto en cada película y que siempre hablaba el árabe a la perfección, ella sabría reconocer el silencio triste y bello del hombre bueno sentado en una duna, al anochecer.
—Muy bonito, muy poético, muy… desértico. Muy English patient.
—Tardé tres horas en invertarlo, Teo.
—Si yo no he dicho que no me gustase. ¿Con qué frecuencia miras el correo electrónico?
—Varias veces al día. Tengo que hacerlo, es el medio de comunicación favorito de mi jefe, se halle este en la oficina o no.
—¿Lo chequeas cada hora? ¿Cada dos horas?
—Más o menos. Amor también se comunica conmigo de esa manera. Aunque lo que ella me envía no son más que chorradas sacadas de Internet. Un día se va a meter en líos, se lo he dicho muchas veces. ¿Qué pasa? ¿Quieres que nos contemos historias a través del correo electrónico?
—No, nada de letra escrita. Pero también podemos acordar reuniones usando el correo electrónico, o darnos ideas o participarnos dudas.
Y así fue como dio comienzo nuestro correo de chalados, por medio de un ordenador:
‘Hola, viajabas en el mismo vagón de metro que yo esta mañana. Leías el periódico, alguien te dio un empujón cuando abandonabas el vagón, no pude alcanzarte porque ya sabes cómo venía el tren, hasta los topes.’
‘¿Tienes mucho trabajo? Salgo a tomar el aire a las doce, durante cinco minutos. Creo que voy a almorzar aquí, en la oficina, me he traído un poco de fruta, no saldré a comer.’
‘¿Vas a contarme una historia a las doce?’
‘No. ¿Y tú?’
‘Tengo algo apalabrado.’
‘Estupendo. Hasta las doce.’
‘Bonita chaqueta.’
‘Gracias.’
Nos habíamos criado ambos mamando un teléfono móvil y un ordenador, discos compactos y reproductores mp3, y sólo se nos ocurría ponernos a contar historias como lo habían hecho los iletrados que, en tiempos inmemoriales se pasaban cosas de boca en boca, al calor de una hoguera y cualquier bebida de contenido alcohólico.
Juglares en pleno siglo veintiuno. Ahí es nada. Juglares enamorados con propensión al cáncer de pulmón y a las trombosis.
***
—Fumar reduce el número de espermatozoides y puede producir esterilidad. Las lesbianas estarán contentas, a ellas no les afecta. ¿Qué pone en la tuya? —me pregunta Teo dándole vueltas a su cajetilla.
—Los fumadores mueren jóvenes.
—¡Qué poético! Mi favorito es ‘fumar mata’.
Nos reímos estentóreamente.
—¿Qué otras recuerdas?
—La de ayer decía que fumar provoca un envejecimiento de la piel.
—Esa es dura —comenté yo—. Dirigida a las chicas. Hay otra para la que se necesita ser ingeniero químico: ‘los cigarrillos contienen formaldehído, cianuro y alquitrán’.
—¡La leche! Y esta otra: Proteja a los niños, no les haga respirar el humo de tabaco. Esa es lapidaria, contra esto no hay argumento que valga. Hablando de niños, ahí llega tu amiga.
—Déjame ver tu cajetilla, Amor.
—¿Por qué?
—‘Si desea dejar de fumar, llame al número 123 123 333. La llamada cuesta quince céntimos por minuto’.
Teo y yo volvemos a reírnos estentóreamente ante la mirada perpleja de Amor:
—¿Me he perdido el chiste?
—Los mensajes, mujer, los mensajes antitabaco de las cajetillas de tabaco. Un día los pañales de los niños vendrán también con mensajes subliminales del tipo ‘cuidado, caga’.
A Amor no le sienta bien no haber sido invitada a las fiestas de otros, ni se siente cómoda cuando la complicidad de otros no la envuelve a ella misma, por eso es por lo que suelta:
—¿Qué? ¿Hoy no hay historia? —y nos lanza una mirada retadora, tanto a Teo como a mí.
Teo me mira, sonríe tristemente, aplasta su cigarrillo contra el suelo y se lanza escaleras abajo, tras musitar:
—Me voy a comprar más cigarros. Te veo luego, Lara.
Amor sonríe entre dientes, sabiéndose triunfadora.
—No le gusto mucho, ¿no?
—No sé si le gustas o no, Amor, pero, en lugar de participar en nuestra conversación y unirte a los chistes, has lanzado un comentario fuera de lugar.
—¿Qué pasa? ¿Es un secreto, lo de las historias?
—No es un secreto, pero él tampoco necesita saber que te lo he contado.
—Qué idiotez.
—Pues sí, fumar mata. Qué idiotez —desciendo a mi vez las escaleras del Ágora—. Yo también he acabado el paquete de cigarrillos. Hasta luego.
Efectivamente, Teo había entrado en un pequeño quiosco para comprarse una revista y un paquete de tabaco. Se sorprende al verme; se sorprende y parece también turbarse, guardar nerviosamente el paquete de cigarros en el bolsillo interior de la chaqueta y apretar la revista contra su costado.
—Cigarrillos, también —me excuso yo.
Teo me espera afuera, en la calle, a la salida del quiosco. Ha encendido otro cigarrillo y echa un vistazo a la revista, que es de coches.
—A ti no te importa que yo le haya contado a Amor lo que hacemos durante nuestros descansos, ¿no, Teo?
—¿Por qué me iba a importar?
—Amor podría unírsenos un día.





























